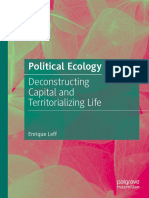Professional Documents
Culture Documents
Emilio Santiago Muíño, Yayo Herrero y Jorge Riechmann - Petróleo
Emilio Santiago Muíño, Yayo Herrero y Jorge Riechmann - Petróleo
Uploaded by
Patricia Sánchez0 ratings0% found this document useful (0 votes)
26 views85 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
26 views85 pagesEmilio Santiago Muíño, Yayo Herrero y Jorge Riechmann - Petróleo
Emilio Santiago Muíño, Yayo Herrero y Jorge Riechmann - Petróleo
Uploaded by
Patricia SánchezCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 85
et al.
Petroleo
Emilio Santiago Muifio
Yayo Herrero
Jorge Riechmann
Petrdleo
etal.
En el Ambito literario, abreviatura de la locucién latina et ali
(y otros) en sus formas masculina, femenina (et aliae) y neutra
(et alia). En su origen referia a grupos de dos o mas personas
‘en los que también podian inciuirse seres vivos no humanos
y cosas. En la actualidad su uso se circunscribe al émbito
de las publicaciones académicas y a las referencias bibliograficas
con mds de dos autores.
Una ambigdedad abreviada en cuatro letras que da titulo
a esta coleccién de textos concebida para poner en circulacién
tun pensamiento que desafia los marcos disciplinares
de la historia del arte, la filosoffa y las ciencias sociales.
Una prolongacién del programa puiblico del MACBA
que se despliega en las intersecciones entre las practicas
estéticas y politicas y se dirige a una multitud anénima
y dispersa. Esa comunidad pensante que en el mismo acto
de leer, de escribir, de estudiar y de conversar se convierte
en una potencia de transformacién futura.
PETROLEO
Emilio Santiago Muifio
Yayo Herrero
Jorge Riechmann
ALGO MAS QUE ESPECTADORES
DEL DESASTRE
Petréleo es el primer volumen de la coleccién de textos que
conforman «et al», un proyecto editorial del MACBA y Arcadia
en el que se ponen en circulacién algunas reflexiones deriva-
das del programa publico del museo con el fin de insertar
en la esfera publica un pensamiento singular por su pers-
pectiva y aproximacién. Estos debates se generan desde los,
margenes disciplinares del arte, la filosofia y las ciencias
in de libros por el asunto del
sociales. Empezar una coleci
fin del mundo o, para ser més exactos, del mas que probable
‘ocaso de la vida conocida por nuestra especie en este plane-
ta, no tendria sentido si no pensdsemos que atin es posible
despertar cierta imaginacién y con ella impulsar nuevas
formas de accién individual y colectiva para salir del riesgo
en el que nos encontramos; si no creyésemos que el trabajo
editorial y de produccién de sentido desde las instituciones
culturales no fuese capaz de movilizar pensamientos, de-
seos y acciones. Si bien es cierto que esta publicacién parte
de la inquietud que provoca pensar con Pasolini que «todos
estamos en peligro», su intencién, més alld de describir el
apocalipsis, es desplazar nuestra posicin de espectadores
impotentes (0 imperturbables) de la catdstrofe para ofrecer
distintas reflexiones en torno al colapso ecoldgico que suce-
de en paralelo al agotamiento de las energias fésiles y que
prefigura una crisis civilizatoria. Sus causas van mucho
més allé de la emisi6n de CO, y entroncan directamente con
unas formas de vida y unos imaginarios colectivos herede-
ros de una modernidad capitalista que entendié el progreso
‘como una acumulacién de mercaneias e identifics el bienes-
tar con el consumo sin limites de unas sociedades frente a la
carestia de otras. Por ello la solucién al problema (0. este con-
junto de problemas) no pasa solamente por redueir las emi-
siones perniciosas, sino también por replantear unas formas
de vida individual y colectiva, tal y como afirmara Guattari
en Las tres ecologias:
Incrisis ecolégica solo podri ha-
‘én de que se realice
social y cultural que
La verdadera respuest:
cerse a escala planetaria y a condi
una auténtica revolucién politica,
reotiente los objetivos de Ia produccién de los bienes ma-
teriales e inmateriales. As{ pues, esta revolucién no solo
debera concernir a las relaciones de fuerza visibles a gran
scala, sino también a los campos moleculares de sensi-
ilidad, de inteligencia y de deseo.
Desde una préctica que transforme nuestros modos de vida
y consumo en Ia actualidad, pero que siente las bases para
‘un futuro decente a pesar de la mas que presumible escasez
material. Una tarea de solidaridad con nuestra especie y las
‘otras que habitan el planeta y también para procurar felici-
dad. Ante la inmensidad de lo que se aproxima, esta realidad
requiere un trabajo que aborde distintos frentes, siendo fun-
damental la reactivacién de nuevos imaginarios de bienestar
‘con menor dependencia energética. Para ello el entramado
institucional creado por los estados desde la Iustracién ha de
propiciar la mutacién cultural y transformacién existencial
que requiere este gran desafio. ¥ en este entramado el museo
puede desempefiar un papel crucial.
Este primer volumen de la coleccién cuenta con dos tex-
tos especificos para la publicacién y uno procedente de las.
conferencias del seminario «Petréleo», del cual toma su nom-
brey que se realizé en el marco de las actividades abiertas del
PEI Programa de Estudios Independientes en mayo de 2017.
Petréleo es a su ver el titulo de la novela péstuma del escritor,
poeta y cineasta Pier Paolo Pasolini, en la que se narra una
historia sobre la corrupcién en Italia y el entramado mafioso
que rodeaba la industria petrolera y energética. Como en bue-
na parte de su legado filmico y tedrico, daba cuenta de la mu-
tacién antropolégica, o el genocidio cultural, consecuencia
de un progreso modernizador acelerado y sin desarrollo. Una
‘magna obra literaria que trata temas concretos de la Italia de
Ja década de los setenta pero que, por el paralelismo con la si-
tuacién actual, sirve para abordar el asunto de la crisis de una
civilizacién (entendida como la produccién de unas formas de
vida y costumbres). Sin embargo, como apunta en su ensayo
Para esta publicacién Emilio Santiago Muiio, «por diversos
motivos, vivimos en un mundo mas preparado para convivir
con la amenaza del cambio climético que con la amenaza
de un desabastecimiento energético»; a nuestra sociedad le
resulta més facil aceptar el advenimiento de un mundo con
nuevas caracteristicas y habitats como consecuencia del cam-
bio climético y fruto de una tradicién cultural que entiende
al hombre desgajado de su medio natural, que tolerar una
alteracién de sus formas de vida por la limitacién energética.
En su texto, Emilio Santiago Muffio parte de la premisa de
que Ia energia no es un recurso o una mercaneia, sino que es
un prerrequisito econémico, y describe el modo en que la eco-
nom{a se ha transformado desde la década de los setenta
esquivando una realidad que ya parece incuestionable: el fin
del petréleo. Un desafio energético que no puede ser resuelto
simplemente por los prodigios de la técnica y por las ener-
gias renovables (que por otro lado también cuentan con una
ase material). Estos recursos energéticos limitados generan
repliegues politicos y cierres de fronteras, aunque Santiago
Musfio no se aferra a los datos para presentar el apocalipsis,
sino que apunta a la necesidad de un cambio cultural y apela
alos votos de una lujosa pobreza para una vida buena. Por su
parte, Yayo Herrero hace un repaso a las causas que provocan
‘esta crisis de lo vivo y que pueden abocar a la humanidad
‘aun «naufragio antropoldgico» por la tradicién occidental
que diferencia entre la naturaleza y la construccién de la cul-
tura por un capitalism patriarcal que solo cree en Ia muerte.
‘Apela Herrero a la vulnerabilidad de los cuerpos contingents
yfinitos y ala necesidad de su interrelacion. Finalmente, Jorge
Riechmann recoge la conferencia presentada en el seminario
«Petréleo», donde, a partir de un gesto tan aneedético como
el de amontonar piedras, analiza no solo el impacto de las
pequefias acciones de Ia multitud, sino las implicaciones an-
‘tropol6gicas de seftalar los espacios en actos trascendentales
del «yo estuve alli». Riechmann apunta a la necesidad de una
conversién por parte de la humanidad y una reconexién radi-
cal con Ia inmanencia,
Las tres aportaciones dibujan un complejo escenario de
futuro si no se pone remedio o, al menos, si no abandonamos
nuestra posicién de meros espectadores de la catéstrofe, pues-
to que podria parecer que la imagen del presente no es otra que
aquella del sublime romantico, la de un caminante parado
ante la inmensidad de una naturaleza desbocada que no se
puede controlar. Quiz sea el momento de dejar de ser especta-
dores de la catastrofe y de poner a trabajar la imaginacién
en la transformacién de las relaciones sociales y de nuestras,
formas de vida.
[El seminario «Petrleo» fue dirgido por Emilio Santiago Muto y conté con la partic
cin de Ugo Bardi, Miren Erxezarreta, Emilio Garcia Ladona, Yayo Herrero, Razmig
Keucheyan, Viceng Navarro, Jorge Riechmann, Leah Temper y Alicia Valero. Los videos
‘des conferencias pueden consultarse en Ia pagina web del MACBA,
15
7
113
indice
DE NUEVO ESTAMOS TODOS EN PELIGRO
El petroleo como eslabén més débil
de la cadena neoliberal
Emilio Santiago Muifio
‘SUJETOS ARRAIGADOS EN LA TIERRA
YEN LOS CUERPOS
Hacia una antropologia que reconozca
{os limites y la vulnerabilidad
Yayo Herrero
AMONTONAR PIEDRAS
Reconstruir culturas, transformar identidades:
sobre la necesidad de conversién socioecolégica
Jorge Riechmann
DE NUEVO
ESTAMOS TODOS EN PELIGRO.
El petrdéleo como eslabon
mas débil de la cadena neoliberal
Emilio Santiago Muifio
El eterno retorno de lo no idéntico
Ainicios de los aftos sesenta, a causa de la contaminacién
del aire, y sobre todo en el campo, a causa de la contami
nacién del agua (los rios azules y los arroyos transparentes),
+han empezado a desaparecer las luciérnagas. El fendmeno ha
sido répidoy fulminante. Después de unos pocos afos huciér-
‘nagas ya no habia... El régimen democristiano ha tenido
dos fases absolutamente distintas, que no solo no se pueden
confrontar, lo que implica una cierta continuidad, sino que
se han convertido incluso en histéricamente inconmensu-
rables. La primera fase de ese régimen [..] es laque va desde
el fin de Ia guerra hasta la desaparicién de las luciérnagas;
la segunda fase es aquella que va desde la desaparicién de
las luciérnagas hasta hoy.!
Pier Paolo Pasolini
Horas antes de ser asesinado, el poeta y cineasta Pier Paolo
Pasolini nos legaba un hicido ordculo: «Estamos todos en
peligro». Era 1975 y la sensacién de tragedia inminente no se
circunscribia a una Italia socavada por un rumor incesante
de guerra civil, sino que alcanzaba al conjunto del mundo
occidental. Documentos importantes de aquellos afios, como
el libro The Crisis of Democracy, sirven hoy a los historiadores
de fuente privilegiada para calibrar la angustiosa percepcién de
amenaza que sintieron las élites socioeconémicas del mo=
mento. Y es que los paises de la OCDE, en el maximo apogeo
16
de la prosperidad econémica fordista, conocieron un auge de
la conflictividad social sin precedentes (el 68 global), que fue
mis alld del perenne ajuste de cuentas entre capital y trabajo
para alcanzar el estatus de una auténtica impugnacién civi-
lizatoria. Parecia que el camino de la integracién de la clase
trabajadora occidental mediante la redistribucién de la rique-
zay la expansién de los mercados de consumo habia llegado
aun punto de saturacién econémicamente inviable y politi-
camente peligroso. Con la abolicién unilateral del patron oro
en 1971 (intermediado por el délar como moneda de reserva
internacional), Estados Unidos no solo demolié la arquitec-
‘tura econémica global nacida en Bretton Woods, sino que se
atrevi6 a violar un principio de racionalidad sistémica vigente
desde las guerras napolednicas: la necesidad de algiin tipo de
nexo entre el signo de la riqueza y la riqueza material real.
Un afio después, en 1972, el informe Los limites del crecimiento
que el Club de Roma habia encargado al MIT cuantificé la es-
peranza de vida de la sociedad industrial y demostré que la
inercia sistémica moderna, encaminada hacia la extralimita-
cidn ecol6gica, colapsaria antes de mitad del siglo XXI si no se
producia un freno organizado al incremento productivo y po-
blacional. Apenas unos meses més tarde, en octubre de 1973,
‘una crisis energética politica mente inducida por la OPEP sir-
‘vi6 de terapia de choque para confirmar que el bienestar de
Jas sociedades industriales era un suefio materialmente efi-
‘mero que tenia un cimiento ecolégico vulnerable: el petréleo
barato. Como consecuencia directa, la carrera espacial, que
7
era la promesa de trascendencia que mejor resumia las espe-
ranzas de aquel tiempo, se frené en seco... La situacion exi-
sfa una reaccién fulminante. Y la reaccién tuvo lugar. En la
dictadura chilena el neoliberalismo encontré su probeta na-
ional, y las reaganomics globalizaron después el experimento,
asestando el golpe de gracia ala Guerra Fria. Como ahora sabe-
mos, este fue tan contundente que no solo liquids el proyecto
comunista, sino que comprometié también la viabilidad de la
socialdemocracia, que poco a poco fue siendo expulsada del
ambito de consideracién de la realpolitik.
La historia no se repite, pero rima, decia Mark Twain.
Petréleo precisamente es el nombre visionario de la tiltima no-
vela de Pier Paolo Pasolini, inconclusa y publicada de manera
Postuma. En ella, y de un modo muy heterodoxo, sin estruc-
tura narrativa convencional y a través de una superposicién
Polifénica de fragmentos en diferentes registros, Pasolini pe-
netra en la crisis sociopolitica de los setenta a través del rela-
to de la estructura corrupta del poder italiano y sus vinculos
con las grandes multinacionales del petréleo. Pero también
Prosigue con el testimonio eritico de esa mutacién antropo-
ogica que nombré con su ya famosa alusién a la desaparicién
de las luciérnagas. Hoy la perforacién del poder estatal por in-
tereses econémicos corporativos y la conversién de una ener.
gia cada vez més escasa en obsesién geopolitica determinan
‘como ninguna otra cosa el signo de los tiempos. Pero, a su vez,
¢sa nueva época de Ia historia humana de campos sin luciérna-
Gas, ode primaveras sin cantos de pajaros seguin el texto clasico
de Rachel Carson, provocada por la nivelacién y homogenei-
zacién industrial, que nacia ante los ojos de Pasolini y que pa
élestaba llamada a abarcar milenios, comienza a descompo-
nerse tras apenas medio siglo de existencia. Y eso a pesar de,
co quizd a causa de, su victoria aparentemente total. Un an
que se descubre, por tanto, como un interesante punto mévil de
referencia para esa carrera de orientacién sonambula que es
Inaccién histérica, El eontraste de sus paginas con el presente
nos hace intuir el tiempo como una corriente helicoidal: una
espiral donde lo mismo de siempre regresa transformado en
algo sustancialmente distinto. Una suerte de eterno retorno
de lo no idéntico. @ “
Cuarenta afios mas tarde no es el keynesianismo sino el
neoliberalismo que le sucedis el que se resquebraja. ¥ con su
implosidn, Ia formacién social capitalista adquiere un a
crepuscular, que sino esté anunciando su agonia final sf al me-
‘nos nos sugiere otra mutacién dramatica.* Entre otras razo-
nes, porque esta vez esa extralimitacién ecolégica anunciada
desde los setenta ha estrechado enormemente los margenes
de maniobra. Como se explicaré después, el pico del petrdleo
convencional del fio 2006, que ha provocado una crisis energé-
tica que ya no es politica sino geolégica, puede servirnos de
sefial, Como sila época hiciera sonar una alarma. Pero el petré-
leo es solo uno de los frentes de la extralimitaci6n ecoldgica.
Seguramente el mas inminente, pero no el tinico, de los pun-
tos de fractura de un politraumatismo que se expresa también
através del cambio climatico antropogénico, el holocausto
de biodiversidad o el agotamiento imparable de recursos tan
importantes como el agua, el fosfato o el suelo fértil.
Osmosis seméntica de lo antiguo 'y de lo nuevo: la espiral,
un viejo simbolo que ha tenido siempre resonancias macro-
‘¢ésmicas en las cosmologias tradicionales, se est imponien-
do como figura estrella de una nueva geometria epistémica.
Especialmente en el universo cientifico de la ecologia.? En una
de las obras maestras del ecologismo social en Espaiia, Luis
Gonzalez Reyes y Ramon Fernandez Durén afirman que la his-
toria tiene forma de espiral, «en la que se vuelve a pasar por
etapas similares, pero en contextos y formatos distintos».* Su
apreciacién, quizd demasiado tajante, roza sin embargo una
verdad profunda que se ha querido resumir con la idea de eter-
‘no retorno de lo no idéntico: la singularidad de las situaciones
historicas nuevas parece que siempre se modula en una curva
formada por el regreso inercial de viejos problemas cerrados.
en falso, A veces en forma de parodia o farsa, en la famosa co-
Treccién de Marx a Hegel. Pero también los grandes hechos y
Personajes pueden volver de modo intensificado. Como expone
magistralmente Carl Amery, y las proximas paginas tendrén
‘nesta tesis su centro de gravedad, el programa hitleriano pudo
tener mas de anticipacién inmadura que de excepcién.
Para el sentido intelectual todavia imperante estas pre-
tensiones de leer la forma del tiempo como un fenémeno ob-
Jetivo suenan anacrénicas. Definitivamente, la flosofia de la
historia no esta de moda. Popper y Deleuze son los represen-
tantes mas visibles de una pinza filoséfica que, desde distintos
Angulos, devalué el estudio de las regularidades historicas
con pretensiones predictivas. El espiritu del tiempo posmo-
derno se instalé en el jamais vu permanente: la eri
debia abandonar ese viejo tic cientificista y universalizante de
verificar en los hechos un argumento cdsmico preestablecido
ydedicarse a acentuar discontinuidades, multiplicidades, car-
tografiar el tupido dosel de las coyunturas, afinar el micros-
copio sociolégico. Y, sobre todo, complejizar la estratigrafia
de lo real como si lo real fuera un texto de muchas capas y
nuestra relacién con él la de comentaristas literarios. Pero po-
der enfrentar el mundo como si este fuera un texto oun eddigo,
sin sufrir otras interpelaciones, implica sin duda el lujo de
tener el cuerpo muy poco expuesto a sus peligros. Por ello,
desde 2008 el panorama ha cambiado. Vuelve Marx, vuelve la
historia y vuelve el estudio de la economia politica porque
Jas crisis son revulsivos tragicos que nos enfrentan a la nece-
sidad de apoyarnos en estructuras racionales suficientemen-
te operativas como para adelantarse politicamente a los acon-
tecimientos. Con la desestructuracién del staru quo, cuando
sentimos el rumor de la historia convocdndonos, y la cuestién
de la vida y de la muerte se hace nitida reordenando las prio-
ridades, el jamais vu se convierte en déja vu. Y todo parece
que nos suena.
Elccrac financiero de 2008 trajo resonancias de 1973, y de
1929, y de 1873. Poco a poco se consolida nuestra sospecha
‘de que las fuerzas ciegas que soplan a través de nuestras es-
es siguen patrones repetitivos que permiten
2
ierta anticipacién: la historia del capitalismo parece que ento-
na.un estribillo que tenemos que descifrar. Libros de referen-
cia generacional, como Postcapitalismo de Paul Mason, releen
1 Kondrétiev y desempolvan la teoria de las ondas largns de
la historia econémica. Retrospectivamente, el capitalismo
industrial parece una tanda de olas de medio siglo cada una,
en la que fases ascendentes y descendentes de aproximada.
mente veinticinco afios se suceden impulsadas por el cambio
tecnol6gico y el péndulo de saturacién-descongestién de las
Posibilidades de inversion rentable desde la perspectiva del
capital. ¥ hoy estariamos situados o bien en el umbral de un
nuevo ciclo ascendente que parece politicamente bloqueado,!
o bien ante el choque del capitalismo con sus limites internos
de reproduccién,
Que se reavive socialmente la llama de estas polémicas
murxistas es algo que hay que celebrar. En especial en lo que
suponen de ruptura con los debates que eran predominantes
dentro del saco amniético neoliberal-posmoderno en el que
nos encerraron después de 1989, Pero su ignorancia respecto
ala gran novedad de nuestro tiempo, la extralimitacién eco-
logica, relativiza su interés. O al menos nos obliga a retomar-
as con espiritu revisionista. Como ocurte, por cierto, con casi
toda la produccién intelectual de los uiltimos dos siglos. Las
ideas que nos constituyen estén condenadas aenvejecer mal por-
ue las bases materiales que sirvieron de suelo inconsciente
Para la formulacién del corpus teérico contemporineo se e
demostrando hijas de una excepeionalidad irrepetible que
est tocando a su fin.‘ Nuestro tablero de juego empieza a ss
completamente distinto del que predominé el ltimo cuarto de
milenio, debido a que el desarrollo de las fuerzas productivas ya
echo evidente en si mismo.
Ttiqeompenstci/alamacetat wanna
solapa simulténeamente ~y ahi esta su complejidad y eset:
sia un espasmo muy intenso del comportamiento oa =
depresivo del capitalismo y el principio del fin seal don
superciclo civilizatorio que podemos identificar con os
tos cincuenta aiios de industrializacién y matriz energ he
fésil Por cierto, la reparacién de la memoria sistémica rede
acartografiar futuros posibles, pero no a profetizar acont
mientos concretos.”
Estancamiento secular como sintoma, extralimitacién
ecolégica como patologia
‘Algunos economistas empiezan a darse cuenta de que es-
‘amos literalmente ante un sistema suspendido, solo man-
tenido en vida por el aire caliente producido por las nuevas
burbujas especulativas.*
. ‘Tomasz Konicz
“Tras tres décadas de fiesta desreguladora, en 2008 llegs el crac.
entonces vivimos instalados en una resaca que ya dura
afios, que esta muy lejos de haber terminado, y cuya
gestidn politica se estd Ilevando por delante toda una serie de
tealidades e instituciones que se consideraban cldusulas inne-
Bociables de aceptaci6n de un capitalismo aparentemente civi-
lizado. Desde la clase media profesional-meritocritica, hasta
la cobertura ptiblica de necesidades basicas, pasando por el
estado de derecho o un turnismo bipartidista moderado. Poco
poco, todo aquello que conformaba el consenso de la centrali-
dad politica del mundo OCDE se desvanece en el aire. Noes exa-
gerado afirmar que el sur de Europa est viendo nacer una
nueva categoria de la geografia econémica: los paises en vias
de subdesarrollo,
Las lecturas criticas predominantes tienden a personificar
el proceso y a remarcar su lado intencional. Supuestamente,
Jas oligarquias habrian roto por arriba el pacto social de pos-
guerra. Y estarian promoviendo una suerte de revolucién de
lites para ajustar cuentas con el welfare state y librarse de todas
las obligaciones redistributivas, en lo econdmico y en lo politico,
que tuvieron que asumir durante el siglo xx. El lema que movi-
liz6 al 15-M, «noes una crisis, es una estafa», condensa bien es
percepcidn. La crisis seria entonces una cortina de humo dis
cursiva para tapar la ofensiva politica de la lumpemburgue:
que busca externalizar socialmente la factura de una eco!
convertida en un casino a su medida.
Nunca esta de mds delimitar responsabilidades y cla
carla carga ideolégica de agendas politicas supuestamente
nicas. Pero nuestros anilisis fracasarén si no amplfan el
de la sospecha en dos direcciones. La primera: el capitalis
es mucho ms que una manera de organizar la econom{a ba-
sada en el mercado y la propiedad privada como instituciones
de clase. Como fenémeno sistémico, es una légica relacional de
dominacién, y una estructura de socializacién, que no es cons-
truida por los intereses capitalistas, sino que esos mismos inte-
reses son producidos por ella, y que se genera de modo esencial-
mente inconsciente. Es el célebre «no lo saben, pero lo hacen»,
{que enuncié Marx en El capital. El segundo horizonte de amplia-
cién de nuestra mirada critica consiste en afinar el diagnésti-
co: la operacién de socializacién de pérdidas y privatizacion de
beneficios propiciada bajo la bandera de la austeridad no des-
cansa sobre un sistema econémicamente sano. Sin duda los
ricos estén ganando la guerra de clases, como afirmé Warren
Buffett. Pero para descargar en los pobres el coste de una eco-
nomfa que ha entrado en una lenta pero irreversible descom-
posicién. Quiz4 incluso, como defiende Robert Kurz, el mismo
‘monetarismo que sirvié de punta de lanza econémica de la revo-
lucidn neoliberal, y su batalla contra el déficit piblico y el con-
sumo improductivo estatal, pueda entenderse como «un som-
brio presentimientoy una reaccién instintiva de las élites»” ante
‘unas condiciones de acumulacién profundamente anémalas.
_ ¢Por qué, a pesar de las delirantes medidas de expansion
‘monetaria que han puesto en marcha los bancos centrales, el
‘crecimiento econdmico sigue demostrando una desesperante
¢Por qué resulta imposible que los paises retomen
‘crecimiento decentes sin implicarse en programas
sabsolutamente regresivos en términos sociales y
generadores de una peligrosa inestabilidad politica? Parece
que la maldicién de la Reina Roja de Alicia en el pais de las mara-
villas ha caido sobre el capitalismo: correr el doble de répido
para llegar al mismo sitio y un poco mas para avanzar. El pro-
blema, ademas, viene de lejos. El economista francés Michel
Husson demuestra que desde los afios setenta las curvas de
crecimiento del PIB en los paises desarrollados han ido tenden-
cialmente a la baja. Tasas de un 5% anual, que eran promedi
generales en los paises ricos durante la era fordista, hoy son ho-
rizontes ut6picos solo alcanzables para paises del Sur en ple~
no despegue industrializador, como Etiopia o Myanmar. Ot
dato fascinante de los estudios de Husson. Si comparamos his
toricamente la evolucién de las tasas de beneficio empre:
rialy las ganancias en materia de productividad, veremos
a partir de los setenta se desacoplan: la ganancia en prod
vidad va a la baja y se descuelga de los beneficios empre:
riales. Hechos que confirman las hipétesis de Robert Kurz:
ofensiva neoliberal puede leerse como una estrategia para,
conectar el beneficio empresarial de la economia real y
larlo a operaciones de especulacién en el émbito de una
noma financiarizada. Lo que nos remite a una economia
ahogada en alguna contradiccién estructural de dificil
cién, obligada a fugarse hacia fuera y hacia arriba (globali
y mercados financieros) para seguir respirando.
Enel dmbito de los discursos econémicos més
nales, dos posturas intentan explicar la mediocridad ec
ca convertida en rutina. La vieja escuela keynesiana d
a esterilidad de politicas monetarias expansivas si no vienen
acompaiiadas de programas de inversién publica ambiciosos.
tras perspectivas més pesimistas hablan de una suerte de
agotamiento hist6rico del capitalismo por sobresaturaci6n: los
sectores que permitian una répida expansién, y por tanto una
rentabilidad interesante en sus dreas de negocio, estarfan ya
colmatados, imponiéndose los rendimientos decrecientes. En
Jos circulos de andlisis marxistas se exhuman todas y cada una
de las viejas teorfas de la crisis," desde Rosa Luxemburgo hasta
‘Mandel o Mattick. Pero ganan peso las explicaciones que, en los
fragmentos de la maquina de los Grundrisse, encuentran pistas
estimulantes para pensar una teoria del colapso provocado por
Jos limites internos del capitalismo.” Independientemente del
marco tedrico desde el que se busque explicacién, los hechos
estiin imponiendo una nueva normalidad. Para nombrarla, se
recurre a un viejo concepto de Alvin Hansen, un discipulo de
Keynes, que en 1938 denominé estancamiento secular a un fe-
némeno precisado por la siguiente definicién: «Recuperaciones
‘enfermas que mueren en su infanciay depresiones que se nutren
‘asimismas y que dejan atras una estela de desempleo inamo-
ible». Un cuadro descriptivo bastante exacto del panorama
econémico post-2008. Larry Summers, exsecretario del Tesoro
Unidos, ha sido quien ha retomadola ideay, con ella,
el dogma central del establishment capitalis
Ja viabilidad del crecimiento econdémico futuro.
todos estos andlisis tienen un punto ciego: las con-
‘estructurales de la economia capitalista no flotan
sobre un vacio ontolégico, como nos pretende hacer creer la
ciencia econémica convencional. Se dan encarnadas en una si-
tuacién de extralimitacién ecolégica sin precedentes. Y como
empieza a desvelar la economia ecolégica, economia y ecosis-
temas son realidades que no pueden ser pensadas como depar-
tamentos estancos: la cronificacién de la crisis es inexplicable
sin atender a las retroalimentaciones de ambos universos.
La nocién de extralimitacion nacié, para la historia de las
ideas, en uno de los libros mas importantes del pensamiento
cientifico contemporaneo: el Informe para el Club de Rom
Los limites del crecimiento, del matrimonio Meadows y Jo
Randers. Que en 2017 el concepto de libre comercio sea ut
mantra del pensamiento dominante, y la extralimitaci6n, u1
excentricidad intelectual, es una de las mejores muestras d
desastre en curso. Ls limites del crecimiento fue un ejercicia,
anticipacién muy bien fundamentado que, a partir del
conocimiento empirico disponible, dibujé varios e
de evolucién de las sociedades industriales. Lo hizo m«
Ja aplicacién de un modelo de dinamica de sistemas con.
culos apoyados en la tecnologia computacional més
del momento. Las conclusiones del libro ponian a la hum
dad ante una importante elecci6n: si las tendencias en
crecimiento poblacional, aumento de la produccién ind
¢ incremento de la contaminacién y agotamiento de
sos no se modificaban, los limites del crecimiento se
pasarian en algun momento del siglo xxt. ¥ el result
probable seria una caida sibita e incontrolada de la
y la actividad econémica. Esto es, un colapso de la civiliza-
cién industrial.
En la revisién que el matrimonio Meadows y el resto de!
equipo hicieron del informe en 1992, se constaté que la extra-
limitacién no era una simple tendencia probable, sino un dato
objetivo que ya habia mechagha mundo humano ha sobre-
pasado — La forma actual de hacer las cosas es in-
sostenibl El futuro, para tener algiin viso de viabilidad, debe
empefiarse en retroceder, desacelerar, sanar».* Desde enton-
‘cestuestra situacion no ha hecho mas que agravarse. Hoy, con
Jos niimeros en Ia mano, podemos afirmar que llevamos mas de
tres décadas viviendo por encima de nuestras posibilidades
biosféricas (en el afio 1980 la actividad humana superé por pri-
‘mera ver la capacidad de carga del planeta). Y una economia que
cerosiona intensivamente sus bases materiales de reproduccién
‘es una economia destinada a ir a peor, que es exactamente lo
‘que viene sucediendo desde el ultimo tercio del siglo xx. Por
ello resulta interesante pensar el estancamiento secular como
‘un sintoma de superficie de la extralimitacién ecolégica. ¥ lo
«que parece una hipétesis aventurada comienza a dar signos de
robusta en aquellos estudios sistémicos que han
ees de salir del reduccionismo economicist
dde exponer algunos resultados relevantes, es nece-
ordar una verdad bisica que nos ensefia la economia
Ja energia no es un recurso o una mercancia més. Es
La fisica Ia define como la capaci-
“un trabajo util. Al igual que le ocurre a un cuerpo
biol6gico, si una sociedad no logra capturar energia del entor- J educadas en el mito del progreso: el desacoplamiento entre
no de un modo energéticamente rentable (una tasa de retorno crecimiento econémico e incremento energético es una falacia
energético [TRE] positiva) estaré condenada a morir. Por tanto que no resiste ningtin andlisis serio, es decir, materialista y sis-
no hay energia libre: las leyes de la termodindmica nos obli- J ¢émico;" la primera revolucién industrial se bas6 en la exube-
gan a emplear energia para obtener energia. Sil saldoesne- 9 ranciaenergética del carbén yla segunda en la exuberancia ener-
gativo, la supuesta fuente se convierte en un sumidero por el J gética del petréleo, mientras que la tercera es una revolucién
que el sistema perderd energia. Por consiguiente, un disparate JJ industrial que nacié energéticamente huérfana, y sobrevive en
fisicamente inviable que solo se mantendré en pie, temporal- JJ jg estela del declive petrolero sin poder invertir su inexorable
mente, por algiin subterfugio econémico que externalice las Mf decadencia en términos de TRE.
cuentas energéticas."* Definitivamente, si por imperativo geolégico nuestras so-
Enun estudio pionero, Victor Courty Florian Fizaine” han ciedades tienen que dedicar cada vez mas energia a producir
realizado caleulos fiables sobre la evoluci6n histérica de la tasa WM energia, quedara menos energia para su uso social, y el output fi-
de retorno energético, esto es, la energia neta disponible para Wf nal de las cosas posibles ser menor. La pieza que nos faltaba
uso humano, de las sociedades industriales. Su conclusisn es para comprender a enfermedad degenerativa que afecta al viejo
que los combustibles fésiles mundiales experimentaron su mé vigor econémico capitalista desde al menos los afios setenta esti
ma TRE acumulada, de aproximadamente 44:1, a principios d enel ocaso de la calidad de su materia prima fundamental: el
los aiios sesenta. Superpongamos estos datos, como nos ai petrdleo. Bonaiuti concluye su articulo afirmando que «las socie-
ahacer Nafeez Ahmed,"* con estudios de evolucién histérica d ddades capitalistas avanzadas han entrado en una fase de dismi-
Ia productividad y también con las principales efemérides de’ snuci6n de los rendimientos marginales -o decrecimiento invo-
historia econémica reciente. Mauro Bonaiuti ha descubiertoq Juntario- con posibles efectos importantes en la capacidad de!
el in crescendo de productividad de las revoluciones indust sistema para mantener su actual marco institucional.” Para ex-
se ha frenado en seco con la tercera, la revolucién microel plicar por qué la disponibilidad y el aprovechamiento efectivo del
trénica. Si la primera y la segunda lograron mantener tasas) jpetrdleo estan llamados a convertirse en el eslabén més débil
incremento de productividad sostenidas de mas del 1,5% delacadenaneoliberal, y enltalén de Aquiles del proyecto sisté-
rante décadas, la tercera apenas consiguié hacerlo du mico moldeado con el humus cultural de la sociedad de consu-
breve lapso alrededor del cambio de milenio. Unos apun ‘mo, debemos entender la singular excepcionalidad de los com-
para explicar este frenazo tan contraintuitivo para mi fésiles en general, y del oro negro en particular.
31
Suefios de carbon, vinculos de petréleo y cuerpos
de gas natural
Solo durante el siglo xx la humanidad ha consumido unas
diez veces la energia usada durante el milenioanterior, y mas
que la usada en toda la historia humana anterior, esen-
cialmente en forma de carbén, petréleo y gas natural.:!
‘Michael Renner
La.amenaza del colapso, energético primero y ecolégico des-
pues, no se cierne solo sobre un orden politico y econémico. Im-
Plica la inviabilidad de todo un régimen de produccién antro-
pologica. Sila era del petréleo accesible esta llegando a su fin,
serd entonces también el final de una cosmovisin y de una
forma muy particular de construir cuerpos, deseos y subjetivi-
dades. Para comprender qué/cusn blando es el barro de los pies
de este gigante civilizatorio que nos sostiene sobre sus hom-
bros, es necesario recordar la radical excepcionalidad de la era
energética fésil.
Durante cientos de miles de afios el metabolismo de k
sociedades humanas ha dependido en tiltima instancia del S
bien por la via de la fotosintesis, que sustenta toda la trama
la biosfera, bien por la circulacién atmosférica. La clorofila:
primera instancia, ylas fuerzas del vientoy del aguaenun
do grado de importancia, han permitido a mujeres y hom!
obtener la energia que delimitaba el campo de lo posible.
voluciones tecnolégicas, como la domesticacién de anim:
y plantas, la velao el molino,y sociales como el surgimiento
del Estado, optimizaron progresivamente el uso social de la
cenergia solar.
Los combustibles fésiles trastocaron radicalmente las re-
las de juego de nuestra realidad material. Lo que siempre ha-
ba sido el aprovechamiento de un flujo de energia constante,
inagoable a escala human, pero limitado en su aporte, pass
a convertirse en la dilapidacién de un stock cuya intensidad de
cextracci6n podia ser creciente, aun ritmo sin precedentes, pero
costa de aproximarse aun final anunciado.
Explosion demogréfia sin precedentes y eresimientoeco-
amico tendencialmente ininterrumpido. Proliferacién de la
ciudad y sus pautas de vida. Penetracién imparable del maqui-
nismo y mutacin de la morfologia productiva, que pasé de
circular a lineal. Espejismo de independencia de las socieda-
des respecto a los ecosistemas circundantes. Enorme concen-
tracién del poder politico efectivo. Aceleracién del transporte
ce interconexién de las regiones del mundo en un mercado que
empezaba a ser global mas all de las commodities de luo, con-
virtiendo las presiones multilaterales de la competencia mer-
cantil en una fuerza ciega capaz de desbordar hasta la regula-
cidn del Estado. Complejizacién exponencial de las relaciones
sociales, Burocratizacién y racionalizacién consecuente, para
mitigar la entropia informativa del ineremento de la interae-
ign potencial y su ruido... Todos estos procesos se dispara-
ron con la méquina de Watt, el ferrocarril, el barco de vapor,
laconstruccién con acero. $i el capitalismo pudo dejar de ser
un experimento fragil en los intersticios de un Antiguo Régi-
men agonizante, y pasé a convertirse en una totalidad sisté-
mica omniabarcante, fue porque los combustibles fisiles en-
sancharon afio tras afto las fronteras de la accién humana.
Con ellos se pusieron las premisas metabolicas para un incre-
mento aparentemente infinito de la base de esa estafa pirami:
dal, en forma de esquema Ponzi, que es el circuito capitalista
dinero-mercancfa-dinero ampliado,
De las condiciones de produccién modernas, un meta-
bolismo industrial basado en el premio de loteria energético
de los combustibles fésiles, emergieron también nuestras c
mogonias y nuestros mitos constituyentes. El titanismo e
plicito fue una extravagancia altamente especulativa de la’
guardia cultural romantica, que desde Goethe hasta Byr
pasando por Schelling, reivindicaron en Prometeo el domit
del hombre sobre las cosas que se dirige hacia los dioses di
zando lo humano. Pero la industrializacién fue también
enorme conversién religiosa, més explosiva que la del i
un milenio antes, hacia un titanismo difuso y no sistem:
do doctrinalmente.
io moderno que Nietzsche capturé en el fa
so«Dios ha muerto» alimenté su llama con carbon. ¥ dio.
enel plano de las grandes creencias, a un ascensionismo:
l6gico autodeterminado, y ya no marcado por potencias
cendentales y heterdnomas como eran las promesas de
idn religiosa. El mito del progreso es la narrativa que
en el sentido comuin de la época la idea de que el de:
El dei
soberano de Ia humanidad recorre un destino hacia formas
superiores de existencia. Todavia hoy, a pesar de que la barba-
rie del siglo xx erosions su legitimidad, el mito del progreso
sigue vivo. Lo est de modo indirecto en la tecnolatria: esa
superstici6n ilusionante sobre las posibilidades infinitas de la
tecnologia para solucionar cualquier problema. Y una de las
fuentes inagotables de las que mana el negacionismo ecolégico
es la propensién que tiene nuestra sociedad a considerar la téc-
nica como una variable independiente. Como si la tecnologia
‘moderna, para ser funcional, no tuviera que estar envuelta en
un sistema social que tiene que demostrarse viable, también
‘en términos ecolégicos. De modo explicito, el mito del progreso
se recodifica hoy en el transhumanismo, el poshumanismo
yotras formas de gnosticismo cyborg: anhelos de eternidad
para la superaci6n de la finitud corporal.
Y siel carbén disparé nuestros suetios, el petroleo agigan-
t6elalcance de nuestros vinculos. Gracias al petréleo, la fuente
de energia mais versstil existente en la Tierra (por su poder calo-
rifico, por darse en estado liquido a temperatura ambiente,
por suaccesibilidad y abundancia relativa), el experimento que
Ja modernidad capitalista llevaba ensayando en un espacio
‘social relativamente circunscrito en términos territoriales y
(las ciudades occidentales y su red extractivista
rompié su confinamiento y se convirtié en un proyec-
No es casual que dos de los acontecimientos mas
del siglo xx en términos de Gran Historia, el
‘por Eric Hobsbawm «fin del Neolitico»™ y la «gran
35
aceleracién» que dio el disparo de salida al Antropoceno,”* en
definitiva, ese «algo» que Pasolini nombré de modo poético
como «la desaparici6n de las luciérnagas», se solaparan en el
tiempo con el momento en que el petrdleo aparté al carbén del
trono de la matriz energética industrial: a principios de los se-
senta. ¥ es que tanto el fin del Neolitico como la gran acelera-
cin solo pudieron sobrevenir a través de millones de motores
de combustién alimentados por petréleo. Los de los tractores
y cosechadoras que despoblaron los campos. Los de los gran-
des buques cargueros que transportaban recursos naturales
convertidos en mercancias por todo el globo, desconecta:
las economias de sus bases metabdlicas regionales. Los d
os automéviles que desterritorializaban la vida cotidian:
desarticulando barrios y comunidades, convirtiendo las cit
dades en una mancha de aceite sin limites. Los de los avior
que difuminaron todas las identidades culturales. La esc!
del entramado de relaciones que configura tanto los sistei
sociales como las biografias se convirtié, por primera vez,
una totalidad coherente articulada a nivel planetario.
Pero si existe una dependencia tenebrosa entre com!
tibles fésiles y modernidad es en la agricultura. Odum
advertfa en los afios setenta de que nuestras patatas estal
chechas de petréleo».” La industrializacién global de la
cultura ha implicado profundas fracturas tanto en el ci
los nutrientes como en el ciclo energético que sustent
produccién alimentaria. La ruptura del ciclo de los nut
ha convertido a la agricultura en una actividad extractiva:
contribuyendo al empobrecimiento de las tierras agricolas:
separacién de la agricultura y la ganaderia, monocultivo, pér-
dida de biodiversidad y por tanto mayor vulnerabilidad ante
Jas plagas, etc. La ruptura del ciclo energético agricola se pro-
duce por el aumento de la eseala de produccién, que obliga a
asumir una creciente inversin tecnolégica, energéticamente
muy costosa: funcionamiento de maquinaria agricola (tracto-
res, cosechadoras), transporte de los alimentos a los distintos
lugares de la cadena de produccién y posteriormente a sus lu-
gares de consumo, irrigacion, sistemas de refrigeracién y em-
balaje. Debajo de los incrementos de produccién agricola de
Jos iltimos afios se esconde un descomunal subsidio energé-
tico. Silos combustibles fésiles desapareciesen, la agricultura
industrial se desplomaria catastroficamente, y su caida arras-
traria a las poblaciones tanto humanas como de animales do-
mésticos cuya manutencién ya no depende de la captacién de
energia solar. El dato sobre el porcentaje de biomoléculas cuyo
origen ultimo es el gas natural resulta espeluznante. Afirmar
‘que nuestros cuerpos estén hechos de gas natural no es una
licencia metaférica, es una verdad empfriea bastante literal:
Impresiona constatar que el 80% del nitrégeno presente
fen nuestros cuerpos (y el 50% de las proteinas) procede
directamente del gas natural por la via de los fertilizantes
de sintesis con los que cultivamos alimentos (gracias al
‘proceso quimico de Haber-Bosch, que transforma el nitré-
"geno atmosférico en amonfaco directamente asimilable
por Ias plantas). Mientras que puede decirse que la po-
blacién de hace doscientos afios estaba compuesta en su
‘mayor parte de luz solar, nosotros estamos compuestos en
‘gran medida de hidrocarburos fésiles.**
Siglo XXI: un shock energético a camara lenta
‘Antes incluso de que la caida de produccién de todos los
hidrocarburos liquidos manifieste claramente su deca~
dencia, habremos caminado varios pasos en falso en el
abismo del coste insostenible, igual que le pasa en los
dibujos animados al personaje que camina en el aire sin
saber que ya no tiene tierra sélida debajo de sus pies.**
Antonio Turiel
A pesar del viento cultural en contra, hacia el cambio de
comenz6 a resquebrajarse el consenso casi undnime al
dor de la fe en un crecimiento econémico potencialmente|
finito, Ayudé mucho la emergencia de una serie de prot
ecolégica capaz. de comprometer los modos de vida i
tes. La més notable, el trabajo del Panel Intergubern:
coordinacién cientifica internacional, a una escala sin
dentes, recopilando evidencias de que estamos inme!
una alteracién climética, antrépicamente inducida,
amenazar gravemente los patrones de habitabilidad humana
en amplias zonas del planeta.”
‘Aunque suene precipitado afirmarlo en la era Trump, el
‘cambio climético es un relato socialmente arraigado. Existe
mucha informacién al respecto. Sin embargo, el lado energé-
tico del binomio energfa-clima que enfrentan nuestras socie-
dades sigue siendo algo esotérico. Esto no es casualidad. Por
iversos motivos, vivimos en un mundo mis preparado para
convivir con la amenaza del cambio climatico que con la ame-
rnaza de un desabastecimiento energético. La razén fundamen-
tal es que, en principio, parece compatible poder tratar 0 miti-
gar el cambio climatico desde la continuidad de muchos de
nuestros rasgos civilizatorios esenciales. Durante muchos afios
hhasido posible, aunque cada vez o sea menos, acercarse al cam-
bio limético con un planteamiento reformista, socialmente mas
amable. Sin embargo, un desabastecimiento energético tem-
prano en el tiempo quebrarfa radicalmente nuestro modo de
‘vida, ¥ nos obligaria a tratar con el futuro desde un esquema
derupturacon el presente muy agudoy, por tanto, socialmente
mis dificil.
{Couil es el estado del debate cientifico sobre Ia disponibi-
lidad energética? En 1998 Colin Campbell y Jean Laherrére
ena revista Science su famoso articulo «El fin del
barato», que sirvié de documento seminal para la fun-
de ASPO, una red cientifica internacional empefiada
; con los datos en la mano, cualquier triunfalis-
futuro2* Eneste articulo se populariz6 la nocién
de pico o cénit del petréleo, el punto maximo historico de ex-
traccién de crudo, un concepto enunciado por King Hubert
casi cuarenta afios antes, localizandolo en la primera década
del siglo xxry anunciando una crisis energética sin preceden-
tes. Hubbert fue un genio geolégico que trabajé para la Shell:
entre sus méritos, haber desarrollado en los afios cincuenta,
una de las metodologias empiricamente mejor contrastada:
de célculo de reservas petroliferas. Con independencia de I
tecnologia o la cantidad de petrdleo, la extraccién de crudo
un pozo, un yacimiento, un campo o un pais sigue siempre
pauta de una curva acampanada: aproximadamente hacia lai
tad de las reservas el recurso se vuelve més dificil de extr:
y la produccién declina de manera irreversible.
Basindose en esta metodologia, Hubert predijo con.
to el pico del petréleo nacional de Estados Unidos para
con catorce aitos de antelacién. Sus calculos planetarios
ron el pico del petréleo global en algiin punto de la primera:
da del siglo xx1, y ASPO se ha dedicado a refinarlos
de su matriz tedrica. Enfrente, la oficialidad geoldgica,
sentada por instituciones como la Agencia Internacional
Energia y otros organismos sometidos a fuertes presi
interferencias politicas. Desde estas posiciones se ha
negara tesis de un desabastecimiento energético i
distintos argumentos. Por ejemplo, mediante un despk
todela fecha del picoa un futuro lejano. También con lai
que el agotamiento presenta la forma de una meseta y1
curva acampanada (con la produceién estancada en
durante mucho tiempo). Por supuesto, se ha recurrido al ideo-
logema capitalista de que el encarecimiento de un recurso
supondré un aliciente para la explotacién de recursos alter-
nativos (en este caso, petrdleos de peor calidad). Como es fécil
entender, que para la gobernanza neoliberal la nocién de pico
del petréleo sea un tabui es casi un deber de seguridad nacio-
nal: reconocer explicitamente el desabastecimiento futuro del
recurso miis estratégico del mundo moderno, en un sistema
econdmico inflado de falsas expectativas acumuladas en for-
‘ma de deuda, y que presenta comportamientos colectivos tan
irracionales y cortoplacistas, solo puede ser el preludio de un
ppinico financiero devastador.”
La década de los 2000 comenzé con una subida impara-
ble de los precios del petréleo, que sirvié de caja de resonancia
para el debate entre Ia ASPO y el optimismo geolégico. Bl ereci-
‘miento econémico, y especialmente la descomunal demanda
china,” pusieron contra las cuerdas a una industria petrolera
‘euya produccién fue demostrindose cada vez mas rezagada
respecto a la voracidad energética global. Durante este ascenso
"yertiginoso del precio del petrdleo las sospechas de un problema
stro geol6gico ligado a las predicciones de Hubert
‘cada vez, més fuerza. En 2007 la quiebra de las hipo-
ime en Estados Unidos condujo los enjambres de
desde la especulacién financiera hasta el refugio del
Jos precios se dispararon, llegando a situarse en julio
‘casi ciento cincuenta délares el barril, precio mixi-
incluyendo la inflacién. En definitiva, un grave
shock energético del calibre de la crisis petrolera de los seten-
ta, que esta siendo posible gestionar a cémara lenta gracias a
dos instrumentos de politica econémica muy peligrosos: el
primero, una mayor desregulacién de los mercados de traba-
jo, que no deja de intensificarse y generar fricciones sociales y
politicas; el segundo, la extravagante bateria de medidas mone-
tarias de la expansion cuantitativa, por la que los bancos cen
trales estén inyectando dosis crecientes de liquidez como una
respiraci6n asistida para el sistema econémico, a costa de sobre
cargar el futuro alud de las deudas impagables.
La gran recesin que comenzé en 2008, y su persistente
alargamiento en forma de estancamiento secular, son fen6i
nos incomprensibles si no se atiende al efecto de la tensién ener
gética provocada por el petréleo. Las explicaciones econémi
convencionales de la crisis, en una muestra del analfabeti
energético, han tendido a obviar esta importante variables
Pero las piezas del puzle estan encima de la mesa y encajan; ¢
el aiio 2010 la ALE reconocié de modo oblicuo lo que dus
muchos afos se negé a admitir: el pico del petrdleo, que es ur
realidad que solo se puede reconocer desde el retrovisor,
tenido lugar en el afto 2006." Esta noticia, probablement
més importante desde el derrumbe de la Unién Soviética,
pasado desapercibida gracias a un truco nominalista: la
fija en el afio 2006 el techo de produccién del petréleo et
convencional, pero defiende la capacidad de sustitucié
los petréleos no convencionales. Es un truco y es nomina
porque cuesta defender que eso que se denomina pet
no convencional sea fisicamente la misma sustancia (arenas
asfilticas, crudos pesados, liquidos del gas natural). ¥ silo es,
como el caso del petréleo extraido mediante técnicas de hi-
drofractura o perforacién en aguas profundas, comporta unos
costes energéticos, asociados a la extraccién, dificilmente tole-
rables. En la segunda década del siglo xx1 el debate geol6gico
se ha reavivado: aunque la produccién de crudo convencional
esta ya en rapido declive, el optimismo geolégico considera que
Jos petréleos no convencionales han eliminado de la agenda
el problema del desabastecimiento energético fosil. Los pesi-
‘mistas, en cambio, consideran que son mas una prérroga trégi-
ca que una nueva era de bonanza energética. ¥ que nos estén
aportando un tiempo de descuento extra con un altisimo cos-
te tanto ambiental como de pérdida de oportunidad de clari-
ficacién publica de nuestro mayor problema socioeconémico).
La bajada relativa de los precios del petréleo de 2014 hizo
que hablar de pico del petréleo pasara de moda.® En este con-
texto, los optimistas geolégicos sienten soplar el viento de la
coyuntura a favor de su discurso. Pero un andlisis mas deta-
lado revela lo inconsistente de sus tesis. Si la produccién glo-
pal sigue manteniendo el tipo ha sido gracias a dos factores.
Elprimero, el bajon del consumo de los gigantes asidticos
provocado por su propia versién de la crisis (China ¢ In
el segundo, el aporte de los petréleos no convencionales
‘como el fracking, esencialmente en Estados Unidos, que es
‘extremadamente problemitico también desde un punto de
‘vista econémico:
Si uno mira el balance de explotacién conjunto de las tres
compaaias petroleras mas grandes de Estados Unidos
(Exxon Mobil, ConocoPhillips y Chevron) se puede com-
probar que llevan casi cinco afios en pérdidas operativas.
Es decir, las pérdidas comenzaron incluso cuando el pre~
cio medio del barril era el mas caro de la historia, pero las
compaiias decidieron apostar por el futuro y creer que
las pérdidas se tornarian ganancias.
‘Aunque la baja rentabilidad energética del fracking no se
duce bien a un cédigo de sefiales econémicas tan vicindo
los precios de mercado capitalistas, su ruina es tan evid
como para exigir precios que la economia global sencilla
te no puede costear de modo sostenido. En consecuenci
produccién de fracking ha entrado en declive poco des|
de nacer'* y la industria petrolera vive hoy uno de los
desinversin mds agudos de su historia. Y lo sufre precisa
en el momento en que mis falta hacen nuevas inversiot
puedan desplegar la supuesta sustitucién de petréleo c
cional por petréleos no convencionales: 26% de caida de
versién en 2015 y 21% en 2016." Esta desinversién t
correlato en una nueva situacidn de escasez y tensi
oferta petrolifera en cuanto la demanda global (en
In asistica) se reactive.
, es ms que previsible que una
cin sélida de la econom{a global lleve a un nuevo
ta de los precios de las materias primas, especi
En conclusi
44
petréleo. Y este repunte a un nuevo shock energético vendré
seguido de una dura recesién econémica, como en 2008-2013,
que a su vez profundizard una fractura social que esta lejos de
haberse cerrado. Este patrdn de dientes de sierra desgarrador
esta termodindmica y geolégicamente condenado a repetirse.
El pico del petréleo convencional de 2006 ha despertado una
espiral perversa de destruccion de oferta y demanda petrolera
que ha convertido las bases fundamentales de nuestro siste-
ma socioeconémico en un juego de suma cero. En ella estamos
instalados. En periodos de reactivacién econémica, la eleva-
cién de los precios del petrdleo provocada por el declive geo-
6gico disparard los costes hasta umbrales inasumibles que
el capitalismo solo sabré gestionar por Ia via de la depresiGn,
con la consecuente bajada de la demanda energética a costa
de externalizar sufrimiento social. El resultado de esta tarta-
mudez metabélica es una economia global donde el creci-
miento de unos ya solo puede ser a costa de otros de un modo
especialmente descarnado:” devaluacién interna y abarata-
‘miento de la fuerza de trabajo, tensiones centrifugas inde-
pendentistas entre territorios ricos y pobres, agudizaci6n del
‘conflicto bélico en todas sus formas... La consecuencia mais vi-
sible: una década prodigiosa en la que las convulsiones geo-
se suceden a una velocidad historicamente inédita,
fuerzas emergentes trastocan sibitamente los mapas
de numerosos paises y la estructura social sufte
‘extrema para repartir, entre distintos agregados
el peso de adaptarse a este contexto de contraccién
45
ee
sinicas capaces de asegurar la viabilidad ecolégica dea huma-
nidad, no pueden hacerse cargo del modelo social del presente
sjeste no sufre una profunda alteracién. Pedro Prieto ilustra
este dilema con una parébola arquitect6nica muy didéctica:
en 1960, afto en el que el petrdleo superé por primera vez el
aporte del carbén, viviamos en el piso energético 3 (respecto
al suelo de la sociedad preindustrial). En 2017 estamos obli-
sgdos a una nueva transicin energética, pero instalados en el
piso energético 4, y hacia una alternativa que es energética-
mente més pobre y menos versétil, por mucho que gurus de
ran influencia como Jeremy Rifkin afirmen que estamos cer-
ca de una energia renovable de coste marginal cero." Frente
alos discursos del posibilismo ecologista, que reduce la falta
de penetracién de las renovables a 1a labor de mano negra de
Jos lobbies fosiles (sin negar que estos intereses existan), con-
‘viene contraponer algunas obviedades técnicas que urge in-
troducir en el debate:
forzosa. Década prodigiosa que solo es el preémbulo a un siglo
prodigioso en la acepcién mas sombria de la palabra prodigio.”*
Volver a vivir del Sol: una tarea anticapitalista
Como el petréleo no hay nada; las renovables seran las
energfas de un futuro muy distinto al presente.”
Ramén Fernindez Durdn y Luis Gonzélez Reyes
{Bs la tecnologia el paso del Noroeste que nos permitira
capar de esta claustrofobia sistémica? ;Podemos, por ejemy
confiar un futuro de continuidad a la expansién de las
.gias renovables? Las energias renovables son, sin duda, la
triz. energética de cualquier sociedad que se quiera sostenil
Pero en concordancia con el positive thinking que el capit
mo ha convertido en doctrina psicolégica oficial, en los ti
afios esta calando un optimismo 100% renovable, peligi
porque subestima la dificultad de la transicion que viene.
no puede circunscribirse a una operacién de sustitu
tecnologias, sino que debe ser entendida como una oper
de transformaci6n de estructuras socioeconémicas, ju
politicas y antropolégico-culturales. Y por tanto ret
empeiio histérico emancipatorio que parecia definit
clausurado después de 1989: abrir la cuestién del si
Porque el nudo gordiano de nuestro tiempo se puede
en la siguiente paradoja: las energias renovables, que
a. La primera es de naturaleza energética. Las energias
renovables producen bisicamente electricidad, y nuestras so-
tiedades son esencialmente no eléctricas. Apenas el 20% de
. fa que consumimos es electricidad. La mayor parte
energia primaria se destina a procesos industris
requieren calor (metalurgias, fundiciones, climati-
secaderos de alimentos) 0 al movimiento mecinico,
snte para el transporte en casi todas sus formas,
Ja flota mundial de automéviles, pero también
————o«o«>JV3,_J—— t—“i—_O
es mas bien una nueva dependencia energética respecto a los,
paises productores de estos materiales. En modo caricatura,
cambiaremos el petréleo saudi por el neodimio chino.
d. Lacuartaes que, igual que sucede con los minerales que
sirven de materia prima a las infraestructuras de captacin
‘energética, los enclaves geogréficos que permiten un aprove-
chamiento 6ptimo de las energias renovables son limitados.
En Espaiia, por ejemplo, hemos agotado ya los campos de ni-
vvel6, que son los de los vientos mas fuertes y constantes. Este
progresivo agotamiento afectard al factor de carga de las insta-
laciones: esto es, a la energia que finalmente suministran més
‘alld de su potencia nominal instalada.
¢. La quinta es que las energias renovables modernas, en
‘su construcci6n, despliegue y mantenimiento para evitar la
degradacién entrépica, son subsidiarias de los combustibles
fsiles. Estan, de alguna manera, subvencionadas por ellos.
‘Laextraccidn de minerales en lugares dispersos del globo, su
transporte, fabricacién, reparacién..., todo ello requiere pe-
.y es sumamente complejo pensar en electrificar estas
Laimagen de un parque edlico instalado en una plata-
‘marina continental habla por si misma de las dificul-
‘extrapolar el funcionamiento de las renovables hi-tech
de petroleo declinante. Por tanto, si las tesis de
el peak oil son finalmente correctas, esto limitara
fuerte penetracién de las renovables.
sexta es que silos tedricos del peak oil estuvieran
‘entonces nos enfrentariamos a otro interesante
1a de aviacién, la de barcos, maquinaria pesada agricola 0
minera, transporte militar... casi todo ello (un 95% del trans-
porte) alimentado con derivados del petrdleo en motores
de combustion.
. La segunda est relacionada con la rentabilidad ener-
gética. Los estudios mas solventes de In TRE renovable afit=
man que las mejores renovables (edlica y solar de concent
cién) pueden estar ofreciéndonos un retorno energético
20:1, cuando el petréleo en la era dorada de su extraccién
dia llegar a 100:1." Esta cifra es importante en términos
Jitativos para dimensionar la transicién: una sociedad 104
renovable podré hacer seguramente un quinto de las c
que pudo hacer una sociedad basada en el petréleo bi
‘Aunque las mejoras en eficiencia dan margenes de a1
cidn, resulta bastante intuitivo que una matriz. 100%
ble no podré ser funcional sin pasar por una auténtica
lucién socioeconémica.
c. La tercera tiene que ver con los limites materi
sol y el viento son inagotables, pero los dispositivos
turan su energia y los hacen utiles estén hechos de
que tedricamente se agotan, y que en los hechos ya
mostrando preocupantes signos de escasez.* Como
‘Alicia Valero," la materialidad de las infraestructuras
bles implica otra obviedad peligrosamente invisil
la supuesta independencia energética de las renovs
hhaanimado a muchos a emplear el término
ticay darle a la transicién un aspecto de revuelta,
dilema: es mas que probable que un rpido despliegue de las
renovables ineremente mucho las emisiones de gas de efecto
invernadero (GED, debido a Ia oleada de construccién de gran-
des infraestructuras energéticas que deberiamos acometer.
En el mejor escenario posible, podriamos imaginar técnica-
mente una matriz. energética 100% renovable capaz de ha-
cerse cargo del actual nivel de consumo. Para ello habria que
sumergirse como sociedad en un proceso de reconversién ins
dustrial sin precedentes, para electrificar todo lo que hoy
es eléctrico, y superar cuellos de botella técnicos que hoy
recen insalvables, como electrificar la aviacién comercial 0
parque automovilistico en su tamafio actual (de mas de
millones de vehiculos). Pero incluso en ese supuesto tan
realista, gcémo incrementar la disponibilidad energética
tal sila economia sigue creciendo a un ritmo promedio del
anual, que implica doblar su tamafio cada veintisiete a
‘Aqui esti la cuestién central de la contradiccién insal
que se presenta entre el capitalismo y un horizonte
100% renovable. Sociedades sostenibles, con matrices
implicarian en el mejor de los casos
géticas renovables,
omias desenganchadas del crecimiento. Y esto es inc
‘un régimen socioeconémico que organiza el
propiedad en beneficio de inversores privados con altas
tativas de rentabilidad, que empujan al sistema al c
Expectativas subjetivas, politicamente organizadas y
control efectivo del Estado, que son ademas la pers
de la légica inconsciente y tautolégica del valor, la forma de
riqueza social abstracta que configura el micleo de (nefasta)
sociabilidad del capitalismo y que estan constituidas sobre el
presupuesto estructural de su acrecentamiento constante en
el marco de la presién multilateral de la competencia.
‘Antonio Garcia Olivares, que ha liderado uno de los estu-
dios académicos mas interesantes sobre las posibilidades de
‘una matriz.energética 100% renovable con materiales no esca-
$08," es taxativo al respecto: las limitaciones en las reservas
de cobre y otros minerales hace que el fin del crecimiento expo-
nencial sea un prerrequisito para la viabilidad de una tecnosfe-
ra energéticamente sostenible."*
Curiosamente, el estancamiento secular que hoy atormen-
taaeconomistas y centros de poder podria ser entendido como
‘una anticipacién adaptativa espontinea del tipo de orden eco-
némico de una sociedad que hiciera unas paces simbisticas
con la biosfera. Pero el paraiso estancado, como denominan
‘Mario Gaviria y Jose Maria Perea a la posibilidad de una econo-
‘mia de estado estacionario renovable y una sociedad del buen
‘vivir en la Espafia del siglo xx1,"” solo puede ser Ia antesala
de un infierno sino logra romper con el maleficio de un dina-
“mismo capitalista patoldgico.
Donald Trump y la geopolitica del escenario 3
jos peces estin inquietos.
El charco se esté secando, ys
«Gus» Haynes, The Wire
Lanocién de pico del petréleo y su superacién en el afio 2006
fanefonan como un fondo de verdad oculto que, cuando deja
i iales de los
snvisible, hace que las problematicas social :
Cease 1os de modo mucho mas ni-
alti filen sus contorné
paee ae empeiio del capitalismo neoliberal enestro-
pear el final de a historia kojeviano pierde ss 6 Hees
¥ figuras aparentemente esperpenticas, ome Donal e %
venos revelan como realidades puestas, en hora.con elreloj
ir bastante precision.
Valladotid ha desarrollado un importante trabajo de ana
zacién de escenarios futuros, relacionando lo energético ylo
socioeconémico, que clasifica la evolucién de la civilizacion in-
dustrial en cuatro opciones." El escenario llamado peiisme
‘econémico, prevé un siglo xxi de intenso ‘crecimiento basi a
en los pardmetros dela globalizacion, sin choque con los li a
tes biofisicos del planeta. El escenario 2, Desarrollo sosteni
lbal, contempla una suerte de capitalism? verde capaz de em-
jprender una profunda reforma ecol6gica, fundamentada e
vencia y la desmaterializacién, que permita compat
In ecoeficiencia y la des a
bilizar una dindmica econémica expansiva y de me
clmantenimiento de condiciones ecosistémicas que muss
82
ya signos importantes de degradacién. El escenario 3, Compe-
tencia regional, dibuja una dinamica de desglobalizaci6n y re-
pliegue alrededor de la soberania nacional para incentivar la
competencia, y finalmente la guerra, por los recursos escasos.
El escenario 4, Desarrollo regional sostenible, prefigura una des-
globalizacién cooperativa basada en la descentralizacién de la
gobernanza, el incremento de la cooperacién, el fin del creci-
miento econdmico y el cambio masivo de estilos de vida en un
sentido ecolégico.
Marga Mediavilla, una de las cientificas que firmé este tra-
bajo, ha leido la victoria presidencial de Trump como el signo
que confirma que el escenario 3 es el que mejor adelanta el tea~
trode operaciones geopolitico del siglo x1.” La guerra civil en
Ucrania y Yemen, el auge de la ultraderecha en todo el mundo
occidental, el brexit, ¢ incluso las tensiones nacionales y terri-
toriales entre Cataluna y el Estado espafiol... Todos estos fens-
‘menos, con inmensas diferencias entre si, comparten un rasgo
central: cerrar filas (econémicas, sociales, culturales) alrededor
de alguna ficcién de un nosotros titil para dar una respuesta
agresiva ante una contraccién energética y material.
El programa con el que Donald Trump ha llegado al poder
retrata bien los tiempos que vienen y su particular tragedia.
4Cudl es la agenda real de su gobierno, su directriz maestra? En
Jointerno, apurar hasta las heces la era fésil americana, porque
esta es un prerrequisito para mantener una posicién imperial
pujante en el Gran Juego del siglo xx1, que es su gran objetivo
externo. Que Trump se haya rodeado de oilmen y negacionistas
——oooorrrr,S—“—_.”r...tttt”
climiéticos en todos los puestos de su administracién no es un
“lato flklsrico. Bsté tomando posiciones para intensificar a
explotacién del fracking propio contra toda l6gica econémica
y ecol6gica, aun incurriendo en enormes pérdidas, y prefigu-
rando incluso una posible nacionalizacién de Ia industria ex
tractivista de los hidrocarburos no convencionales, con Ia que
el conjunto de la economia norteamericana se hard carg> del
déficit a través del Estado. ¥ es que el petréleo autdctono, en
van contexto de lucha por recursos declinantes, y enla medida
rrias militares modernas son voraces consu-
en que as maquina!
midoras de combustibles liquidos, es una ventaja estratégica
que Ia administracién Trump va aprovechar sea cual sea su
coste, La gran lecciin de la era Trump se pareceré ala leccién
del fin del patrén oro antes de la Segunda Guerra Mundial que
tan bien describié Karl Polanyi: cuando la propia compulsi-
vidad competitiva de la acumulacién de capital, que tiene en la
guerra su maxima expresion, choca contra las reglas de juego
tradicionales del capitalismo, las reglas de juego se rompens
Desregular todavia més el fracking y cerrar Ia Agencia de Pro=
teccién Medioambiental son movimientos perfectamente com>
plementarios con la ruptura del proyecto del capitalismo
brecambista transnacional. Una huida hacia delante que
pretende hacer pagar fuera: «La agenda de Trump, ante la
pretende utilizar todos los resortes @
lela
duccién de la tarta,
aleance para apropiarse del mayor trozo posible d
para os capitales propios».® Esto es, retomar los viejos
rios de guerra econémica primero, y de guerra militar
ie de la expansién de los capitales nacionales. Lo que
ica, como ya se experimenté en los. sh
‘afos treinta, u1 i
“ una alian-
= nen ‘con sectores populares empobrecidos convenien-
te enfrentados contra otros sectores populares también
empobrecidos, pero convertidos en enemigo interno.
- .
2 + todo, la novedad del fenémeno Trump es relativa. Mis
“ lo que de clase. Su lado més original ha consistido en rom-
per la concertacién capitalista global. Fragmentar el Imperi
; io,
ue de Toni Negri. Ser el primero en poner eis
» de modo transparente, que el «no hay para todos» que
estrena el pico del petréleo obliga también a reconfigurar la
epee del poder del nticleo director de la geopolitica
global. Pero la lucha por asegurar que los suministros de ma-
terias primas y energfa fluyan de modo prioritario a los gran
rite de capital lleva décadas intensifi.
. 10, todo el mundo post LI-S d :
‘ lebe entenderse
bajo este prisma. Por desgracia, solo nos damos cuenta de que
ruestras vidas descansan sobre un perperuum mobilede irs
cidn de dolor y terror politico cuando su toma y daca invade
= espacio de seguridad. Cuando la geopolitica moderna
a a nuestra puerta a cobrarse nuestro:
: s Muertos. Pero a ni-
vel de andlisis social lo que se impone es subrayar que it
‘mos ya una guerra mundial larvada, e i
; ena que la car
de! a bando es la que tiene més que perder, meh
a : ris,
Be en Ragga 0 en Madrid. El epicentro de esta guerra
= i orbita alrededor de lo que Chomsky Ilamé el tesoro
storia, que son las reservas de hidrocarburos que se
encuentran entre el mar Caspio el goifo Pérsico- Las uiltimas
sbundantes y de alta calidad. Las que supondrén el empujén
“efinitivo, en medio del desastre, a Ia potencia que sseév%e su
control. ¥ las réfagas de esta guerra mundial larvada ya son
capaces de impactar rutinariamente en ‘el corazén del sistema
mundial. Hasta el punto de convertir el atentado terrorista en
nto més del paisaje vital que estamos, monstruosi
mente, aprendiendo a normalizar (como podian ser normales
Jas epidemins de célera en el siglo x). Lo que sirve, ademds,
de excusa perfecta para la involucién represiva de Jos marcos
politicos occidentales, tam necesaria para uns correcta aplica-
‘in de los postulados de la geopolitica del escenarie 3.
Yal igual que sucedié con Reagan en los afios ochenta, lo
que desde Buropa tiende a ser visto con desprecio, como un
barbarismo norteamericano sui géneris, quiz convenga en-
tenderlo mejor como una anticipacién de vanguardia. No solo
1 politico europeo esté repleto de Trumps Po-
oriosos esgrimiendo el «no hay para todos
cialmente
un elem
porque el territori
tencialmente viet
bajo la bandera de a primacia nacional. Espe
el supuesto micleo liberal europeista ya compart ela
sma base. La Unién Europea presume de querer liderar la
forma ecoldgica del capitalismo. Impulsar como su Prove
global el escenario 2del estudiodel Grupode Valladolid. Pero:
we presa de las contradicciones irresolubles de este oxim¢
[Alfinal, y de un modo muy poco transparente, 18 realpolitik
jiendo también en Bruselas.
sentido schmittiano se va imponi
osamente, Ia estrategia de seguridad energética de la UE
dice mucho sobre las regiones de produccién energética esta
tégica, més alld de «mantener una politica exterior cohere! fe
ycentrada frente a estos paises». No sabemos si «coherente i :
trada» es un eufemismo para hablar del taroeneiie ei
litar unilateral. Como el que, por ejemplo, ya se esta dando fs
Mali, donde soldados europeos, liderados por Francia, et
y mueren pore control de ls minas de uranio para eta
funcionamiento de la planta nuclear francesa. Antonio Turiel
publicé en 2016 un post con una pregunta inquietante que resu-
‘me muy bien el nuevo marco de relaciones de poder al que ith
‘estamos encaminando: cuando los limites geol6gicos hagan que
‘Argelia tenga que dedicar todo su gas a consumo interno, 7
niendo en cuenta que mas de la mitad del gas que fase 1
economias espafiola y francesa depende de Argelia, foes
tropas de Espaiia y Francia bombardeando Argel
En definitiva, nos encontramos en el umbral de una gran
depresion sin fin, que reducird severamente, e daaspeni
temente de cualquier operacién de distribucién de la ri ids
que se pueda incentivar, nuestros estindares ane ma-
teriales de vida. Como, por desgracia, ya estd siendo demostra-
do por los hechos, esta situacién de nueva penuria es un abono
social perfecto para incentivar salidas de tipo dictatorial, ba-
sadas en un férreo autoritarismo interior combinado coe
expansionismo militar exterior. Invadir Argeliaes un desastre
{emancipatorio no solo por la intervencin militar en si misma.
Bice eipoioskrben de sdtbted en tthe te oben
convertir para consentirlo.
———— al
despegue exponencal de toda una serie
de aceividades hurmanas hacia a segunda
‘mia del siglo xx que, para autores como
‘Wil Steflea, marca cl oigen del Antropo-
eno. Un concept problemstco, como ba
dlenunctado Donna Haraway. aunque ela
‘0 pone en duda la necesidad de nombrar
‘un punto de inflexion pero sefala con
ciertoamijuicioque, mis que una époc,
‘1 Antropaceno es mis un efecto limite,
‘como a fronteraK/Pg generada pore im-
‘acto del meteorite final del Cretcico,
oes unasituacin nefastament extr-
cordinaria que tenemos que hacer que sea
corta (Donna Haraway, «Antropoceno, Ca-
pitalocen, Planacionoceno, Chthulueeno:
sznerad relaciones de parenescon Revista
Latinoamericana de Estudios Critics de Ani-
‘males, ado, vo, rim.1, junio de 2016.
Publicado originalmente en Environmental
Humanities, vol. 6, 2015. pp 159-165).
24 Howard T. Odum, Ambiente, energia
_y sociedad. Barcelona: Blume, 1980,
25. Nathan oha Hagens, «Energi, deu-
‘day elfin del erecimienton en The World-
‘watch Instleute, op. it p46.
26 Antonio Ture, sa senda dl descen-
so.nergético: mapa ene siren en Pinto
Sur, mim. 151, 2017, p. 5.
27 Mésalleladisrupetén climatic, hay
‘otros euatro procesosreconocidos cient
camente que amenazan con rastocarauto-
destuetivamente nuestra relacién con Ia
‘biosfera: la contaminacin, la sexta eatin
‘ida masiva, la perdida en blogue de eco-
sistemas y elerecimientosimultaneo de
poblaciony pautas de consumo (Anthony
Barnosky ea, «Seientife Consensus on
Maintaining Humanity’s Life Support
Systems in the 21° Century» en linea). Dis:
ponible en hetps:/consensusforaction.
stanford.eduisceeientifc-consensusleon-
sensus_english pa, 2013).
28 ASPO, sgla den Assocation for the
‘Seudy of Peak Oi and Gas, es unared inter-
‘nacional de cientifcos dedicada a anali-
‘arlas reservaspetroliferas, sus modelos
de disminuciony las implicaciones socia-
les de su agotamiento. La organizacién
naciéen diciembre de 2000,
28 Jorge Riechmann suele recordar la
sigulence anéedota eselarecedora: «En
una entrevista de 2012, e profesor Dennis
OO LlLlLltttst—‘“_
‘Meadows desvelalo siguiente: “Hace poco
cl director del Banco Mundial para la in-
You might also like
- Carlos Tornel y Pablo Montaño (Eds.) - Navegar El Colapso. Una Guía para Enfrentar La Crisis Civilizatoria y Las Falsas Soluciones Al Cambio ClimáticoDocument356 pagesCarlos Tornel y Pablo Montaño (Eds.) - Navegar El Colapso. Una Guía para Enfrentar La Crisis Civilizatoria y Las Falsas Soluciones Al Cambio ClimáticoPatricia SánchezNo ratings yet
- Jean-Pierre Dupuy - How To Think About Catastrophe. Toward A Theory of Enlightened DoomsayingDocument180 pagesJean-Pierre Dupuy - How To Think About Catastrophe. Toward A Theory of Enlightened DoomsayingPatricia SánchezNo ratings yet
- Vilém Flusser y Louis Bec - Vampyroteuthis InfernalisDocument50 pagesVilém Flusser y Louis Bec - Vampyroteuthis InfernalisPatricia SánchezNo ratings yet
- Nicanor Parra - El Cielo Se Está Cayendo A Pedazos. EcopoemasDocument15 pagesNicanor Parra - El Cielo Se Está Cayendo A Pedazos. EcopoemasPatricia SánchezNo ratings yet
- Enrique Leff - Political Ecology. Deconstructing Capital and Territorializing LifeDocument459 pagesEnrique Leff - Political Ecology. Deconstructing Capital and Territorializing LifePatricia SánchezNo ratings yet
- Munir Hachemi-Cosas VivasDocument79 pagesMunir Hachemi-Cosas VivasPatricia SánchezNo ratings yet
- David Whyte - Ecocide. Kill The Corporation Before It Kill UsDocument120 pagesDavid Whyte - Ecocide. Kill The Corporation Before It Kill UsPatricia Sánchez100% (1)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)