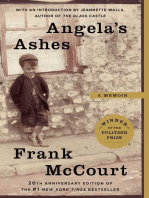Professional Documents
Culture Documents
Unidad I 2016 Victima
Unidad I 2016 Victima
Uploaded by
ronald.nina0 ratings0% found this document useful (0 votes)
8 views12 pagesOriginal Title
Unidad i 2016 Victima
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
8 views12 pagesUnidad I 2016 Victima
Unidad I 2016 Victima
Uploaded by
ronald.ninaCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 12
Victima y victimologia.
Un enfoque
Osvaldo Hector Varela
Alfredo José Sarmiento
Beatriz Nora Regueiro
Introduccion
uudnto soporta la “victima” en una sociedad donde los discursos y dispo-
sitivos de control social han sido paulatinamente vaciados de contenido.
La simileadencia que produce la insistente frase de “calidad de vida” con
“calidad debida”, da ingreso a la practica del concentracionismo sociopo-
Iitico y juridico, iniciado en los campos de exterminio del nazismo, gestores indirectos
de la victimologia y la labor de la Organizacion de las Naciones Unidas (ONU) en su
Declaracién sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Victimas de Delitos
y del Abuso de Poder
El exterminio nazi es el “mal radical”; un crimen inimitable pero, al mismo tiempo,
cualquier crimen es su imitacion. En esta linea, “victima” es quien ha sido degradado a
la condicion de animalidad. Sin esta significacién, jliberarfamos el acceso a la preven-
cién? En tal sentido, la fascinacion del crimen encarnada en el criminal no encontraria
su polaridad en el que ha soportado la accion
Victima y victimologia: un enfoque
La victimologia surgio gracias al profesor israeli Benjamin Mendelsohn despues de la
Segunda Guerra Mundial, cuando se desarrollé un elevado interés por las victimas, es-
pecialmente en los paises europeos. Mencién especial merece también Israel Drapkin,
quien propuso, en 1973, la celebracién del primer congreso mundial de victimologia
caPiTULO 4.6
454 PARTE 4, JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGIA
La vietimologfa es la ciencia que estudia a las victimas en general, las causas y los efectos
de la victimizacién, asi como la respuesta de las personas particulares y del Estado ante
este fenémeno.
Declarac’
on de la Organizacion de las Naciones Unida
S
La Organizacién de las Naciones Unidas, preocupada por la situacisn de las victimas de
delitos y del abuso de poder en todo el mundo, emitié la Declaracién sobre los Princi-
pios Fundamentales de Justicia para este tipo de victimas en noviembre de 1985
La declaraci6n apela a que los patses miembros de la ONU revisen su legislacién in-
terna y tomen las medidas necesarias para dotar de derechos, brindar asistencia, apoyo y
servicios a las personas que han sido victimas del delito, quienes deben recibir un trato
respetuoso y digno.
Esta declaracién fue promovida por la Sociedad Mundial de Victimologfa, una or-
ganizacion no gubernamental (ONG) internacional con caracter de cuerpo consultivo de
Ja ONU, que impulsa el desarrollo de la victimologia y los programas de asistencia a las
victimas en todos los paises del mundo
Historia, caminos, sentidos
En el seno de los dispositivos de control social informal, que albergan los discursos dis-
ciplinarios respecto de la normalidad, ha cobrado espacio un saber medicalizado propul-
sor de la denominada “calidad de vida’, Esta pretensién, discordante con la aplicacion
de politicas y economias segregantes, ha dado cuerpo a sus puntos mas resistenciales en
el seno mismo de los discursos de poder en mas de un tiempo.
Un efecto de simileadencia sostenido en “calidad debida” permite hacer un juego de
miradas, cuyo punto de convergencia consiste en
a) Poner de manifiesto las implicaciones xenofobas del sentido absoluto de calidad
como superioridad.
b) Considerar algunos efectos de repeticion que hicieron la historia de gran parte
del siglo xx, caracterizado por el concentracionismo sociopolitico sustentado en el
gobierno del terror nazi.
La melodia que produce la combinacién de estas notas resuena en la necesidad de una
ética capaz de recuperar la humanidad del hombre devenido en victima.
Ingreso con una anécdota: Franz Stangl, un jerarca nazi del campo de exterminio
de Auschwitz, cuando se hallaba viajando en un tren por Brasil —lugar en el que tuvo
su residencia al huir del ejército aliado después de la guerra—, de pronto se acords de
los judios al observar desde la ventana un hato de ganado que se dirigia a un matadero
cercano a la estacién.
4.6 Victima y victimologia, Un enfoque 455,
En el siglo xviii, el fisidlogo y anatomista Xavier Bichat definia la vida como el
“conjunto de funciones que resisten a la muerte”; la humanidad como especie animal
es mortal y depredadora, aunque ninguna de estas cuestiones pueden singularizarla en
el mundo de lo viviente. Si los verdugos y burécratas de los calabozos o los campos de
concentracién pueden tratar a sus victimas como animales destinados al matadero, con
quien ellos no tienen nada en comin, es porque las victimas han devenido realmente
en animales.
Digamos que en los colonialismos e imperialismos asoma la barbarie de un incivi-
lizado que exige de un civilizado una accién civilizadora. Acaso no habra un viviente
despreciable que generar expediciones humanitarias con injerencias y desembarcos de
legionarios caritativos que haran pensar a mas de uno que el supuesto “sujeto universal”
esta escindido.
Judios, eslavos, gitanos y otros mas fueron considerados pueblos inferiores por los
nazis, en su construccién ideologica de superioridad de la raza aria. Esta concepcion de
subhumanidad del otro encarna en la planificacién de la sistemética eliminacisn fisica
de millones de personas, un nuevo elemento agregado de la inmoralidad intrinseca de
la guerra
La persecucién racial, centrada sobre todo en el pueblo judo, inicié en 1933 con
la creacién de los primeros campos de concentracién y prosiguié en 1935 con las Leyes
de Niremberg y otros decretos antisemitas. Sin embargo, fue en noviembre de 1938, en
la tragica “Noche de los cristales rotos”, que las detenciones, asesinatos, deportaciones,
ataques a sinagogas, cementerios y otros establecimientos judios seftalaron la generali-
zacién de la violencia, sellados en enero de 1939 con el discurso de Adolf Hitler, quien
advirtié que la guerra llevaria a la aniquilacion de la raza judia
Fl genocidio, como “solucién final”, se consumarfa en la organizacién de la “con-
centracién’, la cual abarcaba desde la condicién penitenciaria, pasando por el trabajo
forzado y culminaba en el exterminio. El primero y mas tristemente célebre de estos
campos fue el creado en 1940 en Auschwitz (Polonia), al cual siguieron otros seis, to-
dos comunicados con los principales ramales ferroviarios que cruzaban Europa.
Pocos lograron sobrevivir, pero quienes lo hicieron escribieron su testimonio, entre
Jos que destaca la obra de Primo Levi (1988), que muestra una profunda intencién de
comprender lo que esta mds allé de lo humano, o mas aca del bien y del mal; es una
invitacion a pensar la condicién humana, sintetizada en la idea de que “los campos de la
muerte no son el infierno, son nuestro mundo”! (Levi, 1988: 19).
Una reflexion ética debe atravesar la problematica de los campos de concentracion
y muerte; y para hacerla posible es preciso entenderla en el marco de la psicologia y la
historia, con un minimo y real espesor sombreado por fuerzas y deseos.
1 En la descripcién de la microsociedad de los campos de concentracién, Levi introduce la idea de huma-
nizacién-deshumanizacién que provocan las condiciones limites de estos lugares, donde la consigna es
mantenerse vivo a cualquier precio, Esta zona gris de la existencia humana puede colocar a un hombre
cn la situacién de esperar ansiosamente la muerte de su vecino para hacerse de su pedazo de pan.
456 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGIA
Segiin Sigmund Freud (1973: 2710), “[...] Aquello que en la vida psiquica indi
vidual ha pertenecido a lo mds bajo es convertido por la formacién del ideal en lo mas
elevado del alma humana, conforme siempre a nuestra escala de valores”. Esta génesis
del superyo es resultado de dos importantes factores: uno bioldgico y uno historico. La
larga indefensién y dependencia infantil del hombre y el complejo de Edipo, del cual
toma la energia necesaria para establecer el caracter coercitivo que se manifiesta como
imperativo categérico. No es posible eludir en este concepto la reminiscencia kantiana, y
junto a ella orientar el viraje que se instala con Sade en avance ascendente en el siglo XIX
del tema de la “felicidad en el mal”.
La critica de la razon practica aparecié ocho atios antes que La filosofia en el tocador
Si en el tiltimo texto se sostenia el Principio del Placer como la Ley del Bien, constitu-
yendo en realidad el Bienestar, Immanuel Kant lo cuestiona al sostener que ningin
fenémeno puede favorecerse de una relacién constante con el placer, ni puede enunciar
se ninguna Ley de un Bien sin definir la voluntad de un sujeto que la introduce en su
practica. El Bien, por proponer, ha de responder a mandatos cuyo imperativo se presenta
como categ6tico, con valor universal por exclusién de pulsin o sentimientos devenidos
de la relacién con el objeto. Esta practica pone de manifiesto lo que un sujeto puede
padecer por su telacién con un objeto. Padecimiento que articula el goce.
La regla al goce, en Sade, puede plantearse a modo de herencia kantiana como regla
universal: Tengo derecho a gozar de tu cuerpo, y ese derecho lo ejerceré sin que ningtin limite
me detenga en el capricho de las exacciones que me venga en gana saciar en él, Maxima que
opera como paradigma de un enunciado que excluye la reciprocidad.
Jacques Lacan (1978) escribié en “Kant con Sade”: “Sin duda estos dos imperati-
vos entre los que pueda tenderse, hasta la ruptura de la vida, la experiencia moral, nos
son impuestos en la experiencia sadiana como al Otro y no como a nosotros mismos”
(p. 342).
La bipolaridad de la Ley Moral es esa rajadura que opera en el sujeto respecto del
significante y que transita del sujeto del emunciado al sujeto de la enunciacién
Cuenta la historia que cuando Napoleén confiseé los bienes de los duques de Or
leans, ése habia sido el primer vuelo del Aguila (sobrenombre de Napoleon). En francés, la
palabra vol utilizada en esa frase significa, ala vez, vuelo y robo, de modo que ese vuelo-
robo era al mismo tiempo el primer hecho glorioso y la primera infamia de Napoleén
Es preciso establecer un lugar para que, frente al limite, se piensen los valores en
relacion con las conductas de los hombres en el espacio concentracionario. El campo.
de concentracién es el tiltimo eslabén de una légica inexorable, es la aplicacién riguro-
sade una concepcion del mundo que subsiste; y que insiste.
El exterminio nazi es el mal radical, el cual es la medida del Mal a secas, ademas de
ejemplificar, normativizar de manera negativa y designar cualquier otra situacién que
amenaza su repeticion. Este crimen, en tanto ejemplo negativo supremo, es inimitable,
pero, al mismo tiempo, cualquier crimen es su imitacion. La realidad de lo inimitable
es la constante imitacién. Por ello, Alain Badiou (1993), el pensador de la “ética de las
4.6 Victima y victimologia, Un enfoque 457
verdades’, sostenfa que, en el pensamiento de las matematicas y el psicoanalisis, a) el mal
rno es una categoria del animal humano, es una categoria del sujeto y b) no hay mal, sino en la
medida en que el hombre es capaz de devenir el inmortal que es.
Levi (1988), en Los hundidos y los salvados, describe que la zona gris de los campos
en realidad es la zona gris de la condicién humana, que aquello inserto en este espacio
queda en una especie de semiinconciencia dificil de develar, el cual se permite delegar
en otros lo que es posible en todos.
Empleando métodos extremos se puede romper el contrato social hasta su misma
base, y convertir a seres humanos en animales,
Auschwitz —al mejor estilo kafkiano— posee una arquitectura que mantiene para el
recién llegado su poder distante e inalcanzable. El poder de decision depende de una en-
telequia invisible y lo tmico que se conoce es un desfile permanente de intermediarios
Abi no hay nombres, cada persona s6lo es un ntimero. Es un mundo donde la muerte se
posterga, la burocracia es un horizonte existencial, el que llega nada sabe y si pregunta
Ie responde el golpe o la ironia
El campo se organizaba como una microsociedad asilar; un espacio saturado de
vigilancia donde la burocracia se hacia cargo de la vida y la muerte; y en donde se hacia
referencia a la muerte como un viaje o traslado con el fin de evitar escenas de panico
Un compatero de Levi, llamado Henri, renuncié a todo sentido de supervivencia
después de la muerte de su hermano, pero solia afirmar que era necesario practicar tres
métodos para huir de la aniquilacion conservando la dignidad: la organizacién, la com-
pasién y el hurto.
La organizacién de los campos de la muerte tiene una sola consigna: hay que vivir.
La presencia de la muerte es inmediata, y la relatividad de los hechos es minima. Un ges-
to, una distraccién, un olvido 0 una pequefta decisién son la diferencia entre estar vivo
o estar muerto, Cada decision que se toma tiene consecuencias absolutas. Vivir meses 0
afios en un campo implica integrarse a una sociedad que tiene la finalidad de suprimir
vidas y de organizar a la gente para esa supresién. La dimensién del proyecto nazi exigia
que una parte de estas poblaciones viviera lo suficiente para exterminar a la otra parte
Desde trabajar en una fabrica de caucho donde se producian elementos bélicos para
el ejército aleman, hasta sacar dientes y pelos de los cadaveres que dejaban las cémaras
de gas, los trabajos debian ser realizados por las propias victimas, y éstos se multiplica-
ban para que el campo fuera eficaz en su propésito: matar.
El invento de las camaras de gas se debio a esa busqueda de clicacia y rendimiento
La articulacién con la poblacién civil de la produccisn de los campos era permanente
Aun la creacién del mercado interno, cuyo circulante eran los bonos crédito obtenidos
por el rendimiento en el trabajo, era operado con la mahorca (tabaco realizado con dese-
chos de lena y hojas), que funcionaba como garantia material, llegando a presentar mo-
vimientos de alzas y bajas de acuerdo con el abasto y desabasto del mercado interno.
De la materialidad de las condiciones de vida a los efectos del sujeto, pasando por el
espacio de la moral, este parrafo de Levi (1988) explica que “quien ha esperado que su
458 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGIA
vecino terminase de morir para quitarle un cuarto de pan, esta, aunque sin culpa suya,
mis lejos del hombre pensante que el mas zafio pigmeo y el sadico mas atroz” (p. 23)
{Qué cosa queda del momento en que se planted esta cuestién “psicolégica”? Los
campos de concentracién no son un fenémeno anormal, sino el efecto de una sociedad
donde se articulan fanatismo ideologico, régimen de eficiencia, sofisticacion tecnologica
© expresion burocratica a ultranza de la modernidad
La renuncia al “estado de naturaleza” que plantea Hobbes como condicién de posibi-
lidad de una “sociedad civil”, ast como la renuncia pulsional que constituyé el ingreso al
orden simbélico en la teorfa freudiana, quedan plasmadas en la expresisn del derecho
Los “derechos del hombre” son los derechos al no-Mal: no ser ofendido y maltratado
ni en su vida (horror a la muerte y a la ejecucisn), ni en su cuerpo (horror a la tortura,
al maltrato y al hambre), ni en su identidad cultural (horror a la humillacion de las mu-
jeres, de las minorias, de las etnias, de los nifios, eteétera).
Este discurso se asienta en la paradoja entre el decir y el hacer, los cuales promueven.
el sentido de la operatividad humana, Lo que no se debe hacer, incluso con los sacrifi-
cios que entrafia, parece mas facil que desenmarafar lo que es necesario hacer.
Por ejemplo, si recuperamos los elementos del repetido debate acerca de la euta-
nasia, la combinacién de ser-para-la-muerte y dignidad permite construir la idea de
“muerte digna”, lo que nos lleva a la discusién de la “muerte dignamente administrada”
El sufrimiento y la degradacién no son dignos, no van de acuerdo con la imagen que
nos hacemos del Hombre y sus derechos; pero este debate no pone en evidencia la falta
radical de simbolizacion en que se encuentran hoy la vejez y la muerte. Simplemente,
da cuenta de que, desde la concepcién del no-Mal, Ia felicidad, la vida se encuentra fas-
cinada por la muerte al tiempo de hallarse incapaz de inscribirla en el pensamiento.
Desde esta perspectiva podemos entender cémo el nazismo se autodefinia como una
“etica de la vida”, tenfa su propio concepto de “vida digna” y asumfa de manera implac
ble la necesidad de poner fin a las “vidas indignas’, Podemos aplicar idéntica reflexion a
la problematica surgida respecto del terrorismo de Estado durante el Proceso de Recons-
truccion Nacional argentino
Al respecto, Gunter Grass afirmaba
Como invitado de una universidad me dirijo especialmente a estudiantes, y por consiguiente
me veo ante la atencién o la simple curiosidad de una generacién que, en comparacién con
la mia, se ha formado en condiciones totalmente distintas, retrocederé antes que nada unos
decenios y describiré mi situacién en mayo de 1945
‘Cuando contaba diecisiete afios y, con otros cien mil, vivia en un agujero en el suelo
al aire libre, en un campo estadounidense de prisioneros, s6lo pensaba con astucia ansiosa,
porque me moria de hambre, en sobrevivir, pero por lo demas carecfa de ideas. Mantenido
en la inopia con dogmas y convenientemente entrenado para metas idealistas... asi nos habia
dejado el Tercer Reich a mi y a muchos de mi generacién con sus promesas de fidelidad
“La bandera es mas que la muerte”, decia una de aquellas certezas enemigas de la vida.
Tanta tonteria no era sélo resultado de una ensetianza deficiente a consecuencia de la guerra
—cuando yo tenfa quince afios empez6 para mi, mal entendida como liberacion de la escue-
4.6 Victima y vietimologia, Un enfoque 459
la, mi época de auxiliar de la Luftwaife—, sino que era mas bien una tonteria general que
cubria diferencias de clase y de religion y se alimentaba de la autosatisfaccién alemana, Sus
dogmas comenzaban mas 6 menos asi: “Los alemanes somos....", “Ser aleman significa...” y
finalmente: “Un alemén nunca...” Esta tltima frase lapidaria sobrevivis incluso a la capitula-
cién del Gran Imperio Aleman y adquirié la firmeza tozuda de lo doctrinario, Porque cuan-
do, con muchos de mi generacién —no se hablaré aqui de nuestros padres y madres— me
vi confrontado con los resultados de crimenes de los que eran responsables alemanes y que,
desde entonces, se resumen en la idea de Auschwitz, me dije: “munca”, Me dije y dije a otros,
y los otros se dijeron y me dijeron: “Un aleman nunca haria algo asi” (1992: 9-11),
as guerras no terminan con el disparo del ultimo cartucho. Nuestras sociedades estan
infiltradas por la extensién de las guerras cuando éstas han finalizado. El genocidio de
los campos de concentracién, la bomba de Hiroshima, la guerra de Vietnam, los crime-
nes de Augusto Pinochet o la guerra sucia en Argentina, no desaparecen con los cambios
de gobierno ni con la creacién de leyes ni con olvidos fallides. Las sociedades no tienen
los medios de evitar la sintomatologia que se manifiesta de manera insistente en los es-
combros de la guerra. Las victimas no cesan de manifestarse, y el retorno de lo que fue
emerge como fantasma activo de lo que es
De la Nueva Criminologia a la Victimologia
Durante décadas, el tnico protagonista de la “escena criminol6gica” ha sido el crimi-
nal, el mal llamado “sujeto activo del delito”, con sus condicionamientos biolégicos,
psicolégicos y socioculturales. Su figura, atractiva, misteriosa y amenazante, genera sen-
timientos ambivalentes de rechazo, admiracién y, la mayorfa de las veces, morbosidad.
La criminologia, a lo largo de su historia, habfa estado centrada en el delincuente y en la
busqueda de una explicacién sobre la etiologta del delito. A lo largo de la historia, mu-
chos delincuentes se han hecho célebres, en tanto que sus victimas han estado condena-
das al anonimato. La victima del hecho delictivo sélo inspira lastima, pues los débiles en
la lucha por la supervivencia no fascinan a casi nadie
Suele generarse un desplazamiento culpabilizante, pues el espectador del fenémeno
criminal tiende a degradar a las victimas.
Jorge Nuiitez de Arco (2004: 27-32) retoma los comentarios de Hamilton, quien.
afirmaba que cuanta menor responsabilidad tenga la persona ofendida (valga el ejemplo
de la joven apuialada en la calle), menos simpatia despierta en la sociedad, que tiende a
buscar alguna razén para justificar el hecho (como que no deberia estar en ese lugar ni
a.esa hora, etc.). De hecho, la gente toma actitudes atin mas negativas hacia las victimas
de violacién (Kilpatrick, 1992; citado por Nifez de Arco, supra).
A partir de la segunda mitad del siglo xx, con un soporte previo en la célebre frase
de Franz Werfel pronunciada en 1920: “No el asesino, sino la victima es culpable (Nicht
der morder der ermordete ist schulding)”, se predecia un cambio: la interaccién delincuen-
te-victima abrié el camino a la explicacion de la criminogénesis
460 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGIA
En 1992, Antonio Garcia-Pablos de Molina elaboré una definicién integradora al
decir que la criminologia es una ciencia empirica e interdisciplinaria, la cual se ocupa del
estudio del crimen, del infractor, de la victima y del control social del comportamiento
delictivo y trata de suministrar una informacién valida, contrastada, sobre la genesis,
dinamica y variables principales del crimen —contemplando éste como problema indi-
vidual, pero también como un problema social—, ast como sobre programas de pre-
vencién eficaz del crimen, las técnicas de intervencién positiva en el delincuente y los
diversos modelos o sistemas de respuesta al delito
Seguin Nunez de Arco (2004), hoy puede entenderse a la victimologia como una
nueva criminologfa y la define en tanto ciencia empirica e interdisciplinaria que se ocu-
pa del crimen, del delincuente, de la victima y del control social del comportamiento
desviado.
En lo que Benjamin Mendelsohn denomina “pareja penal’ la victima (que ya no es
considerada “sujeto pasivo” del delito) puede contribuir (con mayor o menor culpabili-
dad) a su propia victimizacién.
Garcta-Pablos de Molina (1983: 251) seftala que “el microsc6pico mundo de la pa-
reja penal, origen de la victimologia, debe ser superado y que el tradicional concepto de
victima muy restrictivo carece de operatividad”
Asumiendo que existen muchas otras victimas sociales generadas por el delito, de-
beriamos llegar a concluir la necesidad de un deslinde entre criminologia y victimologfa.
Tal como escribe Elias Neuman (2001: 45), apuntartamos a “reconocer el nacimiento de
una nueva y aut6noma ciencia de las victimas in genere con el acopio y la informacion
multidisciplinar pertinente”
Penalistas y criminélogos europeos expresan su preocupacién por el fracaso de las
instituciones estatales con respecto a las victimas de los delitos, lo cual ha promovido un
aumento de la extension y gravedad de la victimizacion.
Una intervencién eficaz en el nivel de asistencia a las victimas puede modificar de
manera radical la justicia penal y abrir horizontes amplios para las sanciones sustituti-
vas de las penas privativas de la libertad, algo que también ha sido recomendado por el
Consejo de Europa.
Una criminologia moderna de corte sociologico desplaza su centro de interés a la
articulacin de la conducta delictiva, de la victima y del control social
Al considerar la importancia de la victima como la principal fuente de informacién
para la investigacidn de los hechos delictivos, y sobre esa informacion elaborar los pla-
nes de prevencién del delito, comprenderemos la importancia que adquiere un andlisis
de esta naturaleza. Un estudio de victimizacion que, con un adecuado disefio metodo-
ogico, incluya la vulnerabilidad, el miedo al delito, el grado de confianza en el sistema,
Jas causas de la mala imagen de las instituciones y los indices de victimizacion, seria una
herramienta eficaz para el desarrollo de planes de prevencisn
Lentamente y desde distintos aspectos, la victima o el sujeto que sufre la accion
ofensiva va tendiendo a dejar el lugar de objeto pasivo, neutro y accidental del aconteci-
4.6 Victima y victimologta. Un enfoque 461
miento delictivo, por lo que resulta importante redefinir su espacio en un Estado social
de derecho.
La victimologia no se agota en el disefio de programas indemnizatorios de contenido
econémico patrimonial a favor del sujeto ofendido, mas bien debe dar cuenta del con-
tenido interpersonal del crimen como conflicto humano. Al entrar la victima en contac-
to con el sistema penal del Estado, debera recibir un tratamiento digno y respetuoso, tal
y como exigen las normas legales respecto del criminal. El cumplimiento de esta premisa
evitarfa la revictimizacion de quien ha sufrido ya la carga que le inflige su victimario
Factores crimi
ogenos
Los factores criminégenos se clasifican en tres grandes grupos: sociales, psicolégicos y
biologicos.
La sociologia criminal es la ciencia que estudia los factores sociales donde la crimi-
nalidad se incrementa; aquellos lugares donde la mayor parte de la poblacién vive de
manera empobrecida, con un deterioro importante de sus condiciones basicas de exis-
tencia digna, alimento, salud, educacion, o en esos otros sitios donde una serie de suce-
sos historicos bélicos, como golpes de Estado con sucesivos gobiernos de facto, pérdidas
territoriales y econémicas a causa de intervenciones extranjeras, abren el camino de una
“cultura de la muerte” donde las emociones negativas se transforman con facilidad en
agresiones, degradacién de los valores y drenaje de los impulsos hostiles consecuentes.
Los factores macrosociales confluyen en el incremento de conductas agresivas desti-
nadas a quebrantar la integridad de los otros. La desordenada urbanizacion de las ciuda-
des y la falta de politicas migratorias acrecientan los cinturones de pobreza y miseria; asi
como lo hacen los asentamientos irregulares carentes de servicios basicos indispensables
—agua, luz, gas—, la centralizacién de la salud, la educacién, la seguridad. Las vivien-
das improvisadas y la insatisfaccion de las necesidades bésicas hacen de la familia, en
estos lugares, una institucién emocionalmente inestable, pues las privaciones se tradu-
cen en actitudes violentas frecuentes. Todo ello avivado con desempleo, subempleo,
narcotrafico, prostitucién, etcétera.
A estos factores se agrega toda una fantasmatica del poder, encarnada en la promi-
nencia del machismo, los juegos de ataque-despojo-muerte que la informatica ofrece sin
escatimar esfuerzo alguno y que sirven de soporte a la vulnerabilidad de grupos identifi-
cables de jévenes y nitios propensos tanto a la victimizacién como a la delincuencia.
Es preciso no olvidar el quiebre de la familia en tanto reservorio de maltrato y abuso,
sea psicol6gico, fisico o sexual; donde la conducta violenta de los miembros que acumu-
lan el poder suele hallarse reforzada por el consumo de alcohol o estupefacientes
Los factores biopsicolégicos estan profundamente entrelazados con los sociales, re-
cayendo en ellos la afirmacién extrema de una masculinidad pervertida por el poder y
Ios téxicos, y un bizarro sentimiento de superioridad y desprecio xenéfobo hacia nitios
y mujeres, 0 viceversa
462 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGIA
De cuando la victima no lo es o de la oportunidad
de no serlo
Tal vez parezca un contrasentido abordar la cuestion de la victimologia quebrantando
la condicién esencial del sujeto que da origen a su existencia. Pero avanzando sobre la
cuestin y apuntando al lugar de resistencia de una “segunda victimizacién”, por obra y
gracia de las vicisitudes organizadas en las estructuras legales, el sujeto es el que sure la
accion de un ofensor, quien se resiste a ocupar el lugar de sujeto pasivo, haciendo uso
de su decision respecto de la reaccién més adecuada para afrontar el mal menor que le
permite su ética personal
Victor Frankl (1994) solfa repetir la escena cotidiana en el campo de concentracién
de Auschwitz: su vecino de barraca se paraba cada manana frente a un espejo imaginario
y, con una brocha y jabon de idéntica condici6n, producia ritualmente los movimientos
destinados a afeitarse. Si los programas destinados a la asistencia de quienes han sido
damnificados por alguien que, en exceso del ejercicio de su fuerza, violencia o poder, les
arrebata sus posesiones fisicas o espirituales, colaboran en Ia asimilacién semédntica de
ese sujeto a su subhumanidad con el comin denominador de “victima”, estarian trasla~
dando la dinamica de una situacién desde el acontecer al ser, con el riesgo de promover
un espacio de predeterminacién invalidante y estigmatizante.
Citando a Badiou (1993: 106),
ade donde procederé el proyecto de una transformacién cualquiera de lo que no es? [...] del
Hombre como Inmortal (trascendente) [...] del que se sostiene de los incalculables y de lo
no posefdo; se sostiene del no-siendo |...] Pretender impedirle representarse el Bien, orde-
nar sus poderes colectivos, trabajar por el advenimiento de posibles insospechados, pensar
Jo que puede ser en radical ruptura con lo que es, simplemente es impedirle la humanidad
misma [...]
Orden y desorden. Derecho formal e informal
Antes explicébamos que la cuestion es la articulacion de quien delinque y ofende, de
quien sufre este hecho ilicito siendo ofendido y damnificado y del control social, al que
no podemos dejar de seftalar, en su aspecto penal, como privilegio del Estado y, en su
aspecto informal, como compromiso social general
No puede ignorarse que la “segunda victimizacion” es una manifestacion mas pre-
cisa del fracaso 0, cuando menos, de la falta de funcionalidad y eficacia de las institu-
ciones encargadas de aplicar el control penal, donde no hay distincion entre “victimas
y victimarios”, y esta situacién alcanza hasta a los allegados a ambos en una indeseable
ramificacién estigmatica,
Nuestras sociedades son sistemas cada vez mas complejos; las sociedades industria-
les han generado dispositivos de regulacién social a través de equilibrios mantenidos 0
4.6 Victima y victimologia, Un enfoque 463
encontrados en el espacio interior de las tensiones, roturas 0 contradicciones provocadas
por la multiplicidad de instancias y actores involucrados en una pluralidad de estrate-
gias sociales. De modo que el problema de la regulacién social consiste en encontrar un
perpetuo compromiso entre las instancias contrapuestas cuyo objetivo es mantener el
entramado social y la coherencia relativa a las formas basicas de su vinculo.
La juridizacion (leyes = penalizacién) y el consiguiente enjuiciamiento de las conduc-
tas problematicas y de los conflictos micro y macrosociales alimenta la ilusion de que to-
dos los problemas pueden ser manejados como cuestiones de orden publico que pueden
ser delegadas a técnicos del aparato judicial. El enfoque penal se convierte entonces en
la tnica lave de interpretacion de fenémenos mas o menos complejos, como la mafia, la
corrupcién politica y administrativa, la inmigracién, el robo en departamentos, la pros-
titucién, el trafico de drogas, los datos, el vandalismo nocturno, el graffiti
Una vez que se ha dihuido el conflicto politico e ideolégico central y se ha perdido
la capacidad para manejar los conflictos sociales periféricos por parte de la familia, el
barrio, la escuela, los lugares de trabajo, parece que el tribunal es el lugar de choque po-
Iitico y social, en tanto que el lazo social —perversamente desvirtuado— solo encuentra
representacién en el cédigo binario delincuente/victima
La crisis tanto de las ideologfas como de los valores morales y religiosos ha promo-
vido a la justicia con la investidura de un espacio ideolégico y un receptaculo de todos
los miedos ligados a la mundializacién econémica. La justicia, entonces, quedaria como
el denominador comtin cuando los discursos politicos son incapaces de construir un
sentido de proyecto.
Paradgjicamente, a esta inflacion de las categorias penales se contrapone un deseo
de fuga de lo penal motivado por las exigencias de una realidad que opone el formalismo
conservador del sistema juridico a la compleja evolucién de los vinculos sociales y a la
demanda de participacion cada vez mis activa de los ciudadanos en la gestion directa
—que no es delegada a terceros— en las cuestiones que le competen.
Dos fenémenos paralelos, antitéticos pero convergentes, son, por un lado, un fuerte
recurso de las categorias penales y, por el otro, un deseo de reapropiarse de los vincu-
los sociales. A modo de enunciado, vale destacar que la problematica crisis de la vision
“legicéntrica’”? del derecho abarca la consistente demanda social de derecho y la exigen-
cia de una gestion de las relaciones conflictivas —base de las contiendas— por parte de
la gente.
Muchas experiencias de este orden, entendido como derecho informal y que abarca
todos los géneros conocidos de negociacién, han impulsado desde hace varias décadas
2 La ley no se confunde con el derecho; conserva seguramente una importancia esencial, pero no se pue-
de fundar todo el sistema juridico solamente en ella. El recurso excesivo a la normativa legislativa por
parte de la politica ha desgastado al sistema jurfdico. De ah las numerosas apelaciones a la necesidad de
reencontrar la esencialidad del derecho. La ley no puede prescindir de las elecciones politicas. Fl dere-
cho en sentido estricto, en cambio, establece reglas que pueden prescindir de una eleccién politica y
«que no pueden traicionar instancias morales, aun cuando cambien en el espacio y en el tiempo, por no
coincidir con estas wltimas.
464 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGIA
una cantidad de practicas que pretenden restaurar la trama social, con la intencién de
reparar y encontrar el equilibrio, frente a la promesa incumplida que se ha manifesta-
do desde el inicio de un siglo trastornado por la violencia y la exclusion devenida en
abuso de poder en todas sus expresiones.
Referencias
Badiou, A. (1993). Ensayo sobre la conciencia del Mal. Paris: Hatier.
Chavez-Ocaia, G. J. (2005). Victimologia. Altemnativas de Estudio e Intervencién. Revista de la
Facultad de Criminalistica-Policfa Nacional-Colombia.
David, P. (2005). Justicia reparadora. Mediacion penal y probation. Buenos Aires: LexisNexis.
Foucault, M. (1985). Microfisica del poder. México: Genealogia del poder.
Foucault, M. (1985). Arqueologia del saber. México: Siglo XXL
Frankl, V. (1994). El hombre en busca de sentido. Barcelona: Herder.
Freud, S. (1973). El Yo y el Ello, Tomo Il, Obras Completas, 3* ed., Madrid: Biblioteca Nueva.
Garcia-Pablos de Molina, A. (1983). Hacia una revision de los postulados de la Criminologia tradicio-
nal. Tomo 36, Fasc. 2. Valencia: Anuario de Derecho penal y Ciencias penales
Garcia-Pablos de Molina, A. (1992). Criminologia. Una introduccion a sus fundamentos tedricos.
‘Valencia: Tirant lo Blanch.
Grass, G. (1992). Escribir después de Auschwitz. Reflexiones sobre Alemania: un escritor hace balance
de 35 anos. Barcelona: Paidés
Lacan, J. (1978). “Kant con Sade”, En Escritos 2. (4* ed.). México: Siglo XXL
Levi, P. (1988). Los hundidos y los salvados. Barcelona: El Aleph.
Neuman, E. (2001). Victimologia, El rol de la victima en los delitos. 3* ed. Buenos Aires: Univer-
sidad
Nattez de Arco, J. (2004), La victima. Bolivia: Proyecto Sucre
‘Varela, O., Sarmiento, A. y Regueito, B. (2005), Psicologia y Ley. Una mirada integrativa al problema
de la trasgresién humana, Buenos Aires: Edivern.
Varela, O. y Regueiro, B. (2002). Los nombres del Mal. Revista del Instituto de Investigaciones de la
Facultad de Psicologia. Buenos Aires
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5807)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (843)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (346)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (821)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- UNIDAD IV - 2009 - Medidas Policiales Protección Violencia GéneroDocument15 pagesUNIDAD IV - 2009 - Medidas Policiales Protección Violencia Géneroronald.ninaNo ratings yet
- UNIDAD I - 2016 VictimologíaDocument26 pagesUNIDAD I - 2016 Victimologíaronald.ninaNo ratings yet
- Res 169945 197072021120715673Document9 pagesRes 169945 197072021120715673ronald.ninaNo ratings yet
- Tabla de Actividades Economicas Con La Ciiu Rev. 4.0Document20 pagesTabla de Actividades Economicas Con La Ciiu Rev. 4.0ronald.ninaNo ratings yet