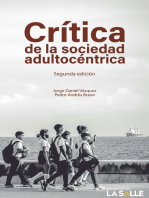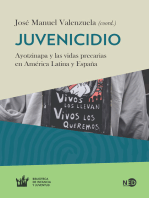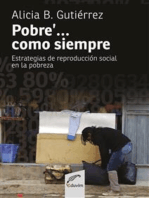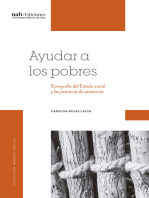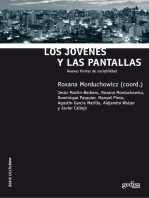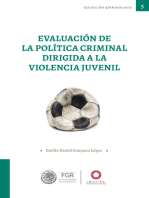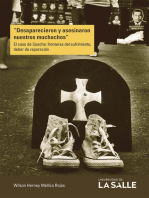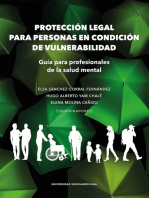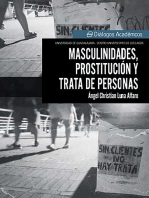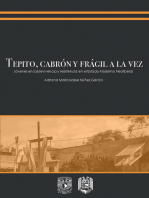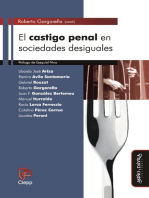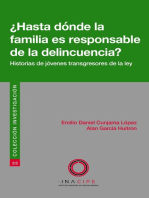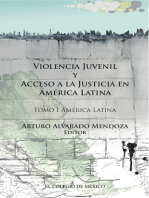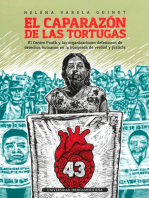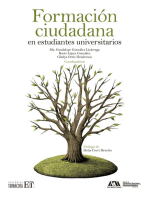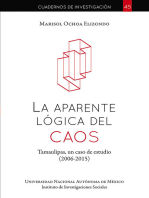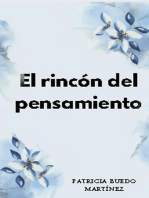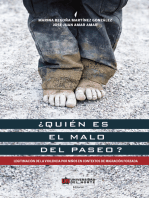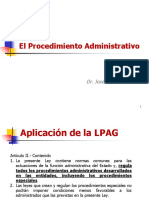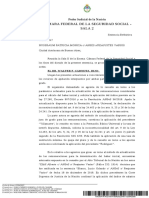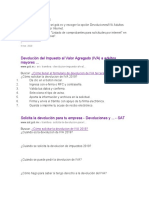Professional Documents
Culture Documents
En El Peru El Sistema Penitenciario Juvenil Esta Basado Nuevo Código de Los Niños y Adolescentes
En El Peru El Sistema Penitenciario Juvenil Esta Basado Nuevo Código de Los Niños y Adolescentes
Uploaded by
Kathy PaucCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
En El Peru El Sistema Penitenciario Juvenil Esta Basado Nuevo Código de Los Niños y Adolescentes
En El Peru El Sistema Penitenciario Juvenil Esta Basado Nuevo Código de Los Niños y Adolescentes
Uploaded by
Kathy PaucCopyright:
Available Formats
En el Perú el sistema penitenciario juvenil está basado en el nuevo código de los niños y
adolescentes, que establece la existencia de órganos auxiliares de la administración de justicia,
como juzgado de familia, policía especializada, juzgado mixto el cual tienen como que tiene
como objetivo la resocialización de la persona que comete actos delictivos, entrando a una etapa
de rehabilitación y se reintegre a la sociedad.
En el Perú es deber del estado, la familia, las instituciones públicas y privadas y las
organizaciones en velar por la aplicación de los principios, derechos y normas en el proceso
delictivo del menor con el fin de proteger y su resocialización.
TEORÍA DE LA ARQUITECTURA PENITENCIARIA
La arquitectura penitenciaria se define, como una respuesta, al planteamiento y solución
a los problemas en las disciplinas penitenciarias desde el Derecho Penal, siendo parte la
arquitectura el cual ambos se complementan como la ciencia y arte el cual proyecta y
construye espacios penitenciarios.
Según el arquitecto mexicano Guillermo Buguerisse: "Esta nueva arquitectura se funda
en las actuales normas del sistema penitenciario y del tratamiento individual" (1). Por lo
que es importante conjugar la información arquitectónica con la ciencia que se ocupa
del tratamiento institucional de los reclusos. Por lo que la arquitectura penitencia no solo
debe entenderse como construir y edificar también debe ser el resultado de percepción de lugar
en el que va convivir y se debe tomar como idea principal la esencia de habitar el cual refleja
en el comportamiento del ser humano considerando dos aspectos como el tiempo y
espacio en el que se habita.
En el Perú la palabra cárcel se entiende como un elemento cerrado y rígido, lo que causa
exclusión con el entorno, generalmente en nuestro país se encuentran estos espacios dentro de
un espacio urbano donde se cierra sus perímetros impidiendo de este modo tener una relación
con él y interrelación con sus espacios internos. Por ende, los establecimientos penitenciarios se
tornan como un elemento rígido.
UNA FORMA DE “RESOCIALIZACIÓN” EN LOS PLANES DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA
EN EL PERU.
BUGUERISSE, Guillermo, Ponencia presentada al Tercer
Congreso Penitenciario de México, Toluca, agosto
de 1969.
Tong, F. (1998). Los jóvenes pandilleros: Solidaridades violentas sin ideología. En ¿NACIDOS
PARA SER SALVAJES? Identidad y violencia juvenil en los 90 (pp. 73-97). Lima.
En la década de los años sesenta, la teoría de la prevención fue definida como la resocialización,
enfocándose en la co-responsabilidad de la sociedad en el delito. En la Constitución Política de
1993 establece en el artículo 139, que el régimen penitenciario tiene por objeto la re educación,
reincorporación y rehabilitación del joven en la sociedad. Así mismo en el Código Penal de
1991 introdujo normas en el ámbito penal peruana un nuevo sistema de penas, como el artículo
IX del Título Preliminar expresa que “LAS PENAS TIENEN FUNCIÓN PREVENTIVA,
PROTECTORA Y RESOCIALIZADORA”. (link)
FORMA DE VIDA EN LA POBLACION JUVENIL
La Secretaria Nacional de la Juventud, se consideran jóvenes a las personas desde 15 y hasta 29
años de edad considerando que es una población que genera, simultáneamente, esperanza y
preocupación. Por lo que los jóvenes desde esa edad están en un aprendizaje constate actúan
desde lo que observan dentro del núcleo familiar y/o de la sociedad en su círculo más cercano
familia y amigos. En algunos casos llegan a pertenecer a pandillas o se dedican a la delincuencia
el cual son problemas de la juventud provienen de la persistencia de desigualdades, el cual se
convierte en problemas sociales irresueltos como la pobreza, «exclusión», desigualdad, acceso a
educación, etc.) y que encuentra una vía de realizar sus proyectos valiéndose de tal economía.
El cual deciden en pertenecer a estos grupos como el pandillaje juvenil, asociado al fenómeno
de las barras bravas, cobró gran relevancia y se forjó el estereotipo del pandillero joven,
agresivo y residente de alguna zona periférica. Donde el grado instructivo es de secundaria
incompleta según ENAJUV (2012) se encuentra una población de 1,364,592 jóvenes que no
pueden acceder a la educación superior debido a los problemas económicos.
Perteneciendo a tribus urbanas , como un orden frente a una sociedad caótica y agresiva. Así,
se ha dicho de las pandillas: «La pandilla como manifestación social implica una reacción,
producto del acto deliberado de un grupo de jóvenes por poner una voz de protesta, y a la vez
organizar su propio mundo» (Loayza Javier, 2011). Tong (1998)
Otro punto social que influye a los jóvenes en busca del poder económico dejar de de la lado la
pobreza empiezan escalar en el rango más alto de la delincuencia juvenil, como es el acto de
cometer un crimen y por ende en nuestro sistema legal nos encontramos dos perfiles
diferenciadas a nivel jurídico se considera a los menores de 18 años como infractores, mientras
los mayores de 18 son tratados en la plenitud de sus facultades y no reciben trato diferenciado.
BUGUERISSE, Guillermo, Ponencia presentada al Tercer
Congreso Penitenciario de México, Toluca, agosto
de 1969.
Tong, F. (1998). Los jóvenes pandilleros: Solidaridades violentas sin ideología. En ¿NACIDOS
PARA SER SALVAJES? Identidad y violencia juvenil en los 90 (pp. 73-97). Lima.
El termino de delincuencia juvenil que se asemeje mas al perfil del adolecente es decir como de
un infractor menor de 20 años relacionados a la violencia expresiva o personal.por lo que
encontramos una diferencia entre pandillaje y crimen. suele hacerse una asociación entre
pandillaje y delincuencia juvenil. Por lo que los miembros de las pandillas juveniles suelen
recurrir al robo obtener dinero, pero el pandillaje no representa el inicio de una “carrera
delincuencial”, sino es un carácter temporal en la vida de un joven. Los enfrentamientos entre
pandillas, pueden ocasionar lesiones y homicidio, y pueden ser asociados a formas de violencia
expresiva, antes que las consecuencias de acciones criminales con lógica de violencia
instrumental.
Desde esta perspectiva si bien la existencia de pandillas y los enfrentamientos entre estas
representan un problema de seguridad ciudadana, no es menos relevante proponer medidas
con enfoque preventivo que aborde el tema desde la cultura ciudadana y la oferta de formas
de convivencia democráticas hacia los jóvenes. Es decir, si buena parte de las causas del
pandillaje y el despliegue de violencia expresiva se encuentran en la esfera de la cultura
pública, un enfoque que contemple únicamente medidas represivas y mayor severidad en las
leyes no podrá dar resultados sostenibles.
En un escenario distinto al del pandillaje los datos de seguridad muestran que en el país han
aumentado los delitos contra el patrimonio –en denuncias y victimización– durante los
últimos años. Las denuncias registradas por la policía dan cuenta de aumento en delitos
como asaltos a entidades financieras y secuestros. A estos delitos vinculados al crimen
organizado, podemos sumar los casos de extorsiones que se han hecho más notorias en el
país en los últimos años.
ESTIMAGCION
Las ciudades han evolucionado hasta mostrar centros prósperos y residenciales, mientras que
se ha generado una enorme periferia, donde la población enfrenta condiciones de pobreza y
dificultad de acceso a servicios básicos, educativos y de cualquier otro tipo. Las generaciones
más recientes de jóvenes han nacido, en su mayoría, en estas ciudades y enfrentan el
problema de «segmentación residencial» o «efecto vecindario». Los jóvenes rurales que aún se
dirigen a las ciudades se encontrarán en el mismo problema, pues, mayoritariamente, llegarán
a los barrios de la periferia y enfrentarán las condiciones de desigualdad descritas. Esta
situación problemática encuentra correlato tanto al interior de las fronteras nacionales como
fuera de ellas
BUGUERISSE, Guillermo, Ponencia presentada al Tercer
Congreso Penitenciario de México, Toluca, agosto
de 1969.
Tong, F. (1998). Los jóvenes pandilleros: Solidaridades violentas sin ideología. En ¿NACIDOS
PARA SER SALVAJES? Identidad y violencia juvenil en los 90 (pp. 73-97). Lima.
“El estimular cada uno de nuestros sentidos en la vida cotidiana teniendo en cuenta cada
sensación y percepción que tenemos de lo que nos rodea para no caer en el error del mirar sin
ver, oír sin escuchar, tocar sin sentir, conocer sin saborear, moverse sin ninguna conciencia
física, inhalar sin percibir olores ni fragancias y hablar sin pensar”. Leonardo Da Vinci , esta
frase se refiere los sentidos como las llaves para abrir las puertas a la experiencia, donde nos s
permita relacionar, conocer y aprender de nuestro entorno.
El impulso que hace que la gente se defina frente a un objeto (el interés por visitar un lugar, la
creencia de que una calle es peligrosa, la percepción de ciertos olores en un sitio) a menudo
brota de las profundidades afectivas de nuestra mente mucho antes de que hayamos
adquirido el conocimiento racional de aquello con lo que nos identificamos, rechazamos o
padecemos. Esa línea divisoria entre el deseo individual y el interés colectivo frente al mismo
objeto -la ciudad- es una frontera frágil pero definitiva en este tipo de estudios. Hay, pues, una
energía social que se redistribuye a diario en el ámbito de un mismo espacio y tiempo
citadinos, que se transmite entre la gente para impulsarla a crear organizaciones o
desorganizaciones colectivas estrechamente relacionadas con su urbe. Así cada ciudad tiene
unas estéticas que nacen de las proyecciones de sus habitantes. El imaginario transporta lo
sentido y percibido en calidad de verdad, como se vive emocionalmente en una colectividad.
Lo bello, lo feo, lo horrible, es su verdad sensorial. La ciudad es mucho más que un espacio
físico construido por sus arquitectos: se convierte en un espacio estético que es materia
ciudadana. “Salir de casa, caminar, oír ruidos, sentir o padecer olores, ir de compras, ver el
propio reflejo en los vidrios de una vitrina, chocar con tantos objetos, admirar unos, desear
otros, sentirse asediado por otro caminante, por un pícaro o un policía, contemplar la llegada
de la noche, ver o admirar el cielo azul, dejarse deslumbrar por las luces artificiales que
prenden sus millones habitantes, refugiarse en cualquier centro comercial, café o restaurante,
o irse en un bus a casa, son todas experiencias del gusto, de las emociones que fabrican
nuestras mentes la belleza de la ciudad”. 1 “Existen dos formas de conseguir llegar a la alegría
y la felicidad. Un camino es realzar la sensual belleza de todo lo que nos rodea. El otro es
eliminar cualquier cosa que pueda ensombrecerla.” 2 A lo largo de los siglos, la cultura nativa
japonesa y el Zen se han unido para crear una increíble variedad de formas artísticas. A estas
formas artísticas específicas puede añadirse una actual variante occidental: el arte de vivir bien
en un ambiente de calma, armonía y belleza. El Zen cree en las cosas en si mismas. Se trata de
comprender la evidente realidad propia de los objetos. Una piedra es una piedra, un árbol es
un árbol. Podemos decir esto con facilidad, pero no se comprenderá exactamente lo que se
dice hasta que se tome la piedra en las manos y se sienta su frialdad sobre nuestras mejillas o
hasta que no pasemos nuestros dedos sobre el tronco y las ramas del árbol y sintamos las
escamas de la corteza crujir, mientras lo hacemos. En términos de diseño, esta filosofía valora
evidentemente la pureza de los materiales naturales, usados sin artificios. El Zen aprecia las
vetas de la madera, la rugosidad de la piedra sin pulir. De todas formas, debido a que no existe
una división real entre el mundo exterior y el interior, el Zen también puede encontrar belleza
en la perfección de los objetos realizados por el hombre.
No puede elegirse como superior la belleza natural o la artificial, por lo que el principio u
objetivo del Zen es intentar la unión de las dos.
BUGUERISSE, Guillermo, Ponencia presentada al Tercer
Congreso Penitenciario de México, Toluca, agosto
de 1969.
Tong, F. (1998). Los jóvenes pandilleros: Solidaridades violentas sin ideología. En ¿NACIDOS
PARA SER SALVAJES? Identidad y violencia juvenil en los 90 (pp. 73-97). Lima.
La Arquitectura se percibe con todos los sentidos: la luz hace sensible sus espacios y
volúmenes, y permite tocar sus texturas, pero son los sonidos y los cambios de temperatura y
el movimiento del aire y hasta los olores, los que permiten apropiarse totalmente de los
espacios arquitectónicos, privilegiando un paradigma de arquitectura sensorial. El sonido
(silencios, ruidos, murmullos, ecos) producido por el viento, el agua, la gente, el trafico, juega
un papel importante en la Arquitectura y la Arquitectura también lo ha jugado en la música.
Siempre se ha considerado el sonido como un vínculo entre la humanidad y lo divino y
ancestralmente se ha utilizado el sonido como fuerza creativa y 1 Bogotá Ciudad Imaginada 2
Ou Baholyodin consultor de diseño y experto en filosofía Zen revitalizadora. Se considera la
forma de curación más antigua y constituyó una parte esencial de las primeras enseñanzas de
los griegos, chinos, hindúes tibetanos, egipcios, indios americanos, mayas y aztecas. Cada una
de las células de nuestro cuerpo es una caja de resonancia del sonido. Posee la capacidad de
responder a cualquier sonido procedente del exterior de nuestro cuerpo. Los distintos
sistemas corporales responderán así mismo a las vibraciones del sonido, de la misma forma
que los distintos estados de consciencia emocionales, mentales y espirituales. El sonido de la
ciudad en armonía o desarmonía, están teniendo una influencia directa sobre la calidad de
vida del hombre que la habita. La contaminación auditiva, el exceso de ruido, están
produciendo estragos en la salud física y mental del ser humano. El poder de la imaginación, el
arte, la creación arquitectónica, unida al poder de la música y el sonido, rescata una
Arquitectura más humana, donde el hombre pueda encontrar en la ciudad un nido que le
permita su desarrollo integral. Las culturas antiguas adoraban al sol de donde procede toda luz
y por consiguiente todo color, y eran conscientes de sus poderes curativos. El uso terapéutico
del color en la antigüedad puede descubrirse en las enseñanzas atribuidas al Dios egipcio Tot,
conocido por los griegos como Hermes. Sobre la base de estas enseñanzas los médicos
egipcios y griegos -incluido Hipócrates-, los padres de la medicina occidental, utilizaban como
remedios ungüentos y bálsamos de diferentes colores, y realizaban sus prácticas en salas de
tratamientos pintadas con colores curativos. Para los egipcios el color era metafísico, adoraban
al sol, y construían templos de color con fines curativos, donde la gente acudía para salir
revitalizada y renovada. Los griegos de la antigüedad hicieron del color una ciencia aplicable en
todo cuanto diseñaban y construían. En la edad media, Paracelso, reintrodujo el color como
factor curativo, aunque también se servia de las hierbas y de la música. Estamos inundados de
color desde el momento en que nacemos. El color es una parte intima de nuestro ser, aunque
la mayor parte del tiempo no seamos conscientes de él. Sin luz no hay vida, las vibraciones
características que posee cada color influyen en las personas cada uno de los colores del
espectro vibra a su propio ritmo y esas vibraciones, concuerdan con las vibraciones internas
del cuerpo. Cuando estamos enfermos o preocupados podemos utilizar el color adecuado para
armonizar nuestras vibraciones restaurar nuestro equilibrio. Los colores están vinculados a los
estados de ánimo del hombre. Los rojos, anaranjados y amarillos son cálidos y expansivos, dan
una sensación de energía, entusiasmo y alegría. Los azules añiles y púrpuras, son más fríos y
producen serenidad. Tranquilizan el carácter e inducen a la relajación. El color es una
sensación que enriquece el mundo y la percepción de él, el color conduce a todos los reinos de
la vida, en la tierra y en el universo. Hay un misterio en el color que hechiza. Existe para usarlo,
no hay mejor manera que aprovechar su fuerza y sus ventajas para mejorar los entornos
vitales desde un diseño arquitectónico que enfatice el poder del color en la construcción de
espacios para la vida. Al igual que el color, en casi todas las culturas de la antigüedad
reconocieron también el valor de las especies aromáticas y practicaron formas primitivas de
aromaterapia. En el pasado los pueblos utilizaban plantas para adornar el cuerpo, conservar la
BUGUERISSE, Guillermo, Ponencia presentada al Tercer
Congreso Penitenciario de México, Toluca, agosto
de 1969.
Tong, F. (1998). Los jóvenes pandilleros: Solidaridades violentas sin ideología. En ¿NACIDOS
PARA SER SALVAJES? Identidad y violencia juvenil en los 90 (pp. 73-97). Lima.
salud y efectuar ritos religiosos. Los antiguos egipcios se cuentan entre los primeros en
emplear la aromaterapia y son famosos por sus embalsamamientos, que consistan en vaciar
las cavidades de los cadáveres y rellenarlas con ungüentos y plantas aromáticas. Los griegos
retomaron los conocimientos que los egipcios desarrollaron en materia de plantas y sustancias
aromáticas. En la mitología griega los perfumes desempeñaban un papel importante. Afrodita,
la Diosa del amor, derramaba perfume desde el cielo a los hombres. Los griegos creían que las
plantas eran de origen divino y que, por tanto, los extractos de estas poseían cualidades
espirituales y divinas. Honraban a sus deidades en fiestas muy elaboradas, durante las cuales
derrochaban enormes cantidades de sustancias aromáticas. Los antiguos romanos heredaron
los conocimientos de medicina y perfumería acumulados por los griegos. Gustaban de emplear
las sustancias aromáticas con fines terapéuticos. El baño constituía un ritual importante para
los romanos, los baños públicos eran verdaderos centros de actividad cultural. Además de
perfumarse el cuerpo y el cabello, los romanos perfumaban con plantas sus prendas de vestir,
sus hogares y las ciudades. Los olores producen un efecto por medio del sistema del olfato, al
inhalar el aroma las moléculas olorosas penetra por las fosas nasales y ascienden hasta los
receptores olfativos, órganos de la nariz, donde se origina el olfato. Los nervios olfativos son
las únicas vías sensoriales que llegan directamente al cerebro. Una vez se identifique el olor,
las células nerviosas transmiten esta información al sistema límbico del cerebro. Constituido
por un grupo de profundas estructuras cerebrales que se relacionan directamente con las
emociones del ser humano. Así los olores pueden desencadenar recuerdos, sensaciones e
influir en la conducta. Además este sistema funciona en coordinación con la glándula pituitaria
y el área del hipotálamo, con objeto de regular las actividades del sistema endocrino. En
consecuencia los olores tiene la capacidad de estimular la producción de hormonas que
controlan el apetito, la temperatura corporal, la elaboración de insulina, el metabolismo
general, los niveles de estrés, el instinto sexual, y los pensamientos y reacciones conscientes.
Así mismo el sistema límbico, tiene que ver con las respuestas inmunitarias, interactuando con
el área de la neocorteza cerebral afectando también los pensamientos y reacciones
conscientes, los deseos las motivaciones, los estados de animo, la intuición y la creatividad. Un
diseño arquitectónico que tenga en cuenta el poder del olfato, el gusto, el sonido, el color, las
sensaciones sinestésicas, tendrá efecto sobre la calidad de vida de los seres humanos; el efecto
que los distintos aromas, sonidos, colores y sensaciones tienen sobre las reacciones físicas y
psicológicas del hombre al estimular la transmisión de neurotransmisores y endorfinas en el
cerebro humano generando percepciones gratificantes y una sensación de bienestar,
mitigando el dolor y el estrés, y construyendo espacios donde el hombre pueda ir a restaurar
su equilibrio físico, emocional y espiritual como ser holista, se constituye en una necesidad que
nos acercaría a un entendimiento más profundo del hombre habitante de las ciudades, de sus
diversos espacios vitales.
BUGUERISSE, Guillermo, Ponencia presentada al Tercer
Congreso Penitenciario de México, Toluca, agosto
de 1969.
Tong, F. (1998). Los jóvenes pandilleros: Solidaridades violentas sin ideología. En ¿NACIDOS
PARA SER SALVAJES? Identidad y violencia juvenil en los 90 (pp. 73-97). Lima.
You might also like
- Maestría en ESANDocument100 pagesMaestría en ESANdaniel laymeNo ratings yet
- La formación del entumecimiento: Ensayo sobre los dispositivos de control del sujeto socialFrom EverandLa formación del entumecimiento: Ensayo sobre los dispositivos de control del sujeto socialNo ratings yet
- Informe de Defensa CivilDocument14 pagesInforme de Defensa CivilJose Peche Castro100% (1)
- La muerte es un negocio: MIradas cercanas a la violencia criminal en América LatinaFrom EverandLa muerte es un negocio: MIradas cercanas a la violencia criminal en América LatinaNo ratings yet
- Constructores de paz en México: Perspectivas, procesos y acciones que desarticulan la violenciaFrom EverandConstructores de paz en México: Perspectivas, procesos y acciones que desarticulan la violenciaNo ratings yet
- Género y violencia en el mercado del sexo: Política, policía y prostituciónFrom EverandGénero y violencia en el mercado del sexo: Política, policía y prostituciónNo ratings yet
- Kaomy Rojas Tarea3Document4 pagesKaomy Rojas Tarea3Kaomy RojasNo ratings yet
- Detención migratoria prácticas de humillación, asco y desprecioFrom EverandDetención migratoria prácticas de humillación, asco y desprecioNo ratings yet
- Juvenicidio: Ayotzinapa y las vidas precarias en América LatinaFrom EverandJuvenicidio: Ayotzinapa y las vidas precarias en América LatinaRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Pobre'... como siempre: Estrategias de reproducción social en la pobrezaFrom EverandPobre'... como siempre: Estrategias de reproducción social en la pobrezaRating: 4 out of 5 stars4/5 (2)
- Demanda de Habeas Corpus CorrectivoDocument5 pagesDemanda de Habeas Corpus CorrectivoMARYURI EDITH CHULLO QUISPENo ratings yet
- Ayudar a los pobres: Etnografía del Estado social y las prácticas de asistenciaFrom EverandAyudar a los pobres: Etnografía del Estado social y las prácticas de asistenciaNo ratings yet
- Violencia juvenil y acceso a la justicia.: Tomo II. MéxicoFrom EverandViolencia juvenil y acceso a la justicia.: Tomo II. MéxicoNo ratings yet
- Discriminación y violencia: Sexualidad y situación de vulnerabilidadFrom EverandDiscriminación y violencia: Sexualidad y situación de vulnerabilidadNo ratings yet
- Revolucion de la muerte: Veinte años de crimen, violencia e impunidad en VenezuelaFrom EverandRevolucion de la muerte: Veinte años de crimen, violencia e impunidad en VenezuelaNo ratings yet
- Violencia e institucionalidad: Informe del Observatorio Venezolano de Violencia 2012From EverandViolencia e institucionalidad: Informe del Observatorio Venezolano de Violencia 2012No ratings yet
- Evaluación de la política criminal dirigida a la violencia juvenilFrom EverandEvaluación de la política criminal dirigida a la violencia juvenilNo ratings yet
- Desigualdades. Mujer y sociedadFrom EverandDesigualdades. Mujer y sociedadRating: 1 out of 5 stars1/5 (1)
- Desaparecieron y asesinaron nuestros muchachos: El caso de Soacha: fronteras del sufrimiento, deber de reparaciónFrom EverandDesaparecieron y asesinaron nuestros muchachos: El caso de Soacha: fronteras del sufrimiento, deber de reparaciónRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Protección legal para personas en condición de vulnerabilidad: Guía para profesionales de la salud mentalFrom EverandProtección legal para personas en condición de vulnerabilidad: Guía para profesionales de la salud mentalNo ratings yet
- Masculinidades, prostitución y trata de personasFrom EverandMasculinidades, prostitución y trata de personasRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Tepito, cabrón y frágil a la vez: Jóvenes en sobrevivencia y resistencia en el estado moderno neoliberalFrom EverandTepito, cabrón y frágil a la vez: Jóvenes en sobrevivencia y resistencia en el estado moderno neoliberalNo ratings yet
- Revictimización en abuso sexual infantil: Guía práctica para intervenciones jurídicas y psicológicas adecuadasFrom EverandRevictimización en abuso sexual infantil: Guía práctica para intervenciones jurídicas y psicológicas adecuadasNo ratings yet
- Repensar la cárcel: Sexto Concurso Nacional de Investigaciones CriminológicasFrom EverandRepensar la cárcel: Sexto Concurso Nacional de Investigaciones CriminológicasNo ratings yet
- Psicopatología del poder: Un ensayo sobre la perversión y la corrupciónFrom EverandPsicopatología del poder: Un ensayo sobre la perversión y la corrupciónRating: 5 out of 5 stars5/5 (2)
- Fenomenología de la violencia: Una perspectiva desde MéxicoFrom EverandFenomenología de la violencia: Una perspectiva desde MéxicoNo ratings yet
- Prevención social de las violencias: Análisis de los modelos teóricosFrom EverandPrevención social de las violencias: Análisis de los modelos teóricosNo ratings yet
- Ver con los otros: Comunicación interculturalFrom EverandVer con los otros: Comunicación interculturalRating: 1 out of 5 stars1/5 (1)
- Recorridos solidarios: Trayectorias individuales y montajes colectivos en la historia recienteFrom EverandRecorridos solidarios: Trayectorias individuales y montajes colectivos en la historia recienteNo ratings yet
- Perspectivas sobre el nacionalismo en el PerúFrom EverandPerspectivas sobre el nacionalismo en el PerúRating: 2.5 out of 5 stars2.5/5 (2)
- ¿Hasta dónde la familia es responsable de la delincuencia?: Historia de jóvenes transgresores de la leyFrom Everand¿Hasta dónde la familia es responsable de la delincuencia?: Historia de jóvenes transgresores de la leyRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Niños víctimas de la violencia: De las sombras del sufrimiento a la genealogía de la resistencia: una nueva teoría científicaFrom EverandNiños víctimas de la violencia: De las sombras del sufrimiento a la genealogía de la resistencia: una nueva teoría científicaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (2)
- La construcción de la democracia a través del trabajo y de la ciudadaníaFrom EverandLa construcción de la democracia a través del trabajo y de la ciudadaníaNo ratings yet
- Violencia juvenil y acceso a la justicia.: Tomo I. América LatinaFrom EverandViolencia juvenil y acceso a la justicia.: Tomo I. América LatinaNo ratings yet
- Parchando con los muchachos de la esquina: Combos y regulación del orden social en Medellín y Envigado, 2008-2017From EverandParchando con los muchachos de la esquina: Combos y regulación del orden social en Medellín y Envigado, 2008-2017No ratings yet
- Resumen de Emergencias de Culturas Juveniles: RESÚMENES UNIVERSITARIOSFrom EverandResumen de Emergencias de Culturas Juveniles: RESÚMENES UNIVERSITARIOSNo ratings yet
- Creando espacios de mediación comunitaria. Jóvenes, Comunidad y Violencia.From EverandCreando espacios de mediación comunitaria. Jóvenes, Comunidad y Violencia.María Verónica Egas ReyesNo ratings yet
- El caparazón de las tortugas: El Centro Prodh y las organizaciones defensoras de derechos humanos en la búsqueda de verdad y justiciaFrom EverandEl caparazón de las tortugas: El Centro Prodh y las organizaciones defensoras de derechos humanos en la búsqueda de verdad y justiciaNo ratings yet
- La lucha sexual de los adolescentes en la hipermodernidadFrom EverandLa lucha sexual de los adolescentes en la hipermodernidadNo ratings yet
- Formación ciudadana en estudiantes universitariosFrom EverandFormación ciudadana en estudiantes universitariosNo ratings yet
- Entre siglos, jóvenes en la Ciudad de México:: representaciones e identidadesFrom EverandEntre siglos, jóvenes en la Ciudad de México:: representaciones e identidadesNo ratings yet
- Bandas fuera, bandas dentro: Organizaciones juveniles de calle en IberoaméricaFrom EverandBandas fuera, bandas dentro: Organizaciones juveniles de calle en IberoaméricaNo ratings yet
- La aparente lógica del caos: Tamaulipas, un caso de estudio: 2006-2015From EverandLa aparente lógica del caos: Tamaulipas, un caso de estudio: 2006-2015No ratings yet
- ¿Quién es el malo del paseo?: Legitimación de la violencia por niños en contextos de migración forzadaFrom Everand¿Quién es el malo del paseo?: Legitimación de la violencia por niños en contextos de migración forzadaNo ratings yet
- Sociedad, Estado y Educación: Educación para la democracia, democracia para la educaciónFrom EverandSociedad, Estado y Educación: Educación para la democracia, democracia para la educaciónNo ratings yet
- Prensa oligopólica, (in)seguridad y Estado: Procesos discursivos de legitimación de una ley antigarantistaFrom EverandPrensa oligopólica, (in)seguridad y Estado: Procesos discursivos de legitimación de una ley antigarantistaRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Estabilización de Suelos Con CementoDocument7 pagesEstabilización de Suelos Con CementoKathy PaucNo ratings yet
- METODOLOGÍADocument1 pageMETODOLOGÍAKathy PaucNo ratings yet
- Ley de Sistema Nacional de Programación Multianual yDocument8 pagesLey de Sistema Nacional de Programación Multianual yKathy PaucNo ratings yet
- Revestimiento de Piso Con LosetaDocument9 pagesRevestimiento de Piso Con LosetaKathy PaucNo ratings yet
- Instrumentos de Medición TopográficaDocument4 pagesInstrumentos de Medición TopográficaKathy PaucNo ratings yet
- Antigua Capilla Hospital de San Juan de Dios Ubicada en El Actual en El Colegio EducandasDocument2 pagesAntigua Capilla Hospital de San Juan de Dios Ubicada en El Actual en El Colegio EducandasKathy PaucNo ratings yet
- Redes SocialesDocument15 pagesRedes SocialesKathy PaucNo ratings yet
- Semana 6Document37 pagesSemana 6Almendra GpNo ratings yet
- Federalism and Foreign Policy in India-Experiences of UPA and NDA-II RegimesDocument19 pagesFederalism and Foreign Policy in India-Experiences of UPA and NDA-II Regimesfplover34No ratings yet
- Demanda de Dar Suma de DineroDocument5 pagesDemanda de Dar Suma de DineroLeonidas FloresNo ratings yet
- MAPA CONCEPTUAL SOBRE LABOR PERICIAL - Perez Callañaupa Luis JesusDocument6 pagesMAPA CONCEPTUAL SOBRE LABOR PERICIAL - Perez Callañaupa Luis JesusluisNo ratings yet
- Jurisprudencia 2022 - NUSSBAUM PATRICIA MONICA C a.N.se.S. S Reajustes VariosDocument10 pagesJurisprudencia 2022 - NUSSBAUM PATRICIA MONICA C a.N.se.S. S Reajustes VariosEstudio Alvarezg AsociadosNo ratings yet
- La Revolucion FrancesaDocument3 pagesLa Revolucion FrancesaisabelaNo ratings yet
- Cal 2022Document1 pageCal 2022Human PersonNo ratings yet
- Phonics BingoDocument10 pagesPhonics BingoHuy ThanhNo ratings yet
- Examen CivicaDocument4 pagesExamen CivicaIris GarciaNo ratings yet
- Contrato Do EduardoDocument2 pagesContrato Do EduardoreinilsonNo ratings yet
- My ManifestoDocument6 pagesMy Manifestoapi-442418441No ratings yet
- Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) : Federal Land Development Authority (Felda) Gugusan Padang PiolDocument2 pagesMalaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) : Federal Land Development Authority (Felda) Gugusan Padang PiolKok Jin GanNo ratings yet
- Danças (Circulares e Indígenas) : by Dhully AndradeDocument7 pagesDanças (Circulares e Indígenas) : by Dhully Andradedhullyandrade20No ratings yet
- Apunte N 1 Introducción Al Derecho UDLADocument5 pagesApunte N 1 Introducción Al Derecho UDLAAriel ZambranoNo ratings yet
- Devolución IVADocument6 pagesDevolución IVAhelver manuelNo ratings yet
- Fase 1 Contextualizacion Sociologia FamiliaDocument9 pagesFase 1 Contextualizacion Sociologia FamiliaAljadis CastillejoNo ratings yet
- Full Download Essentials of Accounting For Governmental and Not For Profit Organizations 13th Edition Copley Solutions Manual PDF Full ChapterDocument35 pagesFull Download Essentials of Accounting For Governmental and Not For Profit Organizations 13th Edition Copley Solutions Manual PDF Full Chapteremergentsaadh90oa1100% (14)
- TemplateDocument6 pagesTemplateMD SUMON MIAHNo ratings yet
- 2021.06.29 PROMESA Un Experimento Colonial FallidoDocument12 pages2021.06.29 PROMESA Un Experimento Colonial FallidoarroyojcNo ratings yet
- Doble O Nada: Guía para Ser Un Inversor ExitosoDocument11 pagesDoble O Nada: Guía para Ser Un Inversor ExitosoPABLO FEDERICO SotoNo ratings yet
- 73J540YB7J 1 Recapitulatif Passeport CniDocument1 page73J540YB7J 1 Recapitulatif Passeport Cniromain combesNo ratings yet
- Atributos y Fundamentos de La DemocraciaDocument27 pagesAtributos y Fundamentos de La Democraciancarrascomendoza86No ratings yet
- Formato Jubilacion Vejez Invalidez Incapacidad Anticipada PDFDocument2 pagesFormato Jubilacion Vejez Invalidez Incapacidad Anticipada PDFRosalindaNo ratings yet
- Lanata - Manual de Proceso LaboralDocument148 pagesLanata - Manual de Proceso LaboralDaniel Toutin Espinoza100% (5)
- Acta Nº01, 2023Document2 pagesActa Nº01, 2023Izequiel PatrickNo ratings yet
- Informe Ley de Espectáculos PúblicosDocument5 pagesInforme Ley de Espectáculos PúblicosArnulfo VelascoNo ratings yet