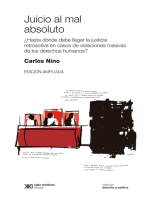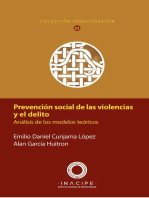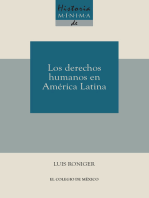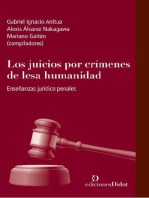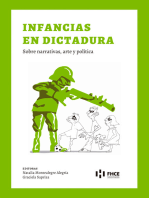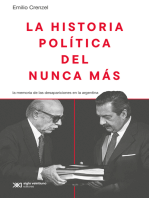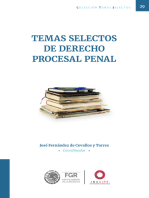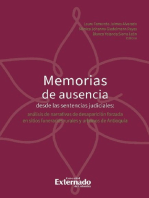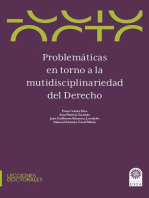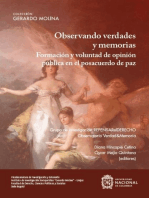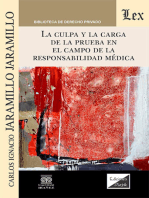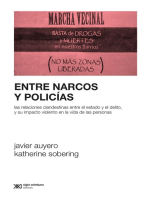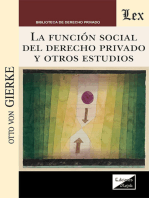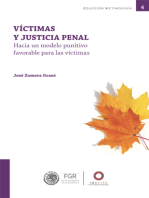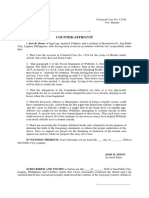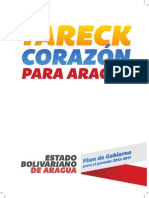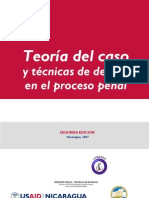Professional Documents
Culture Documents
Etnografia para La Monografia
Etnografia para La Monografia
Uploaded by
estebanOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Etnografia para La Monografia
Etnografia para La Monografia
Uploaded by
estebanCopyright:
Available Formats
Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones "Ambrosio L.
Gioja" - Año V, Número Especial, 2011
ISSN 1851-3069
EL JUICIO PENAL COMO PUESTA EN ESCENA.
UNA MIRADA ETNOGRÁFICA DE LOS JUICIOS POR
CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN LA
ARGENTINA
Por Julieta Mira
RESUMEN
Este trabajo se propone desnaturalizar la mirada de los juicios penales por crímenes de lesa humanidad que se
han reabierto en la Argentina. La perspectiva etnográfica aplicada a la celebración de los juicios orales, desde el año
2006 a la fecha, permite visualizar la puesta en escena de un ritual vinculado a la democracia. Así se observan
aspectos que configuran la “política pública” en materia de justicia y derechos humanos de modo de procesar la
violencia estatal del pasado y cumplir con las obligaciones internacionales. Todo esto da lugar a tensiones y disputas
entre el Estado y la sociedad en el marco de la llamada “lucha contra la impunidad”. A su vez, los juicios suponen un
impacto en la “memoria colectiva” y de allí es posible hablar de la emergencia de una “memoria jurídica”.
PALABRAS CLAVE
Crímenes de lesa humanidad, justicia, derechos humanos y memoria.
Facultad de Derecho – Universidad de Buenos Aires 335
e-Mail: revistagioja@derecho.uba.ar | URL: www.derecho.uba.ar/revistagioja/
Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones "Ambrosio L. Gioja" - Año V, Número Especial, 2011
ISSN 1851-3069
Ponencias | EL JUICIO PENAL COMO PUESTA EN ESCENA. UNA MIRADA ETNOGRÁFICA DE LOS JUICIOS POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN LA ARGENTINA
THE CRIMINAL TRIAL AS A ‘MISE EN SCÈNE’.
CRIMINAL PROCEEDINGS INVOLVING CRIMES
AGAINST HUMANITY IN ARGENTINA FROM AN
ETHNOGRAPHIC POINT OF VIEW
By Julieta Mira
ABSTRACT
This paper is aimed at de-naturalizing the view of criminal proceedings involving crimes against humanity,
reopened in Argentina. The perspective from the ethnographic point of view applied to oral debates carried out from
year 2006 to date, allows the visualization of the staging of a ritual linked to democracy. In this manner, aspects
involving the ‘public policy’ in terms of justice and human rights may be observed, applied to remedy violence
inflicted by Government in the past and to comply with international duties. All of the prior, leads to tension and
disputes between Government and society within the frame of the so called ‘fight against impunity’. Indeed, criminal
proceedings suppose an impact in ‘collective memory’ and therefore, it is possible to talk about ‘juridical memory’.
KEY WORDS
Crimes against humanity, justice, human rights and memory.
Facultad de Derecho – Universidad de Buenos Aires
e-Mail: revistagioja@derecho.uba.ar | URL: www.derecho.uba.ar/revistagioja 336
Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones "Ambrosio L. Gioja" - Año V, Número Especial, 2011
ISSN 1851-3069
Ponencias | EL JUICIO PENAL COMO PUESTA EN ESCENA. UNA MIRADA ETNOGRÁFICA DE LOS JUICIOS POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN LA ARGENTINA
EL JUICIO PENAL COMO PUESTA EN ESCENA. UNA
MIRADA ETNOGRÁFICA DE LOS JUICIOS POR CRÍMENES
DE LESA HUMANIDAD EN LA ARGENTINA
Por Julieta Mira*
I. Juicios penales como rituales
¿Qué presenciamos cuando estamos frente a un juicio oral por crímenes de lesa humanidad?i Para responder
a esta pregunta más allá del sentido judicial o procesal del evento, se puede recurrir a una mirada etnográfica. En
primer lugar un proceso judicial constituye un ritual (FELE, 1997; GIGLIOLI, 1997 y KAUFMAN, 1991), mientras
que un juicio penal implica un ritual con características particulares. Pier Paolo Giglioli expresa que los juicios
penales, como los celebrados en Italia por el caso denominado Mani Pulite, se caracterizan por ser “ceremonias de
degradación”ii y expresan una función simbólica que da cuenta de eventos no instrumentales, ya que no remiten a la
investigación de los hechos y a su consecuente evaluación de la responsabilidad de los imputados (1997, 31). De este
modo “…se celebra la solemnidad de la justicia” y se le recuerda a los participantes y al público “…la separación neta
existente entre la vida cotidiana y la actividad judicial” (1997, 31).iii El juicio penal, en tanto ritual, propicia una
“reparación catártica” de la violencia sufrida (GARLAND, 1999, 108).
Los juicios penales en la Argentina por las violaciones masivas a los derechos humanosiv pueden considerarse
como la puesta en escena de un ritual vinculado a la democracia. El camino judicial materializado en el “Juicio a las
Juntas” ha sido la forma elegida para reasegurar la “transición” a la democracia luego del autodenominado “Proceso
de Reorganización Nacional” (1976-1983)v (NINO, 1993). De esta manera se procuró generar un “ritual de cambio”
que marcase un quiebre con el pasado de violencia política y autoritarismo, es decir, a través del cual la sociedad
argentina pasaba de un estado de desorden a un Estado de derecho (KAUFMAN, 1991, 20). Los juicios penales
contra los militares en la actualidad, luego de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de “Punto Final” y
“Obediencia Debida”vi por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (2005),vii podrían vincularse a rituales
de consolidación de la democracia.
A su vez, los juicios penales pueden analizarse a través de la óptica de los estudios de memoria social
herederos de Maurice Halbwachs (1950). En primer lugar, los juicios propician escenarios de la memoria, en los
cuales acontece el ritual. En este sentido, se retoma por analogía el análisis que Claudia Feld realiza sobre la televisión
como tecnología, vehículo, emprendedora o escenario de la memoria (2004, 72-73). Los juicios penales como
escenario de la memoria constituyen “…un espacio en el que se hace ver y oír a un público determinado un relato
veritativo sobre el pasado” (FELD, 2004, 73). En segundo lugar, se plantea como una pregunta abierta la función de
los juicios en tanto vehículos de la memoria, que supondría un canal o ámbito de “…transmisión de experiencias del
* Doctoranda UBA.
Facultad de Derecho – Universidad de Buenos Aires
e-Mail: revistagioja@derecho.uba.ar | URL: www.derecho.uba.ar/revistagioja 337
Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones "Ambrosio L. Gioja" - Año V, Número Especial, 2011
ISSN 1851-3069
Ponencias | EL JUICIO PENAL COMO PUESTA EN ESCENA. UNA MIRADA ETNOGRÁFICA DE LOS JUICIOS POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN LA ARGENTINA
pasado a las generaciones que no vivieron los acontecimientos” (FELD, 2004, 72). En tercer lugar, los juicios una
vez concluido el ritual pueden materializarse en lugares de la memoria cuando, por ejemplo, finalmente personajes
significativos son enviados a la cárcel (ROUSSO, 2002).
En tanto sistema de producción de significados, la justicia origina una “acción judicial”. La cual requiere de
interacciones sociales, actores, un lenguaje y un espacio donde desplegarse y celebrar sus rituales. Es por esto que es
posible llevar adelante etnografías de los juicios por crímenes de lesa humanidad que han sustanciado y actualmente
tienen lugar en la Argentina. En las próximas páginas se presenta una aproximación conceptual y metodológica al
abordaje de estos juicios penales desde la etnografía y los estudios de la memoria.
II Escenario de la memoria
La perspectiva de estudio de los juicios orales y públicos en tanto escenarios de la memoria es factible a partir
de análisis etnográficos, a través de recurrir al método de la observación (no participante) en el lugar donde tienen
lugar. Es decir, se pueden observar los juicios ocupando un lugar en tanto público y realizando registros o diarios
etnográficos de una cantidad de aspectos que permiten dar cuenta de la práctica ritual y del escenario que propicia el
juicio penal (aspectos que no se traducen en el producto final formal del juicio, es decir, la sentencia).
La idea del escenario permite aprehender “…problemas relacionados con la puesta en escena, la tensión
dramática, los dispositivos narrativos puestos al servicio de la construcción de sentidos sobre el pasado, y los
mecanismos por los cuales se seleccionan, jerarquizan y reúnen diversas voces o testimonios” (FELD, 2004, 73). A
partir de estas premisas, a continuación se desarrollan dos aspectos que configuran al escenario de la memoria, por
un lado, el espacio simbólico de la sala del tribunal y, por otro, la puesta en el escena del juicio.
II.1. Espacio simbólico
La sala del tribunal donde se alberga el debate oral brinda elementos que configuran el espacio simbólico-
social donde transcurre el evento judicial. En este caso se describirá la sala que ha utilizado el Tribunal Oral Federal
N° 5 en los juicios orales y públicos por causas de lesa humanidad. Entre ellos tuvo lugar el primer debate de la
“reapertura” el desarrollado contra Julio Simón (2006),viii mientras que se sustancia actualmente el juicio llamado a
“Jefes de Área”ix y en octubre de 2009 se prevé el inicio del primer juicio significativo contra marinos en el marco de
la “megacausa” conocida como ESMA.x
Se trata de un espacio ubicado en el subsuelo del Tribunal sito en la Avenida Comodoro Py 2002 en la zona
de Retiro, frente al Estado Mayor de la Armada “Edificio Libertad” y la Catedral Stella Maris (dependiente del
Obispado Castrense).xi El recinto tiene una capacidad total para aproximadamente 150 personas y es conocido como
“sala AMIA”, ya que es el antiguo auditorio remodelado especialmente para la celebración del juicio oral realizado en
el año 2001 por el atentado en la mutual.xii Las obras tuvieron en cuenta tanto aspectos relativos a la seguridad como
a la flexibilidad del uso de las instalaciones. El acceso del público requiere atravesar el ingreso general del edificio,
recorrer los pasillos centrales, descender un piso y pasar controles policiales presentado un documento válido;
mientras que funcionarios e imputados pueden ingresar desde el propio interior del edificio.
Facultad de Derecho – Universidad de Buenos Aires
e-Mail: revistagioja@derecho.uba.ar | URL: www.derecho.uba.ar/revistagioja 338
Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones "Ambrosio L. Gioja" - Año V, Número Especial, 2011
ISSN 1851-3069
Ponencias | EL JUICIO PENAL COMO PUESTA EN ESCENA. UNA MIRADA ETNOGRÁFICA DE LOS JUICIOS POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN LA ARGENTINA
Por la disposición arquitectónica se distinguen en la estructura funcional de la “sala AMIA” tres espacios
principales: el central donde se encuentra el estrado y la ubicación de las partes; el posterior reservado al público de la
querella; y la bandeja superior donde se aloja el público de la defensa y los periodistas (ver imágenes 1 y 2). El estrado
al frente de la sala se corresponde al lugar de los integrantes del tribunal y el centro es el puesto reservado al
presidente del mismo (ver imagen 1). Al costado derecho del estrado se encuentra el escritorio de los secretarios,
mientras que al costado izquierdo es el lugar destinado a los testigos o imputados cuando pueden hacer uso de la
palabra (ver imagen 1). Enfrente al estrado y de cara al mismo en dos secciones separadas por un pasillo se
despliegan los escritorios de la defensa a la derecha y de la fiscalía a la izquierda, y detrás de ésta se ubica la querella.
Un detalle a considerar es que el sector del público de la querella se encuentra a continuación del recinto
constituyendo estructuralmente el mismo espacio pero dividido por un cristal antibalas que cuenta con una puerta a
cada costado. La capacidad del público de la querella y la defensa es de aproximadamente 60 lugares cada uno.
De este modo queda en evidencia que la sala del tribunal constituye un espacio que responde a las
características de un teatro. En el teatro se encuentra, generalmente, un escenario elevado al frente en el cual se
desarrolla la escena. En este caso, en el recinto también existe una parte ligeramente más alta que el resto que se
corresponde al estrado que ocupan los integrantes del tribunal oral. Sin embargo, la escena judicial se encuentra
compartida entre el estrado y los otros subsectores presentes que ocupan la fiscalía, los abogadores defensores y los
abogados de la querella. Es por esto que la altura en este caso responde a materializar la asimetría de poder existente
entre el tribunal y el resto de las partes que conforman la escena judicial.
La sala también cuenta con elementos que hacen a la decoración del lugar: una bandera argentina ubicada en
la tarima correspondiente al estrado y un escudo nacional en el centro del estrado. Se trata de artefactos simbólicos
que, como en otros espacios institucionales, buscan dar cuenta tanto de la Nación como el Estado de Derecho. Es la
forma de brindar legitimidad simbólica al espacio donde transcurren las escenas del juicio.
La “sala AMIA” es austera y está ambientada con colores sobrios, está rodeada de cortinados y el mobiliario
se asemeja al estándar de una oficina moderna. Por estas características, se diferencia notoriamente del estilo y
mobiliario de la sala donde tuvo lugar el llamado “Juicio a las Juntas”, en el Palacio de Justicia ubicado en la Plaza de
Tribunales en una zona central de la ciudad.xiii Por otra parte, la sala cuenta con equipamiento técnico: luces, sonido,
micrófonos, equipo de proyección e instalación para filmación. Este equipamiento responde a las necesidades
particulares del desarrollo del debate oral y, a su vez, favorece dinámicas de la performance que tiene lugar en el
juicio. Así las voces que hacen uso de la palabra se destacan por la utilización del micrófono y pueden verse imágenes
en las pantallas a cada costado de la sala, como así también es factible proyectar documentación en gran tamaño.
Facultad de Derecho – Universidad de Buenos Aires
e-Mail: revistagioja@derecho.uba.ar | URL: www.derecho.uba.ar/revistagioja 339
Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones "Ambrosio L. Gioja" - Año V, Número Especial, 2011
ISSN 1851-3069
Ponencias | EL JUICIO PENAL COMO PUESTA EN ESCENA. UNA MIRADA ETNOGRÁFICA DE LOS JUICIOS POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN LA ARGENTINA
Imagen 1: “Sala AMIA” vista de la parte central de la planta baja, se aprecian el estrado y los
escritorios correspondientes a la fiscalía, defensa y querella.
Fuente: Foto de Fabián Marelli, Diario La Nación, 19 de septiembre de 2001,
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=207861.
Imagen 2: “Sala AMIA” vista completa de la planta baja desde la zona del público de la querella, el
cristal antibalas y luego la parte central donde se encuentra el estrado.
Fuente: Foto de Fabián Marelli, Diario La Nación, 19 de septiembre de 2001,
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=207861.
II.2. Puesta en escena
La puesta en escena de todo juicio tiene que ver con el desarrollo del ritual hasta una conclusión o desenlace
dramático, que tiene por fin generar una solución catártica al conflicto que se pretende dirimir en el Tribunal. En
estos juicios se trata de definir las responsabilidades penales en relación a los crímenes imprescriptibles cometidos en
el marco del plan sistemático de exterminio, diseñado y llevado a cabo por los militares con complicidades civiles, de
sectores y miembros de la Iglesia y del ambiente empresarial.
El espacio escenográfico es una condición necesaria para que la acción dramática tenga lugar. Para que esto
sea posible el desarrollo de la institución judicial y de los propios juicios requiere de la existencia de un lenguaje y
discurso jurídico. Los cuales se retroalimentan con el devenir de la acción judicial. Como cualquier discurso, el discurso
jurídico se conforma por un conjunto de reglas, técnicas y determinaciones ideológicas (ENTELMAN, 1982, 91). El
Facultad de Derecho – Universidad de Buenos Aires
e-Mail: revistagioja@derecho.uba.ar | URL: www.derecho.uba.ar/revistagioja 340
Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones "Ambrosio L. Gioja" - Año V, Número Especial, 2011
ISSN 1851-3069
Ponencias | EL JUICIO PENAL COMO PUESTA EN ESCENA. UNA MIRADA ETNOGRÁFICA DE LOS JUICIOS POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN LA ARGENTINA
discurso jurídico “…involucra tanto al proceso discursivo de la ciencia jurídica, es decir, el discurso producido por
los juristas, cuanto al proceso discursivo de las normas, es decir, el discurso producido por las autoridades sociales u
órganos jurídicos” (ENTELMAN, 1982, 94).
Antoine Garapon destacó que la justicia trabaja “de cuerpo presente” (2002, 95), dado que inviste al espacio
judicial en receptor de una pluralidad de voces y valores a través de la comparecencia de los protagonistas ante el
tribunal y la co-presencia del juez, la víctima y el acusado durante el juicio (2002, 95-96). Es esta co-presencia la que
permite intercambios y percepciones entre los actores. Como así también esta interacción social pone en juego las
“caras” (GOFFMAN, 1959) de los presentes y posibilita observar los trabajos que hacen con ellas. Es decir, en un
juicio es factible considerar cómo imputados y testigos presentan sus “caras” y sobre todo atender a los intentos de
defensa de sus “caras” en esa situación pública (FELE, 1997, 139-142). Garapon destaca que la presencia física es
central en tanto función simbólica que:
“…permite la catarsis judicial; pero también presencia del acusado ante sí mismo, el cual es exhortado a
explicar, a asumir lo que hizo, a tener his day in court; presencia de una sociedad ante sí misma, como lo ha
mostrado –con gran ambigüedad- el juicio contra Papon. Los juristas utilizan, asimismo, la palabra
‘confrontación’: entre el agresor y su víctima, entre los testigos y el acusado, entre el fiscal y el abogado
defensor, y de todos los anteriores con el juez” (2002, 95).xiv
Así en la celebración del juicio participan diversos actores de forma estrictamente pautada y reglada: jueces,
fiscales, funcionarios judiciales, abogados, imputados y testigos (actores fijos). Mientras que simplemente pueden
estar presentes periodistas y público (actores variables). Cada actor tiene que ocupar un lugar pre-determinado en la
sala, mientras que las posiciones se corresponden al tipo de actor (tal como se describió en el apartado anterior). A su
vez, el propio ingreso en escena, su permanencia en la sala y el uso de la palabra de los actores depende de su rol en
el juicio, respondiendo a pautas de clasificación y jerarquía. Los integrantes del tribunal son los últimos en ingresar a
la sala, generalmente con tiempo de demora, mientras que las partes y el público esperan y se ponen de pie para
recibirlos. Es el Tribunal quien organiza la participación en el debate y ordena los intercambios verbales, como así
también es quien convoca el ingreso y autoriza el egreso de los testigos. Es decir, el Tribunal controla la routine y la
interacción en la sala.
La reconstrucción de los hechos criminales realizada previamente en la etapa de la instrucción del sumario, se
verifica de forma oral y pública en la sala. Para esto el lugar de los testigos y peritos es central. Así se habilita un
espacio de escucha para las víctimas-testigos incluyendo a aquellos sobrevivientes de experiencias extremas. Es decir,
quienes vivieron en primera persona los hechos y los pueden narrar (GONZÁLEZ BOMBAL, 1995, 210). Sin
embargo, la escucha y el testimonio durante el juicio se encuentran condicionados a la obtención de la prueba jurídica
requerida por el proceso.
Es propicio recordar a Paul Ricœur cuando convoca a desnaturalizar al testimonio, ya que por un lado este se
genera en una dinámica de escucha, diálogo y construcción (2000, 208-270). Para el autor se trata de un relato oral
(luego escrito) situado que, a su vez, se dirige a un interlocutor. Así el testimonio jurídico constituye uno de sus usos
y remite a posiciones como el hecho de estar frente a un juez en una sala de tribunal (lo que equivale a sus
condiciones de producción). Los testimonios que son encuadrados en los parámetros de la acción judicial se orientan
Facultad de Derecho – Universidad de Buenos Aires
e-Mail: revistagioja@derecho.uba.ar | URL: www.derecho.uba.ar/revistagioja 341
Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones "Ambrosio L. Gioja" - Año V, Número Especial, 2011
ISSN 1851-3069
Ponencias | EL JUICIO PENAL COMO PUESTA EN ESCENA. UNA MIRADA ETNOGRÁFICA DE LOS JUICIOS POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN LA ARGENTINA
a la producción de evidencia para el esclarecimiento del crimen y el posterior castigo de los culpables (GONZÁLEZ
BOMBAL, 1995, 210-211 y OBERTI y PITTALUGA, 2006, 17). Cada deposición judicial sigue un protocoloxv
estandarizado orientado a destacar el peso simbólico de la ley ante la cual se declara, a preservar aspectos formales
del procedimiento y velar por la verdad de los dichos vertidos en la sala. Es por estos motivos que el tribunal le
comunica al testigo de forma previa a su testimonio el carácter de su acto, las consecuencias en el caso de faltar a la
verdad y se toma un juramento por las convicciones que elija cada uno.
También es relevante tener en consideración que cuando se celebra un acto de justicia se trabaja con el tiempo,
porque como lo ha sintetizado Juan Améryxvi se produce un “proceso de inversión moral del tiempo” (citado en
GARAPON, 2002, 91). Garapon analiza la temporalidad en los procesos judiciales donde los hechos se vuelven
presentes y así se reconstituyen los tiempos pasados (2002, 93-99). En ese marco, se destaca que es en la
representación judicial -constituida de los elementos previamente mencionados- donde la víctima puede “librarse de
su soledad moral” (GARAPON, 2002, 96) y realizar un duelo por el daño sufrido. Sin embargo, en relación al
tiempo, no se puede dejar a un lado el viejo adagio el cual sostiene que “Justicia demorada es justicia denegada.”
El devenir de las audiencias, la continuación del ritual con el pasaje de sus diversos estadios hasta su
finalización con la sentencia es el que se da lugar a la emergencia de una “verdad oficial” sobre los hechos que fueron
debatidos o, como lo llamó Michel Foucault (1983), a una “verdad jurídica”. Enrique Marí confirmó que la verdad que
emana del sistema jurídico no es metafísica sino una verdad completamente racional, en tanto “…es una verdad
producto de una lucha en el seno de una relación de conocimiento-poder” (1993, 282). Así, la sentencia tiene un
valor de verdad, una verdad judicial que connota elementos morales que la justicia restituye en la escena del juicio.
El momento de la sentencia en tanto producto jurídico-final concluye el tiempo procesal y genera un “epílogo
social” (GARAPON, 2002, 99). El arribo a la conclusión del ritual y el desciframiento de la “verdad jurídica” a través
de la práctica judicial permite la asignación de responsabilidad penal por los crímenes que fueron objeto del proceso
y, en consecuencia, sancionar a sus culpables. En esperable que la “verdad jurídica” influya en la memoria que se
construya durante y posteriormente al proceso judicial sobre esos hechos. La sentencia da lugar a la condena que en
el sistema punitivo moderno se salda con la reclusión en la cárcel de los condenados y esto se traduce en improntas
en la memoria. Tal como lo ejemplifica Henry Rousso: “Barbie en la cárcel se vuelve propiamente un lugar de
memoria al igual que un monumento” (2002, 8). xvii
III. “Memoria jurídica”
Como se ha planteado la justicia a través de estos juicios penales busca establecer una “verdad oficial” sobre
las violaciones a los derechos humanos y guiar hacia un cierre del conflicto (GARAPON, 2002). Mientras que en este
proceso que busca dirimir el conflicto del pasado, el “discurso jurídico” genera desplazamientos y ocultamientos que
tienden a despolitizar los acontecimientos históricos (MARÍ, 1982, 102). Sobre todo se desplaza el conflicto, o bien
se oculta en lo simbólico (ENTELMAN, 1982: 17 y 90). En una sentencia se “…refleja la relación de fuerzas de los
discursos en pugna” y, generalmente, “…un discurso ausente es el condicionante principal, provenga de razones
económicas (modo de organización del sistema productivo), de razones políticas (razón de Estado, etcétera),
morales, ideológicas, etcétera” (MARÍ, 1982; 81). En consecuencia:
Facultad de Derecho – Universidad de Buenos Aires
e-Mail: revistagioja@derecho.uba.ar | URL: www.derecho.uba.ar/revistagioja 342
Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones "Ambrosio L. Gioja" - Año V, Número Especial, 2011
ISSN 1851-3069
Ponencias | EL JUICIO PENAL COMO PUESTA EN ESCENA. UNA MIRADA ETNOGRÁFICA DE LOS JUICIOS POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN LA ARGENTINA
“…las prácticas judiciales no dejan indemnes las historias que ingresan en su campo; éstas son
capturadas por mecanismos clasificatorios complejos que desplazan su entendimiento hacia grupos
especializados (los juristas) y que despojan a los hechos narrados del lenguaje político que los hacía
accesibles al hombre común y a la generalidad de los actores sociales” (KAUFMAN, 1991, 6).
En este terreno emerge una memoria particular en tanto “memoria jurídica”. Tal como lo expresó Garapon
(2002), a lo largo del proceso judicial se interpela la rememoración colectiva de modo de reactivar la memoria sobre
los sucesos para que ésta recobre su libertad. Con este mecanismo se evita el riesgo de que la memoria permanezca
como una “memoria bloqueada” y se abre el espacio al advenimiento de una “memoria apaciguada” –como efecto de
una purga de la memoria- (2002, 98-100). En consecuencia, se destaca la “advertencia” que Garapon ha planteado
ante la pretensión de búsqueda de memoria por medio de los procesos judiciales porque el juicio “…es, al mismo
tiempo, la culminación de un trabajo de la memoria y el punto de partida de un proceso de superación” (2002, 98).
Esta “advertencia” también significa una guía o bien un faro en las miradas orientadas a investigar procesos
judiciales. Así, el autor deja a la vista la tensión entre memoria y justicia -esta mirada puede fortalecer la investigación
etnográfica en este terreno-, por medio de las siguientes preguntas centrales:
“¿Pueden los procesos judiciales ayudar al trabajo de memoria? ¿Tienen la virtud de acelerarlo o, por el
contrario, es de temer que lo paralicen? ¿Bajo qué condiciones puede la justicia apaciguar, o bien,
agudizar la memoria? En los últimos años, sobre todo en Francia, se ha recurrido mucho a la justicia
para que salga en auxilio de la memoria. ¿No se corre el riesgo de desnaturalizarla al asignarle una
función pedagógica, no sólo diferente, sino incluso inconciliable con la de juzgar la conducta humana,
que es propiamente el fin para el cual fue concebida? La justicia, con su ritual y sus exigencias
procesales, ¿podrá hacer frente a semejante tarea?” (GARAPON, 2002, 90).
Aunque en este punto la cuestión relevante es adentrarse a indagar cómo se conforma la “memoria jurídica”
emergente de los juicios de lesa humanidad y luego cómo esto se trasmite socialmente. Es decir, qué discursos la
integran y qué tipo de recortes se producen en su configuración, dado que la suerte de la “memoria jurídica” se
encuentra íntimamente vinculada al discurso jurídico. Por los motivos comentados anteriormente, la “memoria
jurídica” corre el riesgo de ser despolitizada o de ceñirse al registro testimonial restringido a las necesidades de la
prueba (sean los testimonios de sobrevivientes, familiares o peritos). Como ha expuesto Michael Pollak (2006), el
testimonio en el marco judicial no permite reconstruir las relaciones sociales generadas al interior de los campos de
detención, tampoco da lugar a recuperar lo que fueron las condiciones de la vida en ese tipo de situación extrema ni
facilita adentrarse con cautela en las “zonas grises” nominadas por Primo Levi (1986).
Aún más, como plantea Hugo Vezzetti, el ritual judicial puede generar una “memoria capturada por los
crímenes y sus ejecutores” (2002, 38). O bien, considerando el análisis de Hannah Arendt (1963) del juicio a Adolf
Eichmann, existe el riesgo de reducir o aplanar los hechos históricos al condensarlos en el accionar del acusado en
casos concretos, lo cual invisibiliza la trama de complejidades y responsabilidades que hicieron posibles los crímenes.
En este proceso de persecución penal se libra, por lo menos hasta la fecha, de cargo criminal al poder económico que
también ha colaborado con la dictadura. Mientras que la responsabilidad política y moral de la sociedad ha quedado
opacada ante la responsabilidad criminal que se ha traducido en procesos penales (VEZZETTI, 2002, 40).
En estos procesos judiciales es posible que se desplace la política cuando las víctimas –en algunos casos-
aparecen escindidas de su conciencia política y su actividad de militancia. Esta situación se puede visualizar, por
ejemplo, a través de la lectura de documentos judiciales donde se mencione víctimas y estando atentos a los rasgos
Facultad de Derecho – Universidad de Buenos Aires
e-Mail: revistagioja@derecho.uba.ar | URL: www.derecho.uba.ar/revistagioja 343
Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones "Ambrosio L. Gioja" - Año V, Número Especial, 2011
ISSN 1851-3069
Ponencias | EL JUICIO PENAL COMO PUESTA EN ESCENA. UNA MIRADA ETNOGRÁFICA DE LOS JUICIOS POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN LA ARGENTINA
con los cuales son descriptas las víctimas, donde siempre se encuentran sus datos personales tal como los entiende el
registro civil. De este modo, la cuestión de la “violencia política” y del proyecto político alternativo propugnado -que
ese momento histórico operó en parte como oposición al régimen militar- se posiciona como una discusión en los
márgenes del proceso penal. De igual manera, ha quedado fuera del debate judicial el proyecto político de las “Juntas
Militares” orientado a reconfigurar las relaciones sociales, económicas y políticas en el país (aunque algunos abogados
han incorporado estos elementos en sus alegatos, lo expresado no tiene ninguna implicancia jurídica a los efectos de
la tipificación de los crímenes y la fijación de las penas).
Por todo lo expuesto, la “memoria jurídica” presenta el desafío de ser considerada en su complejidad y con
sus limitaciones. Los sucesos narrados en los tribunales deben ser contextualizados y puestos a andar en dinámicas
que trasciendan el discurso jurídico para ser aprehensibles por el público y lograr efectos positivos en la memoria.
Los juicios, con sus audiencias orales y sus sentencias, generan una cantidad enorme y valiosa de materiales que
podrían constituir aportes en los procesos de construcción de la memoria. Materiales que, a su vez, podría circular y
dirigirse a las nuevas generaciones a través de adecuados “vehículos” de memoria. Con este fin y a modo de ejemplo,
se encuentran entre otras las siguientes alternativas: la presencia en la sala -que es sumamente limitada por el espacio
disponible y por las distancias en el país-; la difusión masiva por los medios masivos de comunicación aunque el
Tribunal Oral Federal N° 5 hasta el momento no ha permitido el ingreso de cámaras de televisión y la filmación
corresponde al circuito cerrado del tribunal;xviii o bien el diseño de instrumentos pedagógicos que sirvan para lograr
transposición didáctica en referencia a estos contenidos. Esta cuestión merece ser un desafío a tomarse por la política
pública en materia de derechos humanos.
Si bien las sentencias pueden constituir lugares de memoria, cabe preguntarse qué ocurre cuando los
condenados cumplen su pena en prisión domiciliaria o bien cuando se confrontan los resultados cuantitativos de la
justicia. Es decir, al simplemente comparar la cantidad de sentencias obtenidas y el número de condenados frente al
universo de crímenes y perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Hasta agosto de 2009 en la Argentina han sido
condenadas 58 personas (de acuerdo a datos de la página web del CELS, 2009), mientras que la CONADEP ya había
identificado en su tiempo a más de 1.000 responsables y existen 39 prófugos de la justicia y 213 imputados fallecidos
(página web del CELS, 2009). Por este motivo, se presentan reclamos desde grupos de víctimas y organismos de
derechos humanos sobre todo por la “lentitud” de los procesos judiciales.
Para concluir, los juicios penales –más allá de sus limitaciones y desafíos- configuran un soporte para las
memorias que se pueden configurar en relación al pasado reciente y a las graves violaciones a los derechos humanos
de la dictadura. Desde esta concepción, el abordaje etnográfico de estos juicios penales posee, en primer lugar, la
capacidad de: favorecer el surgimiento de nuevas preguntas en relación a los sentidos de la justicia y sus usos
sociales. En segundo lugar, la etnografía rescata y visibiliza experiencias de los actores durante la celebración del
ritual judicial. Por último, es esperable que un acercamiento a los juicios de esta naturaleza genere elementos
significativos que contribuyan a nutrir los análisis críticos sobre la justicia penal por graves crímenes de Estado.
Retomando la pregunta inicial, estamos frente a una forma de hacer justicia por crímenes de lesa humanidad
que, en su configuración ritual, alberga la potencialidad de encarnar una forma de “reparación catártica” por
crímenes sucedidos hace más de 30 años. Como así también se trata de observar las dinámicas de “la justicia” que,
Facultad de Derecho – Universidad de Buenos Aires
e-Mail: revistagioja@derecho.uba.ar | URL: www.derecho.uba.ar/revistagioja 344
Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones "Ambrosio L. Gioja" - Año V, Número Especial, 2011
ISSN 1851-3069
Ponencias | EL JUICIO PENAL COMO PUESTA EN ESCENA. UNA MIRADA ETNOGRÁFICA DE LOS JUICIOS POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN LA ARGENTINA
sin dudas, es tanto una representación social en construcción y disputa, como una expresión de complejas estructuras
y prácticas burocráticas. Finalmente, la “justicia” representa una aspiración del movimiento de derechos humanos en
la Argentina aún hoy en disputa.
Buenos Aires, agosto de 2009
IV. Bibliografía
ARENDT, H. (1963) Eichmann in Jerusalem. A report on the banality of evil. Estados Unidos, Penguin Books, 1977.
CASSESE, A. (2003) International Criminal Law. Great Britain, Oxford University Press, 2003.
ENTELMAN, R. (1982) “Aportes a la formación de una epistemología jurídica en base a algunos análisis del
funcionamiento del discurso jurídico”. En ENTELMAN, R. y otros, El Discurso Jurídico. Perspectiva psicoanalítica y otros
abordajes epistemológicos. Buenos Aires, Hachette, 1982, 83-109.
FELD, C. (2004) “Memoria y televisión: una relación compleja”. En Oficios Terrestres, 2004, número 15/16, año X,
70-77.
FELE, G. (1997) “Strategia discorsive e forme della degradazione pubblica in tribunale”. En GIGLIOLI, P. y otros,
Rituali di degradazione. Anatomia del processo Cusani. Bologna, Il Mulino, 1997, 135-208.
FOUCAULT, M. (1983) La verdad y las formas jurídicas. México, Gedisa, 1983.
GARAPON, A. (2002) “La justicia y la inversión moral del tiempo”. En Academia Universal de las Culturas, ¿Por qué
recordar? Barcelon, Granica, 90-100.
GARLAND, D. (1999) Pena e società. Uno studio di teoria sociale. Milano, Il Saggiatore, Milano, 1999.
GIGLIOLI, P. (1997) “Processi di delegittimazione e cerimonie di degradazione”. En GIGLIOLI, P. y otros, Rituali
di degradazione. Anatomia del processo Cusani. Bologna, Il Mulino, 1997, 7-77.
GOFFMAN, E. (1959) Ritual de la interacción. Buenos Aires, Editorial Tiempo Contemporáneo, 1970.
GONZÁLEZ BOMBAL, I. (1995) “‘Nunca Más’: El juicio más allá de los estrados”. En ACUÑA, C. y otros, Juicio,
Castigos y Memorias. Derechos Humanos y Justicia en la política argentina. Buenos Aires, Nueva Visión, 1995, 193-216.
HALBWACHS, M. (1950) La memoria colectiva. Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2004.
KAUFMAN, E. (1991) El ritual jurídico en el Juicio a los ex Comandantes. Desnaturalización de lo cotidiano. Buenos Aires,
Mimeo, 2002.
JELIN, E. (2002) Los trabajos de la memoria. Buenos Aires y Madrid, Siglo XXI, 2002.
LEVI, P. (1986) I sommersi e i salvati. Torino, Einaudi, 2007.
MARÍ, E. (1982a) “‘Moi, Pierre Rivière…’ y el mito de la uniformidad semántica en las ciencias jurídicas y sociales”.
En ENTELMAN, R. y otros, El Discurso Jurídico. Perspectiva psicoanalítica y otros abordajes epistemológicos. Buenos Aires,
Hachette, 1982, 53-82.
MARÍ, E. (1982b) “El castigo en el plano del discurso teórico”. En ENTELMAN, R. y otros, El Discurso Jurídico.
Perspectiva psicoanalítica y otros abordajes epistemológicos. Buenos Aires, Hachette, 1982, 169-202.
MARÍ, E. (1993) Papeles de filosofía (...para arrojar al alba). Buenos Aires, Editorial Biblos, 1993.
NINO, C. (1993) Juicio al mal absoluto. Los fundamentos y la historia del juicio a las Juntas del Proceso. Buenos Aires, Ariel,
2006.
Facultad de Derecho – Universidad de Buenos Aires
e-Mail: revistagioja@derecho.uba.ar | URL: www.derecho.uba.ar/revistagioja 345
Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones "Ambrosio L. Gioja" - Año V, Número Especial, 2011
ISSN 1851-3069
Ponencias | EL JUICIO PENAL COMO PUESTA EN ESCENA. UNA MIRADA ETNOGRÁFICA DE LOS JUICIOS POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN LA ARGENTINA
NOVARO, M. Y PALERMO, V. (2003), La dictadura militar 1976/1983. Argentina, Paidós, Historia Argentina 9,
2006.
OBERTI, A. Y PITTALUGA, R. (2006) “Introducción”. En Memorias en montaje. Escrituras de la militancia y
pensamientos sobre la historia. Buenos Aires, Ediciones El Cielo por Asalto, 2006.
POLLAK, M. (2006), “El testimonio”. En Memoria, olvido y silencio. La Plata, Editorial Al Margen, 2006.
RICŒUR, P. (2000) La memoria, la historia, el olvido. Argentina, Fondo de Cultura Económica, 2008.
RICŒUR, P. (2002) “Definición de la memoria desde un punto de vista filosófico”. En Academia Universal de las
Culturas, ¿Por qué recordar? Barcelona, Granica, 2002, 24-28.
ROUSSO, H. (2002) “El estatuto del olvido”. En Academia Universal de las Culturas, ¿Por qué recordar? Barcelona,
Granica, 2002, 67-110.
VEZZETTI, H. (2002) Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina. Buenos Aires, Siglo Veintiuno
Editores Argentina, 2002.
Sitios en Internet
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), http://www.cels.org.ar.
Diario La Nación, http://www.lanacion.com.ar.
i En la actualidad la definición más desarrollada se encuentra en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional (2002), allí se detallan los “crimes againt humanity” para la versión en inglés o los “crímenes de lesa humanidad” para la
versión en español.
ii Giglioli define a la “ceremonia de degradación” como un acto o un conjunto de actos comunicativos (1997, 23). Como
hipótesis Giglioli sostiene que una degradación tendrá más eficacia cuando los hechos del caso se “etiqueten” de modo ejemplar,
el acusador logre configurarse como representante de los intereses colectivos y, en último lugar, cuando el público presente guarde
las dimensiones necesarias al evento (1997, 23).
iii La traducción es mía.
iv Se trata de juicios penales federales que invocan la jurisdicción ordinaria (territorial). Mientras que la justicia federal
tiene en su ámbito de aplicación tanto a las leyes federales como a las normas que emanen del Derecho Internacional Público,
teniendo en cuenta que la Reforma Constitucional de 1994 incorpora el inciso 22 al artículo 75, el cual expresa que determinados
Pactos Internacionales en materia de Derechos Humanos adquieren jerarquía constitucional. Si bien el extenso debate en la
materia excede el presente trabajo, se puede agregar que el derecho internacional a través del ius gentium se supone contemplado
desde 1853 en nuestra Constitucional Nacional.
v Sobre el período ver NOVARO y PALERMO, 2003.
vi La “Ley de Punto Final” fue sancionada bajo el número 23.492 y publicada en el Boletín Oficial el 29 de diciembre de
1986, la misma consiste en una caducidad de la acción penal lo que equivale a una prescripción. La “Ley de Obediencia Debida”
lleva el número 23.521 y fue publicada por el Boletín Oficial el 9 de junio de 1987, estableció la no imputabilidad de mandos
medios de las fuerzas armadas y de seguridad invocando su cumplimiento de órdenes. El derecho internacional no acepta la
validez de este tipo de legislación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha expresado en varias oportunidades en
este sentido, declarando a las leyes de amnistía contrarias al derecho regional en materia de derechos humanos. Las mismas
también son conocidas como “leyes de impunidad” o “leyes del perdón”.
vii Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad, etc.”
S.1767.XXXVIII, caso N° 17.768, Ciudad de Buenos Aires, 14 junio de 2005; disponible en
www.derechos.org/nizkor/arg/doc/nulidad.html. Las causales de esta decisión del supremo tribunal argentino son variadas y
exceden el objeto de este trabajo, sin embargo es relevante mencionar cono antecedentes: la sentencia del Juez Gabriel Cavallo en
el caso Simón del año 2001 fundada en el derecho internacional; la declaración de nulidad de las leyes de “Punto Final” y
“Obediencia Debida” realizada por el poder legislativo mediante la ley 25.779 publicada en el Boletín Oficial el 3 de septiembre
de 2003; y la sentencia condenatoria de Adolfo Scilingo en la Audiencia Nacional de Madrid en el año 2005 (dos meses de
antelación a la decisión de la Corte) a raíz de la aplicación de la “jurisdicción univeral”.
viii “Simón, Julio Héctor s/inf.. arts. 144 bis, inc, 1° y último, en función del 142 inc. 1 y 5° y arts. 144ter, pfos. 1° y 2° del
Código Penal”. El CELS elaboró el sitio “El caso Poblete-Hlaczik. Bitácora del juicio”, disponible en:
http://memoria.cels.org.ar/?p=126.
ix Causa Olivera Róvere N° 1261 y Causa Primer Cuerpo del Ejército – Elevación Parcial – Jefes de Área, N° 1268. El
blog del CELS sobre el juicio: http://www.cels.org.ar/wpblogs/olivera/.
Facultad de Derecho – Universidad de Buenos Aires
e-Mail: revistagioja@derecho.uba.ar | URL: www.derecho.uba.ar/revistagioja 346
Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones "Ambrosio L. Gioja" - Año V, Número Especial, 2011
ISSN 1851-3069
Ponencias | EL JUICIO PENAL COMO PUESTA EN ESCENA. UNA MIRADA ETNOGRÁFICA DE LOS JUICIOS POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN LA ARGENTINA
x “ESMA, Hechos denunciados como ocurridos en la escuela de Mecánica de la Armada”, expediente 14.217/03. Se
trata de la elevación a juicio de las siguientes partes de la “megacausa”: Testimonios A (Causa N° 1277); Testimonios B (Causa N°
1278), Testimonios C (Walsh) y Donda, Capdevila y Montes (Causa N° 1270). El blog del CELS de la causa:
http://cels.org.ar/wpblogs/ccesma/.
xi Edificios emplazados en Avenida Comodoro Py 2055 y 1925 respectivamente.
xii El funcionario encargado de la remodelación fue el arquitecto Francisco Toscano, en su momento director general de
Infraestructura Judicial (oficina dependiente de la administradora general del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la
Nación), quien comentó que: “No había estructura para este tipo de audiencias en el Poder Judicial, sólo las salas generales del
Palacio de Justicia”. Cita de la entrevista publicada en GARCÍA FALCÓ, M. (2001) “Nueva sala para un juicio oral atípico”, en
Diario La Nación, 19 de septiembre de 2001, http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=207861.
xiii Ver análisis y descripción en KAUFMAN, 1991.
xiv Maurice Papon fue un alto funcionario del régimen de Vichy, acusado de la deportación de judíos a campos de
exterminio.
xv Los elementos del protocolo mencionados por Michael Pollak son los siguientes: “…número del acta, carátula de la
causa, fecha y hora de llegada del testigo, nombre del secretario del protocolo, nombre, fecha y lugar de nacimiento, profesión,
domicilio del testigo, testimonio seguido de una fórmula jurídica del estilo: ‘dictado en voz alta, autorizado y firmado’, ‘estoy
dispuesto a repetir esos enunciados delante de un tribunal alemán’, ‘el abajo firmante… jura que las declaraciones aquí dichas
corresponden a la verdad’, seguido de la firma del testigo.” (2006, 62).
xvi Nombre ficticio del escritor austríaco Hans Mayer (1912-1978), quien participó en la resistencia belga contra el
nacionalsocialismo. Fue deportado a los campos de concentración de Buchenwald y Auschwitz.
xvii Klaus Barbie fue un miembro de las SS que en 1942 fue destinado a Lyon – Francia donde fue Jefe de la Gestapo local.
Fue acusado de numerosos crímenes entre ellos la deportación de personas a campos de concentración; y asesinatos, arrestos y
torturas de combatientes de la Resistencia. Logró escapar a la Argentina y a Bolivia donde vivió hasta ser extraditado a Francia en
1983 para ser juzgado por sus crímenes.
xviii Sin dudas se trata de un tema complejo que no se ha podido abordar en este trabajo. Sobre la materia se ha expedido el
máximo tribunal argentino a través de la acordada 29/08 del 28 de octubre de 2008, a través de la cual se buscaba promover la
publicidad de los juicios atendiendo a su valor histórico. En este punto de la publicidad entran en tensión intereses sociales y del
derecho. Entre otras cuestiones delicadas se podría considerar la protección de la neutralidad en la producción de la prueba.
Facultad de Derecho – Universidad de Buenos Aires
e-Mail: revistagioja@derecho.uba.ar | URL: www.derecho.uba.ar/revistagioja 347
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5808)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (843)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (346)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (821)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- Juicio al mal absoluto: ¿Hasta dónde debe llegar la justicia retroactiva en casos de violaciones masivas de los derechos humanos?From EverandJuicio al mal absoluto: ¿Hasta dónde debe llegar la justicia retroactiva en casos de violaciones masivas de los derechos humanos?No ratings yet
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- ¡Bienvenidos al Lawfare!: Manual de pasos básicos para demoler el derecho penalFrom Everand¡Bienvenidos al Lawfare!: Manual de pasos básicos para demoler el derecho penalRating: 4 out of 5 stars4/5 (6)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Controlar el delito, controlar la sociedad: Teorías y debates sobre la cuestión criminal, del siglo XVIII al siglo XXIFrom EverandControlar el delito, controlar la sociedad: Teorías y debates sobre la cuestión criminal, del siglo XVIII al siglo XXIRating: 1 out of 5 stars1/5 (1)
- Análisis Jurisprudencial Sentencia Yuliana SamboníDocument4 pagesAnálisis Jurisprudencial Sentencia Yuliana SamboníLAURA CAMILA MOLINA DIAZNo ratings yet
- Prevención social de las violencias: Análisis de los modelos teóricosFrom EverandPrevención social de las violencias: Análisis de los modelos teóricosNo ratings yet
- Pasados recientes, violencias actuales: Antropología forense, cuerpos y memoriasFrom EverandPasados recientes, violencias actuales: Antropología forense, cuerpos y memoriasNo ratings yet
- ¿Usted también, doctor?: Complicidad de jueces, fiscales y abogados durante la dictaduraFrom Everand¿Usted también, doctor?: Complicidad de jueces, fiscales y abogados durante la dictaduraNo ratings yet
- Garantía de no repetición: Una contribución a la justicia transicionalFrom EverandGarantía de no repetición: Una contribución a la justicia transicionalNo ratings yet
- Castigar al prójimo: Por una refundación democrática del derecho penalFrom EverandCastigar al prójimo: Por una refundación democrática del derecho penalNo ratings yet
- Más allá del vicio y la virtud: Por qué la ley penal puede ser una herramienta (o un obstáculo) para defender los derechos sexuales, reproductivos y de géneroFrom EverandMás allá del vicio y la virtud: Por qué la ley penal puede ser una herramienta (o un obstáculo) para defender los derechos sexuales, reproductivos y de géneroNo ratings yet
- Las voces de la represión: Declaraciones de perpetradores de la dictadura argentinaFrom EverandLas voces de la represión: Declaraciones de perpetradores de la dictadura argentinaNo ratings yet
- Memoria, política y pedagogía: Los caminos hacia la enseñanza del pasado reciente en ChileFrom EverandMemoria, política y pedagogía: Los caminos hacia la enseñanza del pasado reciente en ChileNo ratings yet
- Historia mínima de los derechos humanos en América latinaFrom EverandHistoria mínima de los derechos humanos en América latinaRating: 2 out of 5 stars2/5 (1)
- Las Carceles en Tiempos de Peron (Revista Todo Es Historia) .Pdf20140104-49440-1o1x9h4-Libre-libreDocument13 pagesLas Carceles en Tiempos de Peron (Revista Todo Es Historia) .Pdf20140104-49440-1o1x9h4-Libre-libreFerchu Cientofante100% (1)
- Memoria de crímenes: Literatura, medios audiovisuales y testimoniosFrom EverandMemoria de crímenes: Literatura, medios audiovisuales y testimoniosNo ratings yet
- Lesa humanidad: técnica de una injusticia: Fallos de la Corte Suprema de Justicia Argentina: "Arancibia Clavel" - "Simon" - "Mazzeo" - "Batalla"From EverandLesa humanidad: técnica de una injusticia: Fallos de la Corte Suprema de Justicia Argentina: "Arancibia Clavel" - "Simon" - "Mazzeo" - "Batalla"No ratings yet
- Políticas y lugares de la memoria: Figuras epistémicas, escrituras, inscripciones sobre el terrorismo de Estado en ArgentinaFrom EverandPolíticas y lugares de la memoria: Figuras epistémicas, escrituras, inscripciones sobre el terrorismo de Estado en ArgentinaNo ratings yet
- Desde el banquillo: Escenas judiciales de la historia argentinaFrom EverandDesde el banquillo: Escenas judiciales de la historia argentinaNo ratings yet
- Los juicios por crímenes de lesa humanidad: Enseñanzas jurídico-penalesFrom EverandLos juicios por crímenes de lesa humanidad: Enseñanzas jurídico-penalesNo ratings yet
- En lucha con el pasado. El movimiento de derechos humanos y las políticas de la memoria en la Argentina post-dictatorial (1983-2006)From EverandEn lucha con el pasado. El movimiento de derechos humanos y las políticas de la memoria en la Argentina post-dictatorial (1983-2006)No ratings yet
- Infancias en Dictadura: Sobre narrativas, arte y políticaFrom EverandInfancias en Dictadura: Sobre narrativas, arte y políticaNo ratings yet
- Treinta años de cine, política y memoria en la Argentina: 1983-2013From EverandTreinta años de cine, política y memoria en la Argentina: 1983-2013No ratings yet
- Cátedra unesco Derechos humanos y violencia: Gobieno y gobernanza - Debates pendientesFrom EverandCátedra unesco Derechos humanos y violencia: Gobieno y gobernanza - Debates pendientesNo ratings yet
- La historia política del Nunca Más: La memoria de las desapariciones en la ArgentinaFrom EverandLa historia política del Nunca Más: La memoria de las desapariciones en la ArgentinaNo ratings yet
- La justicia peronista: La construcción de un nuevo orden legal en la ArgentinaFrom EverandLa justicia peronista: La construcción de un nuevo orden legal en la ArgentinaNo ratings yet
- Perforando la impunidad: Historia reciente de los equipos de antropología forense en América LatinaFrom EverandPerforando la impunidad: Historia reciente de los equipos de antropología forense en América LatinaNo ratings yet
- Temas selectos de derecho procesal penalFrom EverandTemas selectos de derecho procesal penalNo ratings yet
- La gestión del testimonio y la administración de las victimas: El escenario transicional en Colombia durante la Ley de Justicia y PazFrom EverandLa gestión del testimonio y la administración de las victimas: El escenario transicional en Colombia durante la Ley de Justicia y PazRating: 2 out of 5 stars2/5 (1)
- Las audiencias públicas de la Corte Suprema: Apertura y límites de la participación ciudadana en la justiciaFrom EverandLas audiencias públicas de la Corte Suprema: Apertura y límites de la participación ciudadana en la justiciaNo ratings yet
- Cuando la costumbre se vuelve ley: La cuestión penal y la pervivencia de los sistemas sancionatorios indígenas en ChileFrom EverandCuando la costumbre se vuelve ley: La cuestión penal y la pervivencia de los sistemas sancionatorios indígenas en ChileNo ratings yet
- Archivos vivos: Documentar los derechos humanos y la memoria colectiva en ColombiaFrom EverandArchivos vivos: Documentar los derechos humanos y la memoria colectiva en ColombiaNo ratings yet
- Cultura constitucional de la jurisdicciónFrom EverandCultura constitucional de la jurisdicciónRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Justicia anamnética: De la ley del talión al perdón y la democracia adversarialFrom EverandJusticia anamnética: De la ley del talión al perdón y la democracia adversarialDiana Hincapié CetinaNo ratings yet
- Problemáticas en torno a la multidisciplinariedad del derechoFrom EverandProblemáticas en torno a la multidisciplinariedad del derechoNo ratings yet
- Jueces pero parciales: La pervivencia del franquismo en el poder judicialFrom EverandJueces pero parciales: La pervivencia del franquismo en el poder judicialNo ratings yet
- Observando verdades y memorias: Formación y voluntad de opinión pública posacuerdo de pazFrom EverandObservando verdades y memorias: Formación y voluntad de opinión pública posacuerdo de pazNo ratings yet
- La Culpa y la Carga de la Prueba en el Campo de la Responsabilidad MédicaFrom EverandLa Culpa y la Carga de la Prueba en el Campo de la Responsabilidad MédicaNo ratings yet
- Debates y aportes al sistema integral de derecho penal. Obra homenaje al profesor Jorge Arenas Salazar: Tomo II: Teorías criminológicas, política penal y punitivismoFrom EverandDebates y aportes al sistema integral de derecho penal. Obra homenaje al profesor Jorge Arenas Salazar: Tomo II: Teorías criminológicas, política penal y punitivismoNo ratings yet
- Adjudicación jurídica política de la vida y argumentación en educaciónFrom EverandAdjudicación jurídica política de la vida y argumentación en educaciónNo ratings yet
- Subalternos, derechos y justicia penal: Ensayos de historia social y cultural argentina 1829-1940From EverandSubalternos, derechos y justicia penal: Ensayos de historia social y cultural argentina 1829-1940No ratings yet
- Hacer justicia en tiempos de transición: El papel del activismo y las instituciones en el fortalecimiento democráticoFrom EverandHacer justicia en tiempos de transición: El papel del activismo y las instituciones en el fortalecimiento democráticoNo ratings yet
- Entre narcos y policías: Las relaciones clandestinas entre el Estado y el delito, y su impacto violento en la vida de las personasFrom EverandEntre narcos y policías: Las relaciones clandestinas entre el Estado y el delito, y su impacto violento en la vida de las personasNo ratings yet
- Sexualidades prohibidas. Normatividad y represión sexual en Guadalajara a finales de la coloniaFrom EverandSexualidades prohibidas. Normatividad y represión sexual en Guadalajara a finales de la coloniaNo ratings yet
- La justicia en la pantalla: Un reflejo de jueces y tribunales en cine y TVFrom EverandLa justicia en la pantalla: Un reflejo de jueces y tribunales en cine y TVNo ratings yet
- Medios, redes sociales, cine, control social y penalFrom EverandMedios, redes sociales, cine, control social y penalNo ratings yet
- Diccionario de memoria histórica: Conceptos contra el olvidoFrom EverandDiccionario de memoria histórica: Conceptos contra el olvidoNo ratings yet
- Víctimas y justicia penal: Hacia un modelo punitivo favorable para las víctimasFrom EverandVíctimas y justicia penal: Hacia un modelo punitivo favorable para las víctimasRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- APachamaeoSerHumano - Teoria Do Dto II PDFDocument14 pagesAPachamaeoSerHumano - Teoria Do Dto II PDFTy TrackNo ratings yet
- Counter Affidavit RoughDocument1 pageCounter Affidavit RoughPenn Angelo RomboNo ratings yet
- La Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia PenalDocument8 pagesLa Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia PenalDarwinNicolasLuisVazquezNo ratings yet
- People v. Balute PDFDocument2 pagesPeople v. Balute PDFNoreenesse Santos100% (2)
- Torts and Damages - Civil Liability From Quasi Delicts Vs Civil Liability From CrimesDocument2 pagesTorts and Damages - Civil Liability From Quasi Delicts Vs Civil Liability From CrimesGe LatoNo ratings yet
- Dogmatica de La Teoría Del DelitoDocument2 pagesDogmatica de La Teoría Del DelitocarlosNo ratings yet
- Peritaje Contable JudicialDocument144 pagesPeritaje Contable JudicialMire ScqNo ratings yet
- Research Paper Topics On Police BrutalityDocument4 pagesResearch Paper Topics On Police Brutalityafmcwqkpa100% (1)
- AllanamientoDocument2 pagesAllanamientoCesar PoncioNo ratings yet
- Derecho AmbientalDocument51 pagesDerecho AmbientalLuis JoseNo ratings yet
- Pedockie v. Bigelow, 10th Cir. (2012)Document9 pagesPedockie v. Bigelow, 10th Cir. (2012)Scribd Government DocsNo ratings yet
- La Prueba en El Proceso Penal GuatemaltecoDocument3 pagesLa Prueba en El Proceso Penal GuatemaltecoCésarMéndez100% (1)
- TareckPlan PDFDocument312 pagesTareckPlan PDFDarwin BalcazarNo ratings yet
- Dactiloscopia Investigación CriminalDocument32 pagesDactiloscopia Investigación CriminalWildo Flabio Maraboli CanalesNo ratings yet
- Anti-Money Laundering Act of 2001-Update 10365-bDocument51 pagesAnti-Money Laundering Act of 2001-Update 10365-btarga215100% (1)
- Subido V SandiganbayanDocument3 pagesSubido V SandiganbayanBlake Sy100% (1)
- Habeas Corpus TraslativoDocument10 pagesHabeas Corpus TraslativoPatrick MateoNo ratings yet
- Audiencia Preliminar de ControlDocument17 pagesAudiencia Preliminar de ControlCarlos alfonso alfredoNo ratings yet
- Teoria Del CasoDocument538 pagesTeoria Del CasoMaria Dolores Morales Rios100% (13)
- 04 8751Document109 pages04 8751marie1918No ratings yet
- Ea PC SP Delegado Edital Abertura 20080213Document41 pagesEa PC SP Delegado Edital Abertura 20080213Társis SantosNo ratings yet
- 12 - Chapter 5Document51 pages12 - Chapter 5Shubham GithalaNo ratings yet
- Ramirez Gonzalez Ana GabrielaDocument95 pagesRamirez Gonzalez Ana GabrielaMaria cristina MaldonadoNo ratings yet
- Querella Luis Carlos Diaz Perez Vs Danilo Ureña y Seguridad PersonalDocument11 pagesQuerella Luis Carlos Diaz Perez Vs Danilo Ureña y Seguridad PersonalMARKINGNo ratings yet
- Public Prosecutor V Alias Bin MD Yusof - (20Document8 pagesPublic Prosecutor V Alias Bin MD Yusof - (20Syakirah AbdullahNo ratings yet
- Direito Penal Aula 04 PDFDocument76 pagesDireito Penal Aula 04 PDFAndré NunesNo ratings yet
- Enemigos Peligrosos Control Politico y Represion SDocument29 pagesEnemigos Peligrosos Control Politico y Represion SMaria Eugenia GarciaNo ratings yet
- Robo AgravadoDocument108 pagesRobo AgravadoRosbin Chen100% (1)