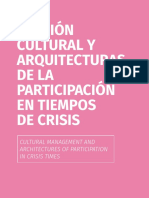Professional Documents
Culture Documents
Manuel Arellano Zavaleta - Síntesis de La Situación Económica, Política y Social de La Zona Árida Del Valle Del Mezquital, Durante La Primera Mitad Del Siglo XX
Manuel Arellano Zavaleta - Síntesis de La Situación Económica, Política y Social de La Zona Árida Del Valle Del Mezquital, Durante La Primera Mitad Del Siglo XX
Uploaded by
Diana Abarca0 ratings0% found this document useful (0 votes)
28 views25 pagesOriginal Title
Manuel Arellano Zavaleta - Síntesis de la situación económica, política y social de la zona árida del Valle del Mezquital, durante la primera mitad del siglo XX
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
28 views25 pagesManuel Arellano Zavaleta - Síntesis de La Situación Económica, Política y Social de La Zona Árida Del Valle Del Mezquital, Durante La Primera Mitad Del Siglo XX
Manuel Arellano Zavaleta - Síntesis de La Situación Económica, Política y Social de La Zona Árida Del Valle Del Mezquital, Durante La Primera Mitad Del Siglo XX
Uploaded by
Diana AbarcaCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 25
SINTESIS DE LA SITUACION ECONOMICA, POLITICA Y SOCIAL
DE LA ZONA ARIDA DEL VALLE DEL MEZQUITAL, DURANTE
LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
Manuet AReriano ZavALETA
SucRsos MIsTORIcos QUE INFLUYERON EN LA EVOLUCION DE IAS IDEAS
sOCIO-POLfTICAS
La divisién de la poblacion en castas, que procedian como estratificadoras so-
ciales de la vida de los habitantes de Nueva Espafia, subordinaba en forma ven-
tajosa a la voluntad y poder de los espafioles, al grupo de los criollos, entre los
que existia la diferencia, de que los primercs eran los poseedores del poder y
Ja riqueza casi en su elidel y en cambio los segundos tenfan como don la
cultura. Las otras capas que formaban la estructura social de esa época, como
Jo eran mestizos, mulatos ¢ indigenas, vivian propiamente al margen de los
acontecimientos des indole social, econémica y politica ya que tepresentaban
exclusivamente el conjunto productor de los bienes de uso y de consumo.
En el Mezquital la poblacién indigena vivia aislada, conservando caracte-
risticas tradicionales, que habia logrado hacer perdurar, o bien las que le impo-
nfa su habitat y su cultura, que al parecer habfa sufrido un estancamiento a
taiz del contacto con los espafioles en el siglo xv1.
Politicamente se le habia formado un limitado criterio dentro del funcio-
namiento del sistema de “Republica de Indios” con derechos limitados, subor-
dinados a Ja voluntad del grupo espafiol, a la que se agtegaba muchas veces la
de los miembros del cabildo indigena, quienes sentian la fuerza del poder que
les daban sus casgs y abusaban de lus comunidades en forma injusta. Por otra
parte, en lo social, existia un proceso de reajuste, tanto en la actitud que se ob-
servaba en las telaciones domésticas, como en las colectivas, debido a emigr:
ciones causadas por la decadencia de la mineria y el incremento de la pequenia
propiedad.
Varios personajes que pueden considerarse precursores del movimiento de
Independencia, sostuvicron relaciones estrechas con los conspiradores de Va-
Tadolid en el’ afio de 1808 y principalmente realizaron intercambio de ideas
con cl licenciado Michelena y' el capitan Garcia Obeso,
Uno de ellos fue el sacerdote criollo José Manuel Correa, quien era cura del
pueblo de Nopala, pertencciente al partido del mismo nombie, situado geogrifi-
[613]
ol MANUEL ARELLANO ZAVALETA
camente dentro del gigintesco Estado de México; también el doctor teélogo
Antonio Magos quien tenia propiedades de Huichapan. Estos dos sefiores in-
fluyeron notablemente en cl dnimo de don Julidn Villagrin y don Manuel Peim-
ber, formado de esa manera un cuerpo de rebelién en fa zona oriental del Mez-
quital que influiria después en oleadas ideolégicas progresivas en la zona de
Tizmiquilpan y Actopan.t Cuando fue descubierta la conspiracién de 108, el go-
Dierno espaficl inicid una persecucién tenaz en contra de los que en ella inter.
venian, n0 logrando causatles ningén mal de consecuencias, Asi transcurricron casi
dos afios hasta que al ser declarada la insurreccién de don Miguel Hidalgo, don
Juliin Villagrin procedié a formar una guerrilla entre sus empleados y peones, Por
esas mismas fechas, otra corriente de insurreccién se present6 en’el Valle del
Mezquital, por cl este, al formarse otro grupo insurgente en la zona de Molango-
Cardonal, que em comandada por el capitin Jacinto Dolares. De inmediato
el gobierno virreinal ordené la marcha de un cnerpo de realistas bajo cl mando
del Brigadier Cruz, hacia la zona de Huichapan-Itzmiquilpan. La columna rea-
lista de’ paso por Huichapan, legé a Nopala el 30 de noviembre de 1810 y el
Brigadier Cruz con érdenes que se le habjan dado en la ciudad de México,
ordend al cura Correa que se presentara ante ¢l Vimrcy Venegas, y asi lo
hizo. Pl Vitrey después de amonostarlo por sus ideas insurgentes, lo puso a
disposicién del Arzobispo de México Francisco Javier Lizana, quien de inme-
diato destituyS al sacordote del curato que tenia asignado ‘en Nopala. Este
suceso no hizo mella en el dnimo del padre Correa y tan pronto le fue posible,
marché a Huichapan para incorporarsc a las partidas insurgentes que eran acau-
dilladas por los villagranes.
Cuando el Brigadier Cruz se decidié a avanzar sobre Huichapan con el fin
de atacar y aniquilar a los insurgentes, se encontrd con que éstos habian dejado
la plaza y fue tal su enojo que acometié injustamente contra los indigenas oto-
mies porque no le proporcionaron los informes que requeria, y ordené ef incendio
de la poblacion, Hay que hacer noter que las" partidas,dicgidas por Villgrin,
estaban formadas en’ su mayoria por indigenas btomies que si cn un principio
fucron exclusivamente de la zona Huichapan-Nopala, posteriormente se aumen-
taron con Jos de la zona del Mezquital, principalmente de Alfajayucan
El centro de operaciones de los insurgentes tenfa como reducto la Sierra
del Real del Doctor, lo que les permitia tener una posicién estratégica y varias
defensas naturales que en caso de emergencia les servitian de faciles caminos de
escape, Desde este lugar, se hacian varias incursiones a las Wanuras y poblados
cercanos, asi como a los caminos, al de Querétaro principalmente, donde se tea-
lizaban asaltos a los convoyes.
Ya para el afio de 1811 se habian formado tres cuerpos de guerrillas insur
gentes que cstaban mandados por los Villagrin, los Anaya y el antigno cura
de Nopala, don José Ma. Correa, quien ya tenia cl grado de Brigadier que le
habia conferido Ja Junta de Zitécuaro, y era considerado uno de los cabccillas
més peligrosos, ya que su campo de accién lo extendia hasta la zona de Zima-
pan ¢ Itzmiquilpan, al camino México-Querétaro y Villa de Carbén.
Ante estos sucesos, las ideas de liberacién cundieron por todo el ambito
del Mezquital y empezé a predominar en los criollos la idea de sobreponerse a
los cspafioles, ante quienes estaban socialmente subyugados. Los criollos real-
mente cran los inicos que estaban capacitados para caplar el significado de los
4 Manzano Teodomiro, Anales del Estado de Hidalgo, Pachuca, Hgo. 1927. p. 12-16.
a a
ati aid
HOMENAJE A ROBERTO J. WEITLANER 615
acontecimientos, ya que los otros grupos sociales que formaban la_poblacién
Gel Mezquital erait los mestizos, mulatos, e indigenas otomies, que estaban subor-
dinados cultural, econémica, politica y socialmente a los otros dos grupos men-
cionados y sobre todo, porque formaban un micleo demogrifico muy cerrado, ya
Geilo ofomies exam superar ex esert a Jos metic alates po loin
tos eran absorbidos en la forma de vida que les imponfan los indigenas,
Pero aun cuando esta situacién impedia que cundiesen entre Ia poblacién
otomf las nuevas ideas de liberacion, que eran las que se esgrimfan como ideales
de la revolucién, no las podian comprender por estar encadenados a un mono-
lingitismo que les limitzba el andlisis de ese problema y ademds porque se
See eS aed Fe ae
posesiin de tiermas. Sin embargo se logré captar la idea de la insurgencia entre
Tos mestizos de la zona minera de Itzimiquilpan, dando como resulfado que en
el pucblo de Orizabita se hiciese una proclama en favor del movimiento insur-
gente y se declarase la insurreceiin al gobierno de Espatia, Con ese motivo, fue
reforzida In guarnicion realista de esa zona y se procedié al aumento de sol-
dados de leva que formaban los “cuerpos de voluntarios” entre los habitantes
de los pueblos de Chi! 2, Actopan, Cardonal Itzmiquilpan_principal-
mente, los que dicron fente de individuos para reorganizar la
séptima division de Infanteria de Tulancingo y la Compafifa suclta de la Inten-
dencia de Ttzmiqu
Entre tanto cun
se velan acosadas desde I
importantes fucrzas acant
Julian Villagran inicio
miné con la toma de Zi
meros meses de 1812. en
ataques a Itzmiquilpan pero
Columbini solicité ref
> en otros pueblos, las partidas insurgentes
de Metztitlin por los cuerpos realistas y las
ep caltiemeqeah er ara 270cs aay cen gIi
en el limite Norte del Mezquital que cul
-cié su cuartel general y en los pri-
del cura Correa, estuvieron lanzando diversos
sar a tomarla, Ante tal peligro, el Conde
0s 2 México, los que le fueron enviados al mando de
D. Rafael Casasola y Domingo Claverino, quienes se acuartelaron en Itzmiquil-
pan y Actopan respectivamente.
El 21 de marzo, el re
fa Rafael Casasola que habla Tlegado a Itzmiquil-
fan. un mes antes, mumeh6 en buna de los iaureentes pect’ bo cull sev alaeis
a Alfajayucan Iegando en los momentos en que emi celebrado el tianguis. Inme-
diatamente decomis6 el maiz que ahi se expedia y después de asesinar 4 varios
indigenas se regreso a Ttzmiquilpan. Diez dias mds tarde fue impreso un parte
en el que se manifestaba esta accién.
La actitud de Casasola hizo que un fuerte nticleo de otomies se rebelaran
y fueran a incorporarse a las fuerzas del cura Correa y de Villagrén.
Meses mis tarde, Ignacio Lopez Rayén lleg6 a Huichapan. procedente
de Tlalpujahua y fueron efectuadas, por primera vez dentro del Valle del Mez-
quital, Tas fiestas en conmemoracién al 16 de septiembre. Casi un mes mas
tarde, Rayén marché con sus tropas a tomar la plaza de Itzmiquilpan que en-
tonces estaba defendida por Casasola, quien tenfa una fuerza aproximada de mil
hombres. Debemos hacer notar que Rayon contaba con una parte de su cuerpo
de Caballeria al mando del coronel Lobato, su escolta de Infanterfa dirigida
por Epitacio Sinchez y desde luego la partida del padre Correa?
2 Archivo Histérico del Departamento de Archivos y Bibliotecas del LN.AH. Do-
cumentos de Ignacio Lopez Rayon,
616 MANUEL ARELLANO ZAVALETA,
Las fuerzas insurgentes atacaron desde ¢l Cerro llamado de Ja Media Luna,
y_ tres dias ms tarde el ejército realista traté de escapar, lo que no logrd, per-
diendo en cambio a sus comandantes Mariano Negrete ¢ Ignacio Maria Alava.
Gasasola se concent en la parroquia que ¢s un sitio perfcctamente defen.
ible, estando a punto de ser exterminado ya que el dia 19 de octubre habia
Tlegado Juliin Villagran procedente de Huichapan; cuando el sacerdote Correa
se habia apoderado de casi toda Ja ciudad, Rayon tuvo que marchar de inme-
diato a Tlalpujahua y se abandoné la toma de Itzmiquilpan que cra ya un hecho.
Por esta accidn el liberal y valiente sacerdote Manuel Correa fue ascendido
a Mariscal por la Junta de Zitécuaro.
Durante esta €poca, habla una difusién més amplia del ideario insurgente,
ya que empezaron a circular con profusién los impresos que eran hechos cn
Huichapan, donde habfa sido conducida el 27 de agosto de 1812 la imprenta
uejtevls Rayonien Talpojshuas ¥ podemos afirmar que los principales centzos
ic influencia fueron: Tulancingo, Tula y la Sierra de Metztitkin, donde se orga-
nizaron partidas que recorrian los Llanos de Apan, hasta la zona de Zacatlin,
bajo cl mando de Juan Francisco Osorno, quien éstaba en continuo contacto
con Julin Villagrin que dominaba la zona de San Juan del Rio, Zimapin
y Huichapan. En realidad los mites militares entre insurgentes y tealistas los
formaban las fronteras naturales, es decir, la propia configuracién geogréfica del
terreno. Exan precisamente las divisiones entre la regién arida y la semi-drida las
que marcaban la zona de dominio militar de ambos bandos
A la muerte de los caudillos insurgentes de Huichapan que fue ejecutada por
Casasola, hubo un descenso en el movimiento armado, no asi en el ideoldgico,
que motivd Ja formacion de un grupo de insurgentes ‘no combatientes con las
armas, sino con las ideas por medio de la prensa, dando motiyo para que se
formaran pequetios periédicos y se imprimieran hojas sueltas en contra del go-
bierno realista,
El movimiento de Independencia en cl Valle del Mezquital, tiene su cul-
minacién el dia 21 de marzo de 1821 en que Mega el doctor Magos a Itzmiquil
pan, donde proclama la Independencia de México y cl texto del Plan de Iguala.
F movimiento insurgente trajo como consecuencia légica cl desarrollo del
dominio del grupo de los criollos en la zona del Mezquital, quienes acogieron
posteriormente y con apasionamiento el ideario de la Reforma, dando por resul-
fide) que (ea 1856 ‘ao. fuese ya solamente Huichapan el centro de influencia
ideolégica, sino también Alfajayucan, donde se organiza un club, en cl mes de
febrero de 1865, que ¢s Ilamado “La Libertad”, del que parten influencias
gue griginan el establecimiento de dos mis, uno en Huichapan y el otro en
uula+ Estos organismos tienen por base el propdsito de que scan respetadas las
Leyes de Reforma y trabajan bajo la direccién del Club “Reforma” de la ciudad
de’ México. Existia desde Iuego una rivalidad muy fuerte, entre conservadores
que apoyaron durante la Guerra de Intervencién a los Imperialistas y que tenfan
una fuerza motriz en los sacerdotes, principalmente de Itzmiquilpan, y los libe-
rales que tuvieron por caudillos a’ Bemabé Villagrin y Guadalupe Ledesma,
de Huichapan,
Esos mismos niicleos de extraccién liberal influyeron en los legisladores
para que el afio de 1868 fuera solicitada la creacién del Estado de Hidalgo.
Bustamante y Merccilla, Carlos Maria de. Cuadro Histérico de le Revolucién de
Independencia. México, 1926. p. 86-90.
41C. D. H. Serie Hidalgo Rollo 23-Doc, 177.
HOMENAJE A ROBERTO J. WEITLANER 617
motivo por el cual se hicieron varias manifestaciones de apoyo a tal idea en los
Municipios de Alfajayucan, Cardonal, Actopan, Mixquiahuala, Tula, Chiapan-
tongo, Atitalaquia, Tlaxcoapan, ‘Tetepango, Zimapan, Taxquillo y Pacula. ‘Todos
ellos situados en el Valle del Mezquital.
Por esta causa, los legisladores Joaquin Baranda, Rafael Dondé, Justino
Femandez y otros, que formaban la Comisién de puntos constitucionales y de
obernacién del Congreso de la Unién, presentaron Ja proposicién de que: con
Rodis de Actors Itzmiquilpan, Tula, Huichapan, Zimapin, Apan, Hue-
jntla, Huascasaloya, Tulancingo y Zacualtipdn, que por decreto de 7 de junio
de 1862 formaron el Segundo Distrito militar del Estado de México, s¢ cri-
gieron un nuevo Estado Soberano e Independiente que levara por nombre el
de Hidalgo.
Es ast como el dia 15 de noviembre de 1869, por mandato de la ley res-
pectiva, fue decretada la ereccién del Estado de Hidalgo, quedando incluido en
Su tettitorio el Valle del Mezquital.
Democraria
Durante cl periodo que comprende nuestro estudio, en el Valle del Mez-
quital acontecieron diversos cambios demogrificos causados por distintos proble-
mas de origen econémico, politico y social
Desde Tuego que poseemos un numeroso acervo documental formado por
Padrones de los pueblos indigenas de lengua otom{, que ya han sido estudiado
el Dr. José Miranda, quien presenté un importante trabajo del aspecto de
los cambios de la poblacién de la zona de Itzmiquilpan, en la anterior mesa
Redonda de Historia, aba fundamentalmente el periodo de la guerra de
Independencia, y precisamente por ese motivo juzgamos que solamente se de-
berla seffalar en este tr S puntos fundamentales que a nuestro criterio
son los determinantes de Ia transformacién del panorama demogtifico,
En primer lugar, se debe considerar que la 2ona que estudiamos basaba su
distribucién de habitantes en las actividades mineras y que al yenir su dect-
dencia ¢ incosteabilidad por las causas que adelante mencionaremos, fue preciso
un reajuste de poblacién, a tal grado, que se hizo necesario que gran mimero
de indigenas salieran fuera del Valle del Mezquital hacia zonas fin distantes
Como la Huasteca o més cercanas como los Reales de Zimapan y Mineral del
Monte, para poder obtener lo necesario para sobrevivir. A partir de los principios
Gel siglo x1x se nota que es mayor el mimero de habitantes femeninos que los
masculinos, lo cual viene a estabilizarse progresivamente hasta Ja fecha’ de la
ereacién del Estado de Hidalgo o sea por 1870, aunque en casos como el de
San Juanico aconteci6 lo contrario, ya que en 1821 existlan 106 hombres y
105 mujeres y en cambio en 1845 habia 238 hombres y 402 mujeres, es decir,
casi el doble, lo cual solo puede explicarse por la necésaria emigracién de los
hombres hacia lugares distantes donde se empleaba permanentemente, Asimismo
se puede apreciar que en el caso del pueblo que mencionamos, en un transcuis0
de 20 afios Ja poblacién se aumenté casi en un 200%, ya que si en 1821,
habia un total de 202 habitantes en 1845 el nimero ascendié 4 640, lo mismo
acontecié en los demas poblados y barrios indigenas.
5 Expediente sobre Division del Estado de México y Formacién de uno Nuevo con
el nombre de Hidalgo. México, 1868
615, MANUEL ARELLANO ZAVALETA
‘También se debe analizar cl hecho de que al iniciarse el ineremento de la
pequefia propiedad, fue posible la creaciin de nuevos centros de trabajo agricola-
ganaderos, que dicron origen a nuevos movimientos de poblacion, en algunos
Casos, como en cl de la Hacienda La Morida, con habilantes de’ zouas colin-
dantes con el Mezquital como la Vega de Metztitlin,
Otto factor alterador de las caracteristicas demograficas, fueron Tos sucesos
de la guerra de Independencia, porque no sélo un gum ntimero de hombres se
incorporaron a los insurgentes de Huichapan, sino que los realistas enlistaron
a numeroso contingente de indigenas, mestizos y mulatos, que fueron traslada-
dos a la zona de Thlancingo.
Una observacién interesante, es la de que a partir de 1867, 0 sea cuando
se inicia la pacificacién del pais, se nota claramente que los indigenas otomies
son paulatinamente replegados a la zona de la sierra de San Miguel de la Cal,
Yolotepec, Dobodé, Sierra de Judrez y Alfajayucan, quedando desde entonces
completamente cercados por nn nuevo’ gmpo poseedor de valores culturales dis-
tintos. La scparacién de ambos grupos, queda limitada posteriormente por el
sistema de riego del distrito de ‘Tula.
EsrRUCTURA POLETICO-ADMINISTRATIVA
La organizacién politico-administrativa de los indigenas otomies estaba per-
fectamente delimitada por el funcionamienta de varias Repablicas de Indios, de
las cuales las més importantes eran kas que agrupaban a los pobladores del par-
tido de Itzmiquilpan, pero que se subordinaban a Jos Ayuntamientos que eran
manejados por espafioles y criollos.
El Ayontamiento de Itzmiquilpan funcionaba con dos alcaldes, once regi-
dores, dos sindicos procuradores, um secretario, un portero y un depositatio 0
tesorero. Otro organismo que influ‘a notablemente en las instituciones indige:
eral tligioo, que en el Mezqutal se integraba en In siguiente fora: en cada
parroquia principal existian un cura-juez eclesidstico y un vicario forineo, a los
cuales se subordinaban dos vicarios que eran sacerdotés seculares y otros dos con
cardcter de supemumerarios, que se encargaban de auxiliar a los anteriores. Habia
ademas un diezmero.
Em lo que se refiere a un tercer grupo de personajes que podemos defini
como determinantes en los asuntos econémicosociales del fncionamiento de
las instituciones que gobernaban a los pueblos, se pueden considerar a los que
ocupaban los cargos de subperfectos, jucz de letras, administrador de alcabalas,
tabacos y demds tamos anexos, administrador de la renta del coreo y comisatio
sustituto.
Aunque los personajes mencionados funcionaban con sus cargos exelusiva-
mente en Itrmiquilpan, como Cabecera de Partido, en los pueblos de menor
importancia como Chileuanhtla, habia receptores de alcabalas que dependian
de la Administracion del Partido, asi como un cobrador de diezmos, un alcalde
auxiliary un alcalde coneiliador.t
En lo que se refiere al funcionamiento de las instituciones indigenas, la
“Repiblica de Indios” estaba formada por un cabildo, que sélo integraban in-
digenas, ya que se especificaba en las ordenanzas que, por ejemplo: “El Gober
H. Serie cit. Rollo 23-Doc. 210,
|. H. Serie Cit, Rollo 11, Doc. 94-134,
po
60.
aC)
HOMENAJE A ROBERTO J. WEITLANER 619
nador y Alcalde de pucblos de indios no podin ser un mestizo”. Por otra parte,
Susie cpa pee cargo de la Reptilica de Indios, a toda
aquella persona que “no sabia leer, ni escribir, ui menos pronunciar y entender
el idioma castellano, ya fuese por causa de enfermedad, rusticidad e ineptitud”.
Este mandato por supuesto, no se cumplia en todos sus lineamicntos.*
Los cargos, por arden de importancia en el cabildo indigena eran: gober-
nador gencral, alcalde ordinario, alcalde segundo, alealde tercero, alcalde cuarto,
regidores de barrios, regidor mayor, regidores comunes, alguacil’ mayor, alguacil
de doctrina, escribano de repablica’y oficiales de repiblica.?
A los anteriores puestos administrativos hay que agregar que en los Ayunta-
mientos existia el oficio 4 fe ee cnie corte rte
regular, quienes lo desempefiaban, abusaban de Ja ignorancia del indigena, prin-
cipalmente cuando se trataba de arreglar algin asunto judicial, o bien, en fo que
se referfa a la compra de papel sellado. A tal grado Ilegaba el abuso que en
varias ocasiones fue necesaria la intervencién de la adminustracién expafiola para
impedir la explotacion que se hacia a los naturales.
‘Como era costui! »belo de mando del cabildo indigena era Ja “vara
de gobierno”, que daba autoridad suficiente a los funcionarios para desempetiar
los cargos que les habi encomendados con amplitud de poderes. Precisa-
mente el ato 1808, en blica de Indios de Orizabita, fue necesaria la
intervencién del Ayun Itemiquilpan para quitar al gobernador indi-
gena la “vara de gobiers ue abusaba de ella azotando despiadadamente
4 los vecinos."°
Otra de las ca
fen que se acostumbraba
del alcalde mayor y
dienes en Ia alcaldia,
munal que pertenecia a
venta con el fin de ase
tener problemas de cua
Las tres rept gue mayor importancia tenian por su ubica-
¢ién y funcionamiento en la zona arida del Valle del Mezquital eran, Ja del El
Cardonal, la de San Juan Bautista (“San Juanico”) y la de Orizabita. La pri-
mera de cllas estaba bajo el 1 de los agustinos del convento de Metztitlin,
Jo que cra natural, por < en la parte alta de Ja serrania de Pachuca.
Sin embargo, debemos hacer notar que la de Orizabita también lo estaba, cosa
absurda si se toma en cuenta su situacién geogrifica, que la coloca a’ corta
distancia del convento de Itzmiquilpan y lejos del otro claustro antes men-
cionado.
En cuanto a la republica de indios de San Juan Bautista, sus componentes
estaban sujetos a la doctrina del vicatio agustino de Santa’ Marfa Ixtepeji 0
‘Tepeji.t?
La més importante de las tres cra, sin duda, la de Orizabita que se fue
extendiendo hasta ocupar algunas partes del terreno de las ottas dos que se
del fancionamiento de esta institucién, consistia
=, por los miembros de la comunidad, la comida
do por alguna raz6n se Megaba a carecer de
vender en temate, fracciones de terreno co-
a de Indios, para lo cual se protocolizaba la
propiedad y evitar que el comprador pudiera
D. H. Serie Cit, Rollo 11. Doc. 102-121-194-195,
D. H. Serie Cit. Rollo 11. Doc. 100.
18 Villasefior y Sinchez, José Antonio de, Teatro Americano, México, 1746. p. 148
620 MANUEL ARELLANO ZAVALETA
encontraban al Este y Oeste de ella, lo que suscité una serie de problemas que
tuvicron su origen a mediados del siglo xvimt y que perduraron hasta fines del
xix. Las congtegaciones que la componfan eran: Espinas, Sotota, Cerritos, Palma
Gorda, Deguedé, Capuxa (Capula), Canxi y Debodé,
Hemos de hacer mencién que en los confines septentrionales de El] Mez-
wuital, existia otra pequefia repiblica de indios con cabecera cn <1 pucblo de
‘Tiatzintla.
Ya hemos dicho que todos estos pueblos estaban comprendidos dentro de
la Cabecera del Partido de Itzmiquilpan, a la que perteneefa el mineral de El
Cardonal con todos sus pueblos.
Otras de las comunidades indigenas que estaban afiliadas al partido de Itz-
miquilpan eran: Santa Cruz de Alberto, que en otomi se llamaba Demagia,
cuyo significado cxa “pais de cuesta”; y posteriormente mahawanf, “ugar lomoso
© de lomas”; Remedios; Tepec (Tepé), llamado en otomi Depé; Nequetejé
“originalmente en otomi ‘requeteje’ (reketdho)”, y El Espfritu Santo. También
pertenecian a dicho Partido los pueblos de Chilcuauhtla, en otomi Maizda “palo
jcante”, que también se le conocia por mi’ifié, y en época posterior por Kang-
lent (Xuchitlin), que respectivamente tenfan’ cl significado de “arboleda” y
“lugar de flores verdes 0 azules”; Tlacotlapilco, que se nombraba zumhaf “tierra
colgada”, y Tun’, Ademés, tenia adscritos los minerales de la Pechnga Vieja
y la Pechuga Nueva (Santa Cruz de Los Alamos), incluyendo desde Inego,
como ya hemos dicho, los de Real de El Cardonal.#8
Dentro de este mismo Partido existian varios ranchos y haciendas, siendo
la més importante la conocida como Debodé que significa “negro grande” y los
ranchos de Media Luna, Sabina, La Vifia, Estanzuela, Capula, El Gallo, El
Bond, Santa Cruz, Buenavista y Balante; hacia el suroeste se localizaba la
hacienda de Demig6, que estaba’ dividida en dos partes, correspondiendo una
a la parcialidad de Itzmiquilpan y la otra a la de Tula, asi como los ranchos de
San Miguel, San Antonio Buenavista y los ms pequeftos de Xinté, E] Galli-
nero y Xhitey.
Hay que advertir que ¢l pueblo cabecera de Itzmiquilpan se encontraba
dividido en los siguientes barrios: ‘Tlatzintla (mas tarde E] Carmen); El Cortijo;
‘Tixt; Dios Padre; Mayé; San Antonio; San Nicolis; Otra Banda; Canxi y Yec
(Yee).
Ecoxomfa
Divisién del trabajo *
F] indigena Otom{, de acuerdo con los recursos naturales a su alcance, se
encontraba colocado dentro de un cfrculo socio-econémico que le brindaba’ un
reducido mimero de oportunidades para transformar y evolucionar en su modo
de vida; por tal motivo, el tipo de trabajo que desariollaba se puede considerar
como tradicional en lo que se refiere a su aprendizaje, ya que por ejemplo, una
familia dedicada a labores de tejido o tallado de lechuguilla tenia como pa-
sado y se proyectaba en lo futuro, con las mismas camacteristicas de un oficio
38 ©, D, H, Serie Cit, Rollo 11. Doc. 94.
* Los docimentos que se utilizaron para elaborar este tema se mencionan al final
de esta parte por ser de una misma fuente de consulta,
HOMENAJE A ROBERTO J. WEITLANER 21
dcterminado, casi primitivo en Io relative a las técnicas que empleaban en la
manufactura’ de sus productos. Desde Inego se debe considerar que en la_ma-
yoria de los casos Ja economia domestica se basaba en industrias familiares,
es decir, que para la produccién, materia prima y objetos de claboracién ma-
nual, se convertian én operaros tanto los padnes como Jos jos, Légicnmente
esto hacia determinante la conservacién de una actividad especifica on Ia orga-
nizacién familiar.
Los documentos encontrados en el Archivo Municipal de Itzmiquilpan, nos
ha permitido obtener datos precisos referentes a la localizacién de zonas de
trabajo en las que puede apreciarse la influencia determinante que ejercian tanto
€l medio natural como el factor socio-econémico que estaba representado prin-
cipalmente por la explotacion minera o bien la agricola, que tenfa una integra-
cin latifundista y de Ia que podemos afinmar se encontraba durante las primeras
écadas del siglo xnx en una crisis de reajuste, originada por el desmembramiento
que habia sufrido la propiedad de tierras en el Valle del Mezquital lo que iba
a causar que afios después sufriera una evolutiva transformacién.*
Entre los trabajos mas comunes y de mayor importancia realizados por los
otomies, se encontraba en primer lugar el de tallador de ixtle y léchuguilla,
individuo exclusivamente productor de la materia prima que era adquirida por
otras personas para el tejido o su trasiado a centros fuera de nuestro émbito
de estudio donde se les daban diferentes usos. El tallador de lechuguilla no
necesitaba sino cl alquiler de algunas magueyeras o extensiones de terreno en
el que creciera en forma natural csa planta y en muchas ocasiones, cortaba y
beneficiaba las pencas en el mismo sitio donde se encontraba, por eso se decia
que algunos “tallaban la Iechuguilla en el cerro”.
La zona rectora de este tipo de trabajo, Ia formaban los pueblos de Itzmi-
guilpan y Remedios, siendo sus limites: “Santa Cruz”, Nequeteé, San i=
autista, Tepé y en menos escala, los de Pechuga Vieja, Pechuga Nueva y Santa
Cruz de Alberto. Hay que advertir que el nicleo principal de talladores estaba
formado por los habitantes de los barrios de Itzmiquilpan, principalmente los
de Yeé, Portezuclo, Dextd, Mandé y Nixtejé, asi como los correspondientes a
Remedios, que eran “Cerritos, Capula y Campay”.
Seguian en importancia numérica, los trabajos del tejido de fibras duras,
que eran los de tejedor de costales. Los individuos (hombres y mujeres) que
se ocupaban de estas actividades eran conocidos como “tejendero” 0 “tejende-
ra”; muchas veces preparaban la materia prima para sus productos, pero en un
® Al ser analizado el latifundismo en forma més amplia, y en Jo tocante a sus dis-
tintos periodos histéricos, se podré apreciar la enorme influencia poltticareligiosa que
hacia determinante ls existenciz de enormes extensiones de terreno, concentradas en las
manos de un solo dueto. Uno de los més interesantes estudios seria el que se refiere
a la época en que casi todo el Valle del Mezquital estaba en poder de los jesuitas, quie-
nes hablan adquirido exas propiedades por medio de logados, que les fueron dejando
después de lz muerte de Alonso de Villaseca ocurrida a fines del siglo xv1. Poste-
riormente al ser expulsados los jesuitas en la segunda mitad del siglo xvim, Pedro
Romero de Terreros Conde de Regla, adquirié por compra todas esas propiedades, pa-
gando aproximadamente un millén doscientos mil pesos de aquella época. Cuando muere
Pedro Romero de Tereros y sus posesiones se dividen en tres mayorazgos, da prin-
cipio una crisis que permite el incremento de la pequefia propiedad en el Mezquital,
Ja qe més tarde cobrard mayor impulso originando la disgregacin de los grandes lati-
fundios en favor principalmente de los criollos, lo que se puede apreciar en los proto-
colos de esa época.
622 MANUEL ARELLANO ZAVALETA
gran niimero de casos, 1a compraban a los talladores, lo que Ics significaba un
ahorro de tiempo en Ja elaboracién de sus objetos. Eran desde Iuego en menor
niéimero los tejedores al de los talladores y su. zona de localizacién estaba com-
prendida en los ya citados barrios de Itzmiquilpan, asi como el de Nixtejé y los
pueblos de Pechuga Vieja y principalmente en Sta. Cruz de Alberto.
Dentro de las zonas de trabajo ya mencionadas se encontraban en rela
con esos mismos oficios otros intimamente ligados al beneficio de fibras duras,
entre ellos, los jarcieros que fabricaban lazos, reatas y productos similares y los
mecateros que eran una yariante de los anteriores,
‘A continuacién presentamos una relacién de los principales pueblos y barrios
de la zona frida, especificando la variedad de oficios a que se dedicaba la pobla-
cién haciendo referencias de aquellos que eran de exclusiva prictica indigena
y de las que desempetiaban los espafioles criollos, mestizos y mulatos para lo
ual_nos basamos en los datos contenidos en los ¢ensos periédicos que sbarcan
Tos afios de 1843 a 1845:
Barrios del Yejé, Portezuelo, Dextd, Mandd, pertenecientes al:
Pueblo de Itzmiquilpan:
INDIGENAS. CRIOLLOS ¥ ESPANOLES MULATOS ¥
‘Tallador Carnicero Labrador
‘Tejedor Comerciante Arriero
Cardador Panadero Hilandero
Hilandero Curtidor Albaail
Jornalero Arriero Cohetero
Barrio de Nixtejé:
‘Tallador
Leiiero Pulquero
Tejedor (Tlachiquero)
Hilandero
Santa Cruz Nequetejé:
‘Tallador Gamucero
Tlachiquero
Tepé:
Tallador
Leficro
Jornalero
Pueblo de los Remedios:
Tallador Sastre
Jomalero Carpintero Carbonero
Hilandero Guardatierra Jornalero
‘Tlachiquero
Jarcicro
Lefiero
Cardador
HOMENAJE A ROBERTO J. WEITLANER 623
INDIGENAS CRIOLLOS ¥ PSPANOLES
Espiritu Santo:
Mecateros
Leferos
Gamuceros
Barrio San Nicolfs, Itzmiquilpan:
Jornalero
Cardador
Santa Cruz de Alberto:
Tallador
San Juan Bautista:
‘Tallador Hacendero Lefiero
Lefiero
Pechuga Vieja:
‘Tallador Labrador Operario
Tejedor Operario
Pechuga Nueva
Tallador Minero
Carbonero Receptor
Pueblo de Itzmiquilpan, primera manzan:
Criado Administrador Criado
Farmacéntico
Eclesiastico
Escribiente
Platero.
Herrero
Barbero
Zapatero
‘Tejedor
Facultativo
Obrejcro
De la relacién anterior se obtiene una clasificacién de los diversos oficios y
ceupaciones, asi como de la categoria social de quien los desempefiaba, siendo
de esta manera posible sefialar que el grupo indigena cstaba aislado, ocupando
un determinado tipo de trabajos en que le situaba su propia cultura y entre cuyos
Tagos pipes se encontzaba el problema del idioma, que servia de identifi-
cador social, en cuanto que cra caracteristica de un estrato de poblacién que se
sostenfa a base de na economia sumamente raquitica, a la yez el monolingitismo
casi total, levantaba una barrera infranqueable 2 la evolucién del otom{ ya que
624 MANUEL ARELLANO ZAVALETA
telegado a su situacién de grupo avasallado, para Ia mayoria de espaitoles y crio-
Mos no representaba mucho mis que un elemento de trabajo o un contribuyente
del tributo, Pero en comparacién a Ja situacién en que se hallaban los mulatos
y mestizos, el indigena tenia la ventaja de sus relaciones sociales, que 2 pesar
de estar circunscritas a un grupo determinado, conservaba moralmente tuna mejor
situacién, personal, en cambio los mulatos eran considerados como descendientes
de esclavos y los mestizos tenian una posicién social muy estrecha, 2 pesar de
jue significaban el enlace de las dos culturas que se habfan fundido despues
ete conan y ellen oftcins ae desempefiaban los ligaban a su ongen
indfgena por una parte, y a los criollos y espafioles por la otra. No obstante
eran rechazadlos pot los indigenas y mal vistos por los espafioles
Los criollos por el contrario eran la clase ditectriz. tanto en el aspeeto social
como en el econdmico, porque infiuian notablemente en la vida de espafioles
como indigenas ya que entre ellos se contaban quienes estaban desempefiando
empleos de gobiémo y regian la organizacién administrativa de los pueblos.
Anteriormente afirmamos que la posesién de la tierra se encontraba en
tuna crisis de reajuste en beneficio de los criollos, quienes empezaron a adquirir
Pequefias superficies de terreno que los convertian en labradores, palabra con
que se nombraba a los pequetios propietatios de extensiones de tierras. Hay que
aclarar que cl indigena alquilaba su trabajo para las faenas del campo y enton-
ces se le conocia como jornalero, labor que lo subordinaba al dominio del
hacendado 0 administrador, esto realmente acontecia no s6lo al individuo como
uunidad, sino a a familia entera,
Los jomaleros que eran muy numerosos en la zona més baja del Mez-
quital, estaban atendidos a la yoluntad del propictario de la hacienda, pero se
sentian protegidos en la mayoria de los casos, contra las eventualidades 0 crisis
econémicas que perjudicaban en mayor grado la orpanizacién cconémica del
trabajador independiente, en las posibilidades que podian serlo en aquella época
los indigenas dedicados a la industrin de las fibras duras.
Asimismo otras de las ocupaciones de los indigenas eran las de lefiero, car-
bonero, tlichiquero y gamucero. El leficro estaba en contacto mis directo con
los micleos de poblacién espatiola y criolla ya que les proveian del combustible
necesatio tanto para sw uso doméstico, como para nso industrial y era una vax
riante del carbonero que tenia que desempenar los mismos trabajos del leficro
con el aumento de esfuerzo y tiempo que le representaba la quema del com
Dustible, Io que sin embargo iba en beneficio de su economia.
Los pulqueros, como cran Ilamados los que desempefiaban el oficio del
Hachiqueros, es decis, el grupo de individuos dedicados a extraer cl aguamicl
del maguey, estaban divididos en dos categorias, la primera era la de aquellos
que poseian en propiedad o en arrendamiento algunos magueyes en produc-
ci6n, que les permitia claborar y vender el pulque como wna actividad conjunta,
Jo que no acontecia con el segundo grupo que era més numeroso y que sola.
mente alquilaba su trabajo y su persona, en beneficio de los dueiios de los
magueyes.
Otra de las industrias era la de Ja lana, y estaba determinada por la exis-
tencia de ganado bovino en reducidas zonas’ de mayor intensidad de cria, Uno
de los oficios més importantes relacionados con esta industria, era el de hilan-
dero, por lo general era también fabricante de articulos de esa materia prima,
ya que no s6lo la hilaban, sino que la tejfan. En menor ntimero habia los car
dadores que eran Jos que cominmente posefan mayor nimero de cabezas de ga-
nado lanar y que temporalmente hacfan la trasquila y después del lavado de la
HOMENAJE A ROBERTO J, WEITLANER 625
ana, la cardaban, es decir, la dejaban preparada para yenderla a los hilanderos
y tejedores,
Habla también un gran mimero de cabezas de ganado caprino lo que per-
mitia el desarrollo de la industria de la gamuza, que era trabajada tanto por
indigenas, como por mestizos y que requeria una relacién més estrecha con
criollos y espafioles por ser éstos los consumidores directos del producto, Los
gamuceros tenfan un mejor nivel econémico, porque en la lista para contribu-
Ciones de 1834, en el pucblo de Orizaba se Tes asignaba un salario promedio de
dos reales diarios, mientras que para otros oficios, éste variaba entze un real,
con centavo y medio a grado tal, que podia disminuir a un jornal equivalente
2 cuatzo reales cada ‘mes; lo que eta cousiderado como tn salstio mismable de
un tlaco por dia.44
Agricultura
Otro de los aspectos bésicos de la economfa indigena era Ja agricultura,
que se consideraba como elemento principal de la vida doméstica, siendo el
maiz el alimento base de la dieta diaria. Sin embargo, la agricultura tenia muy
poca importancia en cuanto a produccién se refiere, ya que la misma caracte-
ristica geoldgica del terreno impedfa el desarrollo de las plantas, por otra parte,
a la exigua cantidad que se obtenfa en las cosechas, se gravaba al individuo
con el tributo.
Existfan milpas de temporal y de medio riego en la zona de la Vega de
Balante correspondiente a Itzmiquilpan, que eran de las mejores ticrras.
Los diversos cultivos que se acostumbraban en la zona de Actopan estaban
determinados por el riego de las aguas del rio Itzmiquilpan, lo que permitia
se levantasen buenas cosechas de matz, frijol, alverjén y chile, pero solamente
en las zonas cercanas a la orilla del dicho rio. El trigo y la cebada tenfan que
soportar la sequfa y sélo se lograba la cosecha, gracias a los hiclos que eran
muy fuertes en enero y diciembre ya que cuando tomaban tiernos a los cultivos
se decfa: “Que se calentaba la tierfa y se macollaban mejor”.
En el pueblo de Itzmiquilpan existian hortalizas donde se cultivaba el
ajo, lechuga, jitomate chilacayote, cebolla, tomate y col.1®
Para dar idea de la pobreza de algunos cultivos en esta zona, asi como de
los mds apropiados, mencionaremos que algunos de los datos obtenidos en los
studios realizados en 1938, nos indican que de acuerdo con el clima, la Tuvia
y calidad del suelo se obtendrian buenos cultives de temporal de: papa, vid,
cebada, centeno, trigo, maiz yavena”, en los sitios de el Salto, Presa Requena,
Tula, Atitalaquia, Binola, Mixquiahuala, Tepatepec, Chilcuauhtla, Actopan €
Itzmiquilpan.*
14 Esta parte del trabajo se formulé con los datos obtenidos en los siguientes do-
cumentos del Archivo de Itzmiquilpan que fueron microfilmados por el centro de docu-
frentacion del Dpto, de Invest, HistOrcas y el Depto, de Archives y Bibliotecas, del
LNAH, Rollo 10-Doc, 54, 55, 56, 57, 59, 70. Rollo 11-Dec, 71, 84, 94, Rollo 12-Doc.
114. Rollo 23-Doc. 206,
35 C. D. H. Serie cit. Relacién de Itzmiquilpan, Rollo 11-Doc, 94.
18 Memoria de la Comisién Geoldgica del Valle del Mezquital. Universidad Nacio-
nal Auténoma de México, México 1938. pig. 108,
626 MANUEL ARELLANO ZAVALETA
Posesién de la tierra
La posesién de la tierra siempre fue un motivo de distanciamiento entre los
integrantes de las diversas repiiblicas de indios y desde fines del siglo xvmz se
inicia una serie de dificultades territoriales, que originan un sinntimezo de ale-
gatos referentes a las tierras de la regién de Itemiguilpan, principalmente entre
Tos pueblos de San Juan Bautista (San Juanico), los de Mapeté, Orizabita y el
Cardonal. Estos problemas sobre la ocupacion de algunas superficics de ticrras
dicron origen a que en 1804 se formara un expediente criminal contra los indios
del pueblo de Orizaba, por exceso de pedimentos de los naturales de Metepec,
pleito que en 1810 continuaba y vino a terminar hasta fines del siglo x1x.17
Durante algunos afios se agravé a tal grado el problema econémico, que los
indigenas se veian en Ta necesidad de empeftar sus tierras al cacique principal.
"Ya hemos dicho con anterioridad que cuando cl Conde de Regla mucre
el 27 de noviembre de 1781, se realiza una distribuciém de sus Bienes que
abarcaban la mayor parte del Valle del Mezquital, por ese motivo se facilita la
formacién de algunas pequefias propiedades, principalmente en la zona de los
limites municipales de Actopan a Itzmiquilpan, Esto dio como consecuc
para el afio de 1848 funcionara en Ja zona de Actopan la hacienda de ‘I’
y de Ramirez, la Estancia y Canguihuindo asi como los ranchos de la “Becerra”,
Gel “Gachupin” y de el “Rosario”. En la zona de Itzmiguilpan existian las ha-
ciendas de Debodé y Ocotz4, ast como los ranchos de Pozuclos, de ls Veg
Bermejo. Se debe aclatar que algunos de estos ranchos tenian no sélo
ciones agricola, sino ganaderss, desde Iuege ea lo que se tefiere a cabeza
vacunos y animales de pelo. Los indigenas otomies también se dedicaban a la
ganaderia y alimentaban a los animales con catdén y mezquite.
El tributo
El tributo era pagado tres veces al afio y estaba de acuerdo con las ganancias
diarias del indigena, ademiis no solo existia ese gravamen, sino cl del pago de
diezmos. Para dar tina idea del tipo de ese tributo diremos que por ejemplo
los individuos que ganaban cuatro reales cada mes, 0 sea el equivalente 2 un
taco diario tenfan que pagar grano y medio de maz por trimestre, Aun asi a
pesar de estas cantidades tos fndigenas pagaban real y medio a la comunid
Los otomfes fueron relevados de pagar tributo en la jurisdiccién de Item: .
el afio 1785 y parte del siguiente, lo cual les fue otorgado por la Corona en
virtud de la terrible sequia, la crisis econémica de la mineria y una epidemia
Para dar idea del niimero de tribntarios presentamos la siguiente rel
que incluye nicamente a ls pueblos que dependian de Itzmiquilpan en
Je 1805338
La mineria
Como ya se ha visto, los nécleos rectores de la industria minera_estaban
situados en los pueblos de El Gardonal, con una prolongacién hacia el Cerro de
11 C.D, H, Serie cit, Archivo del Pueblo de Orizabita, Rollo 25-Doc.
38 Reglamento formado para Gobierno de los bienes de Comunidad de Ttemiquil-
pan, 1805, Copia mecanoscrita, Biblioteca particular del Prof, Luis Chavez Orozco.
HOMENAJE A ROBERTO J. WEITLANER 7
‘TRIBUTARIOS ‘MEDIOS
Boca na) ENTEROS: ‘TRIBUTARIOS:
Itzmiquilpan 230 2
Tazintla 402 201
San Miguel Xonacapa 22 3
Sta. Cruz. Alberto 180 56
San Agustin Ixtlatlaxco 95 36
San Juan Bautista (San Juanico) 98 B
Chilcoaxtla 196 106
Nina. Sra. de los Remedios 477 258
Sto, Cristo de Orizaba (orizabita) 519 243
Cardonal 708 383
San Miguel 186 106
Sto. Cristo de Mapeté 158 B
Maria Magdalena Texqui 59 36
Sta. Marfa ‘Tepexi 174
Total: 3504 1546
Juarez, donde se localizaban los Reales de Pechuga Vieja y Pechuga Nueva,
permitiendo esa localizacién geogrifica que existiera una liga’ de relaciones eco-
némicas entre las zonas Molango-Metztitlin por uma parte, y Zimapan-Ttamiquil-
pan por otra, A fines del siglo xvmr, se present una crisis en la economia minera
no solamente de aspecto local, sino nacional, causada principalmente por motivos
de orden téenico que influyeron en tal forma en la situacién ccondmica de los
mieros que fue necesario sé planificara una nueva tecnologia para la explotacién
de minas en las que se habia legado a niveles mayores de 100 metros, lo que
causaba continuas inundaciones en los tiros metaliirgicos por la infiltracién de
aguas subterrincas que impedian se pudiera trabajar. Los sistemas de desagiie
que podrian salvar ésa situacion, que obligaba a la inactividad de un numeroso
grupo de obreros, resultaban suinamente costosos y como las compatifas 0 mi-
neros no posekan el capital suficiente —como acontecié en esta zona— se velan
en la necesidad de abandonar los trabajos.%? En algunas ocasiones, cuando logra-
dan conseguir el mimero de socios requerido, para que aportaran el capital sufi-
ciente pari emprender los trabajos utilizando Ja nueva técnica minera, venfa un
auge de trabajo, es decir aumentaba la necesidad de operarios en esta clase de
abores, aunque sélo eventualmente. En las zonas de El Cardonal ¢ Itzmiquilpan,
por aquel entonces —es decir en la primera mitad del siglo x1x— existian los
minerales de la Pechuga Vieja y Ia Pechuga Nueva, cuyo nombre en realidad
ea el de Santa Cruz de los Akimos, pero que el pueblo identificaba con el mi-
neral anexo, considerindolo como era, una ramificacién del mismo, Estos reales
producian metales de plata abronzada, aunque existian algunos de plomo y
greca, los que no s¢ trabajaban porque no rendian las utilidades suficientes que
Correspondian al yolumen de gastos que significaba su extraccién y beneficio.
Por estas causas, los mineros realmente se sostenian, econémicamente, en forma
39 MendizAbal, Miguel Othén de. Obras completas, La Evolucién del Valle del
Mezquital. México 1947. Tomo VI p. 88-106,
628 MANUEL ARELLANO ZAVALETA
critica, ya que se encontrban limitados en su produccién porque estos centros
minetos eran pobres por la carencia de inversionistas que fomentaran la indus-
tria, 0 bien porque se agotaban las vetas superficiales y se tropezaba con el pro-
blema de caricter técnico antes mencionado, Estos Reales de Minas estaban con-
trolados por familias espafiolas y criollas en su mayor parte, viviendo en la
periferia los mestizos y mulatos que eran los que con mayor asiduidad se
empleaban para Tabores de minas; ademas se encontraban niicleos de ind{ge-
nas que aportaban varias clases de materiales y objetos, ademas de que traba-
jaban, aunque no en alto numero, en los centros mincros, debido a la crisis
que hemos mencionado antes, Debemos advertir que al indigena no le intere-
sibs realmente tabsje en la minesiay lo hacia bajo una presién socio conémica
que pudiera presnadirlo por necesidad. Aun ast, dibase el caso de que se rebe-
Taran 0 amotinaran los pueblos cuando se les’ queria obligar a trabajar en la
minerfa, como acontecié a fines del siglo xvi en la zona del Real de El
Cardonal.?°
Hay que advertir la triste situacién que tenfan los operarios de las minas
si los propios mineros se encontraban en crisis y sobre todo, se debe tomar en
cuenta que el mineral extraido no em en cantidad suficiente pam obtener
gras utilidades, lo que dio como resultado que en algunos casos los ducfios
je las minas no pagaban jornal a los trabajadores, sino que, contraviniendo las
eyes y reglamentos de esa época, preferian dat una participacién a los operarios,
de la cantidad del mineral extraido.
Las minas que por aquella época (fines de la primera mitad del siglo xtx),
funcionaban en estos reales, producian el siguiente ntimero de cargas de metal:2#
‘CARCAS DE METAL. LEY DE METAL.
aes ‘Marcos ce plata
San Antonio a 21
Aganguse 32 20
San Judas 200 165
Chivato 32 16
Santa Elena 40 89
San Francisco 60 30
La Trinidad 16 12
Sacramento 16 16
Los Angeles 2 18
San Cayetano 20 100
Santa Gertrudis 20 15
Don Martin 30 30
El Zapote 24 30
El Antimonio 12 is
Pechnga Vieja 2 12
La Trinidad 10 TS.
2 G. D, If, Serie Cit, Rollo 13-Doc, 130, 131, 187
21 C.D. Hi. Serie cit, Relacién de Itzmiquilpan, Rollo 11-Dee. 94.
HOMENAJE A ROBERTO J. WEITLANER 629
Tecnologia de Ja industria minera. El beneficio de estos minerales Jo rea-
lizaban por medio de fuego y en “artes de agua y carbén”; a este proceso se le
Mamaba primera fundicién, obteniéndose por ese medio, planchas de plomo
con valor de dos reales Ja carga; los otros minerales Rarer se ligaban con
plomo que se comprba en Zimapin a un costo de 12 reales la carga de 10
arrobas. Asimismo habia otro tipo de ligas minerales que se compraban a tres
© cuatro reales la arroba. En ocasiones, durante cl proceso de la fundicién tam-
bign se les revolvia lo que era Hamado metal de arrastre y valia la carga de 10
a 4 reales, siendo estos materiales producidos en esos mismos lugares. En dichas
minas se tavo que hacer una reduccién de operarios a un néimero no mayor de
40 6 50 hombres, sin contar desde luego, los que no trabajaban propiamente
en la extraccién del metal sino que se dedicaban a otras ocupaciones como por
gjemplo, los que se encargaban de conducir los minerales extraidos a las hacien-
das, para su beneficio. En esta zona funcionaban nueve haciendas de fundicién
Y Un mortero, que trabajaban normalmente cuando existia ln provision necesaria
de materiales. Refisiendonos a las relaciones de estos Reales de Minas con los
viaban su mineral para que fuese beneficiado en las haciendas de esta zona,
de Zimapan, hay que mencionar que algunas pequefias minas de ese lugar en.
para lo cual lo transportaban por medio de mulas o asnos.22
Durante el afio de 1845, la produccién minera de los Reales que hemos
mencionado, se caleulé en 6,816 cargas de metal, que vinieron a significar un
rendimiento de 6,990 marcos de plata, es decir mas de uno por carga, produc-
cién que se consideraba de buena calidad y que al precio de aquella época sig-
nificaba que durante ese afio habla ingresado a esos centros mineros, para
beneficio exclusivo de unas cuantas familias, la cantidad de 480.930.00 pesos
de esa época.
Ahora bien, en la segunda mitad del siglo x1x, se presenté una decadencia
en Ja mineria y solamente se encontraban en explotacién algunas minas de El
Cardonal y de Pechuga Nueva, de las que se segufa extrayendo plata y plomo;
habiendo sido paralizada en sus trabajos la mina de Bonanza, hituads on los
reales de Pechuga Vieja y que tanta importancia habla tenido econémicamente
en épocas anteriores. Es preciso agregar que en esa época seguia sosteniéndose,
aunque con dificultad, la pequefia mina de plata de Tepencné, en la zona dé
Actopan.
Sin embargo, en Zimapin seguian laborando en mayor némero las minas
de plomo y plata de las que ademés se extraia galena, cobre gris y se trabajaba
el Opalo. Las especies minerales de este Real de ea se catalogaron en 1875
como “galenas angentifes abundantes, cobres grises, dxidos y carbonatos de
plomo”, los que favorecfan la fundicién de la plata, por lo que tenia buena
demanda entre las haciendas de beneficio.
El afio de 1893, fue necesario, debido a la situacién ilegal de los mineros
de estas zonas, que se concediesen amparos de minas tanto en Itzmiquilpan
como en Zimapin, contindose entre las de la primera poblacién, la de Evarsto
del Reyo, conocido por “San Clemente” que pertenecia a la municipalidad del
Carmen, y las de José Cervantes. En Itzmiquilpan funcionaban ademés, “Buena
Vista”. “E] Bronce” y “El Zapote”, asi como las de la familia Espino que se
llamaban ‘San Femando”, “San José” y “Malacate”. Durante esta misma época
se habfa formado Ja compaiiia conocida como “Negociacién Minera, Restaura
dora de la Bonanza”, y obtuvo cl amparo minero de las vetas “La Purisima
22 C. D. H. Serie cit. Relacién de Itzmiquilpan, Rollo 11-Doc. 94.
630 MANUEL ARELLANO ZAVALETA
Concepeién” y “‘Negrieta” que tenfan su hacienda de beneficio Namado “Arriba
de Pregones” y por otra parte las de “San Judas”, “Santa Elena”, “Santa Vie-
toria”, “‘La Fortuna”, “‘San Francisco”, ‘‘Los Pintados” y “Santa Rost”, que
tenfan sus haciendas de beneficio nombradas “San Pablo” y “La Concepcion”.
Estos amparos vinieron a ser consecuenefa de un conato de impulso a la
pequefla mineria que se increments entre los afios de 1889 2 1890, tanto en
Zimapin como en Itamiquilpan, y para dar idea de la terrible fiebre que en
busca de vetas se desaté, mencionaremos que en el afio de 1889, se hicieron
262 denuncias de minas, y al siguiente afio, 89 denuncias mis, todas ellas loca-
lizadas dentro del Partido de Zimapén.
Educacién
Al iniciarse el siglo xx, la educacién en el Valle del Mezquital estaba limi-
tada exclusivamente a los criollos y espafioles, dindose casos excepcionales de
indigenas otomies que tenfan oportunidad de educarse bajo algtin tutelaje par-
ticular. El afio de 1805, se formulé un reglamento para la administracion de los
Bienes de los pueblos de la jurisdiccion de Itemiquilpan y en su contenido se
incluy6 la obligacién de los pueblos de instalar varias escuclas con macstros pa-
gados por Jos indigenas, de la manera siguiente:
En Itzmiquilpan fue creada una escuela de primeras letras, para la ense-
fianza de los mifios de la Reptiblica de Indios, asi como de los de Tlazintla, con
Ja obligacién de pagar entre las dos comunidades un maestro con sueldo de
100 pesos anuales; otra escuela se instalé en Remedios y se pagaban al maestro
60 pesos anuales; con la obligacién de que acudieran a recibir ensefianza los
nifios de San Juan Bautista (San Juanico), porque dicho pueblo no alcanzaba
a cubrir econémicamente esas necesidades. Debemos advertir que en uno de los
barrios de Remedios funcionaba una escuela pagada por sus habitantes. También
se establecié una escuela en Orizabita, donde se pagaban al maestro 8.00 cada
mes.
En lo que se refiere a la zona m4s montafiosa y elevada, 0 sca la de El
Cardonal, Mapeté, etc., se ordené que en el pueblo primeramente mencionado,
se estableciera una escuela a la que concurririan también los nifios del pueblo
de San Miguel, asi como los de El Santo Cristo de Mapeté (actualmente
Santuario). En’ algunos casos como en el del pueblo de Santa Maria Mag-
dalena Tixqui por su pobreza no podia sostener un maestro y entonces s¢
encomendaba al subdelegado que de acuerdo con el cura de la localidad tomara
providencias para que a los nifios se les instruyera al menos en la doctrina cris-
tiana. A partir de esta época se principia el establecimiento de escuelas elemen-
tales para indfgenas en el Valle del Mezquital, las que sin embargo eran de un
pai rang Mest iar tier eraniey eeu eerie tae) bas cualquier Arbol 0
sombra de choza. Por otra parte los maestros en su mayoria eran bilingiies por
lo poblacién monolingiie de otomi.
A partir de la Independencia Nacional, fue progresando el aspecto educa-
tivo, Megindose a contar con varias cscuclas particulares de maestros extran-
jetos, ptincipalmente espafioles, entre ellas las més importantes fucron las de
Actopan ¢ Itzmiquilpan,
Pero en general no fue posible avanzar mucho en la edueacién, porque
las necesidades econémicas impedian 2 los menores concuztir regularmente a la
escucla, ya que los padres preferian que sus hijos les ayudaran en sus ocupaciones
HOMENAJE A ROBERTO J. WEITLANER 631
y no “perdieran el tiempo” en la escuela, porque consideraban que lo que
aprendieran era imitil para los trabajos que desempeniaban.*
Religién
En el Valle del Mezquital durante el siglo x1x, el total de la_poblacién
profesaba la religién catdlica y solamente se conscrvaban restos del culto prehis-
panico en la zona de Itzmiquilpan-Yolotepec, donde existian, en un certo cer-
cano, dos idolos de piedra, cuya importancia en las fiestas que se realizaban
l dia 5 de febrero de cada afio er fundamental2*
El aspecto religioso adquiria un gran interés en la vida del indigena otomi
porque les permitia encontrar en sus pricticas piadosas no sdlo el consuelo_y
satistaccion a las necesidades de su vida interior, sino el gozo que venia aunado
a las fiestas que se celebraban en los principales centros de culto, por las diver-
siones y la facilidad de poder adquirir objetos necesarios para las actividades
de su vida cotidiana,
Durante cl periodo de la Revolucién de 1810, se increment notablemente
la afluencia de los habitantes del Valle del Mezquital hacia los diversos niicleos
catélicos, por haberse desarrollado durante la guerra de independencia un des-
pertar hacia las motivaciones espirituales, bien por el estado de hicha armada
gue se venfa realizando, o por Ia Vegada de fuerzas militares a lugares casi
incomuicados, y sobre todo, porque algunos de estos centros de gran culto
como la zona de El Cardonal, Santuario, Itzmiquilpan y Actopan, sufricron emi-
[gee de los componentes de guerrillas nativas de esos lugares, legando hasta
s regiones de Tula, Huichapan, Pachuca y desde Inego Querétaro y Tulan-
cingo, asi como hacia la Huasteca y Metztitlin, Natural es deducir que estas
fe hablaban_de los prodigiosos ‘milagros del Cristo de Mapeté, del Sefior
{tzmiquilpan, o bien del Cristo de El Arenal. Pero no s6lo las guerrillas insur-
gentes propagaron cl culto, sino que, por otro parte, los Tlamados “voluntarios””
Con que se aumentaba las filas de’ los realistas, causaron ¢sa difusién plena-
mente confirmada con los documentos correspondientes a los censos de las
milicias.
Todo lo anterior, aunado a los sucesos de la intervencién francesa y poste-
riormente al incremento de las comunicaciones del iiltimo tercio del siglo pa-
sado, vinieron a dar como consecuencia, mayor afluencia de ficles peregrinos a
‘estos centros de culto.
Podemos afirmar que funcionaban seis centros religiosos importantes, de
los cuales, tres tienen un caricter y origen netamente colonial, y tres se origi-
naron en la etapa histérica nacional; uno de ellos sufrié un incremento notable
a rafz de las Iuchas armadas que hicieron posible el despertar del indigena a su
pasado prehispinico, el Santo Nifio de Portezuelo,
Los centros religiosos menciondos, se encuentran en las estribaciones de
la Sierra de Pachuca y parten desde la pequefia cordillera de los cerros de Jua-
rez, La Palma y La Muficca con las alturas del cerro del Santuario y terminan
en las faldas del cerro Los Frailes de Actopan, en forma aislada se sitda el altimo
de estos santuarios en la pequefia sierra de Tetepango-Ajacuba, al suroeste del
Mezquital.
28 Diaz Covarrubias José. La Instruccién Publica en Mérico, México 1875. p. 85.
%4 Fabila Alfonso, EI Valle del Mezquital. México. 1938. p. 35.
632 MANUEL ARELLANO ZAVALETA
La secuencia de norte a sur, de los santuarios mencionados, es como sigue:
El Cristo venerado en el pueblo de Santuario al norte de El Cardonal es
el conocido con el nombre de El Sefior de Mapeté, ie fue traido a fines del
siglo xvi a estos Reales de Minas por Alonso de Villesca, el minero extraor-
dinariamente rico de esa zona, que al morir dejé sus bienes a su tinica hija
y a los jesuitas, ya que él fue quien patrociné la fandacién de la compafiia y a
Su costa fundé los colegios de San Pedro y San Pablo, asi como otras varias
construcciones religiosas de importancia, costeando todas estas obras pias preci-
samente con la plata que se extrafa en la zona de la sierra de Pachuca.
Bil Sefior de Mapeté estuvo a punto de ser transladado durante varias épo-
cas, tanto a El Cardonal como a Itzmiquilpan, para su cuilto, pero se cuenta
que prodigiosamente se tomnaba pesadisimo a tal grado que no se le podfa mover
entre varios hombres, motivo por el cual nunca fue sacado de ese sitio, consi-
derando los ficles que dicha imagen deseaba que en ese higar se le conservara
y los yeeinos acordaron construir una iglesia o santuario que estuviera de acucr-
do con la entonees floreciente mineria.
Se construy6 un templo en las margenes del rio Mapeté, en forma tal, que
parece como si el templo se asentara sobre el mismo Iecho del rio. Posterior
mente, habiéndose obtenido una cantidad de ricos donativos, se mandaron cons-
truir algunos retablos Fe cubrir los muros de la iglesia, siendo considerado
el retablo principal del altar mayor como uno de los mas hermosos del arte
de esa época.
A este Santuario acuden principalmente los moradores de la zona norte
de El Mezquital que son los correspondientes a la zona arida, asi como de los
distritos de Zimapin, Jacala, Metztitlin, Molango y la parte oriental de la
‘Huasteca.
En El Cardonal se veneraba una pintura de Nuestra Sefiora de la Concep-
cién que también fue Tevada por don Alonso de Villaseca; se le consideraba
protectora de los labradorcs quienes acudian en tiempos de sequia ante Ja ima-
gen a pedirle que les suministrara el agua de Muvia necesaria para el desarrollo
de sus sementeras; evaban desde Inego ofrendas que consistfan en flores fabri-
cadas con productos del maguey, lechuguilla, palma y otros objetos,
En Itzmiquilpan se venera el Cristo de Jalpa cuya leyenda cuenta que
siendo transportado por unos artieros que lo conducian del pueblo de Jalpa a
la ciudad de México, al pasar por Itzmiquilpan se tomé pesadisimo, a grado tal,
que las bestias no pudieron caminar y por este motivo fue colocado en ef templo.
Debemos hacer notar que este Cristo vino a sustituir en el culto de esta
poblacién al Cristo de Plomo Pobre, cuya historia es la siguiente:
Se encontraba este Cristo desde 1545 en el Real del Plomo Pobre pro-
piedad del ya menciondo Alonso de Villaseca quien acordé transladarlo a la
ciudad de México, pero cuando se emprendié el viaje, al pasar por el pueblo
de Itzmiquilpan acontecié lo mismo que con ¢l Sefior de Mapeté y fue a tal
grado el peso que adquirié la imagen que ya no pudo ser transladado ni un
metro mas por Jo que se considerd que el eobc mrareneba cue ern
diera culto en Itzmiquilpan y fue levado a la iglesia del pueblo donde perma-
necié algin tiempo. Dicha imagen, por estar hecha de paplesn y engmdo suftié
una destmuccién casi total de su rostro. En el afio de 1615 se encontraba tan
desfigurada que en lugar de inspitar fervor causaba hilaridad. Por este motivo,
el Arzobispo de México Juan Pérez de la Serna, cuando visits Zimapin, acordé
que el Cristo fuera destruido y sus restos enterrados en el féretro del primer
anciano que muriera en gracia de Dios, Pero como tal muerte no ocurriese en
HOMENAJE A ROBERTO J. WEITLANER 633,
Ja forma ordenada, la imagen siguié conservindose por algiin tiempo hasta
que en una ocasién al abrirse Ja iglesia, los fieles descubrieron con gran sorpresa
que el Cristo estaba totalmente renovado de su rostro, noticia que hizo crecer
en alto grado el culto a esta imagen. Pocos dias después, fue transladado a Ta
ciudad de México y depositado en el convento de Santa Teresa junto all sitio
en que se encontraban los restos de Fray Gregorio Lépez, que fue el primero
que escribié una gramatica en otom{ y desempefié el cargo de Prior del convent
a Ttzmiquilpan en el iltimo tercio del siglo xvz, después de Fray Andrés de
fata.25
El 16 de febrero de 1679, se inspeccioné la imagen por varios téenicos y
pintores, para después transladarla a Ja capilla de la iglesia nueva de Nuestra
Rega Anheae del convento de las Garmelitas Descalzas, donde quedé co-
Tocada.
En Alfajayucan existia el culto al Cristo de la Buena Muerte, cuyo origen
se inicia durante el siglo xvu.
Aproximadamente a diez kilémetros del pueblo de Itzmiquilpan se encuen-
tra la poblacién de Portezuelo, precisamente sobre la carretera a Ciudad Juarez.
En este lugar se venera el Santo Niiio que tiene Ja caracteristica extraordinatia
de ser un pequetio idolo de piedra y al parecer de fabricacién prehispinica, al
que han vestido al uso del alta cavblicn, Gon ealyedad dc que‘ tole autor
a ningtin extrafio acercarse al nicho donde se le tiene colocado y solamente una
vez al afio, en Navidad, se permite al sacerdote subir al altar para cambiar de
ropa al Santo Nifio. Durante el transcurso del afio, los mayordomos del San-
tuario visten con diferentes indumentarias al Santo Nifio, como pot ejemplo,
de chatro,
El culto al Santo Nifio de Portezuclo se incrementé en el siglo xx y la
Mayordomia de administracién de los bienes de la iglesia tenfa la obligacién
de cuidar los donativas que hacian los otomies. De esta manera se fue acumu-
Jando un cuantioso capital, consistente en terrenos, rebafios de ganado mayor
y menor, piaras y aves de cormal.
Como dato interesante, aunque aconteci6 fuera de nuestra épaca de estudio,
pero que nos muestra Ja fundtica devocién del ind{gena por el Santo Nifio de
Portezuelo, mencionaremos que hace aproximadamente veinte afios, unos ban-
doleros incitados por las limosnas que se guardaban en una caja bajo cl altar,
horadaron un muro del templo y se Ilevaron el dinero que ahi se encontraba.
Cuando los habitantes de Portezuelo se percataron del robo, hicieron cundir la
vor de alarma entre los habitantes de los pueblos vecinos y de esa manera pronto
fueron capturados los sacrilegos ladrones, y a pesar de que fue rescatado lo
robado, los otomies no perdonaron a los asaltantes y fueron asesinados a ma-
chetazos, colgando después de un mezquite sus destrozados cuerpos.
A fines del siglo pasado, todavia se practicaba con regularidad la Danza del
Cortagallo, en honor del Santo Nifio. El baile consistia en una cercmonia efec-
tuada exclusivamente por otomies.
‘Més al sur del Mezquital y casi en el centro del vallecito de Actopan, se
encuentra cl pueblo de El Arenal que fue fundado en el siglo xvi por los frailes
agustinos que todavia en esa época habitaban cl convento de Actopan.
En este lugar se venera al Santo Cristo de las Maravillas, que en un
principio se lamé “Nuestro Seffor de los Laureles” y que la historia de su
origen, dice que uma sefiora nativa del pueblo de Atotonilco ¢l Chico, cono-
25 Manzano Teodomino, Anales del Estado de Hidalgo. Pachuca 1927. pég. 9.
634 MANUEL ARELLANO ZAVALETA
cido como el mineral de El Chico, trajo a El Arenal la escultura del Santo
Cristo y la propuso en venta a los pobladores quienes realizaron una colecta
entre is familias y reunieron la cantidad de treinta pesos que le fucron entre-
gados a la vendedora,
De inmediato fue improvisada una pequefia ermita con paredes de adobe
y techos de paja para instalar la imagen que empez6 a ser motivo de culto por
parte de los indigenas y de los yecinos de pueblos comarcanos,
En la segunda mitad del siglo x1x, principié a cobrar fama la imagen, por
los milagros que por su intercesién se realizaban, lo que dio motivo para que
posteriormente se le lamase “El Sefior de las Maravillas”, nombre que los
vecinos explican de la siguiente manera: se cuenta que habia una indigena
otomf que tenia un amante al que diariamente le levaba de comer al campo;
en una ocasién, la infiel se encontré al marido cuando acudia a su cita diaria
con el sujeto de sus ilfcitos amores, viéndose interpelada por el marido que la
interrogd sobre el lugar a donde se dirigla y cual era 1 contenido de la ca-
nasta que tapaba con su rebozo, la mujer, no sabiendo qué contestar, ideé una
mentira, afirmando que iba a dejar una ofrenda al Cristo de los Laureles, y
que consistia en flores de maravilla, planta muy comin en aquellos lugares, y que
Jas evaba en la canasta para protegerlas del calor del sol. Entonces el marido
insistié en acompafiarla a depositarla a la pequefia crmita, Grande fac la sor-
presa de la infiel esposa al ver que la comida que Ilevaba se habia transformado
en un ramo de frescas y encamadas maravillas.2®
Una costumbre que data desde la primera década del siglo xix, es la de
“las limpias” con yerbas, en el interior del templo, y que consisten en que el
sacerdote pasa sobre el cuerpo del peregrino un maiojo de yerbas con atribu-
ciones curativas, cobrando por esta ceremonia, una cantidad determinada de di-
nero, segin sea lo cerca de la imagen que se realiza el acto, la persona que ha
recibido la “limpia” puede quedarse a su vez con el manojo de yerbas con que
ha sido limpiado.
En el pueblo de ‘Tetepango, del Distrito de Tula, existe una imagen al
parecer de fines del siglo xvz, de gran culto y cuyo origen, segiin la tradicion es
al siguiente:
Estando un pastor cuidando sus ovejas en un sitio Heno de mezquites en
el que ahora se levanta el pueblo, escuché el sollozo de un nifio, y al buscar la
causa, encontr} junto al tronco de un frondoso mezquite una figurita femenina
que tenia en sus ojos unas légtimas. El labriego o pastor a recogié y entregs
en cl pueblo de Ajacuba a los frailes que tenian su conyento en esa poblacién,
éstos la guardaron, pero no pasé mucho tiempo sin que el pastor volviera a
escuchar los sollozos que partian del mismo sitio y con gran estupefaccién con-
templé que Ja figurita que habfa Mevado al convento se encontraba nuevamente
bajo el mezquite, Alarmado la Tlevé otra ver. con los frailes quicnes Ia meticron
dentro de una tinaja que fue cubierta. Al dia siguiente al buscar la figurita se
encontraron con que habia desaparecido; intrigados los religiosos se trasladaron
al sitio que habia sefialado el pastor encontrindola de nuevo bajo el mezquite.
Los frailes consideraron que ¢l deseo de la Virgen, a la que llamaron de “Las
Lagrimas”, era que en ese Ingar se le erigiera un santuario y de inmediato pro-
cedieron a levantar el templo.
Actualmente, bajo el altar de Ja iglesia de la poblacidn, se puede ver el
tronco de un viejo mezquite.
26 Valdés, Porfirio, EJ Seiior de las Maravillas, Pachuca, Hgo, 1959,
HOMENAJE A ROBERTO J. WEITLANER 635
Conciustones
1. Los sucesos histéricos relacionados con la guerra de independencia fue-
ron determinantes para la evolucidn politica y social de los habitantes indigenas
del Valle del Mezquital, quienes participaron activamente en las filas de ambos
bandos contendientes.
2. Inicialmente, cl centro de difusién de las ideas insurgentes lo consti-
tuyé la ciudad de Huichapan y posteriormente durante cl periodo de la Re-
forma, fue substituido por los grupos liberales de Alfajayucan.
3. Los cambios demognificos fueron numerosos debido a causas econémi-
cas y politicas, lo que ocasioné la emigracién de numerosos habitantes hacia
centros fuera del ambito de estudio, asf como la formacién de nuevos miicleos
de poblacién, originados por la divisién de la gran propiedad y la creacion de
nuevos ranchos y haciendas,
4. El conticto de los indigenas otomfes con individuos de distintos valores
culturales les permitié realizar algunas transformaciones en su cultura,
5. La organizacién de los indigenas otomies estaba basada fundamental-
mente en las repiiblicas de indios que a su vez era controlada por los ayunta-
mientos espatioles, Esta situacién obligé a las castas a guardar una posicién
dentro de la sociedad completamente controlada y supeditada a la voluntad
de expioles y criollos en todos Tos apectos de Ia vida.
9. La economia indigena em bisicamente determinada por los productos de
las fibras del maguey y la lechuguilla, asi como por Jos recursos naturales que
podian ser utilizados ‘en la industria minera como Io era la oblencién del
carl
7. Al presentarse la crisis de la minerfa los operarios dedicados a la explo-
tacién del maguey y lechnguilla, buscaron nuevos centros de consumo, sicndo
Tos principales, Zimapin y el, Mineral del Monte.
8. El producto bisico de la agricultura era el mafz obtenido en ticrras
de temporal, lo que naturalmente lo hacia escaso, Unicamente en algunos sitios
existian milpas de medio riego, como por ejemplo en la Vega de Balante que
eran las mejores tierras de la zona. También con las aguas del rio Itzmiquilpan
se lograba i irtigacidn de algunas extensiones, donde adem4s del maiz, sem-
Draban otros cereales y hortalizas.
9. La posesion de la tierra caus6 innumerables disturbios entre los pueblos
del Valle del Mezquital, que duraron casi un siglo y cuyos expedientes nos
indican que debido a la sobrepoblacién de algunos lugares se inicié la invasién
de tierras colindantes, originando una constante fluctuacién entre los Kimites de
las distintas reptiblicas de indios. Asimismo, por causa de dafios originados por
el ganado mayor que invadian las ticrras de los indigenas éstos al presentar
sus reclamaciones, se veian despojados o se les oblignba a vender sus propieda-
des a los ganaderos, lo cual reducia considerablemente los bienes de comunidad
hasta el grado de que en algunos poblados se lego a carecer de ellos.
10. La mineria fue desde el siglo xvr la base de la vida de esta regién y
a sa desplome en el siglo x1x originé la desaparicién de muchos clementos de
trabajo y organizacién que tuvieron que ser reemplazados por otros que hasta
Ia fecha perduran, a pesar de que durante la época de la creacién del Estado
de Hidalgo, se trat6 Caine impulsar la pequefia minerfa, no logrindose por
Tas concesiones escandalosas que el gobierno del pocfirismo’ otorgé a las com-
pafifas extranjeras.
636 MANUEL ARELLANO ZAVALETA
11. En 1805 se incrementé cl establecimiento de escuelas de instruccién
elemental, en los poblados indigenas del Valle de Mezquital, siendo pagados
los gastos por los propios pueblos. Desde entonces, fue evolucionando aunque
paulatinamente, la educacién del indfgena, que por carecer de recursos cultu-
tales, obtenia un rendimiento muy bajo en su educacién, sobre todo por su
monolingitismo del idioma otomi que hacia més dificil la asimilacién de los
conocimientos, asi como por la raquitica alimentacién ¢ inconstancia a las clases.
12, La religién que se profesaba era la cat6lica plenamente amalgamada
con cl pasado indigena, lo que daba como consccuencia un sincretismo muy
desatrollado. Esta situacién tenfa su antecedente mas importante en los murales
del siglo xvi de la iglesia parroguial de Izmiquilpan, donde, sobre el altar
mayor dedicado a Ja divinidad cristiana, aparece el dibujo monumental de Tez-
catlipoca.
13. El clemento de culto mds importante se encuentra en las representa-
ciones de los cristos cnsangrentados y en las cruces atriales,
14. Puede considerarse como algo extraordinario, la existencia de una ve-
neracién que surge durante la primera mitad del siglo xix hacia la escultura
de piedra negra, con caracteristicas de origen prehispdnico, sobre Ja cual se
concentrd la fe los otomfes y que actualmente se conoce como ¢l Santo Nifio
de Portezuelo,
15, Les actos considerados como de hechiceria eran comunes y existen
varios expedientes de causa criminal contra hechiceros, Durante esta época, pre-
valecia considerablemente el temor al infierno y al purgatorio,
16, Durante el siglo x1x, se siguieron conservando clementos de la religin
prehispinica incorporados al folklore, principalmente en la danza y la leyenda.
Summa Anthropologica
ee en homenaje a
rs at Ota tea
Roberto J.
Oy Weitlaner
INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
MEXICO
1966 .
You might also like
- Canto de Sirena en MéxicoDocument7 pagesCanto de Sirena en MéxicoDiana AbarcaNo ratings yet
- Servindi - Servicios de Comunicacion Intercultural - Comparten Manual para Defender Derechos de Los Pueblos Indigenas - 2018-10-26Document3 pagesServindi - Servicios de Comunicacion Intercultural - Comparten Manual para Defender Derechos de Los Pueblos Indigenas - 2018-10-26Diana AbarcaNo ratings yet
- MENÉNDEZ, E. L. - La Parte Negada de La Cultura (OCR)Document404 pagesMENÉNDEZ, E. L. - La Parte Negada de La Cultura (OCR)Diana AbarcaNo ratings yet
- Arquitectura de La Gestión CulturalDocument10 pagesArquitectura de La Gestión CulturalDiana AbarcaNo ratings yet