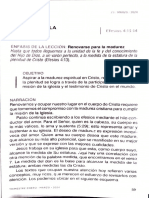Professional Documents
Culture Documents
Senen Vidal - Jesus El Galileo
Senen Vidal - Jesus El Galileo
Uploaded by
joaquin guerrero0 ratings0% found this document useful (0 votes)
20 views129 pages..
Original Title
Senen Vidal - Jesus el galileo
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this Document..
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
20 views129 pagesSenen Vidal - Jesus El Galileo
Senen Vidal - Jesus El Galileo
Uploaded by
joaquin guerrero..
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 129
Senén Vidal
7
esus
el Galileo
a x
> . Piscncia
Beene
Coleccion
«PRESENCIA TEOLOGICA»
|
se
|
| SENEN VipaL ;
Jesiis el Galileo
Pe ee te pe
St EpiToriAL SAL TERRAE
MAA SANTANDER, 2006
k YO bl CW
Queda prohibida, salvo excepcién prevista en la ley, cualquier forma de reproduc-
cin, distribucién, comunicacién publica y transformacién de esta obra sin contar
con la autorizacién de los titulares de la propiedad intelectual. La infraccién de los
derechos mencionada puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual
(arts, 270 y s. del Codigo Penal). El Centro Espafiol de Derechos Reprograficos
(www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
© 2006 by Editorial Sal Terrae
Polfgono de Raos, Parcela 14-1
39600 Maliafio (Cantabria)
Fax: 942 369 201
Tfno.: 942 369 198
E-mail: salterrae@ salterrae.es
www.salterrae.es
Disefio de cubierta:
Fernando Peén /
Con las debidas licencias
Impreso en Espafta. Printed in Spain
ISBN: 84-293-1640-X
Dep. Legal: BI-454-06
Impresién y encuadernacién:
Grafo, S.A. — Basauri (Vizcaya)
Presentacion ©... 20.00 cece cece e ete eee eens te
PRIMERA PARTE
LOS INICIOS
1. Los inicios sorprendentes ......... se tetas te
1.1. Una noticia incémoda ..
1.2. Un dato histérico clave a
Textos sobre Juan Bautista (apéndice) . .
2. El origen del profeta Juan ............. So efeletecte malate
2.1. Los origenes de Juan ...
2.2. La crisis de Israel :
2.3. La vision del profeta ...
Revueltas populares (apéndice) .
3. El profeta del nuevo comienzo
3.1. El signo del desierto
3.2. El bautismo en el Jordan
3.3. El profeta precursor
Movimientos proféticos populares (apéndice) .
4, Laesperanza del profeta Juan ................-...-5
4.1, El cardcter de la esperanza
4.2. El agente mds poderoso
4.3. La transformacién de Israel
Indice
Jestis el Galileo
basa
5.
6.
%
10.
11.
Jesis en el movimiento de Juan .................45.
5.1. El movimiento popular de Juan ...
5.2. El bautismo de Jestis ....
5.3. El colaborador de Juan
SEGUNDA PARTE
LA MISION GALILEA
El origen de la misién aut6noma ....................
6.1. La crisis del proyecto de Juan ..
6.2. La nueva vision de Jestis
El cambio de escenario ............0. 06.00 eee eee
7.1. El nuevo escenario temporal .. .
7.2. El nuevo escenario geografico .
Pardbolas evangélicas (apéndice)
EI nuevo agente mesidnico ................00.000008
8.1. El agente del reino de Dios
8.2. El doble modelo mesiénico cs
Textos sobre «el hijo del hombre» (apéndice) .......
El simbolo del reino de Dios ....................455
9.1. El simbolo israelita
9.2. El simbolo de Jestis . .
Textos sobre el «reino de Dios» (apéndice) ..
El earacter del acontecimiento
10.1 El acontecimiento creacional ..
10.2 El proceso abierto
10.3 El acontecimiento presente y futuro .. .
La estrategia
11.1 La perspectiva
11.2 El estadio inicial
11.3 El estadio final
75
75
80
83
83
87
91
94
94
98
103
107
107
113
119
125
125
130
135
141
141
143
149
12. La escenificaci6n misional ............-.0+.. ences 155
12.1 La misién itinerante ... 155
12.2 Los profetas del reino .. 159
13. La renovaci6n del pueblo aldeano ...... . 168
13.1 La sanacién del pueblo .... 168
13.2 El nuevo pueblo de Dios 173
Relatos de milagros (apéndice) 177
TERCERA PARTE
LA MISION FINAL
14, El gran veto .. 0... eee eee ences 183
14.1.La crisis de la misién galilea 183
14.2.El inicio de la etapa decisiva ... 189
15. El intento del reino mesianico .. . 192
15.1.La trama final ........ 192
15.2.La trama preparatoria .. 199
16. La muerte del agente mesidnico 204
16.1.El desenlace de la cruz . 204
16.2.La perspectiva de Jess... 2.0... 6.0 eee eee eee 208
17. El camino paradéjico del reino .............--5+5555
17.1.La tradicién de la ultima cena
17.2.El sentido de la muerte de Jestis
18. El nuevo horizonte de la esperanza
18.1.El nuevo horizonte de Jestis ....
18.2.El mapa cristiano de la esperanza
Conclusion ©2020. 0.6 octet eee
1. Los inicios
2. La mision galilea
3. La misi6n final
Bibliografia
Presentacién
La figura de Jestis el Galileo constituye indudablemente un mo-
mento decisivo de nuestra historia. Pero sigue siendo atin un frag-
mento enigmatico, a pesar de la multitud de estudios sobre él a lo lar-
go de la historia de la investigacién, que ha desembocado en una es-
pecial y variopinta proliferacién de publicaciones durante estos tilti-
mos afios. Sobra decir que tampoco esta pequeiia obra puede tener la
pretensién de descifrarlo. Lo tnico que intenta es ofrecer un nuevo
planteamiento sobre Jestis desde una perspectiva que no ha sido teni-
da atin suficientemente en cuenta.
La base de esa perspectiva es muy elemental, pero, quiz4 precisa-
mente por eso, atin no ha sido valorada en todas sus consecuencias.
Se trata del hecho indiscutible de que la misién de Jestis de Nazaret
fue un acontecimiento histérico. No fue, ciertamente, un meteorito
caido del mundo celeste, cuya estructura y desenvolvimiento estarfan
fuera de las coordenadas del acontecer de la historia sobre esta tierra.
Eso implica, en primer lugar, que la misién de Jestis tuvo que ser co-
herente con su inmediato contexto histérico, Y éste fue, por una par-
te, el judafsmo palestino del siglo primero, donde estuvo su lugar y su
asiento, y, por otra, el movimiento del cristianismo naciente, que re-
present6 su efecto hist6rico inmediato. Pero en ello hay implicado al-
go mas. Como tal acontecimiento histérico, la misién de Jestis estu-
vo inmersa necesariamente en los avatares y en los condicionantes de
la situaci6n hist6rica en la que se desarrolld. Eso quiere decir que no
pudo estar prefijada automaticamente, sino abierta a varias posibili-
dades, ya que su camino dependia, entre otras cosas, de la acogida 0
del rechazo que se le prestase.
La nueva perspectiva que ahi se abre descubre en el acontecer hi
térico de la misién de Jestis un auténtico proceso evolutivo. Pero con-
Presentacién
Jesus el Galileo
|
viene aclarar que la dimensi6n decisiva de ese proceso no fue la evo-
luci6n psicoldgica de la biografia de Jestis, cosa que se ha barajado
en ocasiones y de diversas maneras desde la investigacién antigua
hasta la de nuestros dias. Lo decisivo, més bien, fue el proceso evo-
lutivo de la «biografia» del acontecimiento salvifico que Jestis desig-
naba como «reino de Dios» y a cuyo servicio estaba toda su misién.
Ese acontecimiento proclamado y escenificado por Jestis era, en efec-
to, un acontecer histérico en pleno dinamismo. Su finalidad era la re-
novacion de la historia del pueblo de Israel y, por su medio, la trans-
formacién de la historia de todos los pueblos de la tierra. Y asi, como
tal acontecimiento historico dindmico, tenia que abrirse camino den-
tro de la encrucijada de la situaci6n histérica concreta, que, en cuan-
to tal, siempre estaba abierta a diversas posibilidades. El presente
libro precisa concretamente, a lo largo de la mision de Jestis, una se-
cuencia de tres grandes etapas que se corresponden con otros tantos
proyectos de implantacién de ese maravilloso acontecimiento libera-
dor de Dios. Se traté, efectivamente, de proyectos con entidad propia,
aunque con unos principios y una estructura bésica semejantes, ya
que la finalidad de todos ellos era la misma. Se dio, ademas, una au-
téntica secuencia ordenada de los mismos, pudiendo descubrirse un
trazado general, ya que el proyecto posterior asumi6 los elementos y
las dimensiones fundamentales del anterior. Se descubre, eso si, una
tendencia a una progresiva y mayor radicalizaci6n, porque la inviabi-
lidad de un proyecto, debida al rechazo por parte de sus destinatarios,
lejos de ocasionar un abandono o un rebajamiento del mismo, lo que
provocé fue su radicalizacién en el nuevo proyecto siguiente.
La exposicién del libro sigue la secuencia de esas tres grandes
etapas. La etapa inicial estuvo marcada por la ligaz6n de Jestis con la
misién de Juan Bautista (Primera Parte). El testimonio sobre ella es
muy esquemiatico en la actual tradicién evangélica, porque ésta se
centra en la actuacidn directa de Jestis. Pero ese escueto testimonio
deja entrever el sentido decisivo de esa etapa inicial, que tuvo una en-
tidad hist6rica propia y sirvié de base para la misi6n auténoma pos-
terior de Jestis. Esta surgié cuando Juan desaparecié de escena vio-
lentamente, quedando asf interrumpido su proyecto. Su primera épo-
ca, la de la misidn galilea, fue cronolégicamente la mas amplia y es
también la mejor documentada en la tradicién evangélica (Segunda
Parte). También esta etapa se vio interrumpida por la oposicién fron-
tal que encontré el proyecto jesuano de renovacién del aldeano pue-
blo galileo. Pero esa crisis se convirtié en el inicio de la etapa final
de su misi6n, que tenia por objeto la renovaci6n definitiva del pueblo
completo de Israel por medio de la implantacién en Jerusalén de un
reino mesianico especial (Tercera Parte). Lo que realmente desenca-
den6 ese intento de Jestis fue su muerte en la cruz. Pero precisamen-
te esa muerte violenta del agente mesidnico, que aparentemente era la
confirmaci6n definitiva del fracaso de su proyecto, fue interpretada
por Jestis como el nuevo camino paradéjico para Ja realizacién del
reino mesidnico y del consiguiente reino de Dios. Fue esta tiltima es-
peranza de Jestis la que se convirtié en la base del mapa de la espe-
ranza del cristianismo naciente*. 7
* El libro se basa en mi ensayo anterior, Los tres proyectos de Jestis y el cristia-
nismo naciente. Un ensayo de reconsiruccion historica (Sigueme, Salamanca
2003). Ese ensayo es la base imprescindible a la que habrd que recurrir perma-
nentemente para justificar la exposicién hecha en este libro. Lo que éste inten-
ta es hacer un poco mas accesible la argumentacién més detenida y analitica de
aquel ensayo, aligerndola de muchos pormenores y de las indicaciones biblio-
gréficas particulares. Con ello, sin embargo, no creo que se haya difuminado la
imagen historica de la misién de Jestis, sino que, por el contrario, me parece que
¢ mas didfana y precisa, dado que ahora cobran mayor realce sus rasgos de-
ivos. Ahf radica precisamente el particular interés del presente libro en com-
paracién con aquel ensayo anterior.
Presentacion
~
x
PRIMERA PARTE
LOS INICIOS
in Los intctos
sorprendentes
La primera gran sorpresa del camino de Jestis surge ya en sus mis-
mos inicios. Y el caso es que la noticia transmitida sobre ellos parece
ser hist6ricamente segura, porque esta testificada undnimemente por
toda la tradici6n evangélica antigua. Confirma ademas su historicidad
el hecho sintomatico de que el cristianismo primitivo nunca se sintie-
ra a gusto con elfa, porque no parecfa conformarse con sus intereses.
De ahf su intento de acomodarla o de camuflarla por diversos medios.
Queda asf planteada la primera cuestién que hay que abordar en una
investigaci6n histérica sobre el camino histérico de Jestis el Galileo:
jcual fue realmente su punto de arranque y la chispa que lo encen-
di6?; qué sentido tuvieron sus inicios para la actuacién posterior de
Jestis? Los datos son ciertamente insoslayables, pero no siempre han
sido valorados en todo su calado e implicaciones.
1.1. Una noticia incé6moda
a) «Y sucedié en aquellos dias que vino Jestis desde Nazaret de
Galilea y fue bautizado en el Jordin por Juan» (Mc 1,9). Asi de re-
pentina e inesperada es la primera aparici6n en escena de Jestis en el
evangelio de Marcos, el mds antiguo que se nos conserva. Inmedia-
tamente antes, ese mismo evangelio habia presentado el escenario de
«en aquellos dias», al describir la proclamacién y la actividad bauti-
zadora de Juan Bautista en la cuenca del rio Jordan (Mc 1,2-8). Con
ese testimonio del evangelio de Marcos coinciden fundamentalmente
tanto la fuente Q -el hipotético documento escrito utilizado por los
evangelios de Mateo y de Lucas (Q 3,2b-4.7-9.16-17.21-22)— como el
Los inicios sorprendentes
|
7
lo
Jestis el Galileo
[3
evangelio de Juan (1,19-34)*. Esto quiere decir que ahi nos encontra-
mos con un dato fijo de toda la antigua tradicién evangélica. Esta co-
menzaba su relato sobre el camino de Jestis, no con una actuacién di-
recta de éste, sino con la misién de Juan Bautista. Jestis aparecia en
escena por primera vez precisamente en ese escenario, y concreta-
mente en dependencia de la misién de Juan, al venir desde Nazaret de
Galilea para ser bautizado por él en el Jordan, lo mismo que hacian
otros muchos que también acudian a escuchar a aquel profeta en la ri-
bera del rio y a recibir el bautismo en sus aguas.
b) Esa noticia tradicional, a la que estamos tan acostumbrados, no de-
ja de ser sorprendente. Es, en efecto, realmente chocante que la trans-
mitan los grupos cristianos, pues seria de esperar que éstos fijaran los
inicios de su propio movimiento en la misién directa de aquel a quien
consideraban su fundador, Jestis, y no en la misién de Juan. Mucho
mas cuando este tiltimo era venerado como iniciador de su movimien-
to por parte de los grupos baptistas, que en algunos textos aparecen ex-
presamente como competidores de los grupos cristianos. Dentro de ese
contexto histérico, no parecia que esa tradicién evangélica sobre los
origenes de la misién de Jestis fuera, ni mucho menos, la mas adecua-
da para los intereses de los grupos cristianos. Y, de hecho, los escritos
evangélicos reflejan una sensacién de incomodidad con respecto a
ella, ya que trataron de acomodarla o de camuflarla.
Un modo indirecto de hacerlo fue anteponer un relato sobre los
origenes grandiosos de Jestis. Asi, los evangelios de Mateo y de Lu-
* — Conforme a la hipétesis de la doble fuente para los evangelios sinépticos, los
textos de la fuente Q se sefialan con la sigla Q seguida del ntimero de capitulo
y versiculo/s del evangelio de Lucas (Le), que es el que parece conservar mejor
el orden de la fuente (asi, J.M. Ropinson ~ P, HOFFMANN — J.S. KLOPPENBURG
(eds.), El documento Q en griego y en espafiol. Con paralelos del evangelio ge
Marcos y del evangelio de Tomas, Sigueme/Peeters, Salamanca/Leuven 20042),
Siempre habr4 que tener en cuenta los textos paralelos del evangelio de Mateo
(Mb; éstos se indican expresamente cuando se quiere apuntar a su forma espe-
cial. De modo semejante, se citan los textos del evangelio de Marcos (Mc) sin
indicar los paralelos de Mateo y/o Lucas basados en él; éstos se indican expre-
samente cuando se quiere remitir a su particularidad con respecto al texto de
Marcos, Se citan los evangelios de Mateo (Mt) y Lucas (Lc) cuando se trata de
textos propios 0 de formulaciones especificas de esos evangelios. La traduccién
castellana de los textos griegos a lo largo de la obra es propia del autor.
cas, antes de su narracién sobre la misién de Juan, en la cual combi-
nan el evangelio de Marcos y la fuente Q, tienen un amplio relato so-
bre los orfgenes del mesias Jestis (Mt 1-2; Le 1-2). La singularidad
del tono y del interés de ese relato es evidente. Utilizando los moti-
vos tépicos del judaismo y del helenismo sobre los origenes porten-
tosos de personajes famosos, su claro centro de interés es la justifica-
cién de la confesién de fe del movimiento cristiano sobre el mesias
Jestis. De un modo semejante, el evangelio de Juan antepone a la na-
rraci6n sobre la misién de Juan un himno sobre el origen misterioso
de Jestis, la Palabra divina (Jn 1,1-18).
Pero el medio mas directo para eliminar la incomodidad de la no-
ticia tradicional fue la creciente tendencia en los textos cristianos a la
cristianizacion de la misién de Juan y al consiguiente rebajamiento
de la misma, Iegando a convertirla en un simple episodio precursor
de la misién de Jesus. Esa tendencia aparece ya en los textos mds an-
tiguos, los del evangelio de Marcos y los de la fuente Q. Pero se ha-
ce cada vez mas evidente en el resto de los escritos evangélicos. Ese
es el caso de la curiosa comparaci6n entre los orfgenes de Juan y los
de Jestis que el evangelio de Lucas escenifica en Le 1-2, al presentar
el paralelismo de las dos figuras haciéndolas incluso parientes, pero
cuidando al mismo tiempo de realzar la gran superioridad de los ori-
genes portentosos del mesias Jestis sobre los de Juan. A esa misma
tendencia se debe el didlogo entre Juan y Jestis que el evangelio de
Mateo aiiade en el relato del bautismo de Jestis (Mt 3,14-15), inten-
tando contestar asf a la objeci6n cristiana, puesta precisamente en bo-
ca de Juan, sobre el hecho escandaloso de que Jestis fuera bautizado
por éste, cuando deberia haber sido al revés. Pero es ante todo en el
evangelio de Juan donde esa tendencia cobra especial relevancia, qui-
z4 porque los grupos cristianos que hay detras de ese evangelio se en-
contraban en una singular relacién y competitividad con los grupos
baptistas seguidores de Juan. En ese evangelio, el propio Juan Bau-
tista hace una confesi6n ptblica de la posici6n cristiana, rebajandose
a si mismo a simple testigo de la superioridad de Jestis e interpretan-
do en ese sentido el bautismo de éste (Jn 1,6-8.15.19-34); se narra la
conversion de algunos discipulos de Juan en discipulos de Jestis pre-
cisamente por causa del testimonio de aquél (Jn 1,35-51); y Juan mis-
mo reconoce la superioridad del bautismo efectuado por Jestis, equi-
valente al bautismo de los grupos cristianos, con respecto al efectua-
E
3
:
:
=
&
g
3
Jesiis el Galileo
i
J
do por é] mismo, equivalente al rito bautismal de los grupos baptistas
seguidores suyos (Jn 3,22-30).
1.2. Un dato histérico clave
a) La consecuencia parece evidente: todos esos variados intentos de
los textos cristianos de hacer mds Ilevadera la noticia tradicional de-
muestran precisamente la historicidad irrefutable de ella. Los inicios
del camino de Jestis estuvieron, sin duda, en el hecho histérico inelu-
dible de su ligaz6n con la misién de Juan Bautista. Lo muestra con to-
da claridad el bautismo que Jestis recibe en el Jordin de manos de
Juan, un hecho escandaloso para los grupos cristianos y que, por eso
mismo, intentaron interpretar de diversos modos. Pero el influjo de
Juan en Jestis no qued6 reducido a sus inicios. La tradicién cristiana
tiene una amplia referencia a Juan en la misién auténoma de Jestis**.
Detras esta, sin duda, un decisivo recuerdo histérico. Todo apunta, en
efecto, a que la misién de Jestis sélo se explica adecuadamente desde
esa conexi6n, de continuidad y de contraste al mismo tiempo, con la
misi6n de Juan, que represento asi el punto de arranque y la referen-
cia imprescindible de todo su camino misional.
Asf se explica que el cristianismo naciente, heredero directo de la
misién de Jestis, recurriera también a la actuacién de Juan. Fue asi,
concretamente, como asumié el bautismo de Juan y lo convirtié en un
rito fundamental suyo, con el que celebraba el transito al Ambito de la
nueva época mesidnica. De ese modo, el cristianismo naciente inter-
pretaba su nueva situaci6n, abierta con el acontecimiento salvador de
la muerte y exaltacién del mesias, desde la esperanza que animaba a
la misién de Juan. Descubria que ambas situaciones —la de la misién
de Juan y la suya propia— tenfan una profunda semejanza estructural,
tanto en la dimensién sociolégica, 0 de formacién de un nuevo pue-
blo sagrado, como en Ja dimensién de salvacién y de esperanza, es
decir, de purificacién y de renovacién, a la espera de participar en la
transformaci6n definitiva que iba a inaugurarse con la pronta mani-
festacién esplendorosa del mesfas, entronizado ya como soberano en
el dmbito celeste.
** Cf el apéndice «Textos sobre Juan Bautista» en pp. 20-21.
5) Todo eso muestra que la misién de Juan tuvo una relevancia hist6-
rica de primera magnitud. Si el relato evangélico sobre la misma es
tan esquematico, se debe a que pertenece a la tradicién cristiana, cu-
yo interés, como es natural, estaba en la actuaci6n de Jestis, el funda-
dor directo del movimiento cristiano. Pero ya ese escueto relato deja
traslucir el sentido fundamental que tuvo la misién de Juan. Real-
mente, ella significé el inicio de un amplio proceso histérico que
abarcé toda la actuacién de Jestis y desembocé después en el cristia-
nismo naciente. El proyecto salvifico que la animaba se convirtié asf
en la base irrenunciable de ese proceso, permaneciendo como centro
\referencial y signo de continuidad a lo largo de todo su desarrollo.
Pero las claras diferencias entre el comienzo de ese proceso, la
misi6n de Juan, y su final, el cristianismo naciente, sefialan también
la profunda evolucién que ese proceso sufrid en su recorrido histéri-
co. La clave de esa evolucién tuvo que darse, evidentemente, en el
centro del proceso, es decir, en la misién de Jests, cuyo efecto hist6-
tico directo fue el movimiento cristiano. La descripcién del camino
hist6rico de ese proceso a lo largo del libro ira mostrando que no se
efectué en una secuencia evolutiva uniforme, sino por medio de cam-
bios y saltos profundamente dramiaticos, ocasionados por las vicisitu-
des de la situaci6n hist6rica en que tuvo que desenvolverse.
Queda asi delineada la noticia histérica, ineludible y sorprenden-
te, sobre los origenes del camino de Jestis y, en consecuencia, sobre
los orfgenes del movimiento cristiano. Suena asf: «en el principio
era» Juan, el bautizador en las aguas del Jordan. Es obvio, entonces,
que esa figura y su misién deben ocupar, por derecho propio, un lu-
gar eminente en una historia de la misién de Jestis. A ellas esta dedi-
cada la primera parte de este libro.
Los inicios sorprendentes
ES |
8 | Jestts el Galileo
Textos sobre Juan Bautista
(apéndice)
1) TEXTOS DEL EVANGELIO DE Marcos (y paralelos en Mateo y Lucas),
que comienza precisamente con la misién de Juan:
Mc 1,2-11: misién de Juan y bautismo de Jesus;
Mc 1,14-15: apresamiento de Juan y comienzo de la misién de
Jesus en Galilea;
Me 2,18-22: cuestion sobre el ayuno de los discipulos de Juan y los
de Jesus;
Mc 6,14-19: opinion de la gente sobre Jesus como Juan redivivo, y
muerte de Juan;
Mc 8,28: opinion de la gente sobre Jesus como Juan redivivo;
Me 9,11-13: cuestion sobre el destino de Elias, identificado con
Juan;
Me 11,27-33: recurso al bautismo de Juan en la cuestion sobre la
autoridad de Jesus en su accion en el templo.
2) TEXTOS DE LA FUENTE Q, que comenzaba también con la misién de
Juan:
Q 3,2b-4.7-9.16-17.21-22 (Mt 3,1-3.5b.7-13.16-17): mision de Juan
y quiza también bautismo de Jesus;
Q 7,18-35; 16,16 (Mt 11,2-19; 21,31b-32): pregunta de Juan a Je-
stis y diversos dichos sobre |a relacién entre Juan y Jesus, con
transformaciones por parte de Lucas y Mateo.
3) TEXTOS PROPIOS DEL EVANGELIO DE LUCAS:
Le 1,5-25.36.39-56.57-80: origenes de Juan y su relacién con los
origenes de Jesus;
Le 11,1; Juan ensefia a orar a sus discipulos.
Hay que resefiar también los textos de Hechos, todos ellos, proba-
blemente, redaccionales del autor de la obra: Hch 1,5.22; 10,37;
11,16; 13,24-25; 18,25; 19,1-7.
4)
5)
TEXTOS DEL EVANGELIO DE JUAN:
Jn 1,6-8.15.19-42: testimonio de Juan sobre Jestis y seguidores de
Juan como primeros discipulos de Jesus;
Jn 3,22-30: actividad bautizadora de Jesus junto con sus discipulos
y actividad bautizadora de Juan;
Jn 4,1-2: actividad bautizadora de Jesus y sus discipulos;
Jn 5,33-36: testimonio de Juan sobre Jesus;
Jn 10,40-42: testimonio de Juan sobre Jesus.
También hay que resefiar el importante texto de JoseFro (Antigtie-
dades 18,116-119) sobre la misién y muerte de Juan. Josefo da
una informacion mayor sobre Juan que sobre Jesus.
|
LN | Los inicios sorprendentes
Jesiis el Galileo
8
) El origen
del profeta Juan
2.1. Los origenes de Juan
a) Lo poco que sabemos sobre los origenes de Juan Bautista se debe
al curioso relato de Lc 1,5-25.57-80, que probablemente se deriva de
una tradicién de los grupos baptistas seguidores de Juan. Eso expli-
caria el hecho de que el autor de ese evangelio lo tomara como mo-
delo para escenificar, por medio de un tipico paralelismo de contras-
te, los origenes de Jestis, que, en cuanto orfgenes del mesias de la
confesién cristiana, debfan ser mds portentosos que los origenes de
Juan. La narracion tiene un evidente tono etiolégico, ya que esta he-
cha para justificar la misién posterior de Juan y baraja, ademas, mo-
tivos tépicos de la tradici6n israelita sobre los origenes maravillosos
de personajes famosos. Pero ello no impide que algunos rasgos sin-
gulares dejen traslucir un importante nticleo histérico.
EI dato histérico més relevante es, sin duda, el origen de Juan en
una familia sacerdotal rural. La indicaci6n sobre la abstinencia de
bebidas alcohdlicas (Le 1,15) quiz4 sea una simple anticipacién del
estilo de vida del posterior profeta del desierto, pero es posible que
esté relacionada también con el cardcter sacerdotal de Juan, pues pa-
rece referirse a la normativa sobre el servicio de los sacerdotes
(Levitico 10,9), no a la consagracién del nazir, ya que brilla por su au-
sencia el motivo de no raparse la cabeza, clave en el nazireato
(Nimeros 6,1-21).
Esos orfgenes sacerdotales de Juan pueden aclarar el contexto in-
mediato de algunos rasgos significativos de su misién posterior. El
hecho extrafio, del todo novedoso en la tradici6n israelita sobre ritos
bautismales, de que era el mismo Juan quien efectuaba el bautismo de
conversi6n «para el perd6n de los pecados» (Mc 1,4) quiz4 apunte 4
que Juan ejercia una funcién mediadora del perdén de Dios, al estila
de Ia que ejercian los sacerdotes con su servicio en el templo. El re,
chazo del culto sacrificial del templo, algo implicito en la mision dy
Juan, podria tener su punto de apoyo en la experiencia de desilusion
y alienacién de un sacerdote rural ante el aparato del templo dq
Jerusalén, dominado por una aristocracia sacerdotal opresora. En esq
mismo contexto sacerdotal podria estar apoyada la misma figura cri\
tica del Elias esperado para el tiempo final, referida a Juan ya en la
narraci6n sobre sus origenes (Le 1,16-17), pues esa figura tenia en la
tradicin israelita también rasgos sacerdotales, ademés de proféticos |
5) Una cuestion especialmente intrigante es la posible conexién de loy
orfgenes de Juan con el movimiento esenio, y concretamente con la
comunidad de Qumran, un grupo especial dentro del amplio movi,
miento esenio de la Palestina de entonces. No parece haber datos su,
ficientes para zanjar esa debatida cuestién. Concretamente, no creq
que se deba aducir como argumento en favor de la pertenencia tem,
prana de Juan a esa comunidad asentada en Qumran la noticia de sy
crecimiento en el desierto (Le 1,80), porque probablemente no se tra,
ta de una noticia histérica, sino de una simple indicacién literaria, quq
tendria la funcién de ligar el relato de los origenes de Juan con el dy
su misi6n posterior, que sf tuvo lugar en el desierto. Sin embargo, e|
origen sacerdotal rural de Juan, sin ser un argumento directo a favor,
si cuadraria con su pertenencia a la comunidad qumranica, dado quq
ésta estaba dirigida por un estamento sacerdotal alejado de la aristo,
cracia sacerdotal del templo de Jerusalén.
Lo que si cabria sefialar es que la posible pertenencia de Juan a lq
comunidad de Qumrdn aclararia mejor algunos motivos relevantes dq
su misiOn. Su actuacién en el «desierto» y la justificacién de la mis,
ma desde el texto de Isafas 40,3 (citado en Mc 1,3) tendrian su apoyq
en la actuacién del grupo asentado en Qumran, que también justifica,
ba desde ese mismo texto isaiano por qué se habja retirado al desier,
to (Regla de la Comunidad [1QS] 8,13-16). El tono radical de la con,
version escenificada por Juan tendria su analogia en el talante radica}
de la comunidad qumrdnica. La critica de Juan al culto del templo ac,
tual tendria su correspondencia en una critica semejante del grupq
qumrdnico, aunque sus razones fueran diferentes. El rito bautismal dq
BY oragen ded Srofeta Juan
(
%
Jesiis el Galileo
S
cy
Juan se derivaria inmediatamente de la tipica practica de los bafios
purificadores de la comunidad de Qumran, s6lo que Juan habria radi-
calizado su sentido, convirtiendo el bautismo efectuado por él mismo
en un rito Gnico y con caracter definitivo. También el esquema esca-
toldgico de Juan podria tener su conexién con el esquema escatolégi-
co de la comunidad qumranica. Como se verd mas adelante, el es-
quema de Juan incluia dos etapas bien diferenciadas: a la actual de su
actuaci6n misional, de cardcter no mesidnico, iba a seguirle una futu-
ra, de cardcter mesidnico, que a su vez incluiria dos estadios: el del
gran juicio purificador y el de la gran renovaci6n definitiva. Parece
que el esquema qumrdnico tenfa una estructura semejante: la etapa
actual de la actuacién de la comunidad, de cardcter no mesianico, de-
sembocaria en la etapa futura, de cardcter mesidnico, que incluiria
también dos estadios, el de la guerra contra las potencias enemigas y
el de la nueva creacién definitiva.
c) La tradicidn evangélica no conserva ningtn relato sobre la voca-
cién profética de Juan. Pero hay que suponer que, en algin momen-
to de su vida, Juan debié de tener alguna experiencia decisiva que le
moviera a iniciar su misién. Siguiendo la antigua tradicin israelita
de eleccién profética, esa vocacién de Juan tuvo que encenderse al
contacto con la situaci6n critica en que el pueblo de Israel se en-
contraba en aquel tiempo. Los textos evangélicos, en efecto, dejan
entrever la aguda visién que Juan tenia de su época. Para él, el pue-
blo de Israel contempordneo suyo estaba en una situacién de extre-
ma calamidad, abocado a la perdicién total. Con esa visién radical
cuadraba la radical esperanza de restauracién de Israel que Juan
ofertaba en su misién.
La adecuada comprensién del proyecto misional de Juan exige,
pues, unas precisiones sobre el cardcter de la situaci6n histérica del
pueblo palestino de entonces y sobre el sentido de 1a visi6n que Juan
tenia de ella, pues tal es el presupuesto imprescindible para la actua-
cién de aquel gran profeta. A ese tema se dedican los dos apartados
siguientes.
2.2. La crisis de Israel
a) Todo apunta a que el pueblo judfo de la Palestina del siglo prime-
ro estaba en una profunda crisis. Las raices de la misma eran muy an-
tiguas, pero fue en esa época cuando se experimenté como una situa-
cién desesperada y que exigia un cambio radical de rumbo. Eso se
manifestaba en las numerosas tensiones de todo tipo, que iban desen-
cadenando una espiral de violencia cada vez mas creciente. Las di-
mensiones de la crisis eran muy variadas, pero todas ellas apuntaban
a algo bdsico: a la cuestién de la supervivencia de Israel como tal pue-
blo asentado en su tradici6n ancestral.
Se trataba, entonces, de una auténtica crisis de identidad. Esta
surge, en efecto, cuando la disonancia entre las expectativas que se
tienen y la chocante situacién en que se vive se hace insoportable. Y
eso es precisamente lo que le sucedia al pueblo de Israel en la Pales-
tina de la época. La situacién de opresion y calamidad se sentia como
una profunda injusticia, ante la cual brotaba inevitablemente la pre-
gunta por la justicia liberadora de Dios en favor de su pueblo elegido.
La dura experiencia de la calamidad se convertia asf en una aguda cri-
sis religiosa, que cuestionaba la misma existencia del pueblo fundado
en la eleccién y en la alianza de Dios.
Esa es la perspectiva para entender en su auténtico calado las di-
versas dimensiones de la crisis tal como la sentia el pueblo en su con-
junto, aunque sus concreciones tuvieron que ser diferentes, por su-
puesto, en los diversos estamentos de la sociedad israelita de aquel
tiempo. Ahi esta el presupuesto de los numerosos movimientos de re-
novacién que surgieron en aquella época, entre los que hay que con-
tar el movimiento profético de Juan.
6) En esa perspectiva se experimentaba la crisis politica, cuyas raices
venian ya de muy lejos, pues, exceptuando el perfodo de relativa in-
dependencia bajo la dinastfa asmonea (142-63 a.C.), Israel habia es-
tado de continuo bajo el dominio extranjero, pasando sucesivamente
del yugo de un imperio al de otro. Esa fue la causa de continuas ten-
siones, tanto de resistencia pacifica como de revueltas violentas, se-
gan el informe del historiador judio de aquella época Flavio Josefo*.
* — Cf. el apéndice «Revueltas populares», en pp. 33-37.
El origen del profeta Juan
25
Jestis el Galileo
ca
La muerte de Herodes (4 a.C.) fue la chispa que desencaden6 un tiem-
Po de especial inestabilidad y tensién. Perduré durante el inquieto go-
bierno de Arquelao, etnarca de Judea y Samaria (4 a.C. - 6 d.C.). Pero
el punto de arranque de las mayores tensiones fue el paso al gobier-
No directo romano de Judea y Samaria (6 d.C.). La falta de tacto y la
Provocacién de muchos gobernadores romanos ocasionaron numero-
Sas protestas del pueblo. La situacién se agravé con la aparicién, en
la década de los afios 50, del movimiento terrorista de los «sicarios»,
que atacaba tanto a los extranjeros opresores como a los judios cola-
boradores suyos. Y, por fin, desembocé en la guerra de rebelién con-
tra e] dominio romano (66-74 d.C.). Pero ni siquiera ahi se apagé el
spiritu de rebeldia, ya que rebroté con especial fuerza en Ja revuelta
de las comunidades judias de Egipto y Cirene (115-117 d.C.) y, sobre
todo, en la gran revuelta del pueblo judio de Palestina en los afios
132-135 d.C.
Lo que importa sefialar en este contexto es que esa situacién de
€sclavitud politica provocé una profunda crisis en la conciencia de
identidad del pueblo. En definitiva, se trataba de la cuestidn de la so-
berania de Dios sobre el pueblo de su alianza. La formuld bien la
«Cuarta filosofia», aparecida el afio 6 d.C. segtin el testimonio de Jo-
Sefo (Antigiiedades 18,23): se trataba de la pregunta sobre «Dios co-
MO iinico jefe y sefior», frente al sefiorfo extranjero.
¢) En esa misma perspectiva se sentfa también la crisis econdmica que
Padecia la mayor parte del pueblo palestino del siglo primero, espe-
Cialmente el de las aldeas, ya que en ellas vivia la mayor parte de la
Poblacién de aquella sociedad fundamentalmente agraria. Las causas
de esa crisis fueron multiples. En primer lugar, las de tipo ecolégico,
Porque la mayor parte del terreno era més bien pobre en todas las re-
giones, las sequias eran fenédmenos frecuentes, y ademas habia que
contar con las catdstrofes naturales extraordinarias. También influy6
la prdctica del afio sabatico, por la que la tierra quedaba baldia cada
siete aiios, provocdndose asi una escasez periddica de alimentos. Pero
las causas mds determinantes fueron, sin duda, las de tipo sociopoli-
tico, La estructura centralista conllevaba la acumulaci6n de tierras y
de yiqueza en manos de una minorfa, los grandes terratenientes que
habjtaban en las ciudades, protegida por la administracién. Y su con-
Secuencia era el empobrecimiento progresivo de la poblacién campe-
sina. El rigido sistema de impuestos, tanto directos (sobre las perso-
nas fisicas y propiedades) como indirectos (sobre el comercio y las
transacciones), ademas de los dedicados al templo y a los sacerdotes,
constitufa una carga insoportable y una fuente de endeudamiento pa-
ra una gran parte de la poblacién campesina. Esto se agudizaba con
la megalémana politica de urbanizacién practicada por Herodes y sus
herederos, con la consiguiente multiplicacion de gastos, que inexora-
blemente revertian en el pueblo aldeano, La pobreza era, entonces, un
signo evidente de la dura opresién social. En la base de la penuria
econémica se descubria la inmisericorde violacién de los derechos
del pueblo, por la depredacién avariciosa e institucionalizada de los
poderosos y ricos.
Pero la experiencia de esa opresidn econémica tenia para el pue-
blo de Israel unas connotaciones especiales, que le creaban una autén-
tica crisis de identidad. Como fundamento de la conciencia hist6rica
del pueblo estaba el don de la tierra, ya que habia sido Yahvé, el tini-
co Ssefior de la tierra, quien en los origenes 1a habia distribuido como
heredad entre las tribus y familias de Israel, pueblo liberado de la es-
clavitud. Segtin eso, el atentado sufrido por el pueblo o una parte del
mismo contra su derecho al disfrute de Ia tierra, equivalfa a un atenta-
do directo contra la justicia de Dios. En consecuencia, Dios mismo te-
nia que reaccionar, por medio de una accién de justicia liberadora, pa-
ra restablecer su sefiorfo y el orden que él habfa establecido. Bsa es la
base de la antigua tradici6n israelita sobre las acciones liberadoras que
Dios mismo efectuaba, por medio de figuras carismaticas, contra los
pueblos vecinos que oprimfan a Israel o a una parte de él. Y esa mis-
ma es la base de la poderosa voz de denuncia de la antigua profecia
contra la opresién sufrida por los indefensos campesinos, desposefdos
de sus derechos y humillados por los ricos terratenientes. Pues el des-
pojo de la heredad concedida por Dios a que se vefa sometida la pobre
familia aldeana no era sdlo un acto de opresién social, sino también un
auténtico atentado contra Dios mismo, el Gnico duefio de la tierra.
Esa cuestién adquiri6 una dimension global a partir del exilio.
Durante el exilio y la prolongada época de postexilio, es el pueblo de
Israel en su conjunto el que se convierte en «pobre», es decir, en des-
pojado violentamente de su derecho a la tierra, don de Dios. Los «po-
bres» son ahora el conjunto de ese pueblo humillado y esclavo, que
espera la accién liberadora del Dios de la justicia para restablecer su
5
3
=
=
>
>
3
5
2
a
Jestis el Galileo
NS
@
derecho violentado. En ese amplio sentido colectivo aparece el tér-
mino «pobre» en muchos textos biblicos y extrabiblicos del judaismo
del postexilio. Un ejemplo especialmente significativo es el uso de
esa terminologia en los textos de Qumran. Segiin ellos, el grupo ese-
nio de Qumran se definia como 1a comunidad de los «pobres», es de-
cir, como la representante del pueblo de Israel humillado que espera-
ba la liberacion por parte del nico Sefior de la tierra.
d) La situacién de crisis la experimentaba Israel también, y sobre to-
do, como una amenaza contra sus raices culturales y religiosas. Esa
amenaza se experiment con especial agudeza en el grave peligro de
helenizacién masiva a comienzos del siglo segundo a.C. Lo que ya les
habfa sucedido a otros pueblos a lo largo de la época helenista ame-
nazaba con sucederle también a Israel. Eso significaria la pérdida de
sus raices ancestrales, disueltas en el gran sincretismo politico, social,
cultural y religioso del mundo helenista. La grave amenaza parecié
conjurarse con el éxito de la rebelién macabea y la consiguiente in-
dependencia del pueblo de Israel bajo la dinastia asmonea. Pero sdlo
qued6 latente, porque volvié a surgir con fuerza a partir del dominio
romano (desde el 63 a.C.), haciéndose especialmente aguda durante
el gobierno directo romano en Judea y Samaria, a partir del afio 6 d.C.
Su desenlace fue la guerra que se desaté el 66 d.C.
Detras estaba, en definitiva, la decisiva cuestién sobre la identi-
dad de Israel como pueblo asentado en sus ancestrales tradiciones sa-
gradas. Testimonios claros de esa crisis de identidad son las multiples
tensiones que surgieron en los diferentes ambitos del judaismo de ese
tiempo. Ante todo, con respecto al elemento no judio. El desconoci-
miento por parte las autoridades romanas de la cultura y religiosidad
del pueblo israelita, junto con la susceptibilidad de éste en ocasiones,
provocé numerosos conflictos con ellas. En varios lugares surgieron
también conflictos de este tipo con la poblacién vecina gentil. Era na-
tural que esas experiencias influyeran en la visién ambivalente que
Jos judios tenian de los pueblos gentiles. Por una parte, Israel se sen-
tia como mediador de la salvacién para el resto de los pueblos, pero,
por otra, también sentia la tentacién de adoptar visiones de un claro
talante excluyente y revanchista.
Pero tampoco faltaron profundas tensiones en el interior del mis-
mo pueblo judio. Una de sus manifestaciones fueron las numerosas
polémicas entre los diversos grupos organizados, cada uno de los cua-
les reclamaba para si ser el guardian de las rafces ancestrales del pue-
blo, es decir, ser el tinico representante del Israel auténtico. Los tex-
tos de Qumran testifican la virulencia de la polémica y el radicalismo
sectario. Pero también surgieron fuertes tensiones entre el estrato ba-
jo del pueblo, que era la inmensa mayorfa, y el estamento de los diri-
gentes y sus colaboradores. En ese contexto hay que encuadrar tam-
bién los continuos recelos de la poblacién del campo contra el cen-
tralismo de las ciudades. Todos esos tipos de tensiones quedaron bien
patentes en las luchas intestinas entre las diversas facciones durante
la misma guerra iniciada el afio 66 d.C., a pesar de que ésta, en prin-
cipio, deberfa haber provocado la unidad de todas ellas frente al ene-
migo comin romano.
2.3. La visién del profeta
a) Juan, judio palestino del siglo primero, tuvo que experimentar con
fuerza esa crisis del Israel de su tiempo. La escueta tradicién evangé-
lica sobre €] permite entrever su especial diagnéstico de la menciona-
da crisis. La vision que Juan tenfa de ésta era, en efecto, mucho mas
radical que la de los diversos movimientos de renovacién contempo-
réneos suyos. Era la visién del profeta del momento decisivo en la
historia de Israel. Un poderoso testimonio de dicha visién es el trans-
mitido por la fuente Q 3,7-9:
«7 Juan decfa a la gente que venia a ser bautizada:
— Engendros de viboras, ,quién os ensefié a huir de la ira que llega?
8 Dad, pues, un fruto digno de la conversion y no os credis que po-
déis decir: “Tenemos por padre a Abrahan”. Porque os digo que Dios
puede hacer surgir de estas piedras hijos a Abrahan. 9 Ya esté puesta
el hacha junto a la rafz de los Arboles. Todo Arbol, pues, que no dé
buen fruto sera cortado y arrojado al fuego».
Para Juan, Israel estaba en una situacién de total fracaso, aboca-
do a la perdicion. Ya no valfan las componendas. Ni siquiera valia el
recurso al privilegio de la eleccién que Dios habia hecho del pueblo
en su padre Abrahdn, porque la alianza sagrada estaba rota.
Esa vision radical de Juan fue el punto de partida y la base de su
misi6n profética. Pero hay que tener muy en cuenta que la radicalidad
El origen del profeta Juan
Fy |
Jesiis el Galileo
(8
de esa visién tenia la funcién de sefialar la radicalidad de la liberacién
y de la renovacién del pueblo que Juan ofertaba en su misién. Es en
ese gran horizonte de salvacién donde hay que enmarcar el fuerte to-
no de advertencia y de juicio de la proclamacién de Juan. Al igual que
en los profetas israelitas anteriores a él, ese tono tenfa por objeto, no
la condena de Israel, sino precisamente su liberacién y transforma-
cién. La radical denuncia apuntaba a la radical salvacion.
b) Hay un elemento clave en esa visién de Juan. Siguiendo una pro-
funda veta profética israelita, Juan veia la raiz de la crisis de Israel en
su rebeldia contra Yahvé, es decir, en su pecado. La opresion y la ca-
lamidad que estaba sufriendo eran el efecto y la manifestacién del
gran desorden del pecado. Lo que necesitaba Israel era la eliminacién
de esa raiz de maldad. Por eso, el signo principal que Juan proclama-
ba y realizaba era el «bautismo de conversi6n para el perd6n de los
pecados», cuya celebracién incluia la confesién de dichos pecados
por parte de los bautizados (Mc 1,4-5). Ese era el diagnéstico escue-
to y certero del profeta Juan sobre la calamitosa situacién de Israel.
Contrastaba con los diagndésticos de los movimientos de renovacién
contempordneos suyos, que fijaban la etiologia de la crisis en una dis-
persion de causas, contra las cuales intentaban luchar por diversos
medios,
Pero hay ahi una especificacién muy importante, que apunta a la
conciencia que Juan tenia de ser el tiltimo profeta en la historia de
Israel. El tono de la denuncia sobre la situacién de maldad de Israel
sefiala que Juan veia en ella el siltimo estadio de la historia de rebel-
dia del pueblo. No se trataba de un eslab6n mds dentro de la cadena
hist6rica de rebeldias y pecados, como era el caso en la proclamacién
tradicional de conversién en el judafsmo de aquel tiempo. Segtin és-
ta, la superaciOn de la crisis presente se producirfa por la conversién
que Israel podfa realizar desde las instancias ordinarias salvadoras
que le ofrecfan sus tradiciones e instituciones sagradas, especialmen-
te el culto sacrificial del templo. Asi se reanudaria de nuevo la histo-
ria de salvacién. Juan, sin embargo, descubria que la situacién actual
era el punto final al que el pueblo habia legado con su cadena de pe-
cados. Israel estaba abocado a la «ira que llega» (Q 3,7), es decir, a la
inminente reaccién definitiva de Yahvé frente a la situacién de mal-
dad extrema de su pueblo. Ya no era posible reanudar el camino re-
curriendo a la anterior historia de salvacién, que se habia iniciado con
la eleccién del pueblo en su padre Abrahan (Q 3,8). La tinica salida
consistia, exactamente, en comenzar de nuevo el camino por medio
de una purificacién radical.
c) Para entender en su auténtico calado ese diagnéstico de Juan hay
que tener en cuenta algo nunca expresado directamente en los textos,
pero que esté en su misma base. Se trata de la comprensién del hom-
bre y del mundo derivada de la tradiciOn israelita, que es muy dife-
rente de la nuestra actual. Seguin ella, toda la realidad esta fundada en
una comunidn misteriosa. Comunién en la existencia del hombre, en
su vida completa de acciones y aspiraciones, sin la dicotomia de los
ambitos disgregados de la interioridad y 1a exterioridad. Comunién
del hombre con el grupo social de la familia, de la comunidad local,
de la tribu 0 del pueblo, en cuyo seno se desenvuelve todo su vivir, en
un mutuo flujo y reflujo de vida. Comunién del grupo humano con su
entorno ecoldgico, en una profunda interconexion e interdependen-
cia. Y toda esa compleja comuni6n est4 sostenida por el misterio de
Ja comuni6n de Dios con su creaci6n, pues es la accién creadora de
Dios la que funda y protege la situacién de orden en su creacién, en
la cual florece el estado de paz y de plenitud de vida.
Dentro de esa visién integradora de la realidad, el pecado se des-
cubre como un auténtico atentado contra el orden creacional y contra
la vida. Su efecto es la aparicién de un nuevo ambito dinamico, al es-
tilo de un campo magnético, donde ejerce su poder destructor el de-
sorden bdsico. Surge asi una esfera de maldad que desencadena un
proceso de destruccién y de muerte, es decir, de malogro completo de
la existencia, el cual afecta a la vida entera del individuo que ha co-
metido el pecado. Pero no sélo a la suya, sino también a la de todo el
grupo social al que pertenece, comenzando por el mas cercano, la fa-
milia, para ampliar después inexorablemente su esfera de influencia
hasta alcanzar al grupo mas amplio del clan, de la comunidad local,
de Ia tribu o del pueblo entero. Y ni siquiera se detiene ahi, ya que su
poder de maldicién alcanza también al medio ambiente en el que vi-
ve: a los animales, que dejan de ser fértiles y languidecen,; a los cam-
pos, que no producen sus frutos; e incluso a la tierra entera, que entra
en un proceso de auténtica muerte.
El origen del profeta Juan
Jesus el Galileo
Es]
d) Desde ese trasfondo se descubren las implicaciones de la situacién
de maldad de Israel en la visién de Juan, Al tratarse de la Ultima si-
tuaci6n en la historia de rebeldia de Israel, su poder contaminante
abarcaba la existencia completa del pueblo, de todas sus instituciones
y de la misma tierra que habitaba. Eso explica el talante radical del
juicio y la conversion proclamados por Juan, para quien el pueblo en-
tero estaba irremisiblemente contaminado. Por eso, todo él tenia que
ser purificado en el «bautismo de conversién para el perdén de los pe-
cados» (Mc 1,4). La perspectiva ahi no era la individualista, sino la
colectiva. No se trataba de que cada uno individualmente se convir-
tiera para verse libre del juicio inminente. Se trataba, mds bien, de que
todo el pueblo de Israel se convirtiera de su historia fracasada, ini-
cidndola de nuevo, para verse libre de la perdicién definitiva y en-
contrar asi su renovacién como tal pueblo.
La contaminacién alcanzaba también a su institucién mds impor-
tante, el templo y su culto. Por esa razén, la purificacién del pueblo
ya no podian efectuarla los sacrificios expiatorios del templo, sino
que se requerfa un nuevo rito de purificacién no ligado al templo. Ese
es el trasfondo de la latente antitesis entre el bautismo de Juan y el
culto sacrificial, cuyas rafces hay que buscarlas en la vision de Juan
sobre la situacién de maldad de Israel, no en un talante antiinstitucio-
nal o antiurbano que supuestamente reflejaria las tensiones entre los
estamentos de la sociedad palestina de entonces. Ese supuesto talan-
te no explica en absoluto 1a radicalidad de la antitesis. Tampoco sus
causas eran idénticas a las de la polémica de la comunidad de
Qumran, ya que ésta se oponfa al culto del templo, no por razén de la
fuerza contaminante de la situacién de maldad del pueblo, sino por-
que consideraba ilegftimo el sacerdocio actual que lo servia, e ilegal
Ja normativa ciltica que en él se aplicaba.
Confirma esta interpretacién la curiosa apelacién que hace Jestis
al bautismo de Juan cuando es cuestionada su autoridad para realizar
el signo efectuado en el templo (Mc 11,29-33), del que se tratara mas
detenidamente en el capitulo 15 (pp. 197-199). El texto da a entender
que la autoridad de Dios que subyacfa al bautismo de Juan es la mis-
ma que la que subyace a la accién de Jestis en el templo. Lo cual sig-
nifica que el caracter de signo con respecto al templo era el mismo
tanto en el bautismo de Juan como en la accién de Jestis. La base co-
miin de ambos radicaba en considerar el templo y su culto como ra-
dicalmente contaminados e incapaces, por tanto, de eliminar la mal-
dad del pueblo. Consiguientemente, recurrir a ellos para la restaura-
ci6n de Israel era una profunda falsedad y equivalfa a rechazar la de-
finitiva oferta salvadora de Dios que Juan y Jestis proclamaban y es-
cenificaban. Lo que se requerfa, entonces, era la renovacién total del
templo y del culto, dentro de la renovaci6n radical de todo el pueblo
y de sus instituciones.
e) La ultima consecuencia de esa contaminaci6n de Israel y de sus
instituciones sagradas era la ruptura de la alianza que Dios habia he-
cho con su pueblo elegido. Esa ruptura, claro est, no se debja a Dios,
que estaba siempre dispuesto a renovar su alianza, sino al pecado del
pueblo. Eso es lo que sefiala con especial fuerza la acusacion de Juan
en el texto citado de la fuente Q 3,7-8. En su situacién extrema de
maldad, los israelitas, lejos de ser auténticos hijos de Abrahdn, son
«engendros de viboras», que astutamente intentan librarse de la ira in-
minente del juicio de Dios. Estan, en definitiva, en el mismo nivel que
los gentiles 0 que las «piedras» del desierto. Porque Israel habia anu-
lado los dones de la eleccién y de Ja alianza que Dios le habia conce-
dido en Abrahan, el padre del pueblo. Lo que necesitaba era una pu-
rificacién total, para poder renovar su eleccién y su alianza. Esa era
precisamente la gran y definitiva oferta de parte de Dios que Juan pro-
clamaba y escenificaba en su misién.
Revueltas populares
(apéndice)
Segun Flavio Josefo, las revueltas populares representaron un fend-
meno frecuente en Palestina desde finales del siglo primero a.C. has-
ta bien entrado e! siglo segundo d.C. Todas ellas tenian en comin el
uso de la violencia, con vistas a eliminar la opresién extranjera y su Co-
laboracionismo interior por parte de los estamentos dirigentes judios.
A\ frente de ellas estaban figuras politicas y sociales de tipo revolucio-
nario que provocaron movimientos mas o menos prolongados en mo-
mentos de crisis especiales.
El origen del profeta Juan
w
Jestis ef Galileo
1) La primera crisis irnportante fue la muerte de Herodes (4 a.C.). El
2)
3)
4
vacio de poder causado por la desaparicion de aquel soberano va-
sallo de los romanos y helenizante, con un ejercicio despdtico del
poder y con una politica econdmica centralizadora y esquilmante,
fue aprovechado para varias insurrecciones de tipo independenti
ta. Seguin el informe de Josefo, en diversas regiones del reino sur-
gieron personajes que intentaron la usurpacién de la soberania y
encabezaron importantes movimientos revolucionarios que fueron
sofocados por la intervencidn de las fuerzas militares (Guerra 2,55-
65; Antigtiedades 17,269-285).
Punto importante de arranque de una serie de revueltas populares
fue el censo del ano 6 d.C., al comienzo de la administracién direc-
ta romana en Judea y Samaria. Los iniciadores fueron Judas galileo
y el fariseo Sadoc, a quienes Josefo presenta como fundadores de
la «cuarta filosofia» (Guerra 2,117-118; Antigtiedades 18,4-10.23-
25); Hch 5,37 localiza la actuacién de Judas también en tiempo del
censo, pero lo fija equivocadamente después de Teudas, que actud
durante e! procurador Cuspio Fado (44-48 d.C.). Algunos autores
caracterizan esa «cuarta filosofia» como una protesta no violenta
de intelectuales, no como la animadora de rebeliones populares de
tipo violento. Pero la noticia de Josefo, aunque no da pie para ver
en esa «cuarta filosofia» el origen del grupo de los zelotes, surgido
durante la guerra contra los romanos, si apunta a que ella influyo en
las revueltas posteriores. Confirma esto el hecho de que miembros
de la familia de Judas encabezaron varias revueltas en los afios
posteriores. De todos modos, Josefo habla de esa «cuarta filoso-
fia» de un modo ambivalente. En Guerra 2,118 dice que «no tenia
nada en comtn con las otras tres» (las de los fariseos, saduceos y
esenios). En Antigdedades 18,23, en cambio, la presenta en total
acuerdo con la concepcién de los fariseos, «excepto que tienen
una pasi6n invencible por la libertad, convencidos de que Dios es
su Unico jefe y senor».
Otro momento importante de revueltas fue la década de los 50 a.C.
Surgid entonces el grupo terrorista de los «sicarios», un movi-
miento muy influyente en los afos anteriores a la guerra y durante
ésta (Guerra 2,254-257; 7,252-262.275ss; Antigtiedades 20,185-
187.162-166).
La guerra (66-74 d.C.) fue el momento algido de la oposicién vio-
lenta contra los romanos. En ella actuaron grupos de diverso tipo,
5)
El llamado de los «zelotes» surgi, probablemente, no al comien-
zo, sino ya avanzada la guerra (Guerra 4,135ss; 7,268-274).
Incluso después de /a guerra siguieron surgiendo revueltas violen-
tas. Una importante fue la de la comunidad judia de Egipto y Cirene
(115-117 d.C.). Pero la mas decisiva fue la de Palestina en los ahos
132-135 d.C.
Josefo designa a los lideres de esos movimientos como «ban-
didos» descontrolados y enemigos del pueblo. Pero parece ser que
su talante era de tipo liberador mesidnico. De hecho, algunos de
ellos reclamaron el titulo de rey.
a) Tal es el caso de varios personajes en las revueltas surgidas a
la muerte de Herodes, que reclamaron para si la realeza y fue-
ron eliminados por el ejército oficial solo después de duros
enfrentamientos.
- Asi Judas, hijo del «jefe de bandoleros» Ezequias, a quien
habia dado muerte Herodes, junto a un gran numero de de-
sesperados y atacé el palacio real de Séforis, apoderandose
de su arsenal de armas. Con una multitud armada, se en-
frento a otros aspirantes a la realeza, convirtigndose en ob-
jeto de terror «por su deseo de grandes posesiones y su
ambicién por el rango regio» (Guerra 2,56; Antigtiedades
17,271-272),
- Asi también Simdn, un esclavo de la casa real, de gran esta-
tura y prestancia, que se sublevé en Perea y «tuvo el atrevi-
miento de cefirse la diadema» y «ser proclamado rey»
(Guerra 2,57-59; Antigdedades 17,273-276). También lo
menciona Tacito: «Después de la muerte de Herodes, un
cierto Simon asumié el titulo de rey sin aguardar la decision
del César» (Historias 5,9.2).
Y asi también Atrongeo, un temerario pastor de gran vigor fi-
sico que se rebelé en Judea, «tuvo la osadia de aspirar a la
fealeza» y «se cifé la diadema», apoyado por grupos de in-
surgentes, al frente de los cuales colocé a cuatro hermanos
suyos. Su insurreccién en Judea dur varios afos, probable-
mente desde el 4 a.C. hasta el 2 d.C. (Guerra 2,60-65;
Antigdedades 17,278-284)
) También algunos personajes que intervinieron en la guerra judia
(66-74 4.C.) se arrogaron la dignidad regia mesidnica. Probable-
5
g
$
&
=
>
:
*
3
g
&
a
:
Jestis el Galileo
w
a
‘|
mente les animaba la esperanza que circulaba en el pueblo so-
bre el cumplimiento entonces de la profecia de la Escritura de
que un judo «iba a convertirse en soberano de! mundo», segGn
el testimonio de Josefo (Guerra 6,312-313). Conforme a su tipi-
ca tendencia, Josefo interpreta la profecia como referida a Ves-
pasiano, que fue proclamado emperador estando en Palestina.
- Asi Menahem, descendiente de Judas galileo, el fundador
de la «cuarta filosoffa». Como jefe de los sicarios en los ini-
cios de Ja guerra, se apodero del arsenal del fuerte de
Masada, armo a sus secuaces y a otros «bandidos», «voivid
como un rey a Jerusalén y se convirtié en el jefe de la revo-
lucién», llegando a ser un «tirano insoportabie», hasta que
fue atacado en ei templo, adonde habia acudido para adorar
a Dios «vestido con atuendo regio», y mas tarde fue ejecu-
tado (Guerra 2,433-448).
- Asf también, quizé, Juan de Giscala, aunque el testimonio de
Josefo no es tan explicito. Originalmente, fue jefe de las fuer-
zas rebeldes de Giscala en Galilea (Guerra 2,575), pero mas
tarde formé parte de la coalicién zelote, que llegé a controlar
gran parte de la ciudad de Jerusalén. La eleccién de un nue-
vo sumo sacerdote, de la que se habla en Guerra 4,147-161,
apunta a la conciencia de autoridad regia. Josefo dice que
Juan aspiré a detentar un «poder tiranico», «promulgé orde-
nes despoticas» y pretendio «la soberania absoluta», por lo
que muchos zelotes se le opusieron (Guerra 4,389-395).
- Y asi, sobre todo, Simén bar Giora, de Gerasa, el caudillo
principal de la revuelta judia. El amplio informe de Josefo so-
bre él a lo largo de su obra da a entender ei talante de sus
aspiraciones. Con pretensiones de «poder despdtico» y de
«grandes ambiciones», congreg6é en torno a si a una gran
multitud, «proclamando libertad para los esclavos y recom-
pensa para los libres» (Guerra 4,508). Sus tropas «le obede-
cian como a un rey» (Guerra 4,510). Después de apoderarse
de Idumea, se hizo con el control de Jerusalén en la prima-
vera del afio 69 (Guerra 4,577). Cuando la ciudad fue tomada
por los romanos, se presento ante las tropas romanas en el
lugar del templo, vestido con tunica blanca y manto rojo, el
atuendo de los reyes (Guerra 7,29). Como jefe principal judio,
fue llevado a Roma, donde formé parte de la procesidn triun-
fal de Vespasiano y Tito, y después fue ejecutado (Guerra
7,153-155).
c) Tampoco después de la guerra se agotaron las figuras de pre-
tendientes a reyes mesianicos.
— Eusebio presenta como jefe de la revuelta de la comunidad
judia de Egipto y de Cirene (probablemente, 115-117 d.C.) a
un tal Lukuas de Cirene, «su rey» (Historia eclesidstica 4,2;
Didn Casio [Historia 68,32; 69,12-13] le llama Andrés).
- Y bien conocida es, ante todo, la figura de Simdn bar Kosiba,
jefe de la revuelta judia de Palestina en los ahos 132-135
d.C., que ostentaba el titulo de «principe de Israel» y fue
aclamado como «rey mesias» por Rabi Akiba, por lo que des-
de entonces fue llamado bar Kokba («hijo de la estrella»), co-
mo cumplimiento del oraculo de Numeros 24,17.
Elorigen del profeta Juan
a
Jestis el Galileo
8
3 El profeta
del nuevo comienzo
Dos eran los elementos especificos y bien visibles de la misién de
Juan: su lugar de actuacién en la regién deshabitada («desierto») de
Ja cuenca oriental del Jordan y su bautismo en las aguas del rio, qui-
2A cruzdndolo desde la ribera oriental hacia la occidental. La esque-
matica tradicién evangélica da algunas indicaciones sobre su sentido,
pero sin mayores especificaciones. Su profundo calado aparece, sin
embargo, al descubrir la tradicién israelita suyacente. Es entonces
cuando emergen como signos proféticos elocuentes de aquel gran
profeta que, al estilo de los antiguos profetas israelitas, no sélo era un
proclamador, sino también un escenificador. Los dos signos se com-
plementan y se interpretan mutuamente, ya que ambos apuntan en
una Unica direcci6n, en correspondencia, por cierto, con la visién que
Juan tenia de la situaci6n de Israel, descrita en el capitulo anterior
(pp. 29-33). Los dos signos proféticos apuntaban al nuevo comienzo
de Israel. El pueblo actual tenfa que comenzar de nuevo su historia, al
estilo del Israel de los orfgenes, que habia iniciado su existencia en el
desierto y habia cruzado el rio Jordan para ingresar en la tierra pro-
metida, la heredad que Dios le habia concedido.
Pero antes de entrar en el tratamiento del tema conviene escuchar
los dos testimonios fundamentales de la tradicion evangélica antigua
sobre la misién de Juan Bautista, ya que ellos guiardn toda la exposi-
ci6n de este capitulo y también la del siguiente. Me refiero a los tex-
tos con los que comienzan el evangelio de Marcos y la fuente Q:
«2 Seguin esta escrito en Isafas, el profeta:
Mira, envio mi mensajero ante tu rostro,
quien preparard tu camino.
3 Voz del que grita en el desierto:
“Disponed el camino del Sefior,
haced rectos sus senderos”,
4 aparecié Juan el Bautista en el desierto proclamando un bautis-
mo de conversién para perdén de los pecados. 5 Y salfa hacia él to-
da Ja region de Judea y todos los jerosolimitanos, y eran bautiza-
dos por él en el rio Jordén, confesando sus pecados. © Y Juan esta-
ba vestido con pelos de camello y con un ceitidor de cuero alrede-
dor de su cadera, y comia saltamontes y miel silvestre. 7 Y procla-
maba diciendo:
— Viene detras de mf el més poderoso que yo, a quien no soy
digno de desatar la correa de sus sandalias. 8 Yo os bauticé con
agua, pero él os bautizar4 con espiritu santo» (Mc /,2-8).
«7 Juan decia a la gente que venfa a ser bautizada:
— Engendros de viboras, {,quién os ensefié a huir de la ira que
llega? 8 Dad, pues, un fruto digno de la conversién y no os credis
que podéis decir: “Tenemos por padre a Abrahén”. Porque os digo
que Dios puede hacer surgir de estas piedras hijos a Abrahdn. 9 Ya
esta puesta el hacha junto a la rafz de los arboles. Todo rbol, pues,
que no dé buen fruto serd cortado y arrojado al fuego.
16 Yo os bautizo con agua, pero el que viene detras de mf es
més poderoso que yo. Yo no soy digno de Hevarle las sandalias. El
os bautizar4 con espfritu santo y fuego. !7 Tiene su bieldo en la
mano y limpiara su era, y reunird el grano en el granero, pero el ta-
mo lo quemard en un fuego que no se apaga» (Q 3,7-9.16b-17).
3.1. El signo del desierto
a) El término «desierto» (Me 1,3.4; Q 3,2.4; Q 7,24; Jn 1,23) indica,
sin més, una regién deshabitada y no cultivada. Al ser el lugar donde
Juan efectuaba el bautismo en las aguas del Jordan, se trataba, obvia-
mente, de la regién deshabitada de la cuenca de dicho rfo (Mc 1,5.9;
Q 3,3). Eso cuadra perfectamente con la caracterizacién que Josefo
hace de la cuenca del Jordan, entre el lago de Genesaret y el mar
Muerto, como una «gran regién desértica» (Guerra 3,515). La fija-
cién en Mt 3,1 como «el desierto de Judea» es, sin duda, una acomo-
dacién posterior de ese evangelio, identificando el «desierto» de la
tradicién evangélica antigua con la zona desértica bien conocida de la
regién de Judea, al oeste del Jordan. La antigua tradicién de los evan-
gelios sindpticos no especifica si se trataba de la cuenca oriental u oc-
cidental del rio. Pero la tradicién del evangelio de Juan habla de
El profeta del nuevo comienzo
ie |
Jestis el Galileo
Ee
Transjordania (Jn 1,28; 3,26 y 10,40). Confirma ese dato la noticia
de que Juan fue apresado y posteriormente ejecutado por Herodes
Antipas: tuvo que actuar, entonces, en la cuenca oriental del Jordan,
dentro de la regién de Perea, que pertenecja al territorio gobernado
por ese soberano, Ademés, segtin la informacién de Josefo (Antigiie-
dades 18,119), Antipas encarcelé y ejecuté a Juan en la fortaleza de
Maqueronte, situada en Perea, la misma regién de la actuacién de
Juan.
Pero esa zona deshabitada o «desierto» donde Juan actuaba no
conllevaba un alejamiento del contacto con la gente. La misién de
Juan exigia mds bien un encuentro frecuente con el pueblo. Esas con-
diciones las cumplia el lugar elegido, porque se trataba de un cruce
del Jordan a la altura de Jericé continuamente transitado, porque por
alli pasaba una importante via de la regién. Ese era ademds el lugar
en el que, segtin Ja tradiciOn, Israel habfa cruzado el Jordan para en-
trar en la tierra prometida (Josué 3-4). Y ése era también el lugar, en
la orilla oriental del rio, en el que Ia tradicién fijaba el rapto de Elias
al cielo (2 Reyes 2,1-18). Es en ese sitio donde hay que localizar, con
toda probabilidad, la Betania de Transjordania de la que habla el
evangelio de Juan (Jn 1,28; cf. Jn 3,26; 10,40), como lugar en el que
Juan bautizaba,
Queda asj ya insinuado el aspecto decisivo en este asunto: el sim-
bolismo que esa localizacién geografica tenia dentro de la misién de
Juan. El lugar, ante todo, hacia del bautismo en el Jorddn un signo del
nuevo ingreso en Ja tierra, pues el rfo marcaba la frontera entre el «de-
sierto», regi6n no cultivada fuera de la tierra prometida, y la tierra cul-
tivada habitada por Israel. Asi, el bautismo en las aguas de ese rio, y
precisamente en el Jugar por donde el Israel de los orfgenes lo habia
cruzado para entrar en su tierra, se convertia en el gran signo del nue-
vo ingreso del pueblo renovado en la heredad que Dios le habia conce-
dido. La estancia de Juan en el desierto no tenia, pues, como frecuen-
temente se afirma, un cardcter ascético, sino mas bien la funcién de sig-
no de una vida fuera de la tierra prometida, Simbolizaba exactamente
la estancia de Israel en el desierto antes del ingreso en su tierra. Pero,
ademas, esa localizaci6n sefialaba el cardcter profético de Juan, porque,
al aparecer precisamente en el mismo lugar donde Elfas habfa desapa-
recido para ascender al cielo, Juan se presentaba como el nuevo Elias
esperado, el precursor de la venida de Dios (Malaqufas 3,1.23-24).
b) En correspondencia con su lugar de actuaci6n estaban el vestido y
el alimento de Juan (Mc 1,6). Estos eran, en efecto, signos de una vi-
da en una regién no cultivada y deshabitada. Porque los elementos
que se nombran son los tipicos de una zona en la que no hay ni agri-
cultura (se trata de productos que aparecen espontdneamente sin cul-
tivo alguno) ni ganaderia (faltan los tfpicos productos de la leche co-
mo alimento y de la lana o los pelos de cabra para el vestido). En ese
sentido hay que entender el vestido de «pelos de camello», animal del
desierto, y el «ceftidor de cuero», indumentaria elemental de una z0-
na sin cultivar. Aunque es posible que esa indumentaria sefialara a
Juan, ademas de como un hombre que habitaba en el «desierto», tam-
bién como un profeta (Zacarias 13,4), y concretamente como el nue-
vo Elias (2 Reyes 1,8). De igual modo, los «saltamontes» y la «miel
silvestre» eran los tipicos productos de una tierra no cultivada.
Eso quiere decir que el sentido del vestido y del alimento de Juan
hay que enmarcarlo en el simbolismo de su vida en el desierto. Al
igual que ésta, su indumentaria y su comida no reflejaban un caracter
ascético o antiurbano, como frecuentemente se afirma, sino que apun-
taban exactamente a la vida de Israel antes de su ingreso en la tierra.
En ese mismo sentido hay que entender el texto de la fuente Q 7,33-
34, donde se contrasta el talante de Juan, «que no comfa ni bebia»,
con el de Jestis, «que come y bebe»:
«33 Porque vino Juan, que no comia ni bebfa, y decis: “Tiene un de-
monio”. 34 Vino el hijo del hombre, que come y bebe, y decfs: “Mi-
ra, un comilén y un borracho, amigo de publicanos y pecadores”».
Como se verd en el capitulo 7 (pp. 88-90), tampoco en este texto
se trata del contraste entre un talante ascético, el de Juan, y un talan-
te liberal, el de Jestis, sino mds bien del contraste entre el estilo de una
vida atin fuera de la tierra prometida y el estilo de una vida ya dentro
de la heredad de Dios, celebrando los dones del Sefior de la tierra.
c) La consecuencia es clara. Tanto el lugar geografico de la actuacién
de Juan como su estilo de vida estaban enmarcados dentro del sim-
bolismo de su misién. Escenificaban la existencia del pueblo de Israel
inmediatamente antes del ingreso en su tierra. En esa misma direc-
cién apuntan los dos textos de la tradicién israelita que los evangelios
citan en referencia a la misién de Juan (Mc 1,2-3; Q 3,4; 7,27; Jn
Li profits del auevo comieneo
Jestis el Galileo
is]
1,23) y sobre los cuales se dardn indicaciones mas precisas en el ter-
cer apartado de este capitulo (pp. 46-49). El primer texto, Isafas 40,3,
presentaba a Juan como el proclamador «en el desierto» invitando a
Israel, que tenia que estar légicamente también «en el desierto», a
preparar el camino de la venida de Yahvé, la cual se supone que acon-
teceria ya en la tierra prometida. Y el segundo texto, una combinaci6n
de Exodo 23,20 y Malaquias 3,1, caracterizaba a Juan como el «men-
sajero» que guiaba a Israel en el desierto y lo restauraba como el nue-
vo Elias (Malaquias 3,23-24), con vistas a su ingreso en la tierra
(Exodo 23,20-23). Confirmando este sentido, es interesante sefialar
que la cita en la fuente Q 7,27 de ese segundo texto de la tradicién is-
raelita estd también dentro de un contexto de «desierto» (Q 7, 24-26).
Dicho con otras palabras, el signo del desierto en la misién de
Juan sefialaba el nuevo comienzo de Israel. Siguiendo la tradicién an-
cestral del xodo y del ingreso en la tierra prometida, la salvacién ac-
tual de Israel debia iniciarse allf donde habia comenzado la historia
de liberacién del pueblo de los origenes. La estancia de Israel en el
desierto, efectivamente, permanecié en la tradici6n israelita como la
época original del pueblo, a la cual éste tenia que retornar en las si-
tuaciones de crisis, para un nuevo comienzo (Amés 5,25; Oseas 2,16-
17; 9,10; 11,1; 12,10; 13,5; Jeremfas 2,2-3). De acuerdo con esa tra-
dicién, como un nuevo éxodo se presentaba el retorno del exilio en el
Deuteroisafas (Isafas 40-55), al comienzo del cual est4 el texto de
Isaias 40,3 citado en la tradicién evangélica: el desierto era el lugar
por donde iba a retornar el pueblo exiliado, para su nuevo ingreso en
la tierra prometida. Se iba a renovar asi el acontecimiento fundacio-
nal del pueblo, ya que el retorno del exilio iba a significar su auténti-
co nuevo comienzo. También ése era, probablemente, el sentido que
tenfa ese texto isaiano para la comunidad de Qumran (Regla de la
Comunidad [1QS] 8,12-16). Y ése era también, al parecer, el sentido
que tenia el motivo de la ida al desierto, que, segitin el testimonio de
Josefo, aparecié repetidamente en los movimientos proféticos popu-
lares del judaismo palestino del siglo primero*. La misién de Juan en
el desierto se asentaba asf en una importantisima tradici6n israelita,
que estaba atin muy viva en aquella época. Con la escenificacién que
* Cf. el apéndice «Movimientos proféticos populares» en pp. 49-50.
hacia de ella, Juan aparecia como el profeta del nuevo y definitivo
comienzo liberador para Israel.
3.2. El bautismo en el Jordan
Pero el signo decisivo de Juan era el bautismo que él impartia en las
aguas del Jordan. Su sentido inclufa una amplia gama de motivos in-
terconexionados, que intenta precisar la resefia siguiente.
a) El sentido del rito de Juan aparecia ya en la misma forma de su eje-
cucion. Se efectuaba en el agua del rio Jordén, porque el agua co-
triente era la exigida por la tradicién judfa para los bafios purificado-
res en los casos de impureza mds contaminante, y ése era el caso del
bautismo de Juan, que tenia por objeto limpiar la impureza radical de
Israel. Se realizaba, concretamente, por inmersién, pues un bajfio
completo del cuerpo es lo que sefialan Jos términos «bautismo» y
«bautizar», que la tradicién emplea para referirse al rito de Juan. A la
inmersi6n apuntan también las expresiones «eran bautizados por él en
el rio Jordan» (Mc 1,5) y «subiendo desde el agua» (Mc 1,10). Por
otra parte, el bafio completo del cuerpo era frecuente en los ritos ju-
dios de purificacién; era légico, entonces, que Juan lo exigiera como
signo de purificacién del Israel totalmente contaminado. Pero la in-
mersidn no excluja el verter agua sobre el bautizado. Eso es lo que pa-
recen sugerir, para cl caso del rito bautismal cristiano, las imagenes
de «verter», «ungir» (rociar) 0 «abrevar» (regar) de algunos textos
cristianos (Romanos 5,5; 1 Corintios 12,13; 2 Corintios 1,21; Tito
3,5-6; Hechos 2,17-18.33; 10,45). Dado que el bautismo cristiano se
deriv6, con toda probabilidad, del rito bautismal de Juan, quizé haya
que inferir que también en este tiltimo, ademas de efectuar la inmer-
sin, se vertfa agua sobre el bautizado, aunque ninguna indicacién ex-
plicita aparece en los textos.
Pero la ejecucién del rito de Juan tenia un rasgo tinico dentro de
la practica judia de los baiios de purificacién. Mientras que éstos eran
efectuados por los mismos que se bafiaban, aquél era realizado por
Juan, que sumergia en el agua al bautizado. Precisamente por esa
practica excepcional recibié el apodo de «el bautista» o «el bautiza-
dor». Efectivamente, el verbo «bautizar» figura en pasiva, con Juan
8 | El profeta del nuevo comienzo
Jestis el Galileo
Fe]
como agente (Mc 1,5.9; Q 3,7; Mt 3,14; Le 3,12.21; 7,29.30; Jn 3,23),
© en activa, con Juan como sujeto (Mc 1,8; Q 3,16; Jn 1,25.
26.28.31.33; 3,22.23.26; 10,40; Hechos 1,5; 11,16; 19,4). Ese rasgo
especifico del rito de Juan lo conservara también el rito bautismal
cristiano, lo cual es un claro indicio de que éste tuvo su origen en
aquél. Aunque nada dicen expresamente los textos, es probable que
Juan quisiera sefialar con ese gesto singular el cardcter de don de su
rito: era Dios mismo el que concedfa la purificacién a Israel, de la que
Juan era el mediador, al estilo de la mediacién que ejercia el sacerdo-
te en los sacrificios purificadores del templo.
5b) El motivo més evidente del rito de Juan era la purificacién. Juan lo
presentaba como el signo efectivo de la «conversién» del pueblo de
Israel (Mc 1,4), es decir, de su retorno a Dios desde su actual situacién
de extrema maldad. El rito impartido por Juan representaba en esa si-
tuacién el tinico medio de salvacién que Dios concedfa a su pueblo, ya
que, segiin la visién radical del profeta Juan, todas las instituciones sa-
gradas, incluido el culto del templo, en las que Israel confiaba para su
purificacién y restauraci6n estaban totalmente contaminadas. Eso im-
plicaba que el rito bautismal de Juan impartfa de parte de Dios el per-
don de los pecados al pueblo perdido. Era, en efecto, el «bautismo de
conversi6n para el perdén de los pecados» (Mc 1,4), y en su celebra-
ci6n los bautizados tenfan que hacer una confesién de dichos pecados
(Mc 1,5). En conformidad con la perspectiva social del bautismo de
Juan y con la tradicién penitencial israelita, esa confesién se referiria
a los pecados del pueblo de Israel, de los que el bautizado participaba
en cuanto miembro del mismo. No tenemos que imaginarla, pues, co-
mo una declaracién de los pecados individuales de cada bautizado.
Mas bien, su forma seria semejante a la de las confesiones penitencia-
les biblicas, a la que hacfa la comunidad de Qumrdn en su fiesta de la
renovaci6n de la alianza (Regla de la Comunidad [1QS] 1,18~-2,1), 0
ala que probablemente se hacia en el dia de la expiacién y en otras ce-
lebraciones penitenciales comunitarias.
Es muy probable que Juan entendiera el perd6n de los pecados co-
mo ligado directamente al mismo rito eficaz del «bautismo de con-
version». Y asi, frente a una interpretacién frecuente, fundada en
Josefo (Antigiiedades 18,117), creo que no se debe separar el rito del
bautismo y la conversién como dos motivos independientes, ligando
el perdén de los pecados a la conversién y no al rito bautismal.
Tampoco se puede entender el bautismo de Juan como simple garan-
tia para el perdén futuro en el juicio final de Dios. La expresién «pa-
ra el perdén de los pecados» sefiala el objetivo del bautismo, no la
simple perspectiva para cl perdén de los pecados en el juicio final.
Esto quiere decir que Juan entendia su rito purificador al estilo de co-
mo se entendian los sacrificios de expiacién realizados en el templo;
s6lo que para Juan, en la situacién de extrema maldad en que se en-
contraba Israel, los ritos del templo eran invdlidos para el perd6n de
los pecados, porque su culto estaba contaminado, por lo que el tnico
y tiltimo medio de perdén de Dios para ese Israel perdido era preci-
samente su «bautismo de conversién para el perdén de los pecados».
c) Pero el escenario geografico en el que Juan efectuaba su bautismo
marcaba el sentido especifico y fundamental del rito. Segtin se ha indi-
cado anteriormente, se trataba del mismo sitio de la cuenca oriental del
Jordan por donde el Israe] de Jos orfgenes habja ingresado en Ja tierra
prometida. Dentro de ese escenario, el bautismo que Juan realizaba,
quiz atravesando el rio desde su ribera oriental hacia la occidental, era
la escenificacién plastica del nuevo ingreso de Israel en la heredad de
Dios. El bafio en el rio simbolizaba asi el transito de la frontera, mar-
cada por el rio Jordan, entre el «desierto» y la tierra prometida.
En ese horizonte hay que enmarcar el cardcter purificador del ri-
to de Juan. Su finalidad era limpiar al Israel contaminado para que pu-
diera entrar de nuevo en la tierra que Dios le concedia. Porque el nue-
vo ingreso en la tierra implicaba un pueblo renovado, pues s6lo ese
nuevo Israel era digno de disfrutar de la heredad de Dios. El rito de
Juan tenia asi un cardcter inicidtico. Pero no en el sentido de que
marcara el ingreso en una comunidad especial dentro del pueblo, que
estaria integrada por los bautizados, sino, mas bien, en cuanto que
significaba la constitucién del Israel auténtico, del cual entraban a
formar parte los bautizados. Los que no recibieran el rito seguirian
perteneciendo al pueblo contaminado, que iba a ser eliminado en el
gran «bautismo» de fuego del futuro, como los arboles no fructiferos
0 como el tamo de la era.
De este modo, su cardcter de rito de ingreso en la tierra y en el
Israel renovado que iba a disfrutar de ella hacia del bautismo de Juan
un signo preparatorio de la época futura, que iba a acontecer ya den-
El profeta del nuevo comienzo
ay
iS
Jesis el Galileo
tro de la tierra prometida. Porque al rito bautismal de Juan seguirian
el «bautismo con fuego», que realizaria la purgacién Ultima de Israel,
y el «bautismo con espiritu santo», que efectuarfa su renovacidn de-
finitiva. Pero esos «bautismos» ya no los ejecutarfa Juan, el profeta
precursor, sino la figura mesidnica del «mas poderoso» (Mc 1,7-8; Q
3,16-17; In 1,33).
d) En el caracter inicidtico del bautismo de Juan estaba implicito un
Ultimo motivo importante. Al tratarse del rito de constitucién del nue-
vo Israel, tenia que equivaler al rito de la nueva eleccidn del pueblo y
de Ja nueva alianza de Dios con él. Quienes no Jo recibieran seguiri-
an perteneciendo al pueblo perdido, que estaba al mismo nivel que los
pueblos gentiles 0 las «piedras» del desierto (Q 3,8).
En ese contexto hay que enmarcar el compromiso ético que Juan
proclamaba. A él se referfa con los «frutos dignos de la conversién»
(Q 3,8), que sefialaban la nueva actuacién exigida al pueblo que ha-
bia recibido el bautismo de conversin. El nuevo Israel tenia que con-
formar su conducta a la normativa de la alianza de Dios, que habia si-
do renovada en el rito bautismal. De hecho, el motivo ético est4 muy
realzado en el testimonio de Flavio Josefo sobre Juan (Antigiiedades
18,117), aunque, conforme a la perspectiva de su piiblico helenista,
no precisa el lugar de esa tematica dentro del horizonte fundamental
de la proclamaci6n de aquel profeta del desierto. Y fue probablemen-
te la exigencia ética de su proclamacién lo que le ocasioné a Juan el
enfrentamiento con Herodes Antipas, su soberano, y lo condujo a la
carcel y a la muerte. La causa de su destino violento habria sido, en-
tonces, la defensa de la normativa de alianza, a la que el nuevo pue-
blo de Israel tenia que conformar su conducta.
3.3. El profeta precursor
Seguin toda la exposicién anterior, es claro que los signos del «de-
sierto» y del bautismo en el Jordan marcaban el cardcter provisional
de la misién de Juan. El era el profeta en el «desierto», es decir, en la
misma frontera de la tierra prometida, pero atin fuera de ella, La ac-
tuacion definitiva de Yahvé iba a acontecer en el futuro inmediato, pe-
ro ya dentro de la tierra habitada por Israel. Juan no era, pues, el agen-
te mesidnico del acontecimiento definitivo de Dios. Era, simplemen-
te, el profeta precursor de ese acontecimiento. Su funcidn consistia
exactamente en proclamar la pronta venida de ese acontecimiento y
en preparar a Israel para su llegada, denunciando su situacién de mal-
dad extrema, inviténdolo a una conversién radical y haciéndolo in-
gresar de nuevo, por medio del bautismo en el Jordan, en Ja heredad
que Dios le habia concedido,
Los evangelios citan dos textos de la tradici6n israelita para des-
cribir esa funci6n precursora de Juan. Y es muy posible que fuera el
mismo Juan quien recurriera a ellos para su autopresentaci6n como
profeta, de manera andloga a lo que hacfan las otras figuras proféticas
de Jos movimientos populares contemporaneos, que también se sir-
vieron de la tipologia tradicional para su caracterizacién. El primer
texto es Isatas 40,3 (Mc 1,3; Q 3,4; Jn 1,23): «Voz del que grita en el
desierto: Preparad el camino del Sefior, haced rectos los senderos de
nuestro Dios». La tradicién evangélica coincide con Ja version griega
y con otros escritos judios en que el «desierto» es el lugar de la «voz
del que grita», mientras que en el texto hebreo el «desierto» es el lu-
gar del trazado del «camino» y de los «senderos» de Dios. Con ese
texto de la tradici6n israelita, Juan se presentaba como el precursor de
Ja venida definitiva de Yahvé, proclamando en el «desierto» su pron-
ta llegada y disponiendo al pueblo a prepararle el «camino». Curiosa-
mente, también la comunidad de Qumran justificaba desde ese mis-
mo texto por qué se habfa retirado al desierto para preparar el cami-
no de Ja venida de Dios mediante el estudio y la practica de la ley
(Regla de la Comunidad [1QS] 8,12-16).
Mas dificil de precisar es e] segundo texto de la tradicion israeli-
ta, citado en Mc 1,2 y en la fuente Q 7,27. Para aclarar su sentido, son
necesarias algunas indicaciones de detalle. En Mc 1,2, sin duda bajo
el influjo de la cita de Isafas 40,3 en Mc 1,3, el texto se introduce
equivocadamente como perteneciente al libro de Isafas, mientras que
en la fuente Q 7,27 se cita, sin mas, como perteneciente a la Escritura
(«ha sido escrito»). Tanto el texto de Mc como el de Q, con pequefias
diferencias entre sf, parecen ser una combinaci6n del texto griego de
Exodo 23,20 («y he aqui que yo [Yahvé] envio a mi mensajero delante
de ti [Israel] para que te proteja en el camino, a fin de que te intro-
duzca en la tierra que te preparé») con el texto griego de Malaquias
3,1 («he aqui que yo [Yahvé] envio a mi mensajero, y se cuidara del
El profeta del nuevo comienzo
ra
Jesis el Galileo
camino delante de mi»). Normalmente, esa conjuncién de los dos tex-
tos escrituristicos se entiende como una transformacién cristiana de la
figura de Juan, que de precursor de Yahvé (Malaquias 3,1) se habria
conyertido en precursor de Jestis (e] «tt» del texto). Es posible que asi
sea, pero me parece mas probable que se trate de una interpretacion
original, no cristianizada, de la figura de Juan. Los mayores contac-
tos de la cita evangélica de Marcos y de la fuente Q con Exodo 23,20
sefialan a ese texto como el primordial: Juan seria el «mensajero» de
Dios para guiar al pueblo de Israel por el desierto en su camino hacia
la tierra prometida, por lo que habria que identificar con Israel, no con
Jestis, el «tt» a quien se dirige Dios («delante de ti», «tu camino»).
El texto de Malaqufas 3,1, acomodado al de Exodo 23,20, serviria pa-
ra identificar a ese «mensajero» con la figura de Elias que iba a apa-
recer al final, siguiendo la interpretacién de Malaquias 3,23-24. La
combinacién del «mensajero» de Exodo 23,20 con el «mensajero» de
Malaquias 3,1 no era, por otra parte, algo extrafio en la tradicién ju-
dia, que en ocasiones conjugaba ambos textos para sefialar que al fi-
nal se iba a repetir el milagro del Exodo. Esa interpretacién del texto
cuadraria perfectamente con lo expuesto anteriormente sobre el sen-
tido de la figura de Juan: era el «mensajero» de Yahvé que guiaba a
Israel en el desierto y lo introducfa en la tierra prometida (Exodo
23,20-23), cumpliendo asi la funcidn del Elias esperado, que restau-
raria a Israel con vistas a la llegada de Dios para transformar a su pue-
blo (Malaquias 3,1.23-24).
De hecho, la caracterizacién de Juan como el Elias esperado apa-
rece expresamente en varios estratos de la tradicién sinéptica (Mc
9,11-13; Mt 11,14; Le 1,16-17). La declaracién contraria de los tex-
tos del evangelio de Juan, que expresamente niegan que Juan fuera
Elias e incluso un profeta (Jn 1,21.25), se explica desde la polémica
de los grupos cristianos judnicos con los grupos baptistas seguidores
de Juan. Como el nuevo Elias, Juan tenia la funcién de restaurar a
Israel con vistas a la liberacidn definitiva de Yahvé (Mc 9,12; Le 1,16-
17), pero el agente de ésta iba a ser una figura mesianica: el «mas po-
deroso». La funcién de Juan, pues, no exclufa, sino que incluia, la
preparacion de la venida del mesias, el agente de Yahvé. Estaba asi en
conformidad con el doble rasgo del Elias esperado en la tradicién ju-
dia, que aparecia como precursor tanto de Dios como del mesias. No
se trataba, por tanto, de rasgos contrapuestos, sino complementarios.
Seguin esto, no parece que el motivo del nuevo Elias como precursor
del mesias sea, como frecuentemente se dice, una creaci6n cristiana,
dentro del proceso de cristianizacién de la figura de Juan como pre-
cursor de Jestis. La cristianizacién se produciré al identificar la figu-
ra mesianica del «més poderoso» con Jestis. Pero eso no lo hizo el
Juan histérico.
Movimientos proféticos populares
(apéndice)
Las afinidades mas cercanas a Juan y a Jesus las encontramos en los
diversos movimientos proféticos surgidos en la Palestina de aquel
tiempo. Al frente de ellos estaba siempre una figura profética que que-
tia reavivar en ese momento de crisis la tradicién liberadora ancestral.
Se trataba, en efecto, de profetas proclamadores y escenificadores de
acontecimientos liberadores de Dios que intentaban reproducir las
grandes acciones salvificas que habia experimentado el Israel de los
comienzos: en su etapa del desierto, en el paso del Jordan, a la entra-
da en la tierra prometida, en la conquista de la tierra. Son, pues, un tes-
timonio espléndido de la gran esperanza de liberacion y renovacion que
animaba al pueblo en ese momento. Seguin el informe de Josefo, ese
tipo de movimientos estuvo especialmente activo desde la década de
los aftos 30 d.C. hasta la de los 70 d.C., que fue la época en la que la
crisis de Israel fue sentida con especial agudeza. Conforme a su tipica
tendencia, Josefo llama a sus animadores «impostores», pero real-
mente se trataba de auténticas figuras proféticas que suscitaron un
gran entusiasmo en el pueblo, como testifican los amplios movimien-
tos de masas que provocaron. Lo mismo que las revueltas populares
(cf. apéndice en pp. 33-37), todos ellos terminaron violentamente, por
la intervencién de las autoridades politicas. Eso es un signo claro de
que eran considerados como portadores de una carga auténticamente
revolucionaria y desestabilizadora del statu quo social y politico.
1) Al final del gobierno del prefecto Pilato (26-36 d.C.), un profeta sa-
maritano innominado provocé un movimiento de renovacién del
templo de! monte Garizim, prometiendo que al pueblo que le acom-
pafara habria de mostrarle los utensilios sagrados que Moisés ha-
bia enterrado alli (Antigdiedades 18,85-87).
El profeta del nuevo comienzo
fs]
Jestis el Galileo
8
2)
3)
4)
5)
6)
a
Durante el gobierno del procurador Fado (44-46 d.C.), el «impos-
tor» Teudas, que se daba el titulo de «profeta», convencié a un
gran numero de personas para que tomaran sus bienes y lo siguie-
ran hasta el Jordan, cuyas aguas se abririan a su orden y les ofre-
cerfan un paso facil, al igual que en el tiempo del Israel de los co-
mienzos (Antigtiedades 20,97-98; Hch 5,36 |o localiza, equivocada-
mente, antes del censo del afo 6 d.C. y habla de cuatrocientos
hombres que lo siguieron).
Durante el gobierno del procurador Félix (probablemente 53-55
d.C.), varios «impostores y seductores» convencieron a la gente
para que los siguiera al desierto, donde «les mostrarian prodigios y
signos claros, realizados conforme a la providencia de Dios»
(Guerra 2,258-260; Antigtiedades 20,167-168).
En ese mismo tiempo, un personaje procedente de Egipto, que se
declaraba «profeta», condujo a una gran multitud por el desierto
hasta el monte de los Olivos, prometiendo que a su orden se iban a
derrumbar las murallas de Jerusalén, abriéndoles asi el acceso a la
ciudad (Guerra 2,261-263; Antigtiedades 20,169-172; cf. Hch 21,38).
En el gobierno de Festo (probablemente 55-62 d.C.), un «impos-
tor» anénimo prometié «salvacién y descanso de las calamidades»
si le seguian al desierto (Antigtiedades 20,188).
Incluso cuando el templo estaba en llamas (70 d.C.), una multitud
se refugid en uno de los pérticos del atrio exterior porque «un fal-
So profeta» les habia anunciado que recibirian alli «los signos de su
liberacién». Josefo aftade que en ese tiempo el pueblo fue enga-
fiado por «muchos profetas» que le animaban a «esperar la ayuda
de Dios» (Guerra 6,283-288)
Después de la victoria de los romanos, un tal Jonatén, tejedor y
perteneciente al grupo de los sicarios, huyé a Cirene y convencié a
muchos judios pobres de alli a seguirlo al desierto, «prometiendo
mostrarles signos y apariciones» (Guerra 7,437-442; Vida 424-425).
4 La esperanza
del profeta Juan
Srctn se ha sefialado repetidamente en el capitulo anterior, la espe-
ranza que Juan fijaba en la época del inmediato futuro era la base im-
prescindible de su proclamacién y actuacién como profeta en la cuen-
ca oriental del rio Jordan. Esto quiere decir que la actividad histérica
misional de Juan y su esperanza estan en intima correspondencia. La
una y la otra se interpretan mutuamente. Ahi radica, a mi entender, el
criterio fundamental para discernir el caracter y el contenido de la es-
peranza del profeta Juan, que es el tema de este capitulo.
4.1. El caracter de la esperanza
a) Lo que Juan anunciaba para el inminente futuro era la venida defi-
nitiva de Yahvé. Pero {cudl iba a ser el sentido de esa venida? Frente
a una interpretacién repetida de continuo en la investigacion, pienso
que Juan no se referia con ella al final de este mundo histérico, al cual
sucederia otro mundo trascendente metahistérico, La venida de Yahvé
anunciada por Juan debia tener, mas bien, el mismo cardcter histéri-
co que marcaba toda su proclamacién y actuacién como profeta bau-
tizador en la cuenca oriental del Jordan. Lo que Juan esperaba y anun-
ciaba era la manifestacién efectiva de la presencia salvadora de
Yahvé, que iba a efectuar la transformacién histérica del pueblo de
Israel dentro de su tierra renovada. El signo preparatorio de la misma
era precisamente el rito bautismal purificador y de nuevo ingreso en
la tierra prometida que Juan impartia en las aguas del Jordan.
En eso coincidfa la esperanza de Juan con la tradicién permanen-
te israelita a lo largo de la historia. Lo que la esperanza israelita ex-
La esperanza del profeta Juan
4
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Sermón TextualDocument6 pagesSermón Textualjoaquin guerreroNo ratings yet
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Alonso Shokel, Luis - Profetas 02 PDFDocument698 pagesAlonso Shokel, Luis - Profetas 02 PDFMarcela Lapalma100% (1)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Pueblo en Mision - MVMDocument2 pagesPueblo en Mision - MVMjoaquin guerreroNo ratings yet
- Clase 3 Principios PedagógicosDocument24 pagesClase 3 Principios Pedagógicosjoaquin guerreroNo ratings yet
- ES 23mar24 PVDocument5 pagesES 23mar24 PVjoaquin guerreroNo ratings yet
- ES 10feb24 Prisiones Liberadoras Del EvangelioDocument5 pagesES 10feb24 Prisiones Liberadoras Del Evangeliojoaquin guerreroNo ratings yet
- ES 17feb24 La Grandeza de La Renovación InteriorDocument4 pagesES 17feb24 La Grandeza de La Renovación Interiorjoaquin guerreroNo ratings yet
- Serie Un Legado FamiliarDocument8 pagesSerie Un Legado Familiarjoaquin guerreroNo ratings yet
- Tamales TapatíosDocument2 pagesTamales Tapatíosjoaquin guerreroNo ratings yet
- ES 24feb24 La Dignidad de Ser LlamadosDocument5 pagesES 24feb24 La Dignidad de Ser Llamadosjoaquin guerreroNo ratings yet
- 2013 Mari Tambien Entre Los ProfetasDocument18 pages2013 Mari Tambien Entre Los Profetasjoaquin guerreroNo ratings yet
- Jacques Boisvert - La Formacion Del Pensamiento CriticoDocument106 pagesJacques Boisvert - La Formacion Del Pensamiento Criticojoaquin guerreroNo ratings yet
- Las MujeresDocument54 pagesLas Mujeresjoaquin guerreroNo ratings yet
- Profetas - Menores Ramon RuizDocument80 pagesProfetas - Menores Ramon Ruizjoaquin guerreroNo ratings yet
- DeuteropaulinasDocument2 pagesDeuteropaulinasjoaquin guerreroNo ratings yet
- Formula para Ganar La Confianza en Uno MismoDocument1 pageFormula para Ganar La Confianza en Uno Mismojoaquin guerreroNo ratings yet
- AmosDocument7 pagesAmosjoaquin guerreroNo ratings yet