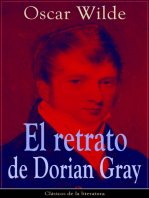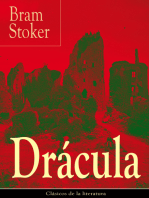Professional Documents
Culture Documents
Un Acercamiento Al Genero Epistolar en L
Un Acercamiento Al Genero Epistolar en L
Uploaded by
jprm18630 ratings0% found this document useful (0 votes)
6 views14 pagesOriginal Title
Un_acercamiento_al_genero_epistolar_en_l
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
6 views14 pagesUn Acercamiento Al Genero Epistolar en L
Un Acercamiento Al Genero Epistolar en L
Uploaded by
jprm1863Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 14
lec)
Pibl icacritiea
a
:
Blanca Estela Trevifio Garcia
(coordinadora)
Aproximaciones a la
escritura autobiografica
4
cr25
Eg
2016
Aproximaciones a la escritura autobiografica. De la vida de los otros a la vida de
los nuesiros / Coordinadora Blanca Estela Trevifio Garcia.
‘México : Bonilla Artigas, 2016.
438 p. :15 x 23 om.
(Coleccién Puiblica-Critica ; No. 8)
ISBN 978-607-8450-54-1 (Bonilla Artigas Editores)
ISBN 978-607-02-8227-0 (UNAM)
1. Autobiografia
2. Yo, Elen la literatura
3, Biografia como forma literaria
4, Cine - Aspectos sociales
I Trevifio Garofa, Blanca Estela, coord.
Los derechos exclusives de la edicién quedan reservados para todos los paises.
de habla hispana. Prohibide la reproduccién parcial o total, por cualquier medio
conocido 0 por conocerse, sin el consentimiento por escrito de su legitimo titular
de derechos
Aproximaciones a la escritura autobiogréfica. De la vida de los otros ala vida
de Jos nuestros
Blanca Estela Trevifio Garcfa, coordinadora
Primera edicién: agosto 2016
De la presente edicién’
DA. © 2016, Universidad Nacional Auténoma de México
Facultad de Filosofia y Letras
Ciudad Universitaria, C. P.04510,
Coyoacan, Ciudad de México
Bonilla Artigas Editores, S.A. de C. V., 2016
Cero ‘Tres Marias niimero 364
Col. Campestre Churubusco, C. P. 04200
Ciudad de México
Tel. (52 55) 55 44 78 40 / Fax (52 58) 55 44.72 91
editorial@hibreriabonilla.com.mx
‘www libreriabonilla com.mx
ISBN: 978-607-8450-54-1 (Bonilla Artigas Editores)
ISBN: 978-607-02-8227-0 (UNAM)
Disefio editorial: Sati] Marcos Castillejos
Disefio de portada: Teresita Rodriguez Love
Impreso y hecho en México
Aproximaciones a la
escritura autobiografica
De la vida de los otros
a la vida de los nuestros
Blanca Estela Trevifio Garcia
(coordinadora)
BONILLA
ARTIGAS
Contenido
Presentacion
Blanca Estela Trevifio Garcia
I, Reflexiones tedricas en torno
ala escritura autobiografica
La autobiografia en el siglo
Anna Caballé Masforroll .
Memaria, olvido y ficcién en la escritura
autobiografica
Luz Aurora Pimentel
Maria Zambrano (1904-1991) y Rosa Chacel
(1898-1994): perspectivas hermenéuticas de la
confesion literaria y “autoconfesi6n” en forma de
ensayo
Ana Bundgard....
Las escrituras del Yo: continuidad o discontinuidad
de un discurso moderno
Claudio Maiz....
El relato testimonial en Paul Ricoeur: entre la
historia y la autobiografia
Greta Rivara Kamaji.
Vidas propias-vidas ajenas: reflexiones en torno a
la escritura (auto) biografica
Monica Quijano Velasco........
La escritura como mitosis del yo
Hugo Enrique Del Castillo Reyes A isenssncesensea tasers 147
II. Algunas expresiones en torno a la escritura del Yo
Otra posible autobiografia de sor Juana Inés de la
Cruz y la verdadera ai de Inés de la Cruz
Margo Glantz - 165
Maria Martinez de Nisser: la legitimacién de la
guerra a través de la palabra
Carmen Elisa Acosta Pefialoza .. 185
“Carta cerrada que abriré el lector”: un
acercamiento al género epistolar en las
publicaciones periéddicas mexicanas del siglo XIx
Dulce Maria Adame Gonzalez... 201
Memorias de Juan de Dios Peza 0 el dlbum de la
Republica
Pablo Mora.........
Luis G. Urbina: anécdotas de la intimidad
Miguel Angel Castro. esas 209)
Memorias y ficcion en Victoriano Salado Alvarez
Alberto Vital y Alejandro Sacbé Shuttera...... eevee 243,
“La hondura interior" en el epistolario de Amado
Nervo
Gustavo Jiménez Aguirre.. . 255,
Tres dimensiones de las memorias de Enrique
Gonzélez Martinez: lo familiar, lo social y lo nacional
Horacio Molano Nucamendi a 201
Rodolfo Reyes, hijo del General, hermano de
Alfonso, y sus Memorias Mexicanas
Fernando Curiel.........4.... .
La invencién de un libro: El aguila y la serpiente,
de Martin Luis Guzman
Nicholas Cifuentes-Goodbody
y Susana Quintanilla Osorio.
+ 297
Sobre los autores
indice onomastico....
Correspondencia Pedro Henriquez Urefia y Alfonso
Reyes
Adolfo Castafion......c.ccee 313
Metamorfosis del yo en las vidas de Gilberto Owen
Vicente Quirarte 329
Un perfil de Elena Garro y los rostros del yo en las
Memorias de Esparia 1937
Carlos Alberto Gutiérrez Martinez. 339
Juan José Arreola y el arte del dictado
Sara Poot Herrera
La voz autobiografica de Juan Rulfo
Roberto Garcia Bonilla..............
Ill. Homenajes
En torno a la publicacién de Salamandra.
Cartas entre Octavio Paz y Joaquin Diez-Canedo
(1961-1963)
Aurora Diez-Canedo F.....
Efrain Huerta en su tinta. Poesia y autobiografia
Israel Ramirez... . 385
Resonancias: relaciones entre biografia,
realidad y ficcion
BRIGGNIG REVUGIAS -rremccmenranerverseseemannannocnanns BOE
Una autobiografia intelectual: José Emilio
Pacheco ante el publico
Rafael Olea Franco
Carmen Elisa Acosta Pefialoza
Bibliografia
CUBIDES CIPAGAUTA, Fernando. "E] radicalismo y la cuestié;
litar", en Rubén Sierra Mejia (ed.). El radicalismo oa
0 an siglo xix. Bogota: Universidad Nacional de Colo
GONZALEZ-STEPHAN, Beatriz. “La in-validez del cuerpo en la
trada”, en Carolina Alzate y Monserrat Ordéjiez (com;
Soledad Acosta de Samper, Esoritura, género y nacion a
siglo XIX. Madrid: Iberoamericana, 2005, pp. 361-381 —
Martinez DE NissEr, Maria. Diario de los sucesos de la Teve
cién en la Provincia de Antioquia en los atios 1840-1841, :
Facsimilar. Bogota: Incunables, 1983. ; if
Mato, Jorge Orlando. “Progreso y guerras civiles: la politica ed
Antioquia entre 1829 y 1851”, en Historia de Antioquia. Me-
dellin: Suramericana de Seguros, 1987. \
SANTA Pietia, La: ANTIGUO ¥ NUEVO TESTAMENTO. Rev. Cipriano
ee Asuncién: Sociedades Biblicas en América Latina,
SiLva, Renan. A la sombra de Clio. Diez ensayos sobre historia
historiografia Medellin: La Carreta Historica, 2007. i
TIRADO Maia, Alvaro. Aspectos sociales de las guerras civiles en
Colombia. Bogota: Biblioteca Basica Colcultura, 1976.
“Carta cerrada que abrira
el lector”: un acercamiento
al género epistolar en las
publicaciones periddicas
mexicanas del siglo xix!
Dulce Maria Adame Gonzalez
Facultad de Filosofia y Letras
Universidad Nacional Autonoma de México
La carta, definida en distintos momentos de su historia como un
didlogo en ausencia, es un escrito cuya funcién primordial es
transmitir un mensaje entre personas que no pueden comuni-
carse en forma directa; su origen, como apunta Carlos Castillo,
es tan antiguo como la propia escritura y bast6 con que hubiera
voluntad de comunicacién para que se hiciera presente (Casti-
Ilo, 21). Con el paso de los siglos, su uso se extendié a distintos
ambitos, abarcé diversos temas y adopt6 distintas modalidades
en funcién de la finalidad con que se escribiera: informativa, di-
dactica, moralizante, literaria, etcétera.
Si bien este género se ha asociado fundamentalmente con el
ambito de lo privado, su empleo en la esfera de lo publico ha ge-
nerado distintas dinamicas de escritura y comunicacién. Dado
que durante el siglo xix la prensa se constituyé como el espacio
publico de mayor preeminencia, su relacién con el género epis-
* Agradezco a la doctora Blanca Estela Trevifio la oportunidad de participar en las
sesiones del Seminario de Escritura Autobiografica en México, asi como la invita-
cién al Congreso; también, junto con ella, a los integrantes del Seminario, por los
comentarios a la version preliminar de este texto.
Dulce Maria Adame Gonzlez
tolar es mucho més cercana de lo que pudiera pensarse.” En ese
sentido, es oportuno revisar tanto la forma en que el género episto-
lar se hizo presente en el espacio periodistico, como el papel que
desempehié la prensa en la difusién del género.’ De este modo,
en este breve articulo presento un somero acercamiento ala pre-
sencia del género epistolar en algunas publicaciones periddicas
mexicanas del siglo xx como un primer paso para la identifica-
cion de las formas en que fue caracterizado, las modalidades que
adopté y la funcién que se le asigné y la que tuvo en la conforma-
cién del sistema literario en México.
El surgimiento de la prensa produjo un cambio cultural sig-
nificativo en las dinamicas escriturales y de lectura de las socie-
dades. Asi, ya para el siglo xIx, tanto la carta como el periodismo
Se constituyeron como practicas sociales fundamentales y, en el
caso de la prensa, como bien lo apunta Alvaro Matute, ésta se
Convirtié en el vehiculo de comunicacién por antonomasia (11),
al que se incorporaron distintos discursos. En paises como Fran-
Cia, Inglaterra y Estados Unidos de Norteamérica el desarrollo de
Ja prensa entre los afios 1690 y 1820 fue notable, en contraposi-
cién a la situacién en México, en donde la prensa veria su primer
gran florecimiento a partir de 1821, tras la consumacién de la In-
dependencia (Coudart, 67).
El proceso de expansion de la prensa, si bien se manifesté de
forma distinta y en momentos diferentes en estos lugares, dio paso
ala llamada “civilizaci6n del periédico", que, al decir de Marie-
® Cf Blizabeth Heckendorn Cook (1995), en donde estudia la presencia del género
epistolar en la esfera publica y su funcién en la conformacién de la reptiblica de las
lotzas en el siglo XVIII europeo.
® Poco después de la presentacién de este trabajo, tuve noticia de que en el ato
2010 se llevé a cabo el congreso intemacional Poétique de l'intime et culture média-
tique au XIX° siécle en la Université de Laval en Québec, Canada, que tuvo como
propésito revisar la presencia y funcién de “la antigua cultura de la carta” en la “ci-
vilizacién del periédico" que triunfa en el siglo XIX, con base en seis lineas temAticas:
la comespondencia de los escritores-periodistas; las poéticas de lo intimo y las poéti-
cas periodisticas; la correspondencia privada en el. espacio publico; la relacién entre
carta, prensa y género; cartas y lectores, y los imaginarios y los usos intimos de la
prensa. Otros trabajos en torno al género. epistolar pueden consultarse en la pagina
web de la Association Interdisciplinaire de Recherches sur T'Epistolaire.
“Carta cerrada que abriré el lector”
Eve Thérenty, “se acompafié de nuevas prdcticas de escritura
por parte de los escritores” (68). En ese sentido, la prensa como
medio de comunicacién y espacio escritural dio cabida a una
gran variedad de géneros discursivos y favorecié la produccién
de nuevas formas literarias a las que los periodistas y hombres
de letras acudieron para continuar con su labor, ya fuera politi-
ca, comercial o artistica. :
Asi, mds alld de los géneros propiamente periodisticos, los
escritores recurrieron a formas de la escritura consideradas pri-
vadas para alimentar su produccién periodistica. Cabe sefalar
también, que esta reestructuracion de las climarncee de escritu-
ra trajo consigo una modificacién en la relacion periédico-lecto-
res que buscé el establecimiento de un espacio puiblico en el que
dieran interactuar. ;
o La incorporacién del género epistolar al espacio del periddi-
co presenta multiples facetas. Como elemento constitutivo de las
publicaciones periédicas, lo primero que llama la atencidn es el
empleo, en el titulo, de alusiones al correo, las cartas y al género
epistolar; de este modo, encontramos que algunos periddicos to-
maron nombres como Correo Semanario de México (1826-1827),
Cartas al Pueblo (1827-1828), Correo de la Federacién Méxicana
(1828), Correo de México (1867), El Correo del Comercio (1871-1876)
Mi Espistolario (1884), entre otros, lo que hace evidente una de las
coincidencias entre la prensa y la carta: su medio de transmision y
distribucién, pues noticias, cartas y periédicos llegaban a través del
correo postal. Ya José Joaquin Fernandez de Lizardi aclaraba que
su periédico “se denomina Correo, porque conducird cuantas noti-
cias me parezcan conducentes a la ptblica ilustracién” (1)
Por otro lado, dentro de la organizacién de los periédicos, algunos
contaban con secciones especfficas para la publicacién de cartas,
bajo los titulos “Remitidos", "Correspondencia", “Correos", “Paque-
tes", “Comunicados”, “Cartas”, “Correo de los lectores”, “Correo
de los estados”, “Cartas interceptadas”, etcétera, aunque las misi-
vas también podian aparecer en otras secciones, como “Varieda-
des”, “Gacetilla”, “Extranjero” o en el folletin, dependiendo de su
scien, de la relevancia que le otorgara el editor 0 del espacio
con que contara el periddico, pues en ocasiones la inclusién de car-
Dulce Maria Adame Gonzalez
tas quedaba pendiente debido a que el numero de misivas recibi-
das en las redacciones superaba el espacio de la publicacién, por
Jo que se inclufan en suplementos o alcances.
La correspondencia que llegaba a los periédicos conservaba la
estructura general de toda carta: fecha, lugar, nombre del desti-
natario, saludo, cuerpo del texto, despedida y firma, aunque cabe
sefialar que muchas de las cartas aparecieron sin firma, como ané-
nimas, o bien, firmadas con seudénimos. Una vista general de la
Prensa permite identificar distintos tipos de cartas: las dirigidas a
los editores o redactores del periddico en cuestién, en las que se
aclaraba o difundia alguna noticia, y que muestran como formula
la solicitud del emisor para que su carta sea incluida en las pagi-
nas de los periddicos; cartas con comunicados oficiales, destina-
das a la gran comunidad; cartas de caracter polftico —abiertas o con
un receptor especifico— que daban cuenta de la situacién en que
se encontraba el pais; cartas de combate, en las que se exponian
las convicciones politicas de tal 0 cual faccién; cartas didacticas,
que buscaban instruir a los lectores sobre algunos temas, como la
teligiOn, Ja politica, la educacién, la ciencia, la agricultura, la eco-
nomfa, etcétera; cartas-crénicas, en las que se daba cuenta de las.
costumbres de algunas ciudades extranjeras y poblaciones del in-
terior del pais; cartas de viaje, donde se referfan las vivencias de
Jos extranjeros en México o de los mexicanos que viajaban al ex-
tenor; cartas pastorales, con comunicaciones de las autoridades
eclesidsticas nacionales y extranjeras; cartas intimas, que supo-
nian la comunicacién privada entre dos personas cercanas, pero
que se daban a conocer en los periédicos; cartas literarias, en las
que se abordaban cuestiones de literatura y critica de arte, y las car-
tas ficcionales, narraciones que acudian a la forma de las epistolas
para crear una ficcién y entre las que se pueden incluir las lla-
madas “cartas de mujeres”, género muy popular durante el siglo
XIX, que, escritas principalmente por hombres, buscaban reprodu-
cir la escritura femenina y abordar asuntos propios de las. mujeres
(el amor, el matrimonio, el honor, la castidad, el pudor, etcétera).4
4
Las Cartas de mujeres (Letires des Femmes, 1892) de Marcel Prevost gozaron de
gran popularidad. En México se reprodujeron en periédicos como EI Mundo y El
“Carta cerrada que abriré el lector"
Més alla de este listado general de modalidades y temas,
cabe sefialar que el cardcter de las cartas varia de acuerdo con
Ja tendencia del periédico o el tipo de publicacién en donde apa-
recen (periédicos literarios, politicos, cientificos, infantiles, fe-
meninos, entre otros), as{ como con el momento en que surge
dicha publicacién. Asimismo, debe tomarse en cuenta que las
cartas podian provenir de los mismos colaboradores de las pu-
plicaciones o de los lectores de los periédicos, aunque éstas fueron
en menor numero. No obstante, la inclusion de las cartas de los
lectores promovia la participacién y, con ello, la creacién de una
comunidad lectora, ya que el periédico funcionaba como centro
de sociabilidad y comunicacién (Martinez de las Heras, en Cou-
dart, 100).
Al interior de las publicaciones periédicas es posible encon-
trar algunas consideraciones sobre el género epistolar que per-
miten aproximarse a la manera en que se concebia el género, del
que se enfatizaba su eficacia comunicativa, al apuntar que “Des-
pués de la palabra, quizés antes que la palabra, la carta es el arma
mas segura, el mas dulce consuelo, la més viva emocién, el mas
profundo dolor, el goce mas real” (El Diario del Hogar, 3). Hasta
donde me fue posible revisar, en los periédicos mexicanos se pu-
blicaron pocas reflexiones sobreel género y su practica en nues-
tro pais, aunque cabe sefialar que se dedicaron comentarios sobre
epistolarios de autores extranjeros y se reprodujeron articulos de
Ja prensa espajiola sobre el género epistolar. Sin embargo, hay nu-
Tiempo Itustrado en los primetos afios del siglo KX. Amado Nervo, bajo el seudé-
nimo de Prevostito, publicé también -una serie de cartas de mujeres (Cfr. Marquez,
en Nervo 2004). El escritor espafiol Jacinto Benavente escribié su propia serie, y
Juan Valera, en su comentario a las carias de Benavente, sefiala que este tipo de
cartas se ha escrito desde la antiguledad, pone como ejemplo al sofista Alcifion y
resume el arte de esta escritura en “encerrar en una sola carta sencillamente es-
crita y que tenga singular apariencia de verdad, toda una historia, toda una novela
en germen 6 en cifra, y en que se trasluzcan con claridad entre los renglones de
la menciona da carta, el cardcter, la condicién y el sentir y el pensar de la mujer
imaginaria que se supone haberla escrito” (Varela, 20)
© Simacion que también va a depender del lugar de aparicién del periédico, el
tiraje, la cantidad de suscriptores y de lectores. Hay una mayor interrelacién perié-
dico-lector on las ciudades, por ejemplo.
Dulce Maria Adame Gonzélez
merosas alusiones al género en su uso préctico, como forma de
comunicaci6n entre los enamorados e, incluso, se elaboraron bro-
mas y ocurrencias sobre el género, la cantidad de cartas escritag
por mujeres y sobre confusiones epistolares.
Lo que si es constante es la distincién entre lo masculino-ra-
cional frente a lo femenino-emocional, pues las cartas de temas
eruditos o de contenido politico se atribuyen al hombre, mien-
tras que las cartas amorosas y, en general, la escritura intima, se
consideran propias de las mujeres. Se adjudica a éstas una dis-
posicién natural a la escritura de cartas, pues
en el estilo epistolar, la mujer es sin duda mejor que el hombre; éste
lo seré en otros géneros de literatura, Jamas cerebro alguno mascu-
lino, aunque fuese el de un hombre de genio, alcanzaré la exquisita
perfeccién de las cartas femeninas (3).
Pese a que se publicaron pocas misivas escritas Por mujeres,
algunas de ellas encontraron espacios en los periédicos. En el
Diario de México aparecieron algunas cartas firmadas con nom-
bres de mujeres aunque algunos de esos nombres corresponden
a los mismos redactores del periédico- en las que se manifiesta
la distincién entre lo publico y lo privado y de la asociacién de la
taz6n con lo masculino, como un obstéculo para la incursién dela mu-
Jer ena esfera publica. Asi, en una carta se dice que:
(mi pluma] ha vacilado muchas veces por una excesiva desconfian-
za de mis propias producciones, queriendo antes sentenciarlas al
fuego que conciliarme la nota de ignorante reformadora, mas acor-
déndome del escrupuloso y sabio examen que sufren los papeles
que usted publica, sereno mi temor un tanto y determiné concluir
mi carta, incluitle el original, y ofrecer a usted si le parecieren bien
otras reflexiones que atin quedan en la almohadilla a la Bachillera
Poblana (Infante Vargas, 164)
Conforme avance el siglo, las cartas escritas por mujeres irén
tomando mayor importancia, pues siendo el género femenino el
ptincipal lector de las obras de ficcién, se dara cabida a las cartas
“Carta cerrada que abrira el lector”
de las lectoras y con la incorporacién de las mujeres como editoras
y colaboradoras de la prensa se escribirdn cartas puiblicas sobre la
educacion de la mujer desde su propia perspectiva
En la prensa de las primeras décadas del siglo xIx prevalecen
Jas cartas de contenido politico, didactico y de combate, pues
es clara la intencién de contribuir ala creacién de una nacién, a
través de un piiblico lector instruido, y de la creacién de una opi-
nion publica. Esto no quiere decir que este tipo de misivas deje
de estar presente a lo largo del siglo, pero en este periodo resulta
fundamental en la conformacién de la idea de nacionalidad y se
ajust6 perfectamente a lo que se conoce como la prensa de opi-
nion, cuyo género principal era el articulo de fondo o la editorial.
Asi, la carta se incorporo a la prensa de opinién y de combate:
para entablar ya sea con miembros de la legislatura, del gobierno o
con otros diarios, debates intensos que la mayorfa de las veces no
versaban sobre argumentos: acometfan contra las personas, sus
actos y sus dichos. El formato carta robustecia las posibilidades
combativas de las columnas de opini6n y constituia un instrumen-
to productivo a partir del cual las voces parecian multiplicarse en el
espacio grafico, en un intercambio sin fin como forma de coopera
cin en un juego agonal (Brunetti, 228).
La multiplicacién de voces se hace evidente cuando en el
intercambio de cartas con un destinatario concreto se alude a un
tercero que termina por involucrarse en el diélogo mediante el en-
vio de cartas en respuesta o en defensa de su persona.
Resulta interesante la publicacién, hacia la década de 1850
y durante los afios de la Guerra de Reforma y la Intervenci6n
Francesa, de algunas cartas privadas que fueron interceptadas
por los bandos en pugna. Asi, vieron la luz cartas de bandidos
como Manuel Cepeda, en cuya correspondencia daba cuenta
de sus intenciones de tomar la capital del estado de Puebla en
1862 (Cepeda, 1), o de personajes como Manuel Payno, Guiller-
mo Prieto, Eulalio Degollado, Santiago Vidaurri, entre otros, que
publicadas en El Siglo xix y La Sociedad, por mencionar algunos
periédicos, a las que precedia un breve comentario sobre la misi-
Dulce Maria Adame Gonzalez
va, en el que se evidencia cierto placer por conocer la intimidad
de los emisores, como lo hace ver la resefia que antecede a una
carta de Prieto dirigida a Manuel Doblado donde se apunta que:
En ella se ven descritas las congojas del ministro de Hacienda para
Conseguir dinero y se ve estampada en letras muy claras la con.
fesién de que la causa constitucionalista carece de crédito. En la
misma carta se dice que don Manuel Doblado padece flatos y que
don Guillermo Prieto se aguanta fitme, porque no quiere ser menos
hombre que su corresponsal (Ei Siglo xix, 1858, 2).
Como una variacién de este tipo de publicaciones, se inclufan
fragmentos de correspondencias privadas como fuentes que die-
Tan sustento a alguna noticia o a alguna afirmacién vertida por el
periddico 0 la insercién de la correspondencia particular de la pu-
blicacién, que podia provenir del extranjero o del interior de la
Republica.
Pese a que en la prensa prevalecen las cartas politicas, cient-
ficas 0 eruditas, se han documentado cartas que abordaron otros
asuntos, Guillermo Prieto, bajo el seudénimo de Fidel, publicé en
la Revista Cientifica y Literaria de México de 1845 una serie de
cartas ficticias con el titulo “Cartas sobre el matrimonio”, don-
de narra de manera humoristica los problemas que enfrentan los
esposos. Esta licencia de hablar sobre asuntos cotidianos 0 ba-
nales no deja de causar conflicto en los hombres de armas y le-
tras del periodo, por lo que Prieto apunta que:
Mucho vacilé antes de enviar a la imprenta la anterior carta, aunque
bien visto era una bagatela, pues se publican otras cartas en que puede
ir de por medio la suerte de un pueblo; la mia era una publicacién
inocente; ademés, aquello se me decia con cardcter de reserva, y yo
para hombre publico tengo esa cualidad, de que me haga cosquillas
un secreto (Prieto, 40).
La importancia de la dimensién entre lo Ppublico y lo priva-
do puede observarse en la publicacién de “cartas intimas” 0 “car-
tas privadas’, ya sea que se tratara de cartas que manteniendo
“Carta cerrada que abriré el lector"
su condicién de intimidad estuvieran pensadas para su publica-
cién o bien, misivas cuyo contenido hiciera alusién a sae al
cha relacin entre el emisor y el receptor y que se adscribieran
al ambito privado, pero que por alguna raz6n se dieron a cono-
cer en la prensa.
En el primer caso, tenemos como ejemplo las “Cartas inti-
mas a Castelar” de José Ramén Leal, que aparecieron de agosto
adiciembre de 1884 en El Siglo xix, y en las que | el autor apela a
Ja estrecha amistad con el escritor espafiol mediante Ja remem-
pranza de los afios en que se conocieron; hay en esta serie de
cartas una intencién autobiogréfica y, al mismo Hempa; Jade dar
cuenta al amigo extranjero de las noticias de México:
Mi muy querido Emilio
\Cémo y de qué manera se suceden répidamente las horas, y con
qué vertiginoso correr se mudan los tiempos. En 1856 hicimos
conocimiento y desde entonces sostenemos una amistad since-
ra, nunca interrumpida. Volaron veintinueve afios como un alegre
suefio, que bien podemos lamar afligidos, por aquello de que no
han de volver. [...] ¥ la memoria, cuando ya doblamos la frente ha-
cia el ocaso de la existencia, de tal modo conserva la lozania, que
parecen recuerdos de ayer aquellos tan apartados encantos de la
javentud (Leal, 1).
La trasgresién del pacto de confidencialidad entre los miem-
bros de una correspondencia pone en entredicho, una vez mas,
la débil separacién entre lo publico y lo privado, como lo eviden-
cia la polémica que se suscit alrededor de la publicacién de
unas cartas privadas dirigidas a José Joaquin Terrazas y cuyo
autor se lamenta de la falta de discrecién del destinatario:
No es el rasgo mas pequefio de esa caballerosidad el villano uso que
esté haciendo de cartas confidenciales que ha diez 0 mas afios se
le escribieron sin intencién, por supuesto, de que el caballeroso Terra
zas las publicara. Esas cartas fueron dirigidas al amigo, al hermano,
estaban bajo la lealtad del que se crefa un caballero, un hombre de
juicio, un cristiano (EI Amigo de la Verdad, 1-2)
Dulce Marfa Adame Gonzélez
Asi, no sélo se reprocha la publicacién de cartas intimas,
sino también, y con mayor raz6n, de cartas de contenido oficial sin
el consentimiento de los involucrados, por concebirse como
una estrategia poco honorable para perjudicar a los adversa-
ios: “ese procedimiento de defensa que consiste en publicar do-
cumentos y cartas intimas que no debian ver la luz publica” (zy)
Sigio xix 1863, 1)
La carta adquirié caracteristicas de otros géneros, como la
cronica, la revista y el relato de viaje. En muchas de las cartas_
provenientes del extranjero, como las Ilamadas “Cartas madri-
lefias”, “Cartas desde Paris”, etcétera, ya sea que fueran re-
mitidas por los llamados corresponsales 0 que se tratara de
correspondencia particular de los editores, se abordaron temas
del devenir cotidiano y algunas daban cuenta, en orden cro-
nolégico, de los sucesos més sobresalientes en determinado
momento. En otros casos, se trata de verdaderas crénicas que
acudieron a la estructura de la carta para establecer un vinculo
mas cercano con los lectores, como fueron las columnas “Car-
tade cada domingo” y “Carta semanal” de Natali de Testa, me-
jor conocida como Titania, que aparecieron en El Nacional de
1889 a 1891
Francisco Lopez Carvajal, bajo el seudénimo de Péstumo da
cuenta de esta hibridacién en una “carta que no es carta” al se-
falar que:
Si el estilo literario, o mejor dicho, la forma en que sobresalieron Ma-
dame de Savigné, Lord Chesterfield, me fuera grato y familiar, esto
no serfa una revista, serfa una carta. En efecto, pongo la primera pax
labra en México, estacién de la Colonia y pondré, si Dios quiere, la
Ultima en Morelia, Hotel tantos, etc., etc., // Ya verdn ustedes si no
hay razones de peso para juzgar que lo que ustedes estén leyendo
es una carta. // Como que ira por la posta y costara unos veinte cen-
tavos de franqueo poco més o menos. // El hébito no hace al monje,
eso cualquiera lo sabe. Vaya, pues, este fartago epistolar con infulas
de revista y quédese para el médico viejo, las revistas con infulas de
cartas (Lopez Carvajal, 1).
“Carta cerrada que abriré el lector”
Para concluir este somero acercamiento al género epistolar
en las publicaciones peridédicas dedico las ultimas lineas a co-
mentar las llamadas “Cartas literarias" que podemos entender
en dos sentidos, por un lado, cartas que abordan cuestiones lite-
ratias, como la vida y la obra de algun autor, la publicacién de un
nuevo libro, la historia literaria e, incluso, como espacio en que
se ejercié la critica y, por otro, las cartas cuya escritura revelan
una intencién estética, un propésito de discurrir sobre un tema,
literario 0 no, con cierto cuidado en la expresién, asi como un in-
tento de configuracién del emisor, en tanto que comunican una
postura artistica o una poética. Si bien esta distincién puede pa-
recer endeble, acudo a lo que sefiala Alfonso Reyes con respecto
alas posibilidades que ofrece la epistola al poseer la condicién li-
teraria en la medida en que su contenido rebasa lo personal para
devenir exposicién de ideas, ensayo, apunte o defensa de un fu-
turo tematico (Reyes, x1).
Las cartas que fungieron como critica literaria favorecieron el
didlogo entre los escritores; algunas de ellas, incluso, fueron el co-
mienzo de intensos debates literarios en los que se defendié no
sdlo una postura literaria o una escuela artistica, sino también,
un posicionamiento ante ciertas politicas y dindmicas culturales
que abarcaron la conformacién del sistema literario nacional. En
fechas muy tempranas del siglo xIx, contamos con ejemplos de
los debates suscitados por misivas de critica literaria, es el caso
de la carta de Anastasio de Ochoa dirigida a José Maria Lacun-
za y publicada en el Diario de México en 1811 (539-540) en la que
lacritica del empleo de ciertas expresiones y vocablos de cardc-
ter popular en la obra de Lizardi deviene en debate sobre el uso
© no de un lenguaje castizo en las obras literarias y, con ello, de
Jo que es propio del espafiol de la Nueva Espafia
En otras, la critica literaria y la revision histérica de la lite-
Tatura sirven como medio de aleccionamiento a los jévenes
escritores; en estas misivas se establece una relacién maestro-
alumno, con lo que se recupera una de las funciones de la carta:
la ensefianza. Recordemos por ejemplo, “Carta a una poetisa” de
Ignacio Manuel Altamirano o las “Epistolas sobre literatura ale-
mana antigua y moderna” de Othoén Brackel-Welda a Gutiérrez
Dulce Maria Adame Gonzdlez
Najera en las que los “maestros” intentan persuadir al alumno,
aprendiz de poeta, para que siga tal o cual escuela literaria,
que aborde ciertos temas y para que vea en la creacién un ejer
cio mas que un mero entretenimiento (Altamirano, 293-295; 31;
316; 346-350 y 358-361; Brackel-Welda, 1872, 2).°
Victoriano Agtieros, ademas de ser ampliamente conoci
como editor, obtuvo cierta celebridad por sus “Cartas literari
publicadas en 1877 y reproducidas en varios periédicos de la
ciudad de México. Cartas dirigidas “a un amigo” que se convier
ten en espacio de recreacién y en las que el autor da cuenta
sus lecturas:
Querido amigo:
Veo, al fin, cumplidos mis deseos. Merced a los esfuerzos de mi
dre, puedo ya entregarme libremente a mis estudios favoritos y leer
con tranquilidad esas obras que tanto me encantan, [...] Sélo una cosa.
me hace falta aqui y es tu compafifa [...] ZA quién, sino a ti debo
comunicar mis pensamientos? $i con mis lecturas aprovecho algo,
aprovechards ti también y los goces que pueda encontrar en ellas
te alcanzaran también. Este es el objeto que me he propuesto al es-
cribir estas cartas (Agiieros, 2).
En otras cartas literarias, observamos la expresién de una
Ppostura ante una escuela literaria, como en el caso de “Cartas a
Uror” de Angel de Campo Micrés sobre el realismo, o las cartas
que, en torno al modernismo, publicaron autores como Tablada,
Urbina, Nervo, entre otros, que dieron forma a las polémicas so-
bre dicho movimiento. En otras, la critica literaria y la defensa
de la obra de un tercero se convierten en planteamiento de una
poética y una vision artistica como son las respuestas de Ma-
nuel Gutiérrez Najera a las “Cartas abiertas de Heberto Rodri-
guez” sobre la poes{a de Pedro Castera; donde Najera expone y
desarrolla los tres elementos que serian fundamentales en el pro-
yecto modemista: el sentimiento, el idealismo y el cruzamiento
en literatura (Rodriguez, 2-3; Gutiérrez Najera, 3).
® Las cartas de Brackel-Welda fueron editadas por Marianne O. de Bopp (1957)
“Carta cerrada que abriré el lector”
Aun quedan por revisar otras modalidades epistolares al
interior de las publicaciones periddicas. Sirva este acercamien-
to para dar cuenta del amplio campo por explorar en la relacion
prensa-género epistolar en México. Y si bien es cierto que las
cartas que revisamos en esta exposicién se inscriben més en el
ambito de lo publico, no cabe duda que en algunas de ellas si-
gue estando presente la intencién por parte de los emisores-es-
critores de mantener un vinculo cercano e intimo con el lector,
con el gran publico.
Dulce Maria Adame Gonzalez
Bibliografia
AGUEROS, Victoriano [José]. “Cartas literarias I", en La Iberia, afio
VII, nim. 2364 (19 de diciembre de 1874), p. 2.
ALTAMIRANO, Ignacio Manuel. “Carta a una poetisa”, en El Do-
mingo, 2* época, mims. 23, 24, 27 y 28 (3, 10, 31 de marzo y
7 de abril de 1872), pp. 293-295, 313-316, 346-350 y 358-361,
BRACKEL-WELDA, Othon de. “Epistolas sobre literatura alemana
antigua y moderna”, en El Siglo Diez y Nueve, 9 época, afio
XXXVI, t. 71, nim. 11646 (31 de mayo de 1877), p. 2.
——. Epistolas a Manuel Gutiérrez Najera. Edicion de Marian-
ne O. de Bopp. México: Universidad Nacional Autonoma de
México, 1957.
BRUNETTI, Paulina Maritza. “De la antigua prensa de opinién:
usos del género epistolar”, Question, vol. 1, nim. 37 (vera-
no 2013), pp. 224-238, disponible en linea: ,
consultado: 20-05-2014.
CASTILLO GOMEZ, Antonio. "'Me alegraré que al recibo de esta...’
Cuatrocientos afios de prdcticas epistolares (siglos XVI al
XIX)”, en Manuscrits 29 (2011), pp. 19-50.
CEPEDA, Manuel. [“Correspondencia interceptada”], en Boletin
oficial de Mérida (1857), p. 1.
Coupart, Laurence. “En torno al correo de los lectores de El Sol
(1823-1832)", en Cristina Gomez Alvarez y Miguel Soto Estra-
da (eds.), Transicién y cultura politica. De la colonia al México
independiente. México: Universidad Nacional Autonoma de
México, 2004, pp. 67-107.
EL AMIGO DE LA VERDAD. “La caballerosidad de Terrazas”, 2° 6po-
ca, afio XIX, t. V, num. 27 (12 de julio de 1890), pp. 1-2.
Et Diario DEL Hoaar. “Las cartas”, t. 1, num. 87 (12 de enero de
1882), p. 3.
EL SIGLO XIx. “Cartas interceptadas”, 5* época, num. 3446 (22 de
marzo de 1858), p. 2.
—_—. “Espafia. Extractos de la prensa espafiola”, 6* época, afio
23, t. V, num. 788 (13 de marzo de 1863), p. 1.
“Carta cerrada que abrird el lector”
FERNANDEZ DE LIZARDI, José Joaquin. “Prospecto y advertencia”,
en El Correo Semanario de México, t. 1, nim. 1 (22 de no-
viembre de 1826), p.1
GuTIERREZ NAJERA, Manuel. “Los Ensuefios de Pedro Castera.
Réplica a Heberto Rodriguez”, en E] Federalista, t. VIL, nim.
1912 (27 de marzo de 1877), p. 3.
HECKENDORN COOK, Elizabeth. Epistolary Bodies: Gender and
Genre in the Eighteenth-Century Republic of Letters. Stan-
ford: Stanford University Press, 1995.
INFANTE VARGAS, Lucrecia. “Del ‘diario’ personal al Diario de Mé-
xico. Escritura femenina y medios impresos durante la pri-
mera mitad del siglo xIx en México", en Destiempos, afio 4,
nam. 9 (marzo-abril 2009), pp. 143-167. Disponible en linea:
, consulta-
do: 20-05-2014.
LeAL, José Ramon. “Cartas intimas a Castelar”, en El Siglo xIx,
época, afio XLII, t. 86, mim. 13888 (4 de agosto de 1884), p. 1
LOPEZ CARVAJAL, Francisco [Péstumo]. “Dominicales", en El
Tiempo, afio II, mim. 306 (17 de agosto de 1884), p. 1
Matute, Alvaro. "De la prensa a la historia", en Miguel Angel
Castro (coord.), Tipos y caracteres: la prensa mexicana. Mé-
xico: Instituto de Investigaciones Bibliograficas/Seminario
de Bibliografia Mexicana/Universidad Nacional Autonoma
de México, 2001, pp. 11-14
NeERVo, Amado. Cartas de mujeres. Edicién de Sergio Marquez
Acevedo. México: Instituto de Investigaciones Bibliograficas-
Universidad Nacional Auténoma de México, 2004.
Ocoa, Anastasio de. "Respuesta al comunicado de Juan Maria
Lacunza publicado en el Diario nim. 220 sobre la ‘Verdad pe-
lada’ de José Joaquin Fernandez de Lizardi”, Diario de Méxi-
co, t. XV, ntim. 2331 (11 de noviembre de 1811), pp. 539-540.
PRIETO, Guillermo [Fidel]. “Correspondencia particular. Amor
platénico. Amor infantil’, en Revista Cientifica y Literaria de
México, t. 2 (1846), pp. 40-49.
Reyes, Alfonso. “Estudio preliminar”, en Ricardo Baeza y Alfonso
Reyes, Literatura epistolar. Buenos Aires: W. M. Jackson (Clé-
sicos Jackson, XL), 1949, pp. v-xx.
Dulce Marfa Adame Gonzalez
RobriGUEZ, Heberto. “Ensuefios por Pedro Castera. Cartas abier-
tas a Manuel Gutiérrez Néjera”, en EZ! Federalista, t. VIL, nim,
1902 (13 de marzo de 1877), p. 2; t. VIL, num. 1913 (2g det
marzo de 1877), pp. 2-3.
THERENTY, Marie-Eve. La invencién de Ja cultura ediatica:
prensa, literatura y sociedad en Francia en el siglo XIx. Laura
Sudrez de la Torre (ed. y pres.), traduccién de Ana Garcia
Bergua. México: Instituto Mora, 2013.
VARELA, Juan. “Cartas de mujeres, 1° serie por Jacinto Benaven-
te", en Critica literaria (1901-1905). Madrid: Imprenta Alema-
na, 1912, pp. 15-24.
Memorias de Juan de Dios Peza
o el album de la Reptblica
Pablo Mora
Instituto de Investigaciones Bibliogréficas
Universidad Nacional Auténoma de México
Alli estaba rigido, mudo, enorme,
el cadaver que iba a servirnos de libro.
Juan de Dios Peza
Juan de Dios Peza ha vivido entre nosotros, desde el siglo XIX,
como el poeta popular del hogar y como un escritor que, para sor-
presa de muchos, todavia se edita y circula, particularmente,
en provincia. A pesar de esta popularidad, la poesia de Peza tam-
bién resulta para la critica poco estimulante, por estar marcada
por una retérica romantica pasada de moda, a veces grandilocuen-
te y, por llevar en ella, un discurso moralista inherente, intimista,
edulcorado y hasta cursi. Las paradojas y contradicciones de este
destino poético se han estudiado de distintas maneras y no me
ocuparé en este momento de ello. Baste decir, que la obra de Peza
es una poesia “de las causas perdidas” (Monsivais, Pacheco y Tre-
fogli) que, dedicada al hogar y a los nifios, tuvo su funcion social
dentro de la sociedad mexicana del xix y, al decir de Gutiérrez Na-
jera, ofrecié versos sinceros, naturales y auténticos."
Me interesa, en esta ocasién, referirme a la prosa. El desti-
no de ésta ha corrido, si no con la misma suerte, si ha conta-
do con cierta vigencia como fuente documental imprescindible
* Lo dice Manuel Gutiérrez Najera en el libro de Manuel Puga y Acal (1999) pp.
91-100. (Véase Gutiérrez Najera, 277-280).
Dentro de las escrituras del yo, la autobiografia ha ocupado un lugar
privilegiado; ha sido una de las manifestaciones literarias mas asediadas
y mejor investigadas desde hace medio siglo. Ha contado con una biblio-
grafia creciente cuyo analisis muestra el interés que ha suscitado entre los
teoricos de Ia literatura, la lingilistica y la historia, incluyendo también, la
participaci6n denodada de los fildsofos.
BT) Tam eee ce UN IA Comm me (cielo et ee MITA cleT-1¢ OR) e] co Ciel
tobiografia, esta circunstancia no impide destacar la atencién que han
merecido las diversas manifestaciones autorreferenciales. O sea, aquellas ex-
presiones literarias a decir de Pozuelo Yvancos: “identificadas por su capaci-
dad de revelacion personal en las que un yo rememora una experiencia
propia, sea ésta mas 0 menos intima, observable o publica lo que marca-
ra diferencias interiores dentro de esa familia de géneros”; manifestaciones
que, por otro lado, segtin Anna Caballé, comparten “la autorreferencialidad
y el apoyo estructural tripartito [de]: un eje temporal o historico, un eje indi-
vidual y un eje literario”; ejes cuya importancia y funcion se modifican de un
género a otro y explican las distinciones existentes entre ellos.
Las vidas ajenas, las vidas de los otros son siempre seductoras; despier-
tan en nosotros la curiosidad y el morbo de! corazon. Sobre todo, cuan-
do en esas vidas se nos devela parte de nuestro ser individual y también
nuestra pertenencia a una colectividad: creamos vinculos de reciprocidad y
afecto al sentirnos parte de su vida, de las historias y testimonios que han
forjado, aquéllas que guarda la memoria y desdibuja el olvido. Es asi como
la vida de los otros, deviene en la vida de los nuestros.
Este libro incluye textos de los siguientes autores
ee Tia sees ey Pl Ce Ns um lear cae EM LOL ee
PSHE Berl Meo Mee OOM GEC UMM el Urels mes CoM Viel aaa
cholas Cifuentes-Goodbody, Fernando Curiel Defossé, Hugo Enrique Del Castillo
Reyes, Aurora Diez-Canedo, Roberto Garcia Bonilla, Margo Glantz Shapiro, Carlos
Alberto Gutiérrez, Gustavo Jiménez Aguirre, Claudio Maiz, Pablo Mora Pérez-Te-
jada, Horacio Molano Nucamendi, Rafael Olea Franco, Luz Aurora Pimentel, Sara
Poot Herrera, Monica Quijano, Susana Quintanilla Osorio, Vicente Quirarte, Israel
LCi am Ue MERC )
Alejandro Sacbé Shuttera Pérez, Alberto Vital Diaz
gsi peace sore | | | | | |
Ostet ee tjelctaltery ead
Biograffa como forma literaria 450541!
Acevedo, Greta Rivara Kamaji, Blanca Estela Trev
You might also like
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyFrom EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyRating: 4 out of 5 stars4/5 (3321)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (20054)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionRating: 4 out of 5 stars4/5 (2484)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksFrom EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (20479)
- Orgullo y prejuicio: Clásicos de la literaturaFrom EverandOrgullo y prejuicio: Clásicos de la literaturaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (20551)
- The 7 Habits of Highly Effective People: Guided Journal, Infographics eBook: Inspired by the Wisdom of Stephen R. CoveyFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: Guided Journal, Infographics eBook: Inspired by the Wisdom of Stephen R. CoveyRating: 4 out of 5 stars4/5 (2475)
- Matar a un ruisenor (To Kill a Mockingbird - Spanish Edition)From EverandMatar a un ruisenor (To Kill a Mockingbird - Spanish Edition)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (23061)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleRating: 4 out of 5 stars4/5 (3815)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleRating: 4 out of 5 stars4/5 (353)
- To Kill a Mockingbird \ Matar a un ruiseñor (Spanish edition)From EverandTo Kill a Mockingbird \ Matar a un ruiseñor (Spanish edition)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (22958)
- Anna Karenina: Bestsellers and famous BooksFrom EverandAnna Karenina: Bestsellers and famous BooksRating: 4 out of 5 stars4/5 (7503)
- Wuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)From EverandWuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (9974)
- How To Win Friends And Influence PeopleFrom EverandHow To Win Friends And Influence PeopleRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (6533)
- The Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionFrom EverandThe Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionRating: 4 out of 5 stars4/5 (9759)
- Influence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionFrom EverandInfluence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (729)
- El retrato de Dorian Gray: Clásicos de la literaturaFrom EverandEl retrato de Dorian Gray: Clásicos de la literaturaRating: 4 out of 5 stars4/5 (9461)
- The Picture of Dorian Gray (The Original 1890 Uncensored Edition + The Expanded and Revised 1891 Edition)From EverandThe Picture of Dorian Gray (The Original 1890 Uncensored Edition + The Expanded and Revised 1891 Edition)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (9054)