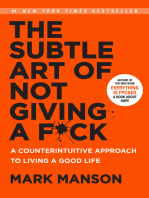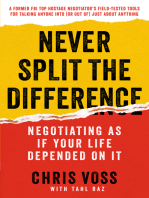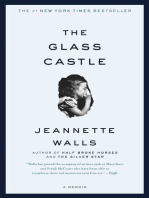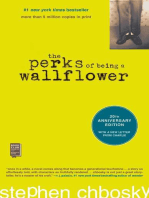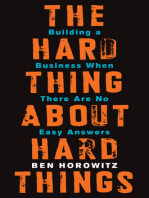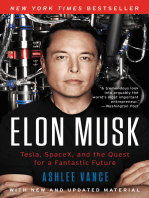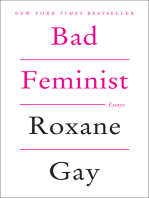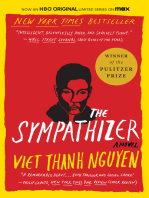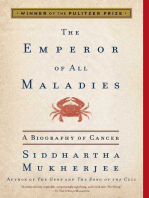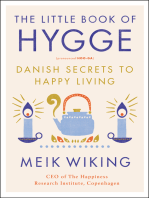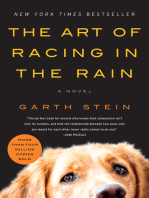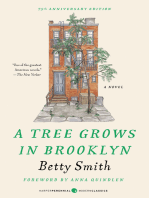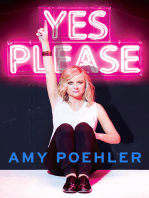Professional Documents
Culture Documents
El Castillo de Perth - Braulio Arenas
Uploaded by
Agustín Conde De Boeck0 ratings0% found this document useful (0 votes)
5 views82 pagesOriginal Title
El castillo de Perth - Braulio Arenas
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
5 views82 pagesEl Castillo de Perth - Braulio Arenas
Uploaded by
Agustín Conde De BoeckCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 82
el castillo
de perth
b. arenas
Braulio Arenas constituye por diversos mo-
tivos un escritor clave dentro de la literatura
chilena_contemporinea: nacido en La Serena
en 1918, su obra representa un Injoso y secreto
desafio a las convenciones de la imaginacién
fijadas por las costumbres literarias. Adscripto
en 1938 al movimiento Mandrégora —junto a
Gonzalo Rojas, Tedfilo Cid, Jorge Caceres,
Enrique Gémez Correa, Gustavo Ossorio—
bajo la candente inspiracién del surrealismo,
su desarrollo literario ofrece diversas fechas
que ejemplifican su conversién hacia nuevos
contenidos y modos de explicitar. Ast como
1945 significd en alguna medida el adiés de
Braulio Arenas al surrealismo, 1958 denotd
para el autor una apertura hacia el pais real
a partir de la experiencia con la provincia’ chi-
lena. El camino recorrido esta_reflejado en la
feraz produccién suya, diversificada en distin-
tos géneros de creacién, que abarca tanto la
poesia como la narrativa y el teatro.
La. presente novela de Braulio Arenas, veni-
da de la tradicién establecida por Horace
Walpole, Anne Radcliffe y el monje Lewis,
corona la tentativa literaria de este autor co-
menzada en 1929, en plena adolescencia. Tal
como se indica en la contratapa de este libro,
“Bl castillo de Perth” constituye “un suefio
sofiado en la noche de los tiempos” en relacién
a “un joven dormido no hace mucho, a pocos
pasos de nosotros, en 1934”,
‘A las labores de Braulio ‘Arenas puede su-
marse las realizadas como traductor, entre las
cuales se cuentan textos de Rimbaud, Sade,
Apollinaire, Ferry, etc., preferencias que vi
nen a resefiar algunas de las simpatias literarias
en la trayectoria de este importante escritor
de la literatura chilena, comparable por la
capacidad imaginativa de su obra a ereadores
gomo Garefa Marquez, Cortazar, Carpentier y
Sabato,
HHAULIO
ANLNAS
EL CASTILLO
DE PERTH
Breve memoria acerca de los extrafios
sucesos acaecidos en dicho castillo la
noche del 2 de junio del afio 1134.
EDITORIAL
BUENOS AIRES ANDINA
Queda heoko ol dopdsito quo maven la ley 11.723
@ Mlltorlal ANDINA S.R.L,, Buenos Aires, 1969
Para Ernesto Sdbato,
en recuerdo de la Universidad
de Concepcién.
Portada e ilustraciones
Enrique Lihn
Impreso en la Argentina
Printed in Argentine |
eh.
CAPITULO I
l'ras empefiosas deliberaciones, reanudadas y postergadas
por una y otra vez, y vueltas a recomenzar, los concejales
(ieron por Ultimo su aprobacién undnime para el reemplazo
del viejo puente de madera —que cruzaba el poco turbulento
rio a las puertas de Ia ciudad— por otro de mis sélida y
moderna factura.
Kn realidad tal cambio era de la mas urgente necesidad,
pues e] desvencijado maderamen (al que el tiempo habia
comunicado unas contorsiones muy grotescas) ya no resistia
con su vetusta ruina a las espaldas, y sélo la costumbre de
verlo en su sitio, afrontando con una conmovedora entereza
ondas que el rio se empecinaba en tejer y destejer apro-
vechando los palillos de sus soportes, y la exigitidad del erario
municipal, por supuesto, tan resistente para cambio alsuno,
habian dilatado las razones de su reemplazo.
Una vez aprobada la idea del puente nuevo en todos sus
detalles, como asimismo el presupuesto, se consideré el nombre
del constructor, y después de interminables propuestas publicas
se acordé hacer recaer tal designacién en el ingeniero Carlos
Perth,
Este Ileg6, desde la capital hasta la pequefia ciudad de
provincia donde se levantarfa la obra, acompaiiado de su corta
familia: su mujer (una insignificante sefiora rubia que pasaba
enferma la mayor parte del tiempo y torturada por eternos
desmayos) y su hija Beatriz, a la sazén de unos diez ajfios
de edad.
El ingeniero y los suyos se instalaron en una casona de la
Alameda, vecina a aquella otra prehistérica casona en la que
moraba la familia de Dagoberto.
Esta ciudad en referencia —desde la cual partié nuestro
joven protagonista rumbo a su ins6lita aventura— no era de
muy dilatados contornos, pues desde su fundacién en el
siglo XVI estuvo constrefiida por una cadena de murallas,
levantada con la estéril pretensién de evitar los asaltos de los
piratas, de la cual todavia en el dia de hoy nos es posible
advertir restos insignificantes. La ciudad discurria placida-
mente su existencia junto a las margenes del mar Pacifico, y
sélo esporddicas incursiones de malvados piratas protestantes,
y algunos anodinos escdndalos de sacristia durante la Colonia,
la habfan levantado de su siesta, sin contar con pormenorizados
asuntos de civiles discordias, afortunadamente nunca triun-
fantes, que le comunicaron cierta actividad civica durante la
pasada centuria.
Un cielo sereno (no de un azul perenne pero si de un
caliginoso color de leche) afiadia su dosis de buen sentido
para mantener la tranquilidad de sus habitantes. La mayoria
de éstos, por no decir la totalidad, dejaba transcurrir los dias
y las noches sin empecinarse en determinadas acciones heroicas,
pero también sin cotidianos sobresaltos. Un poco de escep-
ticismo disuelto en una socarrona urbanidad, un mucho de
religién y de supersticién, y una rara facultad de sofiar con
los ojos abiertos, podrian completar esqueméticamente los
rasgos de sus pobladores.
Casi desde el mismo dia de la Ilegada del ingeniero
Carlos Perth al pueblo, los dos muchachos, esto es Dagoberto
y Beatriz, se hicieron muy amigos. No solamente la edad
comun los unia, sino, ademds, gran cantidad de intereses:
paseos por las calles de la ciudad y por la orilla del mar,
calles y océano que les permitian disponer de un decorado
ideal para sus imaginativas aventuras; la permanencia obsesiva
y reiterada en los dos unicos cines del pueblo, cuyas pantallas
proyectaban inverosfmiles pelfculas mudas constantemente
repetidas, mientras ellos, estdticos y extasiados, mascaban el
argumento como una droga de oriental eficacia; igualmente
los unfa la frecuentacién hospitalaria de los hogares previn-
cianos, que se abrian para ellos cual un rico tesoro de fértiles
sorpresas. En efecto, no se cansaban las bondadosas amas
de casa en su empefio de atiborrarles de postres y confituras de
8
hogarefia invencién, y de abrir para la curiosidad de los mu-
ehachos unos hondos cofres donde se entremezclaban capri-
chosamente los mas disimiles objetos: desde trajes de baile
y de bodas de fastuosos y complicados adornos, pasando por
los més alucinantes disfraces de Carnaval, hasta viejos libros
do paginas horadadas; gse acuerdan ustedes de esos pesados
libros de tela negra con incrustaciones de oro, y en los que
daguerrotipos y fotografias presentaban el carrusel de los des-
tofiidos rostros de melancélicas sefioritas y los graves sem-
blantes de caballeros desvanecidos setenta afios atras?
A esos encantos agregaban los dos muchachos el vértigo
de vagar por los grandes huertos familiares, en los que el
milagro triunfante de los papayos, almendros, chirimoyos y
naranjos, nisperos, hicumos y nogales —florecidos a la par
del milagro de la prévida tierra en virtud del canto de los
pijaros— apenas era superior al encantamiento que les pro-
curaba bafiarse en los estanques que alimentaban la sed de
ln arboleda, o al de saltar las tapias fronterizas (coronadas
con vidrios de botellas), para entrar en los huertos vecinos
a comer la fruta de la ajena heredad.
Esta amistad entre Dagoberto y Beatriz transcurrid como
en un dulce embeleso durante los seis 0 siete meses que se
ardé en la construccién del puente (y no més, ya que la
obra no era de aquellas de muy jadeante esfuerzo).
Una tarde Beatriz legé a la.casa de Dagoberto con los
s arrasados por las lagrimas, anuncidndole que al dia si-
fyuiente partirian de regreso a la capital. La noticia, tan
imprevistamente comunicada, fue para el muchacho un aleve
golpe que lo sumié en un negro abismo, como si el universo
entero se desmoronara en torno de él.
De naturaleza melancélica y solitaria, Dagoberto se
habia habituado a la compafiia de Beatriz, haciendo que vida
y corazén latieran al compas de la existencia de la jovencita.
De este modo, el anuncio de su partida se presentaba a sus
ojos con la perspectiva de una ausencia total e irreparable,
pensando que de ahora en adelante su corazn y su vida no
fan los mismos, y que hasta el pueblo se convertiria en un
lugar de tormento.
Beatriz, quien se prometia en ese retorno a la capital
9
nuevas posibilidades de proezas y de aventuras sin cuento,
y para quien la estada en ese modesto pueblo provinciano sdlo
asumia la caracteristica de un prolonga?o veraneo, se sintid
conmovida por el inmenso dolor que experimentaba Dagoberto.
Ella también sufria por este alejamiento, claro esta (sus ojos
empapados de lagrimas asi lo atestiguaban), pero nunca previé
el alcance que su adiés iba a procurar a su amigo.
“Eres un melancélico”, le diagnosticé, empleando la pala-
bra de moda de las personas mayores, y luego abrazandole
estrechamente le aseguré que le escribiria a menudo, arran-
candole de paso la promesa de que el joven iria a instalarse
en la capital para proseguir ahi, y siempre en su compafifa,
las encantadas expediciones.
Estacionada la familia del muchacho en ese pueblo por
incontables generaciones, Dagoberto —sedentario por tradi-
cién— sabia que desgraciadamente nunca volverfa a reunirse
con Beatriz (salvo que hubiese un nuevo puente que construir)
y que, por tanto, el de esa tarde era el adids, el adiéds que
veia venir y que tanto temia. Imbuido de este convencimiento,
y como un moribundo, a Ja mafiana siguiente acompafié a la
familia de su amiga hasta la estacién, apretando su corazén en
una forzada indifereneia para que no estallara en sollozos.
Desde entonces, y hasta la fecha en que comicnza este
relato (es decir, cuando ya Dagoberto habia cumplido sus
veinte afios), ninguna noticia. habia tenido éste de su joven
amiga, salvo, por supuesto —y esto en los primeros afios de
su alejamiento—, a través de unas casi ilegibles tarjetas en
Ja Navidad 0 en algtin cumpleafios. A medida que pasaba el
tiempo la pobre correspondencia fue espacid4ndose mas y mas,
y el rostro de la muchachita se fue esfumando en sus recuerdos;
su rostro fisico, diriamos, no su rostro mental, como si ella
misma ingresara también en esa galeria de daguerrotipos y
fotografias del pasado, Ios cuales ellos amaban tanto con-
templarlos en los albumes de los hondos cofres.
Por cierto que todos en el pueblo recordaban el trdnsito
del ingeniero Carlos Perth y el de su familia como un acon-
tecimiento memorable, digno de grabarse en los fastos pro-
vincianos, ya que los diez afios transcurridos desde la cons-
truccién del puente no era un gran lapso para estos concien-
10
vidos habitantes pueblerinos que gustan comentar y repasar
lwita la exageracién los grandes y los menudos aconteci-
mientos locales, A esta vida provinciana se habia incorporado
nuestro protagonista en cuerpo y alma, sin deseos de salir de
lox modestos limites de la circunscripcién y content4ndose con
velterar dia tras dia la emocién siempre igual de su morosa
existencia, Ya de su joven amiga Beatriz s6lo quedaban en su
memoria muy difusos rasgos, y estos rasgos se confundian
ahora muy facilmente con las facciones de otras adolescentes,
Un dia, hojeando un periddico Megado de la capital, Dago-
herto tropezé con la noticia de la muerte de Beatriz. Asi, de
improviso. Y bast6é esa brutal informacién —agazapada entre
otras innumerables defunciones— para que toda una vida
montal se hiciera presente en su conturbado cerebro, convir-
tiendo a Dagoberto en el protagonista de una diabdlica
aventurs
Habria que medir, acaso, esta aventura con las circuns-
tancias mismas de la existencia de Dagoberto. Lo cierto es
que nuestro protagonista era un joven perezoso e imagina-
tivo, muy dado a mirar el mundo a través del prisma de sus
ensuefios, viviendo mds segtn los usos y costumbres de los
hdroes de las novelas o de las peliculas que de una manera
roul, sin dejar tampoco de consignar que su naturaleza seden-
turia le hacia ser mds aficionado a volar en la alfombra m4gica
de los suefios y los delirios que a andar a pie por los caminos
del mundo.
Pero, aparte de eso, es posible también explicarnos este
viaje suyo, este descenso a los infiernos, como un suefio vul-
warisimo en el que la noticia de la muerte de Beatriz origind
au pesadilla.
in embargo, basta de consideraciones y de predmbulos,
y entremos directamente a narrar el argumento de esta aven-
tura, tal cual nos la refirié el propio Dagoberto, pues nuestro
protagonista (ahora muerto también por este triste afio 1968),
por pereza o terror, nunca se decidié a escribirlo con su ver-
dadera tinta, prefiriendo que fuéramos nosotros los encargados
de tal tarea, aunque él sabia de antemano que nuestra copia
osturia recargada de mil errores.
i
CAPITULO IL
Dagoberto estaba aquella tarde solo en su casa. El silencio
«ue imperaba siempre en la mansién, y que parecia ser un
wtributo de la ciudad misma, se habla acentuado con la ausen-
cla de los familiares del muchacho. Este se habia dirigido al
sun huerto poblado de arboles frutales, y por ahi vagaba con
‘ireunspeceién, © bien se-entretenfa circundando ociosamente
el quieto estanque. Los pajaros hacia rato que habian termi-
wudo de desenmarafiar la madeja de sus cantos, y se habian
incorporado al suefio en sus nidos, pues ya la tarde estaba
‘uy avanzada, confundiendo en un todo a hombres y 4rboles,
“ pajaros y estanques.
Nuestro protagonista (que vestia solamente un pantalén
«neuro y una delgada camisa blanca, y calzaba unas minimas
yapatillas de casa, a pesar de la baja temperatura) sintié de
pronto un escalofrio recorrerle la espalda.
Vaya! —exclamé—. La noche se vino encima sin darme
cuenta, y si sigo medio desnudo voy a resfriarme.
Dijo esto con un divertido acento, como excusandose a
«| mismo por la frivolidad de sus preocupaciones, cuando otros
motives, de acendrada pesadumbre éstos, embargaban su
Se apresuré entonces a emprender el regreso, y caminando
‘ipidamente se metié en las caseras habitaciones. No encendié,
in embargo, Jas luces al entrar, pues si de algo se preciaba
era de su amor a las sombras de la noche, que procuraban a su
\maginacién inesperadas construcciones, complicadas perspec-
livas y fantasticos objetos, todos conseguidos con la horma de
13
una oscurecida realidad. Por otra parte, ardia un buen fuego
en la habitacién suya, que si bien no difundia claridad pres-
taba, por lo menos, reflejos que le permitian advertir los con-
tornos de los muebles.
Tal ambiente coincidia a las mil maravillas con la dolo-
rosa noticia que la lectura de una publicacién le habia comu-
nicado esa misma tarde. Era un periédico Hegado de Ia capital,
el cual lo habia hojeado distraidamente nuestro protagonista,
pues Dagoberto, por decirlo asi, no se regia ni poco ni mucho
Por exteriores acontecimientos, prefiriendo, en cambio, que las
novelas de amor y de aventuras, las de piratas y de asaltantes
de caminos, fijaran el itinerario de su alma. Pero la noticia
estaba en esa pdgina irradiando una oscura luz con su maligna
presencia. Al leerla, Dagoberto se negé a admitirla como un
hecho efectivo —esto inconscientemente—, y continud la lec-
tura del periédico como si nada anormal 0, mas bien dicho,
como si nada que anormalmente tuviera relacién con su exis.
tencia sefialaran sus pdginas. Tuvo que volver nuevamente
sobre el anuncio, y esta vez con todos sus sentidos alertas,
mientras una huesuda mano apretaba su corazén, y sus ojos
se Ilenaban de lagrimas. Beatriz habla muerto. El aviso de
la defuncién asf lo sefialaba escuetamente, agregando la hora
del sepelio y el nombre de la iglesia en la que se oficiarfa una
misa por el descanso del alma de la extinta.
Beatriz habfa muerto. La noticia de este hecho le retro-
trajo violentamente a la infancia, y en la fraccién de un se-
gundo rememoré a su gentil amiga jugando con él en el huerto
de su casa, o la volvia'a ver corriendo a su lado por Ia playa,
por el limite de ese mar que ahora susurraba tan lastime.
ramente,
Pero, al mismo tiempo, el rostro de la pequefia se desdi-
bujaba en sus recuerdos, y esto Dagoberto lo atribuyé a su
violenta emocién, y sélo de improviso tales ojos azules, tal
boca riente o tales cabellos desatados se destacaban por un
momento en el rostro de su perdida compafiera.
La noticia de su muerte se tradujo para el joven en un
gran cansancio, un cansancio mental y fisico, en un cansancio
y en una sombria desesperacién. Arrugé el periddico entre sus
convulsas manos, como si quisiera vengarse del objeto que le
14
habia inferido tan irreparable herida, y tirandolo al suelo se
encaminé como un automata al huerto de la casa.
Ahora no Iloraba. Tampoco se sentia muy angustiado, sdlo
vagamente intranquilo, Sabia exactamente que algo irregular
se habia introducido en sus pensamientos, tan plécidos de cos-
tumbre, dislocdndolos para siempre. Sin embargo, las razones
de sus quebrantos se le escapaban, pues al pronto se habia
olvidado de la noticia, como si su cerebro pareciera incapaz
de asimilar la idea de una muerte, y por esa raz6n hubiera
borrado con sangre la amarga inscripcién funeraria de reful-
gentes letras. Se entretuvo —si tal término no fuera demasiado
frivolo para esa situacién— en observar las aguas quietas del
estanque, en las que leves temblores sacudian su superficie, y
mirando luego los afiosos Arboles, que cada vez se confundian
mas y mas con las sombras de la noche.
Volviéd a su cuarto, pues el frio reinante se hacia mds
intenso. El dormitorio que ocupaba Dagoberto en la inmensa
casa paterna era, como todos los cuartos, de inusitadas pro-
porciones. Altos muros, de un impresionante espesor, daban
paso a una ventana que caia sobre un encantador jardin, y
cuyo alféizar no media menos de un metro. Viejos y pesados
muebles de oscuras y costosas maderas se apoyaban en las
paredes y se esparcian por la habitacién, cuyo piso estaba
cubierto por ornada y descolorida alfombra. A media altura
del techo una delgada barra de metal atravesaba el cuarto, y
en ella se enroscaba una lampara con cinco débiles focos eléc-
tricos que proyectaban su resplandor hacia abajo y dejaban
Ja parte superior de las paredes (esa parte que los arquitectos
de antafio llamaban de aire muerto) en una permanente pe-
numbra.
Tal cuarto y tal mansién no constitufan, por lo dems, una
excepcién en el conjunto del viejo pueblo, que todavia con-
servaba su trazado colonial, de monétona estructura para im-
pacientes urbanistas, pero de secreto orgullo para sus habitan-
tes. Casas primero, Arboles después y veinte campanarios de
iglesias en seguida, marcaban los peldafios de esta celeste es-
cala, por la_que los provincianos subian cotidianamente para
confiarle a Dios sus cuitas o la descendfan para dormir Ja siesta
cotidiana.
15
En el momento en que Dagoberto entraba en su dormi-
torio las campanadas de un reloj cercano, el de la iglesia de
San Francisco, marcaron las ocho de la noche. Y entonces, sf,
como al conjuro de esas volanderas horas, la noticia de la
muerte de Beatriz se introdujo violentamente en el cerebro
de nuestro protagonista. Eché desesperadamente una mirada
a su alrededor y sus ojos tropezaron con el arrugado periédico
tirado en el suelo. Se senté entonces en un anticuado divan;
sus piernas no le obedecian, a causa de la gripe que habia
desencadenado todos los calofrios sobre su cuerpo, y recogié
de la alfombra el infortunado papel. No era su intencidn leerlo,
naturalmente, ya que no se habia preocupado de encender las
luces de la estancia. Solamente queria volver a arrugarlo en-
tre sus dedos, y asi lo hizo mientras se tendia cuan largo era
en el divan.
No habfan terminado atin las campanas de marcar las
ocho de la noche cuando el suefio descendié precipitadamente
sobre sus parpados, como el mercader de arena del cuento,
para transportarle a su extrafio dominio. Sin embargo, cuando
algtin tiempo después nos hizo el relato de su aventura, insistié
reiteradamente ante nosotros para que no considerdsemos su
incursién por esas épocas tan fabulosamente apartadas de la
suya, ni los acontecimientos verdaderamente sobrenaturales en
que se vio envuelto, como productos de una pesadilla o de
un violento ataque de gripe con su cauda de calofrios y de
fiebre. Persistié en creer que su participacién fue realmente
vivida, y que el suefio (si es que de suefio se trataba) fue
tan sdlo un vehiculo que le transporté a las fuentes primeras
de su vida y de su memoria.
Mas, sea lo que fuere, Dagoberto —segtin crefa— no habia
perdido completamente la nocién de su diurna existencia cuan-
do advirtié que la puerta de la habitacién se abria sigilosa-
mente y vio entrar a una hermosa joven, a la cual no pudo
reconocer.
Ella entré tan repentinamente, se insinué tan silenciosa-
mente entre las sombras del dormitorio, que no parecia —y
esto Dagoberto traté de sefialdrselo con una sospechosa rei-
teracién— sino que el mismo pesar suyo por la desaparicién
de Beatriz de la vida real estaba inventando o creando este
16
ersatz, gentil, este substituto, tal vez a la manera empleada
por Victor Hugo en su capitulo acerca de las formas que toma
el sufrimiento durante el suefio. “Pero (se dijo) no la puedo
reconocer por mas esfuerzos que haga.” Ella era una sombra
desprendida de las sombras, era una aparicién, la vislumbre
de un lefio encendido en la chimenea, y al cual su imaginacién
le prestaba ese rostro, ese cuerpo, ese vestido, esa sonrisa. Co-
mo adelantandose a sus pensamientos, ella le sonrié, cual si
quisiera aseverarle que su presencia era real, y él se sintid
animado por ese ser sonriente de tan gentil apariencia.
Tan insélito era el acontecimiento que asi repentinamente
se incorporaba a su vida que nuestro protagonista no tuvo
ocasién para examinar con mas detenimiento el cuerpo de ella,
un cuerpo que, sin embargo, se destacaba ahora nitidamente, y
acaso con luz propia, de las tinieblas que cubrian la habita-
cién, pero, haciendo memoria, nos referia que era posible que
la joven vistiese un complicado traje medieval, segiin las con-
vencionales modas reproducidas en los llamados cuadros his-
t6ricos, a menos que su falsa memoria no le atribuyese tales
atavios a un fantasma o a un sticubo.
“Ademés, él en ningin momento la relacionéd con mujer
alguna, viva 0 muerta, ni siquiera con Beatriz, aunque todo se
prestase para buscar en su juvenil amiga esa referencia. ¢Por
qué razén él esquivaba un reconocimiento? Por la misma. ex-
trafieza de la aparicién, se justificaba él, extrafieza que le
hacia sentirse enteramente posefdo por la presencia de esa
imagen, sin darse tiempo para buscar en ella una identifica-
cién, por mas lagrimas que derramara, por mas gritos que con
el nombre de Beatriz ahogara su garganta.
La joven, sin decir una palabra, sin preocuparse ni mucho
ni poco de ser reconocida por Dagoberto, extendiendo una
mano hacia él le invité a levantarse del divdn (asiento que
a lo largo de toda su aventura Ilegarfa a ser su mejor punto
de referencia), y en el que Dagoberto permanecia como cla-
vado. Tal vez el muchacho vio en los ojos de esa imagen la
promesa persuasiva de una vida para siempre dichosa, por lo
que se decidié también a levantarse y a seguirla, segtin sus
palabras, “hasta el fin del mundo”,
La desconocida, sin soltar su mano, le guid hasta la puerta
17
de calle, y le hizo atravesar in ciudad, una ciudad verdade-
ramente alucinatoria —nos dijo Dagoberto—, sin que por el
menor detalle la pudiera emparentar con aquella en que habt:
vivido toda su existencia. i ;
—Seguramente —pensd Dagoberto— es éste el comienzo
de mi gran aventura, la que he esperado toda mi vida.
18
CAPITULO III
—Dejemos entornada la puerta de calle —se dijo Dago-
berto, asegurdndose asi la posibilidad de una retirada, al mis-
mo tiempo que echaba una inquieta mirada a su alrededor,
pues el decorado no se le antojaba muy familiar ni, por
tonsiguiente, muy tranquilizador.
En efecto, las sombras dominaban en la Alameda, y sdlo
uno que otro foco de luz, provenientes todos de unos exangiies
faroles municipales, trataban empefiosamente de horadar las
sombras. Estas luces no hacfan otra cosa que acentuar la os-
curidad, y el viento del invierno, por su parte, se empecinaba
en recargar pavorosamente ese ambiente de pesadilla con una
miisica incidental distorsionada.
Sin embargo, hacia el horizonte, justo en el sitio en que
se alzaba el océano, un extrafio color parecia querer imponer
su presencia entre tanta tiniebla: un color que se disolvia en
rojos, verdes, celestes, negros y amarillos, prestando a las nu-
bes —que muy alto volaban— la semejanza de ricas paletas
de _pintores impresionistas. Pronto las nubes se congregaron
todas y formaron un tmico vellén, en el que se concentraron
simultaneamente los vivos colores, oponiéndose a la negrura.
triunfante de la noche. Esta mube fue lentamente derivando
por el espacio y fue a depositarse blandamente en el hori-
zonte, como atraida por un imén solar, y ahi se mantuvo hasta
que implacablemente las tinieblas la hicieron desaparecer.
La joven desconocida no habia soltado la mano de Da-
Soberto y le conducia en silencio por las calles de la ciudad.
Ella también habfa advertido el extraiio fendmeno luminoso
que se representaba en el horizonte, vio reunirse los colores en
19
una tinica nube de intenso arrebol, y la contemplé declinar
calladamente, apurada por las sombras de la gélida noche. Este
espectaculo le comunicé a ella una gran impaciencia, y apre-
tando mas fuertemente la mano de nuestro protagonista_le
condujo velozmente en direccién del mar. Por su parte, Da-
goberto oponia tan s6lo una débil resistencia a la marcha,
resistencia originada no mayormente en su voluntad sino en
su cuerpo mismo, pues éste le pesaba tanto como si fuera
una estatua de plomo.
—Seguramente —se decia el muchacho—, nos es dificil
caminar en el suefio, y mas me valdria estar tendido en el
divan que no seguir a esta vagabunda dama.
Pero resultaba inutil que arguyera esta y otras buenas
razones para su fuero interno, pues ni la menor palabra salia
de sus labios, y ni siquiera por un acto de protesta sus pies
intentaban detenerse.
—Més rapido, siempre mds rapido —parecia decirle su
acompafiante, sin que tampoco sus encantadores labios emi-
tieran palabra alguna—. Mas rapido, mi pequefio Dagoberto,
antes que la nube desaparezca y nos deje en la orilla de la
costa.
Después de haber contemplado en silencio el rostro de su
acompafiante durante toda la marcha, haciendo para ello de-
nodados esfuerzos pues las tinieblas todo lo invadian, Dago-
berto —en pensamiento— queria compararla con Beatriz pero
sin conseguirlo, y no se decidia a dirigirle la palabra para
preguntarle su nombre o la razén de esta caminata (“a lo
mejor, pensaba, una frase suya podria desencadenar quizas qué
horrible acontecimiento”), esperando que ella tomara la ini-
ciativa. Sin embargo, la joven desconocida sélo se preocupaba
de caminar répidamente, a la usanza de la reina de ajedrez
de la obra de Carroll, arrastrando consigo a Dagoberto cual
si se tratara de un mufieco, y asi, después de seguir el camino
bordeado de Arboles que hacia el mar conducia, en pocos mi-
nutos Ilegaron a la playa.
Unicamente el rumor de las olas que iban a morir sobre
la orilla y la arena que se escurria por sus minimas zapatillas
de casa podian anunciar la presencia de la costa, pues la noche
cerrada nada permitia ver de tal lugar. A pesar de todo, diri-
20
gid una angustiosa mirada hacia el océano, pensando que de
su superficie podria brotar una explicacién, e insélitamente,
como si se le respondiera, vio surgir en el horizonte una isla
madrepérica; y sobre la coronacién de esta isla, un castillo.
{Un castillo, asi como suena! Tan inusitado espectdculo
le hizo soltarse de la mano de su acompafiante y correr hasta
la orilla misma de las aguas. No habfa forma de equivocarse:
era un castillo el que surgia del mar, un convencional castillo
como el que a los pintores les gusta representar para ilustrar
los cuentos infantiles.
Dagoberto (nos referfa), con sus ojos abiertos de par en
par y posados sobre la construccién fantasmagérica que emer-
gia de las salinas aguas, y en contra de lo maravilloso de esta
aparicién, no queria perder su razén (la razén de su suefio),
buscando racionales explicaciones para el milagro. Se decia
que acaso una nube depositada en el horizonte era el agente
fisico del espejismo. Una nube a la que el sol, oculto desde
hacia tanto en su ocaso, hubiera encendido con un postrer
rayo, y la hubiera hecho visible con su coloracién increible,
prestandole a ella la forma de una isla misteriosa, el aspecto
de un castillo embrujado.
La aparicién tan sorpresiva de la isla y del castillo en un
horizonte tantas veces examinado le hizo vencer sus tltimos
escrupulos y temores, y decidido a interrogar a su tAcita com-
pafiera volvié el rostro hacia ella. Pero la joven, temerosa
acaso de dar respuesta a la menor interrogacién, habia des-
aparecido sin dejar rastros, y esto, en la arena himeda de la
playa, resultaba mds asombroso.
Dagoberto se sorprendié y un calofrio de terror le sacudié
integro al advertir la desaparicién de su encantadora acom-
pafiante, como si ella, jun fantasma!, hubiera sido el ultimo
vinculo que lo ataba a la realidad.
Sus piernas vacilaron nuevamente, tal como habian vaci-
lado cuando leyé en el periddico la noticia de la muerte de
Beatriz, y se tendié en la playa con la intencién de reanudar
ahi el suefio interrumpido en el dormitorio de su casa. La
arena tenia la blandura de la felpa, y esto le hizo imaginarse,
placenteramente, que atm no habia dejado el divan, y que
quizas un pequefio ruido exterior (tal vez las campanadas de
21
la iglesia de San Francisco dando las ocho) habfa provocado
ese cambio de sus tltimos pensamientos al punto de dormirse.
Pero, por mucho que tratara de darse vueltas en el divan,
y por mucho que se repitiera que estaba dormido no Je era
del todo facil convencerse, pues llegaban a su rostro las brisas
del mar, y sentia que sus cabellos se arremolinaban y que el
viento penetraba por su abierta camisa, con su mano huesuda
y helada.
Mis facil (pensaré alguien) le hubiera sido levantarse de
la playa y volver a Ja ciudad y a su casa, y dejarse de castillos,
Dagoberto intenté hacerlo, pero reparé que su cuerpo no res
pondia al estimulo de su voluntad, como en esos suefios en
los que, aunque la sed nos devore, nos resulta imposible sacar
wna mano del suefio mismo para alargarla hacia el vaso de
agua del velador.
Por otra parte, una determinada ociosidad, una cierta
complacencia viciosa con el suefio y un cierto encantamiento
con el peligro se apoderé de él y, soltndose a la corriente, se
dejé arrastrar hacia donde ese quietismo del azar lo dispusiera.
Asi, sin 4nimos para tomar la menor iniciativa, se estuvo por
largos minutos tendido en la arena, de cara al mar, no sa-
cidndose de contemplar la maravillosa vision. Aunque, si pre-
tendemos ser fieles narradores, fuerza nos serd asegurar que
no siempre los ojos de Dagoberto estuvieron fijos en la qui-
mérica construccién, pues por ratos —y guiado por un célculo
infantil— los cerraba o tornaba la cabeza hacia otro sitio, ju-
gando consigo mismo a un juego de incertidumbres, y apos-
tandose (temeroso, eso si, de perder) que cuando volviera la
cabeza y abriera los ojos otra vez ya el castillo habria des-
aparecido. Pero éste se mantuvo peligrosamente estacionario
en el horizonte, todo él iluminado desde el exterior. La clari-
dad que de este modo lo hacia tan nitidamente perfilado,
solamente sobre él estaba proyectada, con exclusién del cual.
quier otro sitio, y disefiaba al castillo hasta en sus Ultimos
detalles.
Gradualmente la vision del castillo fue torndndose angus-
tiosa para Dagoberto. Al principio considerd su aparicién como
un fenémeno natural, de incierta explicacién, naturalmente. La
explicacién que a él se le antojaba mas plausible tendia a
22,
convencerle de que el reflejo de un moribundo rayo solar
daba plenamente sobre una nube de caprichosa forma y des-
tacaba su relieve sobre la negrura del cielo.
Pero ésta no es la verdadera raz6n —argiiia—. El.sol hacia
rato que se habia ocultado en el horizonte, y por mucho ane
Ja proyeccién de sus rayos pudiera ser tedricamente posible, lo
que tampoco era verdad, la persistencia de su luz rayaba en
lo asombroso.
Cierto es que el brillantisimo color iba disminuyendo, y
casi se podria asegurar que su vibracion (creando la forma
de un castillo) sélo se mantenia con extraordinaria fijeza den-
tro de sus parpados. 7
Nostdlgicamente, entonces, Dagoberto consideré que era
oportuno decirle adiés a ese castillo, el que le resultaba tan
vagamente familiar, decirle adiés y emprender el regreso a su
casa. Pero, de improviso, cuando la construccién unicamente
era una masa negra en el horizonte, vio encenderse una débil
luz en el ala derecha del castillo. Es decir, el castillo se apa-
gaba exteriormente, pero empezaba a encenderse en el inte-
rior. El, inmediatamente, interpret6 ese resplandor —prove-
niente de una ventana oval— como una sefial que alguien le
hacia desde el recinto, y que equivalfa a una invitacién for-
mulada exclusivamente para él. Al mismo tiempo, este res-
plandor le tranquilizé, pues supuso que el castillo estaba
habitado por seres humanos, ya que los fantasmas, a los que
tanto temia, no necesitan de la luz para vivir (aunque esta
aseveracién no esta absolutamente comprobada).
Se apoderé de él, entonces, un deseo ardiente de visitar
ese castillo. Sabia demasiado bien que detr4s de dicho propé-
sito suyo se escondia, m4s que una curiosidad pueril, un
célculo verdaderamente satanico. Este castillo le lamaba, se
encendia para él, formaba parte de su vida, era tal cual el
cerebro suyo que latiera desvinculado de su cabeza, en una
magica transposicién que le permitiera verse vivir, verse sofiar,
sin que él fuera nada més que un testigo pasivo de su suefio
y de su existencia.
Ese castillo era su propio desaffo y él] debia aceptarlo con
intrepidez, y por un momento tuvo la idea de arrojarse al
mar, asi, tal cual estaba, y nadar hacia la isla.
23
Sin embargo .(y véase cémo, por lo menos al principio de
esta aventura, el pensamiento de Dagoberto estaba imbuido
por la “idea” del suefio, mds que por el suefio mismo), con-
siderd que el agua fria del mar le despertaria del todo, aca-
bando por borrar asi hasta la ultima piedra de ese castillo
fabuloso, de ese castillo que sélo para él habia sido edificado.
—Es necesario tener paciencia —se decia—. Es necesario,
sobre todo, tener paciencia. Esta es mi gran aventura que
llega impensadamente como toda gran aventura. Yo no debo
tomar la iniciativa. Es necesario que los acontecimientos se
sucedan uno tras otro, como los eslabones de la paciencia.
Y todo esto lo murmuraba nuestro protagonista sin dejar
de echar inquietas miradas ‘hacia la luz de la ventana oval,
pues por mucho que estuviera convencido de que pisaba el
umbral de Ja aventura no por eso dejaba de convencerse de
que para que tal aventura se realizara plenamente era nece-
sario mantener esa luz alumbrada desde su cerebro, como la
humilde llama de una fogata que ardiera precariamente a la
intemperie, en medio de los hiclos, para dar su calor al viajero
extraviado.
24
CAPITULO IV
No supo precisar Dagoberto cuanto rato permanecié ten-
dido en la arena de la playa, esperando algo, si es que algo
esperaba. Supongamos que una persona se hubiera aventurado
a transitar por esa playa en aquel momento —una hora no
demasiado avanzada, naturalmente, pero desatinada para la
opinién de los sedentarios habitantes del pueblo—, la primera
idea que se le hubiera venido a la cabeza, al contemplarle,
habria sido la de compararle a un ndufrago, Pues de naufrago
eran su desmayado aspecto, sus ojos cerrados a plomo y su boca
entreabierta que exhalaba jadeantes suspiros.
Mas (para decirlo mejor) nadie hubiera podido ver a
Dagoberto tendido boca arriba en la arena, pues la legitima
escena deberia trasladarse a un dormitorio en el cual si que
dormia nuestro protagonista, sofiando con amigas muertas, con
castillos surgidos de una nube y con olas de mar que rompian
blancas en la espesura de la noche.
Y en esa desmayada actitud de ndufrago, todavia el joven
trataba de razonar —en medio de sus suefios— diciéndose que
estaba ahi, a la orilla de la costa, esperando a alguien.
Repentinamente su espera se vio recompensada, pues es-
cuch6 el inconfundible rumor de unos remos moviéndose
acompasadamente, y su chapoteo en el agua.
Entonces se imaginéd Dagoberto que alguien habia salido
del castillo fabuloso, habia tomado un bote y se dirigia en
busca de él; de todo eso estaba seguro. Ni por un instante
se le ocurrié considerar que el ocupante del bote fuera un
anodino pescador que regresara al pueblo después de la faena
cotidiana.
25
No. El estaba viviendo una aventura, y en ella ningin
personaje de la vida corriente tendria participacién. Todos
deberian ser personajes sobrenaturales, frutos de su delirio, y
a semejanza de esa bellisima joven, ahora desaparecida, que
de tan imperiosa y gentil manera le hab{a conducido hasta la
playa. O mas bien dicho —se decia—, compondria su suefio
con normalisimos, con diurnos personajes, con hombres y mu-
jeres de carne y hueso, pero a los cuales la luz del suetio
les conferiria una magica transposicién.
Tampoco esta vez, asi como la otra en la que esa desco-
nocida se hizo presente, tuvo fuerzas para incorporarse de su
improvisado divan de arena, y perezosamente esperd que la
embareacién Hegara a la orilla y descendiera su enigmatico
tripulante.
Este avanz6 por la oscuridad con lentos pasos, aproxi-
mandose cautelosamente al joven, y se qued6 a su lado con-
templandole en silencio. Dagoberto se trazé velozmente una
linea de conducta, y se propuso no tomar la iniciativa frente
a estos personajes de pesadilla. Por ningtin motivo les dirigiria
Ja palabra antes que ellos mismos hablasen, explicdndole a
él sus desatinadas acciones. Asf, pues. cuando la negra figu-
ra estuvo a su lado, no se incorporé de su precario divan,
limiténdose a levantar sus ojos hacia el desconocido, pero sin
una manifiesta curiosidad, como si éste fuera un ser tan in-
visible como la misma noche.
Permanecieron ambos en esta posicién por un tiempo
que a Dagoberto se le antojé larguisimo, hasta que por Ulti-
mo el remero se incliné sobre nuestro protagonista, sacudién-
dole un hombro con marcada impaciencia, aunque con un
respeto contenido.
—Vamos —le dijo—. Despierte pronto. Ya sabe usted que
el conde de Perth le espera, y que el viaje es largo hasta el
castillo.
Frente a tan insélita declaracién, Dagoberto dudé por
un instante si habia escuchado claramente las palabras del
desconocido, y en vez de responderle le miré de alto a bajo
(0, mas bien dicho, de abajo arriba, pues estaba de espaldas
en la arena), con burlén semblante, y como reflexionando:
26
—Por fin caiste en las redes de la palabra, y has sido ti
quien tomé la iniciativa en la conversacién.
Este silencio de Dagoberto provocé una honda conster-
nacién en el desconocido, quien mascullé algunas ininteligibles
frases, y después, como si su misién estuviera cumplida, se
limité a contemplar a Dagoberto en un azorado mutismo.
Sin embargo, y a pesar de que la escena se desarrollaba
tan tdcitamente, un cierto pacto de inteligencia se establecié
entre ambos (y desde entonces, un idéntico pacto entre él y
todos Jos personajes que veremos actuar m4s adelante) y,
obedeciendo al suplicante ademan del remero, se incorporé sin
ningtin esfuerzo de su arenoso divan y siguid a la silenciosa
figura hasta la orilla misma de las aguas.
El mismo ayudé a su acompafiante a empujar el bote que
habfa quedado encallado en la ribera, y asimismo le ayudé
a deslizarlo dentro del mar. Después salté a la embarcacién,
se senté en la popa, de frente al castillo (el que todavia
parecia volar en el horizonte), y esperd que el otro hiciera
navegar el bote. Asi lo hizo éste, con destreza.
Ahora Dagoberto veia bien su rostro, y no porque las
tinieblas hubieran disminuido, sino porque ya su retina se
hab{a habituado a convivir con las sombras de la noche:
el misterioso remero era un anciano.
De elevada estatura, se le advertia vigoroso en sus mo-
vimientos, a pesar de los afios que curyaban su espalda. Ma-
nejaba los remos con grandes brazadas, y aunque se mantenia
de espaldas al castillo parecia conocer el camino de memoria,
pues ni una sola vez volvié sus ojos hacia atras. Habfa re-
caido en su mutismo, y toda su atencién la concentraba
en el viaje mismo, apresurando la remada en su coordinado
movimiento como si a la verdad estuviera retrasado en su viaje,
y acaso culpando a Dagoberto de esta demora, reprochandole
su falta de interés ya que al parecer al joven le esperaba en
el castillo una entrevista importante. Vestia este singular per-
sonaje un tieso traje compuesto de una sola pieza, algo asi
como una ttinica de hule o de cuero. Sus cabellos blancos,
muy crecidos, se entrecruzaban sobre su frente cual lianas
furiosas, mientras sus ojos se clavaban en Dagoberto con una
fijeza extraordinaria,
27
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5794)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1090)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (838)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (895)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (588)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (537)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (344)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (821)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (121)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (400)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Pensamiento Crítico Latinoamericano. Conceptos Fundamentales. Volumen I (Ricardo Salas Astrain) (Z-Library)Document346 pagesPensamiento Crítico Latinoamericano. Conceptos Fundamentales. Volumen I (Ricardo Salas Astrain) (Z-Library)Agustín Conde De BoeckNo ratings yet
- 1991 - La Ciénaga Definitiva (Giorgio Manganelli) ESPAÑOLDocument95 pages1991 - La Ciénaga Definitiva (Giorgio Manganelli) ESPAÑOLAgustín Conde De BoeckNo ratings yet
- Pensamiento Crítico Latinoamericano. Conceptos Fundamentales. Volumen III (Ricardo Salas Astrain) (Z-Library)Document301 pagesPensamiento Crítico Latinoamericano. Conceptos Fundamentales. Volumen III (Ricardo Salas Astrain) (Z-Library)Agustín Conde De BoeckNo ratings yet
- LA ESCRITURA DEL SILENCIO Juan Manuel Ramírez RaveDocument143 pagesLA ESCRITURA DEL SILENCIO Juan Manuel Ramírez RaveDiego Alejandro Olarte QuinteroNo ratings yet
- Relato de Otoño (Tommaso Landolfi)Document107 pagesRelato de Otoño (Tommaso Landolfi)Agustín Conde De BoeckNo ratings yet
- Sarduy, Severo - Vampiros Reflejados en Un Espejo ConvexoDocument10 pagesSarduy, Severo - Vampiros Reflejados en Un Espejo ConvexoAgustín Conde De BoeckNo ratings yet
- Invenciones by Tommaso Landolfi ZDocument492 pagesInvenciones by Tommaso Landolfi ZBruno SanromanNo ratings yet
- Elias Castelnuovo Entre El Espanto y LaDocument19 pagesElias Castelnuovo Entre El Espanto y LaGlenda MurielNo ratings yet
- García Márquez: El Periodismo Hiperbólico y La Invención Del Diarismo MágicoDocument18 pagesGarcía Márquez: El Periodismo Hiperbólico y La Invención Del Diarismo MágicoAgustín Conde De BoeckNo ratings yet
- Reseña Negroni PDFDocument5 pagesReseña Negroni PDFehecatl huitNo ratings yet
- La Oscuridad Regresa. La Fascinación Por La Muerte en La Novela Gótica Española.Document13 pagesLa Oscuridad Regresa. La Fascinación Por La Muerte en La Novela Gótica Española.Francisco CastilloNo ratings yet
- Lidoff - Domestic GothicDocument16 pagesLidoff - Domestic GothicAgustín Conde De BoeckNo ratings yet
- El Miedo en La Literatura Uruguaya: Un Efecto de Construcción NarrativaDocument27 pagesEl Miedo en La Literatura Uruguaya: Un Efecto de Construcción NarrativaAgustina CoelhoNo ratings yet
- Escenas Enunciacion Antologia Di GiorgioDocument23 pagesEscenas Enunciacion Antologia Di GiorgioAgustín Conde De BoeckNo ratings yet
- La Dramaturgia de Castelnuovo PDFDocument10 pagesLa Dramaturgia de Castelnuovo PDFAgustín Conde De BoeckNo ratings yet
- Exploración de La Noción de Paratraducción y Su Aplicación en La Versión de Las Flores Animadas en El Álbum MexicanoDocument12 pagesExploración de La Noción de Paratraducción y Su Aplicación en La Versión de Las Flores Animadas en El Álbum MexicanoAgustín Conde De BoeckNo ratings yet
- Francisco Otario PDFDocument18 pagesFrancisco Otario PDFEdu RomeroNo ratings yet
- 44412-Texto Del Artículo-171874-1-10-20201217 PDFDocument15 pages44412-Texto Del Artículo-171874-1-10-20201217 PDFAgustín Conde De BoeckNo ratings yet
- Las Fiestas Por El Inicio Del Segundo Imperio: Recepciones y Arcos Triunfales Por La Llegada de Sus Majestades Imperiales en Crónicas y Relatos Del Diario Conservador La SociedadDocument25 pagesLas Fiestas Por El Inicio Del Segundo Imperio: Recepciones y Arcos Triunfales Por La Llegada de Sus Majestades Imperiales en Crónicas y Relatos Del Diario Conservador La SociedadAgustín Conde De BoeckNo ratings yet
- Un Cuento Póstumo de Lovecraft: "There Are More Things", de Jorge Luis BorgesDocument5 pagesUn Cuento Póstumo de Lovecraft: "There Are More Things", de Jorge Luis BorgesAgustín Conde De BoeckNo ratings yet
- Aspectos Introductorios A La Poesía de Rodrigo FacioDocument14 pagesAspectos Introductorios A La Poesía de Rodrigo FacioAgustín Conde De BoeckNo ratings yet
- Ocio en Un País Imaginario. Identidad, Alteridad y Cuestiones Genéricas en Idle Days in Patagonia (1893) de W. H. HudsonDocument22 pagesOcio en Un País Imaginario. Identidad, Alteridad y Cuestiones Genéricas en Idle Days in Patagonia (1893) de W. H. HudsonAgustín Conde De BoeckNo ratings yet
- W.H. Hudson en Las Lecturas de Jorge Luis BorgesDocument16 pagesW.H. Hudson en Las Lecturas de Jorge Luis BorgesAgustín Conde De BoeckNo ratings yet
- Publicación La Palabra 2015 PDFDocument15 pagesPublicación La Palabra 2015 PDFAgustín Conde De BoeckNo ratings yet
- J.D. Salinger, Flannery O'Connor, Truman Capote y Norman Mailer: Una Literatura de Oposición Inaugura La Década Del CincuentaDocument7 pagesJ.D. Salinger, Flannery O'Connor, Truman Capote y Norman Mailer: Una Literatura de Oposición Inaugura La Década Del CincuentaAgustín Conde De BoeckNo ratings yet
- Publicación AAEA 2010 - Budismo Zen PDFDocument7 pagesPublicación AAEA 2010 - Budismo Zen PDFAgustín Conde De BoeckNo ratings yet
- Intertextualidad en The Catcher in The RyeDocument11 pagesIntertextualidad en The Catcher in The RyeAgustín Conde De BoeckNo ratings yet
- Lencina - Guerra, Crisis Identitaria y Búsqueda Espiritual en La Narrativa de J.D. Salinger (Cuadernos UNJu 2017) PDFDocument15 pagesLencina - Guerra, Crisis Identitaria y Búsqueda Espiritual en La Narrativa de J.D. Salinger (Cuadernos UNJu 2017) PDFAgustín Conde De BoeckNo ratings yet
- J.D. Salinger y Su "Mala Lectura" de Francis Scott FitzgeraldDocument9 pagesJ.D. Salinger y Su "Mala Lectura" de Francis Scott FitzgeraldAgustín Conde De BoeckNo ratings yet