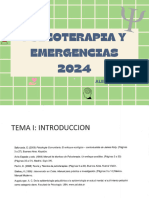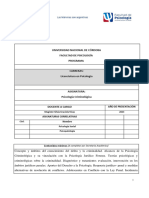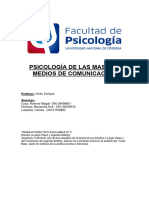Professional Documents
Culture Documents
3 Lerner
3 Lerner
Uploaded by
Maki Giuliano0 ratings0% found this document useful (0 votes)
7 views7 pagesOriginal Title
3 LERNER
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
7 views7 pages3 Lerner
3 Lerner
Uploaded by
Maki GiulianoCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 7
‘ces tanto para sus congéneres como para sus padres. En par
te una inversién de roles cuando les marcan tendencias, nue-
vas formas de comunicacién y los recursos tecnolégicos que
son propios de las nuevas generaciones. Experiencias todas que
implican una exigencia de trabajos psiquicos para apropiarse
de identificaciones secundarias, de otras herramientas necesa-
rias para tramitar la nueva realidad, para procurarse sus objetos
amorosos, investir nuevos espacios, apropiarse de otros mode-
los identificatorios provenientes de un sinfin de otras voces y
discursos diversos: econémico, cientifico, meditico, pol
ideoldgico, estético, etc. Multiplicidad de voces, multipli
de espejos en los que cada sujeto busca perfiles identificatorios
para consolidar identidades. “Mulriplicidad de personas psigui-
cas", decta Freud. Y Pessoa dice: ‘[..] Dios mio, Dios mio,
quién asisto? ;Cudntos soy? ;Quién es yo? ;Qué es este intervalo
que hay entre méy mi? Cada uno de nosotros es varios, es muchos,
es una multiplicidad de si mismos. Por exo, aguel que desprecia al
ambiente no es el mismo que por él se alegra 0 padece. En la vas-
1a colonia de nuestro ser hay gente de muchas especies, pensando
_y sintiendo de manera diferente. En este mismo momento en que
‘escribo, en un intervalo legitimo del hay escaso trabajo, estas pocas
palabras de impresién, soy yo quien las escribe atentamente, soy yo
‘el que estd contento de no tener que trabajar en este momento, soy
_yoel que estd viendo el cielo alld fuera, invisible desde aqu, soy yo
el que estd pensando todo esto, soy yo el que siente al cuerpo con-
tento y a las manos vagamente frias” (Pessoa, 1936).
BrBLioGRaria
Encontraré la bibliografia a partir de la pagina 224,
SER O ESTAR ADOLESCENTE
INTERROGANTES Y CUESTIONES
DE LA CONTEMPORANEIDAD
HUGO LERNER
No busco la verdad, sng el conocimienta
(Que haga la palabra.”
Remy Pasi.
La sunanacto, 2013
Bl epvien del fromters invita a reoltcarentorne
um era ances de profnicar end
xu hibits de rio gue force la ceatin de nueva conocomionto
ere que, por aero lado, ivi ds a ari pars qua cera
Por ello el pensador intro maveg arto al dria,
pero sn norte: is wna pera de ge intelectual
que una gran de lege a pera. Noes mal esate.”
J. Wacensuene, 2014
COMENTARIOS INTRODUCTORIOS
El psicoanilisis debe estar en movimiento, investigando derro-
teros, dibujando mapas para asi poder transitar nuevos terri-
torios. Debe ser fiel a la tradicién pero tener la apertura y el
coraje necesarios para marcar mojones nuevos.
EI psicoanilisis no debe ser una mera teoria cerrada, sino el
producto del didlogo con otras ciencias y también de una cons-
tance interrogacién sin preconceptos ni juicios estereotipados.
Pagina 65
Nuestra disciplina es una teorfa y una préctica; en ella, a
medida que se avanza en la tarea, los interrogantes van pro-
poniendo nuevos textos y aucores que pasaran a ser nuestros
interlocutores.
El pensar psicoanalitico se construye paso a paso, utilizando
piezas nuevas pero en interaccién con materiales en desuso.
Para que el psicoanilisis perdure y siga existiendo, debe tener
la plasticidad de abrir nuevos interrogantes que exijan nuevas
respuestas. Muchas veces ha pretendido explicarlo todo; inten-
ibn exagerada, tanto mas cuanto que nuestra disciplina ha
permanecidoo intentado permanecer alejada de los terremotos
socio-histéricos.
El intento de “explicarlo todo” se originé cuando el psicoanalisis
se hizo impermeable a la actitud interdisciplinaria y cada pensa-
dor intenté cobijarse dentro de su limitada disciplina. Wagensberg,
(2014) afirma que esta postura *.. es sntoma claro de que la disi-
plina protegida en cuestién es un teritorio que ha entrado en zona de
pplena alarma roja de quia. En una atmésfena disciplinaria, las ideas
circulan verticalmente. Ex cuando el rigor cientifico se confunde con
el tigot mortis. Es cuando la pureza vela por el aislamiento y por la
eliminacion de cualguier presunta impureza. Es cuando la tradicién
se convierte en probibicin de cambio”.
Hace ya afios que una cierta clase de psicoandlisis ha inten-
tado, y ha logrado, reinventarse a través del didlogo con otras
disciplinas, que lo aparté del solipsismo de otras épocas. Este
renacer lo ha vuelto mas enérgico y vigoroso. Ahora se atreve
no solo a enfrentarse con patologias a las que antes apartaba,
sino también a incluir miradas més abarcadoras y complejizan-
tes acerca de diversos temas, como las adolescencias actuales.
Para esta tarea hubo que esperar que aparecieran pensadores
irreverentes que han despuazado los cénones dogmaticos.
En mi lista de autores “preferidos" esta ante todo Freud, el
iniciador, y luego un conjunto de pensadores “irreverentes”
Pigina 66
icott, Aulagnier, Castoriadis, Green, etc., cuyos
in del lector que por momentos se deshaga de cier-
aprendidas y “reformatee” su pensamiento para
entender un pensar distinto.
Para pensar la adolescencia debemos identificarnos empéti-
‘camente con la “irreverencia” y la “posicién contestataria” de
los adolescentes. Obviamente, en nuestro caso esta postura
parte de la teoria, con el fin de que esa “irreverencia” nos per-
ita surcar nuevos caminos y abrir diferentes interrogantes en
busca de explicaciones novedosas y no tepetitivas
Para ello debemos dialogar con antropélogos, socidlogos, eco-
nomistas, publicistas, et. Seri estéril pretender “proteger” nuestra
- disciplina ignorando a las otras. De esta apertura de nuestras fron-
_ teras saldremos fortalecidos y con ms herramientas para com-
prender el universo adolescente. El contexto interdisciplinario es
alegre ¢ innovador; el disciplinario es solemne y conservador. El
adolescence nos invita a adoptar la primera postura para erigirnos
‘en dialogantes respetuosos de su ser 0 estar en el mundo,
‘Como afirma Vinar (2013), es definir con rigor los
conceptos de “mentalidad de época” o “mentalidad colectiva”
—que observamos en la adolescencia~, pero omitirlos es atin
nds corpe; y plantea entonces la necesidad, para acercarnos a
su comprensidn, de visitar autores como Manuel Castells, Zig-
mune Bauman, Gilles Lipovetsky, Jean Baudrillard, etc. En de-
finitiva, Vinar nos invita a salir del encierro y dar la bienvenida
@ una postura inter y transdisciplinaria
SER O ESTAR ADOLESCENTE
Se es 0 se esti adolescente? :Es un estado transitorio, un modo
de funcionamiento psiquico, o ambas cosas? :Inevitablemente
lebemos relacionar la adolescencia con un periodo de la vida?
Pigina 67
Podria seguir con un listado casi ilimitado de interrogantes y
¢s de suponer que muchos de ellos tendrian miiltiples respues-
tas posibles. En principio, demos un paseo por lo que implica
“ser” y “estar”.
El verbo “ser” tiene habitualmente la funcidn de aplicar un
predicado a un sujeto para calificarlo o clasificarlo, Con el ver-
bo ser, la asignacién se supone inherente, que forma parte de
lo que se pretende atribuir al sujeto. En cambio, cuando se usa
cl verbo “estat” la caracteristica designada se percibe como algo
eventual, contingent, ransitorio, agenciado o mudable.
Indudablemente, esto no significa que la diferenciacién ser-
estar se dé en todos los contextos; mis bien al contrario: obe-
dece a que el contenido de la propiedad atribuida (el “atribu-
to”, lo predicado) pueda o no pensarse como una peculiaridad
inherente o no inherente.
‘Muchos diccionarios declaran sintéticamente que con “ser”se
aplica al sujeto una cualidad, conducta o manera de ser que le
corresponde por su naturaleza, mientras que con “estar” se le
aplica un estado pasajero. Con “estat” se delinea el sujeto, el
enunciado es descriptivo, representativo; con ‘ser” se lo cate-
goriza, el enunciado es clasificatorio, catalogador.
La distincién entre otorgarle una cualidad al sujeto 0 referir
el estado en que se encuentra es independiente de la duracién
del intervalo, que puede ser ms 0 menos largo; por tanto, el
uso de “ser” no se contrapone con el de “estar” como la expre-
sién de lo permanente 0 duradero frente a la de lo transitorio,
temporal 0 circunstancial
Deberiamos apartarnos de la tendencia a diferenciar de mane-
ra tajante a usar “ser” como indicativo de un estado permanente
y “estar” como indicativo de un estado transitorio. A modo de
cjemplo, dentro de un modelo evolutivo un sujeto de 16 0 18
aos es adolescente, pero paralelamente, si aplicamos un modelo
de funcionamiento, puede no ester adolescente, ya sea porque su
funcionamiento psiquico es muy infantil o muy adulto,
Pagina 68
‘Agreguemos que alguien es adolescente y en unos afios deja
- de serlo, El “ser”, en este caso, es claramente transitorio. Por el
contrario, otra persona puede ser y estar adolescente a los 16
afios y llegada a los 40 sigue estando adolescente; aqui, el estar
deja de ser transitorio.
Esta suerte de introduccién no ha tenido otro propésito que
comencar a navegar por los mares de la adolescencia y las tor-
‘mentas en que ese ser o estar adolescente nos sumerge.
Entonces, el adolescente, zes 0 esté? ;Una condicién excluye
la otra? len? :Podemos distinguirlas? Cuando afirma-
‘mos que alguien es un adolescente, znos estamos refriendo a
tun momento evolutivo en el que el “ser”coincide con el “estar”?
Si un sujeto ya no esta en lo que se entiende como el periodo
de la adolescencia, zdiremos pese a ello que esté adolescente?
‘Ahora bien, a esta altura creo que debemos especificar que
cuando estamos describiendo la adolescencia: ;a qué nos esta-
mos refiriendo?
2QUE ES LA ADOLESCENCIA?
‘Antes de 1939, la adlescencia era conta por los exrtores
como wna cri ruben unos reba conta os padres y
as obligacions de la sociedad, en tanto que, as vez
suc com Ucar ase ripidamente un ado pars hacer como eles
Desputs de 1950, a adolescncia ys no es considevada como wna criss
sina com un estado.
sen certs mado inttucionaizada como una experiencia fei,
um paso obligado dela concioncia.”
EDoxro, 1990"
Dako e heweal eambio ena conespealisacin de a adolescenci antes y despuss de
Ia Soganda Guewa Muni
Pagina 69
Podemos abordar el concepto de adolescencia como una “trans-
formacién pubertaria’, segiin la cual se la determina a partir de
la pubertad. Este enfoque pone énfasis en la diversidad de las
mutaciones endécrinas y morfolégicas y la variacidn de su apa-
ricién, que también esta regida por agentes socioeconémicos €
histéricos, por lo cual implica la interaccién entre lo biol6gico
y lo social.
(Otra mirada es la que ve la adolescencia como una época del
sujeto, una manifestacién de los afios vividos. Se incluyen en-
tonces diferencias en los intervalos de edad segiin se trate de
hombres 0 mujeres, y segiin el contexto social y geogrifico. Al
cabo de ese periodo se pasa, de acuerdo con este enfoque, a la
edad adulta, o bien a algin estadio intermedio: la post-adoles-
cencia, por ejemplo, o la juvencud adulta (20-25 afios). Desde
cesta dptica se emiten las formulaciones legales que consideran
adolescente a todo sujeto mayor de tantos afios y menor de
tantos otros (segiin el cédigo de cada pais).
‘También se remie a la adolescencia como etapa del desa-
rrollo, presentindola como una zona de trnsito del sujeto si-
guiendo una linea evolutiva, congruente con la construccién
de las que serian sus potencialidades. De acuerdo con esta pers-
pectiva, todo periodo de la vida tiende a diferenciarse por un
conjunto de patrones del desarrollo y la adolescencia no seria
la excepcidn. Tendria un conjunto de problemas tipicos, de
operaciones o “tareas” que la caracterizarian, y sobre esa base se
podria aseverar que la etapa ha sido “superada’, “desplazada",
“incorporada’, o que ha “culminado”. Se plantea como condi-
in para la continuidad del futuro desarrollo (fisico, psicolé-
gico, emocional, intelectual, social, etc.) la ejecucién satisfac
toria de dichas “tareas”.
Muchas veces se presenta la adolescencia como un“pasaje a la
adultez”, un periodo de transicidn entre la infancia y la adul-
tez, Esta proposicién se sostiene en la eventualidad de exhibir,
Pagina 70
al final de la trayectoria, un producto conquistado, cumbre del
desarrollo, superador de la fractura subjetiva; como sila adoles-
cencia fuese un perfodo destinado a arribar por fin aun lugar
{en que el sujeto -0, si se quiere, a produccién de subjetividad—
esté acabada y quien hasta ese momento era considerado ado-
lescente puede cuestionar su recortido, sus resbalones previos.
Perspectiva que no comparto, ya que el acto de rechazar lo vi
vido no zanja ningtin conflicto y tampoco es sefial o evidencia
de adultez. Ya lo he expresado en otro escrito: el ser humano
esté en constante transformacién y reflexidn acerca de su vida.
No hay un sujeto estitico, que inicia una tarea o fase y final
za otra, sino que cada trinsito abona los distintos momentos
de su devenir sujeto como una especie de telescopaje. El sujeto
siempre esté inacabado.
Una atractiva proposicién es la de abordar la adolescencia
como produccidn socio-histérica. Las sociedades primitivas no
tenfan nuestra nocién de adolescencia, sino que ejecutaban ti
tos de iniciacién que al ser transitados por los jévenes, queda-
ban a partir de ese acto ubicados como adultos, con todos los
deberes y derechos que ese atributo conllevaba. Parece que los
pueblos primicivos no concebfan la adolescencia como un pe-
riodo de la vida colmado de tempestades, convulsiones y ten-
siones, como lo caracteriza nuestra concepcién.
En culturas no occidentales, la vida de los jvenes no esté tan
acosada por demandas, indagaciones, expectativas. La adoles-
cencia serfa un fendmeno propio de determinadas formaciones
sociales occidentales, especificamente de las sociedades capita-
37 Arsbara le enacién de “yo s0y,y la conscucnte rain con "yo ea” y “yo see”
(consruir sa historia), es un uabao piguco que se deen enti con el
‘mundo. De imo se enanen es ides cals, de qué revs mars contexts
surian en a via del adolescence ycmo los transite dependers ue los raumas, ave
sides, caacamos emocionals, ee djen un sdimeno,etacturas no vac, Lt
lucha ib etee el proceso ideniticatoio proceso en amo ln identi no x algo
scabdo sino movimiento, porus ado, y por oo cl vai, la ada lero,
einen, a patcogia (Let, 2006)
Pigina 71
|
listas urbanas; también seria, de alguna forma, un efecto de su.
modelo econémico de produccidn y distribucién del trabajo.
Por lo tanto, no ¢s extrafio que se afirme que los pueblos pri
mitivos, asi como algunos sectores sociales (el campesinado 0
algunos grupos socialmente vulnerables), se sustraerian de la
adolescencia. Para algunos autores (Dolto entre otros), la ado-
lescencia es casi una cuestidn exclusiva del mundo occidental.
Ouro abordaje es el que presenta la adolescencia como con-
dicién biopsico-social. Reconoce que la adolescencia es un es-
tado complejo, en el cual se aspira a lograr una esperada inte-
gracién de diversos puntos de vista. Se cree que con esta forma
de encarar el tema se facilitaria una perspectiva més abarcadora
de la problematica adolescente, como si este enfoque favore-
ciera una aproximacién a un discernimiento mds “profundo”
del tema.
La mayoria de las proposiciones describen la adolescencia
‘como si este concepto abarcase la totalidad de los casos. Debe-
riamos hablar de “las adolescencias”, ya que son distintos suje-
tos que estén en ebullicién, con diferentes preguntas en torno
4 su cuerpo, con necesidades diversas que pasan no solo por lo
biol6gico o lo psicolégico sino también por lo econémico, con
diferentes interrogantes sobre lo afectivo y lo emocional, inser-
to cada cual en una cultura o subcultura que lo determina, lo
construye, lo marca. En fin, habré tantas adolescencias como
adolescentes, cada cual con su propio trayecto identificatorio.
Por supuesto que lo que planteo es una alerta acerca de las ge-|
neralizaciones masivas y salvajes; sé que hay caracteristicas que
si bien no son universales absolutos, son modalidades de fun-
cionamiento psiquico que predominan en diferentes grupos de
adolescentes. Igualmente, en la actualidad hay que considerar
que no es lo mismo un grupo de adolescentes de barrios caren-
ciados que otro grupo de clase media y universitarios.
Pagina 72
La ADOLESCENCIA: CRISIS 0 DUELO
El adolescente se encuentra en un periodo de cambios ¢ inte-
rrogaciones a nivel fisico, emocional, afectivo y sexual, y de-
manda soportes y recursos psicolégicos y sociales para propo-
nerse ciertas metas, como la elaboracién y construccién de su
identidad 0, mejor, de su “proyecto identificatorio”(Aulagnier,
1977).
Se suele hablar de la cr
is de identidad en la adolescencia.
Concuerdo en que hay crisis en canto es una etapa general-
‘mente tumultuosa de la vida. En tanto produccién cultural, la
adolescencia interpela explicitamente la condicién de ser ex-
presién de la cultura, escenificando el nacimiento del sujero
adulto. Y cs en esta construccién que va deviniendo, en este
nacimiento, donde hallamos a los adolescentes en crisis, por-
que hay cambio, hay 0 no oportunidades de establecer un pro
yecto identificatorio que les constituya un ideal del yo que no
repita “el modelo” parental que hasta ese momento prevalecta
y del cual se quieren apartar,
Pero zdénde se hace ostensible el duelo? Errénea y frecuen-
temente se remonta la etimologia de adolescencia a “adolecer”,
deslizéndose hacia el dolor. No, no es lo que afirma el Diccio-
nario de la Universidad de Salamanca.”
Podra haber o no dolor, pero lo que indudablemente pode-
mos afirmar es que hay duelo por lo que ha quedado atris, la
infancia, con sus certezas y sus figuras parentales protectoras,
que funcionaban en muchos casos como ideal del yo. Repen-
26 Fanuc los divers sgiicados que aibuye este mina l Disionar del en
‘pola dea Reat Academia dir“ Mutacin important en el denarolo de onve ro
‘0, ya de onen isc, yahstrics eprtuales Staci de un sunt o process
‘indo ten duda a coninuscisn, medic oes”
27 “Fase de a vide que sige aa infancy que rarmcure desde el cominao dele Fancién
de los Sagas reproductores (puberad) hasta el completo desarrollo del orgniamo,
Dal acinadueenta rn) [adler la. rece, "haere mayor
Pagina 73
tinamente el sujeto se encuentra con un yo convulsionado, sus
ideales tambalean y tiene que salir imperiosamente al encuen-
tro de otros que los reemplacen. El cuerpo también ocupa un
lugar en este terremoto de la identidad: adiés al cuerpo infantil
y aparicién del cuerpo adolescence. Ya lo afirmé Freud: el yo es
ante todo corporal.
El adolescente se halla inmerso en la interpelacién de su reorde-
namiento biologico, que lo lleva a una muerte y duelo de su cuer-
poy de su universo infantil, pero con la expectativa de un nuevo
nacimiento y el atractivo de conquistar un universo distinto.
El sujeto es convocado a ocupar otro lugar y deberd ejecutar
el pasaje doloroso, que es un duelo, Duelo por la dimensién
de pérdida y de abdicacién. Duelo por crecer. ¥ este pasaje no
es armonioso, ya que crecer y saltar a otra etapa es romper, es
desgarrar la construccién identitaria que hasta ese momento le
resultaba tan firme.
Para los padres hay, igualmente, un duelo. Aunque especu-
lacivamente ver a los hijos crecer se considere bueno, positivo,
importante, lo cierto es que revela la condicién de la pareja (si
existe) que se est quedando sola; y alli donde no hay pareja la
madre o el padre siente que “sus hijos se le van"; dejan de estar
junto a ella o él y de ser esa ilusién de extensién narcisista.
Desde el enfoque familiar, el hecho de dejar de ser nifo no
carece de secuelas para los padres, ya que la adolescencia entra-
fia, entre otras cosas, la puesta en cuestidn de las identificacio-
nes edipicas, Justamente, se buscard con pasién renovar estas
identificaciones. Se abre una brecha generacional, una fisura
que aparta de manera profunda al adolescente de sus padres.
El aislamiento en el cuarto, i
dad con los amigos, los ocultamientos y los secretos, los amo-
tes y su biisqueda operan como factores destituyentes de los
padres como tinicos referentes. Los padres dejan de ser para el
nifio el centro y garantia del universo. Las figuras parentales
Pagina 74
son removidas de su lugar, y esta sustitucién es dolorosa, ya
que los padres se resisten a renunciar a ceder el lugar del ideal.
De ahi que las rupturas y enfrentamiento en el seno familiar
correspondan a un proceso doble: por un lado, el adolescente
precisa destruir el podio en el que se hallaban sus padres hasta
entonces; por otro, los padres oponen resistencia a dicha des-
titucién. Agreguemos que la destitucién parental, aunque ne-
ccesaria, deja al adolescente inmerso en una profunda soledad.
Otro escenario frecuente es que el adolescente cuestione la
ley de sus padres, la ley escolar y social en general; todo enut
ciado, norma, regla, criterio moral que se origine en el mundo
de los adultos genera en él oposicién. El cambio de enfoque
del adolescente en relacién con la ley tiene consecuencias en el
mundo exterior, en la familia y en la escuela, en la calle, en la
cultura y en el contexto socio-histérico. La actitud central con
Ja que el adolescente cuestiona la ley es la transgresién.
Todo lo descrito, indudablemente, trae aparejados multiples
duclos. El mundo de normas y leyes que hasta ese momento
enmarcaba la vida deja de custodiar al yo, los ideales que hasta
icaban el rumbo de sus pr
nan, La renuncia a ese mundo que cobijaba y establecia un
marco contenedor no puede tramitarse sino como un duelo.
Y aunque duela, contingente e ineludiblemente, aunque haya
crisis 0 la desencadene, llevaré al cambio, al desarrollo, a gene-
rar st propio proyecto.
‘Como bien nos ha ensefiado Freud (1917), al proceso de
duelo normal no se lo debe perturbar. Las convulsiones del
yo. que ha desinvestido sus objetos originarios, lo ponen en
la biisqueda de nuevos objetos a los cuales investi. Esta tarea,
| nada sencilla, se nos muestra frecuentemente en los cambios
ripidos y furiosos de amores, proyectos, amistades, ideales,
_ etc. Son las investiduras saltarinas e inquietas habituales en
la adolescencia.
Pagina 75
No desestimemos la importancia de estacionarse en la cla-
rificacién de los duclos adolescentes con un miramiento que
no perturbe este proceso previsible. Saber aguardar, acom-
pafiar, sostener, y no caer (como a menudo sucede) en psi
copatologizar con liviandad. No debemos convertirnos en
francotiradores que disparan diagnésticos cuando lo que esti
transcurtiendo podria considerarse un proceso normal en
este periodo de la vida.
La identidad se encuentra agitada, inestable, El anhelo de ser
tun sujeto en el mundo tiene una urgencia que no es acompa-
fiada por el principio de realidad. Posponer la accién es vivido
frecuentemente como letal. “No sé lo que quiero, pero lo quie~
ro ya’, dice la letra que cantaba la banda de rock Sumo.
Los adolescentes y sus familias estan en un proceso de reorga-
nizacién y reestructuracién de sus funciones y posiciones que
gira alrededor de estas sacudidas identitarias, y con frecuencia
la sociedad y la institucién escolar los abandona y no tiene res-
puestas para ellos, © bien responde habitualmente con la re-
presién violenta, que genera inhibicién, lo cual tal ver genere
‘mis violencia y vuelva infranqueable la grieta entre educando y
educante. Esto tiltimo ubica al adolescente como victima de un
proyecto formativo que, por carecer de toda norma, lo niega
no lo reconoce como sujeto.
Tanto los educadores como los agentes de la salud mental
en general tienen la responsabilidad de entender que el proce-
so adolescente genera duelo, sufrimiento, y que es imperative
reconocer a los adolescentes como sujetos en desarrollo, como
sujetos significativos a los cuales se les debe dar un lugar. La
travesfa hacia la adultez no va a ser tan traumética y desqui-
ciante si comprendemos estos transitos tumultuosos, para ast
poder alejarnos del cimulo de extraviados que buscan el en-
frentamiento como tinica respuesta, posicién esta que termina
‘muchas veces alicnando nuestro porvenir, a nuestros adultos
Pigina 76
venideros. Por supuesto que este plantco no implica descono-
cer la importancia y la necesidad que muchas veces tiene el
colocar limites, tarea muchas veces dificultosa y que muchos
adultos declinan ejercer.
Es necesario subrayar que para comprender las adolescencias
actuales se debe tener en cuenta que el mundo actual se les
presenta convulsionado, que su mirada al futuro esta impreg-
nada de perplejidad e incertidumbre, sin guias que los ayuden
a orientarse en el trénsito hacia un futuro desconocido. Las
certidumbres de la infancia ya no los habitan ni los habitarén.
EL YO EN LA ADOLESCENCIA: NARCISISMO,
ESPECULARIDAD, TRAUMA, INTERSUBJETIVIDAD
"Les que conulan a un psiquiara prichlege 0 gars
sfonde lesions en os encuentro con los otros.”
Luis Hoxton, 2011
Retomo algunos desarrollos que ya he planteado hace algunos
afos (Lerner, 2011).
El yo se desarrola, se diferencia y se amplia en un incesante
suceder e inserto en un tejido familiar, relacional y socio-his-
t6rico determinado. Adquirird mayor 0 menor integracién y
cohesién de acuerdo a cémo fueron sus inicios, sus comienzos,
Jos vinculos tempranos con su medio ambiente. Esta es la pos-
tura tanto de Freud como también de muchos de sus seguido-
res: Winnicott, Mahler, Balint, Kohut, Green, Aulagnier, entre
tantos otros
Dentro de los variados angulos que se podrin seleccionar
para discutir cémo se cimienta el yo, podrin enfatizarse al-
gunos que segin cada psicoanalista considere que dan mejor
cuenta de lo que en un escrito se procura privilegiar para en-
Pagina 77
You might also like
- Psicoterapia y Emergencias 2024Document719 pagesPsicoterapia y Emergencias 2024Maki GiulianoNo ratings yet
- 7 - Jaspers. Escritos PsicopatológicosDocument27 pages7 - Jaspers. Escritos PsicopatológicosMaki GiulianoNo ratings yet
- Programa Cátedra Psicología Criminológica 2023Document15 pagesPrograma Cátedra Psicología Criminológica 2023Maki GiulianoNo ratings yet
- Plan 2021Document38 pagesPlan 2021Maki GiulianoNo ratings yet
- 4 - Pablo Muñoz. Diferentes Enfoques Teóricos en PsicopatologíaDocument25 pages4 - Pablo Muñoz. Diferentes Enfoques Teóricos en PsicopatologíaMaki GiulianoNo ratings yet
- Dialnet PsicologiaYSaludSocial 4391010Document7 pagesDialnet PsicologiaYSaludSocial 4391010Maki GiulianoNo ratings yet
- 1 FizeDocument14 pages1 FizeMaki GiulianoNo ratings yet
- Caso Charles Manson. PsicopatíaDocument11 pagesCaso Charles Manson. PsicopatíaMaki GiulianoNo ratings yet
- 4 VegaDocument12 pages4 VegaMaki GiulianoNo ratings yet
- 12-Psicoterapia-Rhcd 313 2019Document15 pages12-Psicoterapia-Rhcd 313 2019Maki GiulianoNo ratings yet
- Ergologia - SchwartzDocument1 pageErgologia - SchwartzMaki GiulianoNo ratings yet
- Apunte Aprendizaje 2019 - Capitulo 1Document88 pagesApunte Aprendizaje 2019 - Capitulo 1Maki GiulianoNo ratings yet
- Programa 2023 Psicología de Las MasasDocument19 pagesPrograma 2023 Psicología de Las MasasMaki GiulianoNo ratings yet
- TÉCNICAS PARA INVESTIGAR. OBSERVACIÓN Y ENTREVISTA - Urbano y YuniDocument42 pagesTÉCNICAS PARA INVESTIGAR. OBSERVACIÓN Y ENTREVISTA - Urbano y YuniMaki GiulianoNo ratings yet
- Psicología de Las Masas y Medios de ComunicaciónDocument4 pagesPsicología de Las Masas y Medios de ComunicaciónMaki GiulianoNo ratings yet
- EL PARADIGMA DE COMPLEJIDAD - MorinDocument25 pagesEL PARADIGMA DE COMPLEJIDAD - MorinMaki GiulianoNo ratings yet
- LOS ORÍGENES - BurmanDocument8 pagesLOS ORÍGENES - BurmanMaki GiulianoNo ratings yet
- Adole B 2023 - FM-237-258Document22 pagesAdole B 2023 - FM-237-258Maki GiulianoNo ratings yet