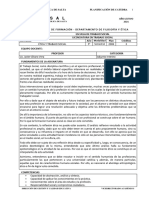Professional Documents
Culture Documents
PROGRAMACION Y EVALUACION DE PROYECTOS SOCIALES - CAP 1 y 2 - NIRENBERG - Compressed
PROGRAMACION Y EVALUACION DE PROYECTOS SOCIALES - CAP 1 y 2 - NIRENBERG - Compressed
Uploaded by
camila vaso0 ratings0% found this document useful (0 votes)
18 views20 pagesOriginal Title
PROGRAMACION Y EVALUACION DE PROYECTOS SOCIALES - CAP 1 y 2 -NIRENBERG_compressed
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
18 views20 pagesPROGRAMACION Y EVALUACION DE PROYECTOS SOCIALES - CAP 1 y 2 - NIRENBERG - Compressed
PROGRAMACION Y EVALUACION DE PROYECTOS SOCIALES - CAP 1 y 2 - NIRENBERG - Compressed
Uploaded by
camila vasoCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 20
JAB unca como en fa act
A sercia de ta Aree
que entraiian concepciones sobre las personas;
modos de actuar, el desempeiio de Jas organizaciones
las situaciones de fos grupos en desventaja.
Las autoras retoman su concepelén de la ev
como un proceso continuo
obra es el proceso de ge:
surgimiento de ta idea pi
para el desarrollo humano.
pobreza cada vez mas acuciante que se hia Ni
ses de América lal
O.Nirenberg / J. Brawerman / V. Ruiz
Nioleta Ruiz
Aportes para la racionalicad
y la transparencia
Olga Nirenberg
Josette Brawerman
Olga Nirenberg, Joerte Brawerman y Violeta Ruiz
do los ciudadanos y el propio gobierno consideran priori-
tarios (Tamayo Séez, 1997)
E] proceso por el cual algunos problemas son verdade-
ramente politizados, socialmente problematizados 0, como
suele decirse, calacadas en la agenda piiblica, refleja los valores
que una sociedad prioriza, da cuenta de su historia s
politica y depende fundamentalmente del funcionamiento
de un complejo campo de fuerzas donde los grupos, movi-
mientos, partidos, organizaciones e individuos, segtin sus
posicionamientos en la sociedad y sus diferentes cuotas de
poder;' priorizan o seleccionan ciertas cuestiones (isms), y
también los modos de resolverlas, Pueden verse asi las po-
icas puiblicas como un conjunto de acciones y omisiones
que ponen de manifiesto una determinada mod:
intervencién del Estado en relacién con una cuestién que
es de interés de diversos actores de la sociedad civil. Des-
de esa perspectiva, el Estado es un actor més que inter-
viene, en una posicién sin duda privilegiada, dentro del
campo de fuerzas donde se dirimen cules son los temas y
os modos para su resoluci6n, es decir, cusles son las poli-
i as en un determinado momento (Oszlak y
1984), De ese modo, el proceso de formul
icas es considerado una construccién social
donde intervienen diversos actores, que serén diferentes
segiin el Ambito o sector de que se trate.
En cuanto a la politica social, en su aspecto mis gene-
ral puede ser pensada como un conjunto de acciones pib!
cas y/o privadas relacionadas con la distribucién de
recursos de todo tipo en una sociedad particular, cuya fina-
lidad es la provisidn de bienestar individual y colectivo, La
determinaci6n de los beneficiarios principales y la modali-
1, Para abundar en las cusstiones relativas al poder, no exclusiva-
mente el que se origin en el marco dela insttuciones del Estado sino
dentro del propio funcionamiento normative dela sociedad, véase Fou
cau (1975).
a
La programaciin social
dad del financiamiento constituyen aspectos centrales de la
forma de concebirla (Bustelo e Isuani, 1990). Es posible
sostener que las politicas publicas as{ planteadas tienen
siempre, en mayor o menor medida, contenidos sociales.
Sin pretender profundizar en la definicién del émbito
de lo social y de las politicas sociales, diremos que éstas va-
rian segtin cudles sean las concepciones que se tengan so-
bre los principales valores que deben orientarlas, la forma
en que se han de satisfacer las necesidades humanas, el rol
que le cabe al Estado en
lectivo y el papel de los p:
vados- en su construccién,
En el marco del Estado de Bienestar que prevalecié
hasta la década de 1980, el Estado era
tanto en la formulaci6n como en Ia eje
les. Més alld de las méltiples tipolo,
hay coincidencias en que el Estado de Bienestar se carac-
cita de proporcionar proteccién a los
sufren necesidades y riesgos especificos debido a los meca~
nismos de mercado de la sociedad capitalista, que les impiden
mantenerse adecuadamente por si mismos (Esping-Ander-
sen, 1990). Su rol es el de equilibrar la asimétrica relacié
entre capital y trabajo, acotar y atemperar el conflicto en-
tre las clases y mediar en las luchas y pugnas de intereses
que son caracteristicas del capitalismo en su acepcién libe-
ral (Offe, 1990).*
El concepto esté intimamente ligado al mayor énfasis y
jon de los derechos sociales en el marco de lo
jo de Bienestar.
190) entre ors.
3, Merece aclararse que difiilmente pueda encontrarse sa carateri~
zacién del Estado de Bienestar concretada en estado puro, aunque adopta
iiximas expresiones en algunos de los paises europecs y en los Estados
‘Unidos, mientras que en América latina ha adoptado formas imperfecta.
25
Olga Nirenberg, Josette Brawermen y Vialeta Ruiz
Los cambios en los estilos de planificacién
as se refieren a los lineamientos generales
que orientan las acciones marcando la direccionalidad de-
seada ¢ indicando los cursos de accién elegidos y a ser eje-
cutados por un gobierno,’ la planificacion puede ser
concebida como una de las principales herramientas para
introducir racionalidad y previsién en la formulacién y
gestién de las polfticas. Mis allé de sus miltiples acepcio-
nes, es un proceso que se refiere a decisiones relativas al
futuro, Pueden hacerse distinciones también segtin el ho-
rizonte temporal (largo, mediano y corto plazo) y los nive-
les organizacionales en los que se planifica
La idea de planificar desde el Estado reconoce antece-
dentes atin en el siglo XIX. Sin embargo, a los efectos que
hos interesan aqui, es a partir de la crisis del 30 y por la in-
que entonees tuvo la teoria keynesiana que se con-
sideré importante la intervencién activa del Estado como
protagonista ineludible para corregir desvios en el funcio
mercado y para reasignar recursos,
acidn se desarrolla luego de la Segunda Gue-
y predomina desde mediados de los sesenta
hasta comienzos de los ochenta. Era realizada casi exclusiva-
sus propios recursos (humanos, materiales y financieros),
con la autoridad y los instrumentos de los que disponta pa-
rm inducis, controlar y/o restringir la conducta de los actores
privados en pos de objeti i
joramiento de las con
de sectores de ésta. Esa forma de pl
ién estaba en-
5. Estamos haciendo referencia a las politicas piblieas, pero con po-
co esfuerzo ef lector puede tradueir estas aseveraci
organizaciones, publicas o privadas; también en el
donde se definen las politicas organizacionales; hay variables especi
que se deben tomar en cuenta en su andlisis, ainque con bastantes si
Iitwdes con las que se plantean para las politica puiblicas
B
La programacién social
paradigma del Estado de Bienestar al que hi-
ia Ja concepcién del planificador (individuo 0
equipo) como alguien externo, que por sf solo podi
cary definir la situacién, las necesidades y las soluciones, ba-
jo el supuesto de que el Estado
adecuados y suficientes para implementar
Jos que saben definir las necesidades de la poblacion, identi-
ficar sus prioridades y plantear las soluciones), autoritaria (se
basa en la autoridad y el poder coercitivo del Estad:
lista (el Estado como actor central 0
otros actores locales), eszéica (supone que los escenarios son
estables) (Robirosa et al., 1990) y narmativa (supone relacio-
nes sociales mecinicas, previsibilidad de los eomportamien-
tos de los actores y agentes, excl
estas critieas refiriéndose a los condicionamientos, esen-
cialmente fluctuantes 0 coyunturales, que el contexto im-
pone a la prictica de la planificacién, y a la necesidad de
combinar la légica técnica con la l6gica pol
lugar a los primeros desarrollos conceptuales relatives a la
planificacién estratégica en el Ambito gubernamental. Esta re~
conoce la complejidad de los sistemas sociales, incorpora el
anilisis del contexto y valoriza el andlisissiewacional en fun
cién de las diversas racionalidades e intereses de los actores
entre los sujetos que participan en la formulacién y ejecu-
cin de planes y programas, que permita fundamentar las
acciones previendo oposiciones e incertidumbres que segu-
ramente surgirén. Considera también la necesidad de inver-
tir recursos de todo tipo para construir a viabilidad del plan
2»
=
Olga Nirenberg, Josette Brawerman y Violeta Ruiz
nacionales 0 provinciales), que plantea objetivos priorita-
rios y explicita un conjunto de directivas generales (politi-
cas) en torno a los mismos, las alternativas para alcanzarlos
(estrategias) y los medios para obtenerlos (esquema gene-
ral de asignacién de recursos).
El programa hace referencia a un conjunto coordina
do y ordenado de propuestas que persiguen los mismos
objetivos y tienden a la atencién de problemas especifi-
cos relacionados con algunos de los aspectos sefialados
en el plan. Los programas no necesariamente tendrén
remporalidad acotada, y aunque se los implemente para
periodos determinados se les suele adjudicar continuidad
a lo largo del tiempo (por ejemplo: programa materno-
infantil, programa de comedores escolares, eteétera).
En la préctica de la planificacién tradicional normati-
va, la administracién nacional formulaba los planes de
desarrollo econémico y social con distintas aperturas, ge-
neralmente denominadas programas y proyectos. En esa
concepcién, esas aperturas se realizaban segiin sectores
y/o temas especificos, por ejemplo: dentro del plan de sa-
lud, los programas materno-infantil, de salud mental, de
recursos humanos, de infraestructura, de regulacién y
control, etc. Se al a la apertura programética del
{gunas estructuras ministeriales conservan ain esa
jatura en sus organigramas. Esa planificacién cen-
ba” verticalmente 2 los otros niveles (provincias,
waban a cabo las
cién mas acotados temporal 0 geograficamente-, vincula-
dos a los objetivos mis especificos de los programas.
Con los cambios comentados en los paradigmas de las
politicas sociales y del rol del Estado, fue desapareciendo
paulatinamente la planificacién como proceso destinado a
orientar los recursos globales de una sociedad en funcién
de prioridades politicas, pues éstas ya no son definidas
32
La programacién social
por el Estado como tinico o principal actor. Més ain, en
el Estado remanente neoliberal, particularmente en
‘América latina, se sostiene que el mercado es el mejor
asignador de recursos y que, por lo tanto, pierde sentido
que el Estado programe para asignar mejor. La herra-
mienta de planificacion que sigue vigente es el presu-
puesto, formulado desde las 4reas econémicas de los
gobiernos. Consecuentemente, también perdié impor-
tancia la préctica de expresar el desarrollo previsto de las
politicas en un “plan documento”. Si la programacién
aludia antes al nivel més operativo y a plazos més rei
dos, en Ia actualidad, en el campo social, planificacién y
programacién son términos que tienden a usarse indistin-
tamente.*
Por otra parte, con el auge producido en la década de
1990 de proyectos a cargo de OSC,’ los términos “proyec-
to” y “programa” también comenzaron a usarse indistinta-
mente. Cuando se los distingue, las diferencias aluden a
niveles de complejidad y de gestion, donde la palabra “pro-
” se utiliza para los niveles centrales (nacional o pro-
érmino “proyecto” para las aperturas del
programa en los territorios de aplicaci6n, a cargo de orga-
nizaciones locales puiblicas y/o no gubernamentales.
8. Sin embargo, esto es diferente en el campo administrative orga-
nizacional, donde algunos autores siguen diferenciindolas. Por ejem-
ja ente [a planificacién, que estableceria
3
Olga Nirenberg, Josette Braverman y Violeta Ruiz:
fortalecimiento de los docentes y los familiares para el tra-
bajo con esos chicos, y si ademés toma en cuenta otros fac-
tores psicolégicos y sociales del nino y de su grupo familiar
que tienen que ver, directa o indirectamente, con el propé-
sito planteado.
‘Otra forma de entender la integralidad de los proyectos
sociales es la inclusién de acciones de promocién, preven
cién y asistencia, aunque sean diferentes los énfasis, Por
ejemplo: un proyecto que brinda exclusivamente comple-
mentacién alimentaria es de perfil asistencial, mientras que
corpora actividades de capacitacién de las madres para
jjoramiento de la dieta y la preparacién de
a bajo costo, asi como sobre modos de advertir signos de
perturbaciones en el crecimiento y desarrollo infantil, ad-
quiere perfil preventivo, y si incluyera el disefio y distribu-
cién de folleteria o mensajes radiales acerca de temas de
nutricién, seria ademés promocional.
Otro aspecto vinculado a la integralidad de los proyec-
tos es la articulacidn de los diferentes componentes 0 acti-
vidades entre si. Es frecuente que aunque un proyecto
incluya una diversidad de actividades (por ejemplo: apoyo
escolar, complementacién alimentaria, actividades recrea-
tivas y deportivas, eteétera), cada una se desarrolle sin
demasiada vinculacién con el resto, como si fueran subpro-
yectos independientes, lo cual genera fragmentaciones y
oportunidades perdidas.* Ejemplos positivos de articula-
cidn de actividades son, entre otros, realizar controles de
salud mientras los nifios asisten al comedor infantil 0
acuden a las actividades deportivas; recibir indicaciones del
centro de salud de los nifios en riesgo nutricional para
priorizarlos o brindarles atencién especial en el comedor,
en La jerga dela salud piblicay hace refe-
rencia al aprovechamiento, durante contactos con la poblacién, de aca-
siones para atender otras cuestiones no demandadss y brindar menses
preventivos ypromocionales.
36
La programacién social
bien detectar a las madres de nifios que requieren aten-
cién médica, cuando ellas los traen a las actividades del
proyecto
Por atrfeter participativo entendemos las formas y meto-
dologias de gestién que procuran incluir protagénicamente
diversos actores, especialmente a los beneficiarios, en
srentes etapas: desde la identificaci6n de la problema
la priorizacién de actividades, las decisiones relativas al
destino de los recursos (en particular sobre adquisiciones y
contrataciones), la realizacién de las acciones, i
cién de la experiencia y la evaluacién. Es decir que el
fieado que aquf se le da al concepto de participacién es mis,
amplio que el que usualmente se refiere a la inclusién de los,
actores comunitarios en la realizaci6n de actividades ~gene-
ralmente como voluntarios-, para abarcar ademds su
intervenci6n en Ia toma de decisiones en los diferentes mo-
mentos de la gestidn de los proyectos.
Los proyectos que se formulan previendo esa participa-
cin activa se constituyen en instrumentos para la cons-
truccién de ciudadania, que luego, dependiendo de las
caracteristicas contextuales, podran reflejarse en interac
ciones y modos de relacién igualitarios en otros espacios,
ampliados de la vida publica, promoviendo de tal manera
la democratizaci6n.
Por cardeter asciativo hacemos referencia ala articulacién
informal 0 formal- para el logro de fines comunes, entre
reas de los gobiernos locales, instituciones sectoriales (esta-
blecimientos de salud o educativos, comisarias, juzgados, et-
cétera), organizaciones de la sociedad civil y/o asociaciones
comunitarias de base y religiosas, que se localicen en el te-
itorio de actuacién de cada proyecto. La gestién asociada
favorece el desarrollo de capital social," implica la confor-
13. En el sentido que P. Bourdieu (1980) atribuye a este concepto
camo beneficios que reviben los individuos en vieud de su participacién
ler grupos que incluyen actores sociales diversos,
a
Olga Nirenberg, Josette Brawerman y Violeta Ruiz:
sustentabilidad se considera como el proceso de insttucio~
un proyecto, o sea, cuando los cambios o in-
novaciones incorporadas por ese proceso pasan a ser
pricticas 0 modos regulares de actuacién de los actores y
organizaciones involucrados, y cuando sus costos se inclu-
yen en las correspondientes previsiones presupuestarias
En los proyectos ejecutados por orga
sustentabilidad tiene una clara connotacién polit
minos del grado de adhesi6n e involucramiento de las au-
toridades gubernamentales con el proyecto.
La programacién como proceso
En términos generales, la programacién ¢s un proceso
‘por el cual se preven y determinan los pasos necesarios, las accio~
tuna situacién actual que se presenta como problemiética o provo-
ca disconformidades, de modo de poder arvibar a wna situaciin
deseable en el fueuro
La secuencia Idgica de ese proceso, més compleja de lo
que esta sencilla formulacién aparenta, co
identificacién de los problemas en la situacién
imaginar cémo deber‘a plantearse una situacién mejor en
el futuro, mediante el alivio o la superacién de los proble-
mas identificados. Es evidente la necesidad de que quienes
programen posean un cabal conocimiento de los factores
incluidos en la cadena causal o que inciden en la particular
situacién problemética, y que estén al dia con el avance del
conocimiento en las disciplinas relacionadas con la teméti-
ca. Ello equivale a decir que deben tener una teoria acerca
del cambio en ese particular campo social para poder ima-
ginar el modo en que podré Hlegarse desde la situacion ac-
twal ala situaci6n futura deseabl
Con ese objeto se formulan los programas y proyectos
sociales. Pero los senderos de la programacién son intrin-
#0
La programacién socal
cados y ¢s til, para allanar ese trinsito, conocer las herra-
mientas existentes,
‘Unase vincula al punto de partida de todo programa: el
diagaéstico de la situacién inical, (Dada su importancia, le
hemos dedicado todo el capitulo 3.) Por un lado, permite
caracterizar y brindar la magnitud y relevancia del proble-
za que se procura resolver en la localizacién a la cual se
hace referencia (en qué consiste, cuales son los factores
que intervienen en su determinacién, a cudntas personas
afecta, qué pasarfa si no se lo afronta). También permite
conocer las respuestas institucionales 0 programiticas exis-
tentes (0 no) y los recursos les (que se usan 0 po-
drfan usarse) para afrontar el problema en ese territorio.
No siempre se cuenta con un diagnéstico que brinde tales
precisiones con un grado de confiabilidad aceptable; elo se
traduce frecuentemente en la formulacién de propuestas
inadecuadas y/o posibles dificultades ulteriores para pro-
dicir los cambios deseados.
Por otra parte, imaginar el futuro deseado y reconocer la
brecha existente entre la situacién actual y la deseable impli-
ca poner en claro los propésita y oljetiva: de nuestra accién.
Esa partir de allf que podrén detallarse las actividades con-
cretas que tenderén a su cumplimiento y los recursos de todo
tipo que se requerirén para llevarlas adelante: estructuras fi-
sicas, equipos, planteles de recursos humanos, insumos ¥
materiales, dinero y tiempo,
Es ilusorio pensar que la programacién se realiza en
forma definitiva y solo antes de comenzar la ejecucién de
actividades, para no volver a revisarla luego, durante la ac-
cién misma. Por el contrario, reiteramos |
crucial de la evaluaci6n para la toma de decisiones y para
|a reprogramacién durante la gestiGn, de modo de preser-
var la direccionalidad de las acciones hacia el mejor cum-
plimiento de los objetivos planteados. Por un lado, es
posible que se hayan omitido o equivocado algunos plan-
teos de la formulacién (del diagnéstico, de la indole y se-
41
Olga Nirenberg, Josette Brawerman y Violeta Rutz
embargo, éste es un aspecto crucial de la programacién pa-
za que las propuestas no resuleen una mera expresién de de-
seos irrealizables.
En este sentido, hay que tener en cuenta que los diversos
actores involucrados (financiadores, decisores politicos, téc-
nicos, poblacién beneficiaria) representan distintos intereses,
y tienen diferentes racionalidades; todos ellos serén afecta-
dos de una u otra forma por las acciones del proyecto que se
pretende ejecutar. Es por ello que la construccién de viabi-
lidad tiene varias aristas.
En primera instancia habré que construir Ia viabilidad
politica, en vérminos de la constelacién de fuerzas que
yen la propuesta. Desde nuestro punto de vista, més alld de
su pertinencia © racionalidad técnica, la propuesta verd
muy dificultada su concrecién si no se realizan esfuerzos
por construir una red de alianzas y apoyos con los actores
significativos. Si las autoridades locales, los profesionales y
téenicos del lugar, y los propios actores comunitarios @
quienes se ditigirén las acciones esti convencidos, adhie~
ren a ellas y las reclaman, la viabilidad politica de la pro-
puesta seré alta.
Un corolatio de lo dicho es que las propuestas no pue-
den surgir meramente de una tarea de escritorio, exclusi-
vamente de la idea de un profesional o de un grupo de
ellos. Por el contrario, deben ser sometidas a discusin y
biisqueda de acuerdos con los actores involuerados en ia
problematica que se intenta solucionar, asi como con las
autoridades! y otros actores locales. Por lo tanto, todo
programa deberi incluir una estrategia que procure su
propia viabilidad politica
También debe tener viabilidad social, en términos de no
encontrar resistencia en las creenciss, actitudes, costum-
En el caso de programas complejos habri que buscar el acuerdo
‘auroridades nacionales © provinciales y en algunos casos habri
sta viabiidad con los organismos financiadares.
de
que const
“4
La programacién social
bres y expectativas de los grupos de poblacién que de un
modo u otro intervendrén en el desarrollo de los respecti-
os proyectos. Ello se logra basicamente promoviendo su
participacién (sea bajo forma de consulta o de involucra-
miento directo) en todas las etapas posibles.
‘Ala vez, habré que tomar recaudos para no prometer a
los actores locales certezas acerca de la concrecién final del
proyecto © programa propuesto, pues eso no dependerd
exclusivamente de la voluntad de los técnicos. En los apo-
yos de las instancias decisorias y las agencias por lo gene-
ral inciden, ademis, factores endégenos a sus estructuras y
la excelencia 0 coherencia de la propuesta o las ad~
hesiones locales que conciten. Por ende, sera conveniente
contar con sefiales provenientes de interlocutores en las,
instancias decisorias y/o financiadoras que permitan tener
esperanzas en la aprobacién, para recién entonces, con al-
gin grado de probabilidad, consultar y procurar com-
promisos de los actores locales. Esto es particularmente
importante respecto de los pobladores y organizaciones de
base de la comunidad, que son los més urgidos para contar,
con soluciones a los problemas que padecen. Si no se pone
cuidado en esos aspectos, la viabilidad posterior d
tacién del programa o proyecto en el escenario local seré
complicada.
En cuanto a la viabilidad téonica, estar basada, por un
la asuncién de lineas de accién acordes con dicha expl
cién, y por otro, en la idoneidad de los profesionales y téc-
nicos responsables de levar adelante las actividades, ast
como la de las organizaciones intervinientes (reflejada en
los antecedentes personal
bign de importancia cruci
clusién y adecuacién de aquel
requeridos para llevar adelante las acciones (infraestructu-
ra fisica, equipos, materiales, insumos, etcétera)
6
CAPITULO 2
La légica de la programacién
en la formulacién de proyectos
Queda claro, a partir de lo expuesto en el cay
terior, que para emprender una intervencién soci
cualquier indole o magnitud, de modo de producir cam-
bios positives en situaciones problemiticas, es necesario
twansitar un proceso de programacién que debe, ademés,
quedar plasmado en un documento escrito, En este
lo nos detendremos en el arduo trabajo de formulacién de
proyectos. El proceso para arribar a un documento escri-
to, como instrumento comunicativo, tiene que ver con di-
versos fines:
* Brindar un marco compartido para la accién, que unifi-
que lo més posible los criterios y visiones de los diferen-
tes miembros del equipo que Ievaré 2 cabo las
actividades previstas, de modo de no dejar librads la ac-
cin a la intencién, interpretacién o criterio de cada
uno.
* Contribuir a la transparencia suministrando informa-
cién, més alld del propio equipo técnico, a los destins~
tarios y a todos aquellos que puedan interesarse por las
acciones y los resultados del proyecto.
* Facilitar la gestion ante las instancias pol
cas ylo fi-
4”
Olga Nirenberg, Josette Brawerman y Violeta Ruiz
plicarse en otros contextos, con los ajustes necesarios, de
modo de poder transferir los conocimientos que se obten-
gan de la experiencia,
Sugerimos también indagar sobre los montos habitua-
les que se otorgan para el tipo de proyectos propuesto, pa-
ra tener una aproximaci6n al techo financieto que inci
cen los recortes respecto del problema a soluciona
‘mo, hay agencias que estipulan slo ciertos perioclos anva-
les para la recepcién de propuestas; conocerlos permitirs
acotar el lapso disponible para el proceso de formulacién.
Antes de la presentaci6n de un proyecto completamen-
te formulado es aconsejable comenzar por el envio de una
carta de intencién 0 propuesta preliminar, que servird a la
vez para averiguar algunas de las cuestiones precedentes ¢ in-
dagar acerca del interés por la temética y la viabilidad para
continuar con el proceso de formulacién, Nos referiremos a
esas presentaciones preliminares al final de este capitulo.
Es probable que se disponga de un formato preestable~
cido para la presentacién de proyectos; en caso contrario,
existe una apreciable cantidad de gufas que pueden resul-
tar de utilidad. Todas llevan implicita la légica de la pro-
sgramacién social, explicada en el capitulo previ
En los puntos que siguen se detallan los contenidos que
deberian incluirse y que de una forma u otra suelen estar
presentes en cualquiera de estas guias.'
Fundamentacién o justificacién de la propuesta,
caracterizacién y dimensionamiento del problema
lo anterior, todo proyec-
to tiende a resolver algxin problema socialmente significa-
tivo. Por lo tanto, un primer paso consiste en definir el 0
1. Bl lector encontraré al final del capitulo
titi seguir los dstincos puntos que se desarro
32
La ligica de la programacién en la fermulacin de proyectos
los problemas que se abordaréin, y brindar la fimdamenta-
ciin o justficacin de las acciones que se propondrén,
‘Los problemas sociales se plantean en forma de dafios,
carencias 0 insuficiencias absolutas o relativas, ya sea por
comparacién con otros segmentos sociales o con pardme-
tros deseables. La indole y magnitud de los problemas de-
penden del contexto (local y global) donde se producen.
Porlo tanto, hay que situar el problema en un espacio geo-
srifico poblacional local y en un contexto global, asi como
en un periodo de tiempo determinado.
‘No basta con presentar el problema en términos de sus
sintomas visibles o consecuencias tiltimas; hay que expli-
carlo en funcién de los factores causales y asociados més
importantes, ya que una accién que combata esos factores
ser mas efectiva que otra que actie slo sobre las conse-
cuencias manifiestas. Un enfoque de ese tipo tendré un ca-
récter anticipatorio y preventivo. Ademis, la explicacisn
en funcién de los factores causales y asociados pone de ma-
nifiesto la teoria 0 concepcién del cambio que hay por de-
tris 0, en otros términos, el marco teérico que se tiene en
relacién con los fenémenos de la realidad en que se procu-
rard intervenir. Por lo tanto, a fin de que las explicaciones
y/variables a considerar resulten lo més actualizadas y ade-
‘cuadas que sea posible, es necesario conocer el estado del
conocimiento en el particular campo disciplinario relativo
al problema que se analiza.
Por ejemplo, el problema alta tase de mortalidad infan-
sil en un dea geogrifica y poblacional determinada puede
acotarse diciendor altas tasas especificas de morbimortali
dad infantil por diarrea (bajo el supuesto de que las estadis-
ticas indican que éa es la primera causa de muerte infantil
enel rea). Para visualizar la tendencia es conveniente pre-
2. La tasa de mortaidad infantil es la cantidad anual de muertes de
nifios/as menores de un aio en relacién com el total de nacidos vivos du-
rante el aio considerado,
3
Olga Nirenberg, Josette Brazwerman y Violeta Ruiz
cumento de la propuesta propiamente dicha y anexar la in-
formacién restante considerada relevante.
Para determinar la magnitad del problema en el rea
geogrifica de actuacién se debe identificar y cuantificar la
poblacién objetivo, 0 sea, todos los que padecen o estin en
riesgo de padecer el problema en el érea geogrifica consi-
derada. En caso de usar estimaciones, se itarén las
fuentes 0 los criterios a partit de los cuales se efectuaron.
Nuevamente, el diagnéstico es la herramienta que pro-
i jonada con la poblacién objetivo.
En este item se aclarard qué recorte geogréfico y/o po-
;cional abarcaré la propuesta. No necesariamente todos
los que constituyen la poblacién objetivo serdn los benefi-
ciarios' de un proy ino que pueden ser menos, de
acuerdo con las posibilidades operativas y los recursos con
aque se espera contar. La caracterizacién de los beneficia-
ros y los criterios de inclusién se detallardn més adelante.
Antecedentes
Ningiin proyecto parte de cero; siempre existe histo-
ria al respecto, al menos en Ia percepcién y en la preocu-
pacién de los actores locales acerca del problema. En
parte ya nos referimos a esto cuando sugerimos presentar
series estadisticas que evidencien la evolucién del proble-
‘ma expresado cuantitativamente. Exponer la historia re-
fleja también el hecho de que el problema constituye una
necesidad sentida o bien una demanda expresada por ac-
tores locales. Un problema se constituye en problema so-
ial cuando asi es percibido por un conjunto significativo
de actores sociales.
4. Aungue hay muchas discusiones acerca del término “beneficia-
ios" para nombrar a los destinatarios/involucrados de las aeciones de
lun programa o proyecto, no abundaremos en ellas.
56
r
Le ligica de la programacién en la formrulacé de proyectos
Pueden haber existido intentos previos de abordar el
problema, que no lo resolvieron o sélo lo resolvieron
parcialmente, puesto que subsiste, La explicacién de es-
tos antecedentes contribuird también a fundamentar la
propuesta. Se aclarard cémo seré tomada en cuenta esa
historia, ya sea para incorporar nuevos métodos o bien pa-
1a diferenciarse de los fracasos.
Es frecuente que existan problemas similares y expe-
riencias de superacién exitosas en otras localizaciones que
pueden ser trasladables, con las correspondiente adecua-
jones. Estos antecedentes también se explicitardn, sefia-
lando su utilidad para la accién que se propone y aclarando
ademis qué adecuaciones debersn introducirse en funcién
del contexto local.
En la propuesta propiamente dicha se realizaré una sin-
tesis de todos esos antecedentes, anexando informacién
adicional si fuera necesario.
Propésito, objetivos y algo sobre las metas
En materia de programacién, existen diversidades ter-
minol6gicas para denominar las mismas cosas; as
ejemplo, los términos “propésito”,
que aludiamos en el capitulo anterior.
‘Mis allé de las diferentes denominaciones, tanto el pro-
péito como los objerives deben ser formulados con precision
para que resulte comprensible la parte del problema plan-
teado que se resolver. La mayor precisién en su
definicion facilitard el proceso de evaluacién del proyecto.
El propésito de un proyecto hace referencia a la solu-
cién del problema central planteado; en nuestro ejemplo,
mediante la prevencién y
atencién adecuada de la diarrea en un area geogrifica de-
terminada.
=
Olga Nirenberg, Josette Brawerman y Violeta Ruiz
perfodo total de la ejecucién del proyecto. Volveremos a las
metas, sobre todo a las de los beneficiarios, después de refe-
rirnos a las actividades, pues deben precisarse en funcién de
éstas, para poder calcular coberturas y costos por actividad.
Componentes
‘Una vez que se tienen claros los objetivos, las metas y la
cobertura esperada, pueden detallarse las actividades que
se llevarén a cabo para alcanzar esos logros.
En proyectos complejos, que requieren de diversos ti-
pos de acciones simultineas, pueden diferenciarse compo-
nentes 0 grandes Kineas de accién; en el ejemplo de la
mortalidad infantil por diarrea, pueden distinguirse al me-
nos los siguientes componentes:
“© Infraestrucrura, conserueciones y eguipamientos*
« Alfabetizaciin y capacieacin de las madres de nifios me-
nores de un afio y que viven en hogares con necesi-
dades bésicas insatisfechas (0 por debajo de la linea
de pobreza).
* Control del crecimiento y desarrollo y atencién de salud de
dos niftas menores de un aita que viven en hogares con
necesidades bésicas insatisfechas (0 por debajo de la
linea de pobreza).
* Capacitacién de los recursos humanos de los centros
de salud, de agentes comunitarios y promotores, de
los miembros del propio equipo del proyecto’
8, Este componente incluye la instalacin de la red de agua potable
para las viviendas y las construcciones y el equipamiento de los centros
de salud, Podsian existir algunas dudas sobre si este componente debie-
ra desdoblarse en dos, ya que la red domicifiaria de agua y las obras en
los centros responden a diferentes esferas de decisién gubemmamental
9. También existirfan dudas acerca de considerar la capacitacién (de
todo tipo de actores) como un sélo componente; en el texto se la die
60
r
La ligica de la programaciin en la formutacin de proyectas
© Conunicacién social para sensibilizacién de los dife-
rentes actores.
En general, los componentes se determinan y diferen-
cian en funcién de los objetivos, de las acciones que inclu-
yen'y de los requerimientos de capacidades o insumos que
Jos universos a los que se orientan, 0 de los
mbitos decisionales a los que responden. Por ejemplo, re-
tar poco operativo colocar en un mismo componente
kes construcciones de locales y la capacitacién; aunque és-
requiera contar con espacios apropiados para su conere~
cién, ambos tipos de acciones necesitan personal con
capacidades diferentes y se realizan en tiempos diversos y
con recursos distintos.
Cada componente puede verse como wn paquete de ac-
tividades 0 subproyecto en si mismo, pero debe quedar cla-
rala intervinculaci6n o sinergia existente entre ellos, pues
se orientan en forma mediata y articulada a un mismo pro-
pésito,
En proyectos de cierta compl:
lad, la determinacién
de los componentes condicionard la divisiGn del trabsjo y
a modalidad organizativa que se adopte para la implemen-
tucién,
Las actividades
Una vez planteados los componentes habré que detallar
las actividades correspondientes a cada uno. Utilizando el
mismo ejemplo, para el objetivo/componente alfabetizar y
capactar a las madres, las actividades pueden ser: devectar y
is en dos debido a que para alfabetizar y capacitar madres se requieren
iferentes perils de capacitadores y materiales didscticos que para ca-
pecitur recursos humanos dl sistem de
“
therg, Joserre Brarwerman y Violeta Ruiz
des: por ejemplo, en la capacitacién, cudntos cursos o talle~
res (de cuantas horas de duracién) se realizarén, cuéntos
materiales didécticos se disefiarn y editarin, etcétera.
Nos detendremos especialmente en las metas de benefi-
carios, coestion que a simple vista parece sencilla, pero que
a medida que procuramos mayores precisiones se vuelve
més compleja. Recordemos que son escasos los proyectos
que pueden aleanzar con sus acciones a toda la poblacién
objetivo, por lo que deben realizarse recortes en funcién
de los recursos disponibles y establecer prioridades con ba-
se en criterios de dafios, riesgos 0 grados de vulnerabilidad
de la poblacién escogida (el grupo donde la prevalencia del
problema es mayor)."
‘La determinacién de metas de beneficiarios se ve difi-
1a muchas veces por la poca claridad de las pautas es-
tablecidas en este punto por la mayoria de las gufas para la
presentacién de proyectos.
‘Algunas hacen escasas distinciones mientras que otras
distinguen a los beneficiarios directos de los indirectos.
Los primeros son aquellos hacia los cuales se dirigirén las
acciones programadas, y los indirectos son los que, si bien
no reciben ningin tipo de prestacién" por parte del pro-
yecto, no obstante se beneficiarén porque repercutira en
de los beneficiarios directos; por ejemplo,
regrantes de los grupos familiares de I
el resto de los
10. La ides de esate pirndes sein sore elaciona con e
‘concepto de focalizacin de los proyectos o programas sociales que actu
mente est siendo muy cuestionado, por lo que ahora se hela de sel
ino pressions se usa hoy dia en los proyectos sociales,
pero proviene del eampo sanitario, donde los establecimientos brindan
peestaciones de salud como unidades registrables y medibl
rmiten efleulos de productividad (consultas,rratamis
cl campo social en general se denominan prestaciones los bienes 0 er
vicios que se brindan a Ja poblacién como productes de las actividades
de los proyectos (también Hamadas metas fins).
“
r
La lijgica de la programacién en la formadacién de proyectos
nits en riesgo de padecer diarrea y/o de las madres alfa-
petizadas, asf como los demés usuarios de los centros de sa-
Jud (los mayores de un afio), ya que como resultado del
proyecto se prevé que contarn con sus plantas fiscas y sus
equipamientos mejorados, y dispondrén de personal més
capacitado. Es conveniente presentar cuantificaciones o esti-
maciones lo mas ajustadas posible en el caso de los bene-
ficiarios directos, y tal vez menos exigentes en el de los,
beneficiarios indirectos.*
Como se aclar6 antes, el cociente entre los beneficiatios
directos y la poblacién objetivo arroja las metas de cobertu-
1a poblacional que se propone alcanzar el proyecto con sus,
acciones.
Por otra parte, hay actividades con destinatarios inter-
medios 0 instrumentales (por ejemplo, en proyectos
destinados a nifios y adolescentes suele i
bilizacién y capacitacién de miembros de
otros adultos pertenecientes a organiza:
ode la comunidad), otras actividades tienen destinat:
difusos 0 no del todo individualizables (en particular las
de indole comunicacional) y también pueden existir su-
perposiciones parciales o totales de los beneticiarios en
diversas actividades dentro de un mismo proyecto, por lo
cual deberin efectuarse depuraciones de las eventuales
superposiciones entre las diferentes actividades para
arribar a la cantidad neta de beneficiarios cubiertos por
el proyecto como un todo. También es necesario prever
la cantidad de beneficiarios que se espera cubrir con ca-
da una de ls acciones, para dimensionar los distintos re-
cursos sobre bases mis ciertas y para el cileulo de sus,
costos.
2.
cuantificacién y caracterzacién de los beneficarios indirec-
re agregar precisiones al dimensionamiento de los efectos que
produces el proyecto. Siempre deben explicitarse los riterios que se
utlzan para ese cilculo,
65
Olga Nirenberg, Joseite Brawerman y Violeta Ruiz
Ejemplos de sportes locales no monetarios
‘+ Recursos humanos que aportan trabajo volunturio, profesion
iog provinciales o municipales).
+ Uso de equipamientes ya existentes 0 que se esperan como
un tempo
para la lectura compartida y la nivelacién de su compren-
entre los participantes que concurran al encuentro
taller.
Olga Nirenberg, Josette Brawerman y Violeta Ruiz
mayor seguridad y riqueza a la informacién que se vuelque
en el diagnéstico. Para completarlo, se podrin rea
también entrevistas pautadas a informantes clave que no se
hubieran incluido en los talleres.
izar ademés el mapeo de recrsos ae-
\inar se comenzé al momento de
Para ello se aplicarin diversas téc-
ricas, como censos participatives © pequefias encuestas,
gue permitan identificar los recursos locales, instituciona-
Jes y humanos que puedan ser utiles para el establecimien-
to de coordinaciones o articulaciones durante el desart
n, Ese mapeo debe referirse con precision
y poblacional que se pretende cubrir (un
etcétera), sin
dejar de considerar Ja relevancia de sus problemas en el
marco de unidades territoriales mayores (municipio 0 pro-
vincia, segiin el caso),
‘Una vez cumplidos los pasos anteriores, el equipo téeni-
co elaboraré un nuevo documento, que luego de redactado
seri sometido a la revisin y ajuste por parte de los actores
convocados. Recién entonces, ese equipo téenico estar en
condiciones de formular un programa provincial y/o local
que también serd puesto a consideracién del grupo o comi-
té multiactoral.
‘Cumplidos los objetivos de diagnéstico y formulacién
del programa, los integrantes de ese espacio pueden cam-
biar sus funciones para convertirse en una instancia de ase-
soramiento, consulta y seguimiento semiexterno de las
acciones del programa o proyecto.
‘Sin duda, la principal diferencia entre los diagndsticos
participativos y los tradicionales es quién los realiza; el pa-
so participative propiamente dicho (cuando intervienen
los actores no ténicos, particularmente los pobladores y los
beneficiarios potenciales) es el segundo, pero ya en el pri-
mer momento se establecen los lazos intersectoriales entre
sécnicos de diferentes areas 0 disciplinas, lo cual también
98
Lf
El diangnistica: algo més que una berramienta
‘marca una diferencia con las formas tradicionales de hacer
més nitidamente externas y escasamente
gue el proceso puede interrum-
pirse al cumplir el primer momento y que el documento
base se constituya en el diagnéstico definitivo, utilizado
para la formulacién del programa o proyecto, Ello ser
mejor que no tener diagnéstico en absoluto tener uno
formulado por un técnico en soledad, con informacisn de
escasa diversificacién y/o actualizacién. Por otra parte,
cuando se ponga en marcha el programa, siempre se esta-
4a tiempo de llevar adelante el segundo momento, cons-
situyéndose ésa en una forma posible de convocatoria a los
actores para que se incorporen a las actividades.
Por iiltimo, debemos relativizar la secuenci
de los dos momentos plantea
lad real
aunque es importante
icas y productos principa-
les. Es claro que puede haber variances, de acuerdo con las
posibilidades o conveniencias concretas de cada caso parti-
cular. Por ejemplo, los integrantes técnicos de un area u
organizacién determinada pueden elaborar el documento
base para que, en un segundo paso, se desarrolle un versién
definitiva mediante la tarea conjunta de los técnicos de
otros sectores o disciplinas y de los actores de la sociedad
civil. También hemos conocido easos en los que se inclu-
yeron en el proceso intercambios de informacién y consul-
tas por via electronica. Aqui intentamos plesmar las
lecciones aprendidas a partir de ciertas experiencias reali-
zadas que podrén servir como matriz generadora de diver
sas formas de encarar los procesos participativos para
formular diagnésticos confiables,
9
You might also like
- U 3 - Jurisprudencia - Roldan - Nuevos PobresDocument4 pagesU 3 - Jurisprudencia - Roldan - Nuevos Pobrescamila vasoNo ratings yet
- Ética y TrabajoSocial - 2021 - ProgramaDocument4 pagesÉtica y TrabajoSocial - 2021 - Programacamila vasoNo ratings yet
- FORMULARIO ArgentinaPreviene2019Document16 pagesFORMULARIO ArgentinaPreviene2019camila vasoNo ratings yet
- Matriz de Indicadores ProgresarDocument7 pagesMatriz de Indicadores Progresarcamila vasoNo ratings yet
- Cap 5 Ética LatinoamericanaDocument12 pagesCap 5 Ética Latinoamericanacamila vasoNo ratings yet
- Cap 9 Propuesta de Una Ética para El TSDocument10 pagesCap 9 Propuesta de Una Ética para El TScamila vasoNo ratings yet
- Desarrollo y Aplicación de Nociones Estadísticas Desde La Práctica Profesional, El Caso de Los Trabajadores Sociales Unidad 1Document27 pagesDesarrollo y Aplicación de Nociones Estadísticas Desde La Práctica Profesional, El Caso de Los Trabajadores Sociales Unidad 1camila vasoNo ratings yet
- El Servicio Social en La Contemporaneidad MinDocument154 pagesEl Servicio Social en La Contemporaneidad Mincamila vasoNo ratings yet
- 6 Esther Diaz-La-ciencia-y-el-imaginario-socialDocument13 pages6 Esther Diaz-La-ciencia-y-el-imaginario-socialcamila vasoNo ratings yet
- Algunas Referencias FormalesDocument1 pageAlgunas Referencias Formalescamila vasoNo ratings yet
- Crimen Denis LortieDocument2 pagesCrimen Denis Lortiecamila vasoNo ratings yet
- 69520grafologia Forense Aplicada A Las Victimas de MaltratosDocument10 pages69520grafologia Forense Aplicada A Las Victimas de Maltratoscamila vasoNo ratings yet
- Módulo I, Segunda Parte (PS)Document9 pagesMódulo I, Segunda Parte (PS)camila vasoNo ratings yet
- Carc. Análisis de GrafismoDocument5 pagesCarc. Análisis de Grafismocamila vasoNo ratings yet
- Segundo Parcial FamiliaDocument5 pagesSegundo Parcial Familiacamila vasoNo ratings yet
- 69522el Nino EscritorDocument72 pages69522el Nino Escritorcamila vasoNo ratings yet
- 69521material Modulo 3Document3 pages69521material Modulo 3camila vasoNo ratings yet
- Wellek. Historia Literaria. Problemas y ConceptosDocument8 pagesWellek. Historia Literaria. Problemas y Conceptoscamila vasoNo ratings yet
- Revista No Somos IlegalesDocument14 pagesRevista No Somos Ilegalescamila vasoNo ratings yet