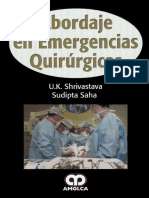Professional Documents
Culture Documents
Ci Ur Pe
Ci Ur Pe
Uploaded by
Juan Mendia Ossio0 ratings0% found this document useful (0 votes)
4 views856 pagesOriginal Title
CiUrPe
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
4 views856 pagesCi Ur Pe
Ci Ur Pe
Uploaded by
Juan Mendia OssioCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 856
Oratrsr)
de Urgencia
2 EDICION
bi. or
CX
woos
Cirugia
| de Urgencia
22 EDICION
SANTIAGO G. PERERA
Miembro Honorario de la Academia Argentina de Cirugfa
Profesor Titular Consulto de Cirugfa, Facultad de
Medicina, Universidad de Buenos Aires
Miembro de la Academia Argentina de Cirugia
Profesor Adjunto de Cirugfa, Facultad de Medicina,
Universidad de Buenos Aires
§ HUGO A. GARCIA
EDITORIAL MEDICA,
Cc panamericana >)
BUENOS AIRES - BOGOTA - CARACAS - MADRID - MEXICO - SAO PAULO
e-mail: info@medicapanamericana.com
‘www:medicapanamericana.com
PROLOGO
Esta nueva y ampliada edicién de Cirugia de
Ungencia logra en cincuenta y nueve capitulos divi-
didos en diez secciones trazar un panorama, a mi
juicio completo, de las diversas situaciones a las
que se enfrenta hoy un cirujano que debe atender
urgencias quirdrgicas.
Quiero destacar especialmente la relevancia de
la primera parte de la obra, relativa a la fisiologfa y
fisiopatologia de los acontecimientos y complica-
ciones comunes a toda la cirugia de urgencia, que
comprenden las alteraciones del medio interno, el
soporte nutricional, el uso adecuado de los hemo-
derivados y el manejo de las fallas orgénicas, la
sepsis y el shock: Su lectura es 4gil y un eficaz
recordatorio de conocimientos adquiridos en fecha
no tan lejana por el residente de cirugia, suma-
mente oportuno para quienes cuentan con més
afios.
‘Como complemento indispensable de los capftu-
los subsiguientes, la segunda seccidn se ocupa de la
anatoméa quindrgica y de la radiologfa del cuello, el
t6rax y el abdomen con ldminas y esquemas ade-
cuados,
Se ha dado considerable extensidn al diagnésti-
co, evaluacién y tratamiento de las lesiones de ori-
gen traumético en sus distintas localizaciones,
acorde con el aumento de la frecuencia de esta
patologfa por las causas bien conocidas por todos.
‘Ademis de analizar en detalle la patologfa aguda no
traumética en sus diversas localizaciones, la obra
concluye con una revisién de las complicaciones
més frecuentes de la cirugia.
Quienes en algtin momento de nuestra actuacién:
profesional debimos realizar medicina de urgencia,
valoramos especialmente un texto de estas caracte-
risticas, capaz de reunir en una sola obra los elemen-
tos necesarios para la guia indispensable en la eva-
luacién del paciente y en la decisi6n terapéutica. *
La eleccién de los autores de los distintos capitu-
los entre los referentes en nuestro medio asegura la
calidad de su contenido. Cada capitulo cuenta con
una bibliograffa actualizada que incluye los traba-
jos esenciales en el tema. La facilidad actual de las
biisquedas en bases de datos electrénicas permitiré
al lector interesado la ampliacién de su informa-
cién a partir de esos autores y accedet a sus publi-
caciones posteriores a la edicién de este libro.
En 1997, los doctores Santiago Perera y Hugo
Garcia incorporaron, en poco menos de seiscientas
apretadas paginas, una obra que constituyé un hito
en la literatura relativa a la cirugia de urgencia en
nuestro idioma. La acertada decisién de actualizar-
la y ampliarla contintia ofreciendo al lector la
indudable ventaja de que los recursos diagnésticos
© terapéuticos propuestos son los disponibles en
nuestro medio por autores que actéan en él.
El doctor Jorge Manrique, uno de mis maestros
en la medicina de urgencia, cita en el prélogo de la
primera edicidn de esta obra el aforismo hipocrati-
co que rescato: “La vida es corta; el arte es largo;
la ocasién es profuga; la experiencia, incierta y el
juicio, dificil”. En la etapa final de mi carrera de
médico no puedo menos que reconocer su verdad y
asociar este libro con la posibilidad de aprender el
arte en el momento justo que la urgencia requiere,
apoydindonos en la experiencia transmitida por los
autores convocados para aclarar nuestro juicio.
Los Directores de la presente edicién, a quienes
felicito por su esfuerzo renovado, me han conferi-
do el honor de solicitarme este prélogo, tarea que
he realizado con Ia satisfaccién que proporciona
saber que se pondré en las manos de los recién ini-
ciados, y también de los experimentados, un ins-
trumento de real valor.
Dr. Roberto Pradier
Miembro de la Academia
Nacional de Medicina
Argentina
PREFACIO
Los pequeftos actos que se concretan son mas importantes que todos aquellos grandes que solo se planean
Reeditar un libro no solo es un desafio académico
yeconémico. Es, ademas, una apuesta al futuro. Un
futuro signado por un presente traumtico, pero
cuya esperanza se basa especificamente en la forma-
ci6n ética y cultural. Torcer la historia baséindonos
en la ética de los hechos y principios y en el desa-
rrollo de los diferentes matices culturales es la sali
da de la crisis.
Esta obra es una pequefia demostracién de lo que
se puede lograr. Se han reunido autores con impor-
tante conocimiento en los temas pero ademés, con
gran capacidad pedagégica para explicarlos.
No es un libro de clinica o de técnica quiningica
exclusivamenté. Si bien incluye parte sustancial de
ellas, se traté de resumirlas para explayarse més en
conceptos de diagnéstico, diagnésticos diferencia-
les y tratamiento. Los algoritmos son los utilizados
por los autores y aunque se los inclaye aqui, cada
servicio debe modificarlos de acuerdo con el grado
de complejidad tecnolégica disponible y la expe-
riencia acumulada,
George Marshall
1880-1959
La abundancia de esquemas, forogeafias y cuadros
responde a la importante capacidad que tienen los
médicos para asimilar la informacién iconogréfica,
Si bien el objetivo es tratar de unificar conceptos
y tratamientos en la urgencia quintirgica, no busca-
mos reemplazar los protocolos fijados por los diver-
sos servicios. Sin embargo, por la calidad intelec-
tual de los autores, creemos que los médicos en for-
macién (residentes, concurrentes y cirujanos 0
internistas jévenes) pueden encontrar en el libro
informacién clara, préctica y actualizada.
‘Queremos agradecer a Editorial Médica Paname-
ricana por la confianza depositada en nosotros para
llevar a cabo la direccién de la obra y, en especial,
a su personal por la calidad profesional y humana
con que nos acompaiié siempre.
Las sefioritas Gabriela Brik, Flavia Vallejos y
Valeria Godard fueron el alma, el motor y la “pa-
ciencia” para el logro de esta obra.
Los Directores
iNDICE
SECCION I: GENERALIDADES
Capitulo 1. Medio interno 3
Ariel Prados
Capitulo 2. Prineipales alteraciones del medio
interno en cirugia 9
Ariel Prados
Capitulo 3. Soporte nutricional del paciente qui-
rairgico 17
Mario I. Perman y Claudia Keeskes
Capitulo 4. Sangre y hemoderivados:
Indicaciones y contraindicaciones para su uso.
Coagulopatias en cirugia 31
Romén M. Bayo
Capitulo 5. Insuficiencia respiratoria y cirugia 39
Fernando J. Pélizas
Capitulo 6. Falla multiorgénica en la cirugia
y el trauma 4a
Jonge A. Neita, Pablo Pardo y Carlos Karmazyn
Capitulo 7. Sepsis y cirugia 37
Jonge A. Neina y Maria Verénica Paz
Capitulo 8. Shock 67
Daniel H. Ceraso
SECCION TI: ANATOMIA QUIRURGICA
Capitulo 9. Anatomia quiriirgica y radiolégica
del cuello. Masas, quistes y fistulas cervicales 81
Leonardo Califano y Rubén D. Algieri
Capitulo 10. Anatomia quirirgica y
radiolégica del térax 107
Enrique Caruso y Enrique J. Beveraggi (h.)
Capitulo 11. Anatomfa quirtirgica y
radiolégica del abdomen superior
Femando J. Gasali, Leonardo Uchiumi
Femando A. Casavilla
Capitulo 12. Anatomia quirirgica y
radiolégica del hemiabdomen inferior
Manuel A. Villar
SeccION TIT: TRAUMA
Capitulo 13. Tratamiento inicial
hospitalario del traumatizado grave
Marcelo Muro y Daniel Maffei
Capitulo 14. ¢Cémo clasificar a los
traumatizados? Scores de uso més frecuente
Gustavo J. Tisminetaky y Martin Lerner
Capitulo 15. Traumatismos penetrantes
del cuello
Francisco Flores Nicolini y Roberto Badra
Capitulo 16. Traumatismos del torax
E. Mario Pérez Petit
Capitulo 17. Traumatismo de la regién
precordial
Ricardo Pervada y Alberto Garefa Marin
Capitulo 18. Traumatismo hepatico
Samir Rasslan y José G. Parreira
Capitulo 19. Traumatismos
duodenopancredticos y esplénicos
Hugo A. Gareia
Capitulo 20. Traumatismos del es6fago
y del estémago
Néstor E. Molinelli Wells
123
145
169
177
263
Capitulo 21. Traumatismos del drbol urinario 273
Hugo A. Signori y Alberto R. Villaronga
Capitulo 22. Traumatismos del intestino
delgado y del colon 295
Juan ©. Crosbie, Darfo Venditti y
Hugo A. Garcia
Capitulo 23. Traumatismos
anorrectoperineales 303
Vicente Dezanzo y Walter M. Garcia
Capitulo 24. Pacientes quemados: las
primeras setenta y dos horas 313
Roberto Stefanelli
Capitulo 25. Traumatismos faciales 325
Marcelo F. Figari
Capitulo 26. Cirugia del control del dafio
y sindrome compartimental del abdomen 339
Hugo A. Garcia
Capitulo 27. Traumatismos graves
de la pelvis 347
Marcelo E. Ballesteros
Capitulo 28. Lesiones vasculares
abdominales 365
Patrizio Petrone, Brian J. Kimbrell y
Juan A. Asensio
Capitulo 29. Lesiones inadvertidas
en el traumatismo abdominal. Tratamiento
conservador y papel de la laparoscopia. 377
Horacio D. Andreani
‘SECCION IV: MANEJO DEL ESPACIO PLEURAL
Capitulo 30. Térax quirdrgico no
traunfitico 391
Pedro A. Gémez y Miguel A. Galmés
SECCION V: APARATO DIGESTIVO
Capitulo 31. Hemorragia digestiva alta 409
Jorge A. Covaro
Capitulo 32. Hemorragia digestiva baja 431
Jorge L. Manrique y Emesto G. Cottely
Capitulo 33. Complicaciones de Ia tileera
péptica gastroduodenal 441
Y. Fundora-Sudrez, Juan C. Menew-Diaz,
A. Moreno y E. Moreno
Capitulo 34. Diagnéstico por imagenes
en el abdomen agudo 449
José L. Volpacchio, Adriana S. Cottini y
Mariano M. Volpacchio
Capitulo 35. Abdomen agudo de causa médica 467
José D. Balza Moreno
Capitulo 36. Abdomen agudo peritoneal 477
Roberto Lamy y Luis V. Gutiérrez
Capitulo 37. Sindrome de Ia fosa iliaca
derecha 501
Roberto Lamy y Luis V. Gutiérrez
Capitulo 38. Abdomen agudo obstructive 517
Fabio O. Leiro
Capitulo 39. Abdomen agudo ginecolégico.
Visién del cirujano general 545
Eduardo Deluca y Marcelo O. Montanelli
Capitulo 40. Patologia biliar aguda 557
Juan Pekolj y Oscar Mazza
Capitulo 41. Qué hacer y qué no hacer
ante una lesién quirdrgica de la via biliar 573
Femando A. Casavilla, Femando J. Gasali y
Leonardo Uchisami
Capitulo 42. Drenaje percuténeo
de las coleeciones abdominales 581
Mariano E. Giménez, M. Gabriela Donadei
9 Darfo Berkowski
Capitulo 43, Pancreatitis aguda 593
Luis Chiappetta Porras y Carlos Canullén
Capitulo 44. Lesiones quirtirgicas
de la via biliar y sus consecuencias. Enfoque
en el nuevo milenio 605
Eduardo De Santibaiies, Juan Pekolj y
Gustavo Stork
Capitulo 45. Patologia anoorificial aguda 633
Carlos A. Gaeta y Maria de las Mercedes Ibero
SECCION VI: PAREDES ABDOMINALES
Capitulo 46. Patologia herniaria de la pared
anterior del abdomen. Sus complicaciones 645
Juan O. Ferrero y Daniel H. Mautisi
Capitulo 47. Hernias poco frecuentes 669
Jonge A. Latif
Capitulo 48. Fistulas digestivas 683
Julién C. Moreno y M. Cecilia Monti
- Fistulas enterocutdneas: impacto del sistema
de vacio y compactacién 692
Ernesto R. Fernandez
SECCION VII: PATOLOGEA VASCULAR DE URGENCIA
Capitulo 49. Aneurismas toracicos 699
y abdominales
Roberto D. Pittaluga
Capitulo 50, Enfermedades arteriales
de las extremidades inferiores 705
Santiago Muzzio y Gerardo Rodriguez Planes
Capitulo 51. Patologia venosa y linfatica
aguda de las extremidades inferiores
José Ciucei
719
SECCION VIII: ComPLICACIONES MAS
FRECUENTES
Capitulo $2. Complicaciones de la cirugia
de la cabeza y el cuello 733
Osvaldo Gonzdlez Aguilar
Capitulo 53. Complicaciones de la cirugia
del térax 747
Carlos H. Spector y Osvaldo Salariato
Capitulo 54. Complicaciones de la cirugia
del es6fago y el estémago
Patricio Burdiles y Carlos Benavides
765
Capitulo 55. Complicaciones de la cirugia
panereética 781
Hugo A. Garcia
Capitulo 56. Complicaciones de la cirugia
del colon 789
Crista Jensen Benitez y Mario Abedrapo Moreira
Capitulo 57. Complicaciones
ginecoobstétricas de resolucién por el
cirujano general 795
Gustavo A. San Martin y Amanda Landeira
SECCION IX: SINDROMES UROLOGICOS
Capitulo 58. Cuadros urolégicos en la
urgencia 807
Hugo A. Signori y Adrién Momesso
SECCION X: CONCEPTOS GLOBALES
DE ATENCION
Capitulo 59. Manejo conceptual del paciente
critico 825
Octavio Gil
MEDIO INTERNO
Ariel Prados
COMPOSICION DEL MEDIO INTERNO
EL agua es el mayor componente del cuerpo humano
yyelvinico medio en el que se disuelven las sustancias, lla-
madas solutos. Si bien constituye cerca del 60% del peso
corporal, existe gran variabilidad (del 40 al 80%) de
acuerdo con la proporcién de tejido graso. El cuerpo de
un adulto joven de 70 kilogramos contiene alrededor de
42 litros de agua.
El agua corporal. total se distribuye en dos comparti-
mientos principales:
A. Extracelular (LEC, con 1/2 del total).
B. Intracelular (LIC, con 2/3).
El agua extracelular es toda el agua fuera de las células e
incluye el liquido intersticial (75% del LEC) y el Iiquido
intravascular (25% del LEC). Dentro det Iiquido interst-
cial debemos considerar una fraccién pequeta llamado i-
quido transcelular, que incluye los liquids cefalorraquideo,
sinovial, ocular, peritoneal y pleural (cundrol-1)
La distribucién del agua en los distintos compartimien-
tos del cuerpo depende de la permeabilidad de la membra-
na celular ~que es la barrera entre ambos compartimien-
tos- yde la cantidad de solutos a cada lado de ella. Casi
todas las barreras compartimentales son permeables al
agua (a excepcién del nefrén distal y las glindulas sudo-
riparas). Se puede afirmar entonces que la distribucién
del agua es regida por el contenido de solutos en los dis-
tintos compartimientos. La distribucién de solutos es de-
terminada por fuerzas y mecanismos de transporte en las
barreras compartimentales. Asf, la concentraciGn de so-
dio y potasio preponderante en los Iiquidos extracelular
¢ intracelular requiere el transporte activo por la bomba
ATPasa de sodio y potasio, respectivamente. Sin embar-
go, a esto se le agrega el equilibrio de Gibbs-Donnan, que
determina que el agua se mueva del compartimiento
donde hay menos particulas en solucién al de mayor ni-
‘mero, para producir un desplazamiento neto de agua que
conduce a que ambos compartimientos difieran en volu-
men (fig. 1-1).
SOLUTOS Y PROPIEDADES
DE LAS SOLUCIONES
Se denomina solutos alas sustancias disueltas en el It
quido corporal. Los solutos més importantes son el sodio,
213 Liquido intracelular (LIC)
11 Liquido extracelular (LEC)
75% liquido intersticial (incluye liquido transcelular)
25% liquido intravascular (50 mL/kg de peso)
el potasio y los aniones que los acompafian —para man-
tener la electroneutralidad de los compartimientos— que
son el cloro y el bicarbonate, las protefnas, la urea y la
glucosa (solutos orgénicos). Existen otros cationes con
funciones fisioldgicas muy importantes como el calcio y
el magnesio, y aniones como los fosfatos y los sulfatos,
pero no contribuyen al equilibrio osmético ni a determi-
nar la distribucién del agua corporal.
Las concentraciones de los iones en los liquidos cor-
porales se cuantifican en miliequivalentes por litro
(mEq/L) o en milimoles por litro (mmol/L).
El sodio es el principal determinante del LEC junto
ccon sus aniones acompafiantes cloro y bicarbonato ¥,
junto con las proteinas plasmséticas, representan més del
95% de los solutos en este espacio. El potasio y el mag-
nesio junto con los aniones sulfatos,fosfatos y las protei-
nas intracelulares constituyen los principales solutos y
determinantes del LIC.
La osmolaridad es una propiedad de las soluciones
de ejercer una fuerza determinada a través de una
membrana semipermeable segin la concentracién de
particulas en suspensién a ambos lados de ella.
La membrana celular se comporta como una mem-
brana semipermeable, que permite el pasaje de agua
pero no el de solutos, los que son celosamente mante-
nidos en su compartimiento por las fuerzas antes men-
cionadas. Cuando se coloca un soluto no difusible de
un lado de la membrana, el agua se mueve a través de
ella hacia el sitio de mayor concentracién hasta que se
igualan las concentraciones a ambos lados de la mem-
brana y desaparece el gradiente. La fuerza que mueve
cel agua es directamente proporcional al numero de pat-
ticulas disueltas en la soluci6n y es lo que llamamos os-
molaridad; se expresa en miliosmoles por kilogramo de
agua (mOsm/kg).
En el liquido extracelulay, representado por el Iiquido
plasmético -que es donde tiene Lugar la mayor parte de las,
Pércidas externas, 2.500 mL.
Conservacién interna
{intestino y rinén)
188+ Lidia
Jugo gasttico
13Udia
Bilis 1-2 Lidia
Jugo panerestico
11,5 Lidia
Jugo intestinal
3Udia
‘Conservacién intestinal
8.000 ml.
Pérdida insensible
por la pie! 400 mL
(pérdida grave: 6 L)
Fig.
mediciones clinicas~ la osmolaridad es de aproximada-
mente 290 mOsm/kg y se calcula con la siguiente férmula:
Osmolaridad plasmatica (P,.,)
4 slucosa
Pag (BOs) = 2 Nal? + ESSE
urea
Cuando se habla de equivalencia osmética de los Ii
quidos el término utilizado es tonicidad. Esta representa
la osmolaridad efectiva, es decir, sin tomar en cuenta las
sustancias que atraviesan libremente las membranas ce-
Tulares. Son solutos difusibles (como la urea), que no de-
terminan ninguna fuerza osmética. De manera que una
solucién rica en urea tiene una determinada osmolaridad
pero no tiene tonicidad, ya que puede atravesar libre-
mente la membrana ¢ igualar las concentraciones a am-
bos lados de ella.
Ingresos: 2.500 mL
‘Agua de metabolisio
‘Agua de los alimentos
Sopa, leche, café
Agua
Pulmones.
Pércida insensible
400 mL
Filtrado glomerular
180 Lidia
Conservacién renal
(reabsorcién tubular)
178 + Lidia,
Fina 1.500 mt
sida
Heces 200 mL
|. Equilibrio y conservacién diaria del agua.
TONICIDAD PLASMATICA
P..,, efectiva o tonicidad = 2 x [Nal* + seco
‘Ast, las soluciones que tienen igual tonicidad que el
plasma se denominan isot6nicas, las que tienen menos,
hipoténicas y las que tienen més, hipertsnicas. Cuando
en el LEC hay menor concentracisn de solutos (funda-
mentalmente sodio) se denomina hipotonicidad y hay
pasaje de agua hacia el LIC. La hipertonicidad se produ-
‘ce con aumentos del ntimero de solutes en el LEC y pro-
duce su expansién de volumen a expensas de la deple-
cidn del LIC.
‘Algunos solutos pueden caysar hiperosmolaridad con
hipertonicidad (por ejemplo manitol, glucosa, sodio),
peto otros solo causan hiperosmolaridad sin hipertonici-
dad (urea, etanol), ya que atraviesan libremente las
‘membranas y no causan entonces movimientos de liqui-
dlos a través de los compartimientos.
COMPORTAMIENTO DEL AGUA
Y DISTRIBUCION ENTRE LOS ESPACIOS.
La forma en la que se distribuye el agua entre los com-
ppattimientos depende de la cantidad de solutos que hay
cen cada uno de los espacios. Estas sustancias son en su
‘mayorfa iones y protefnas con cargas que funcionan co-
mo tales,
Dado que las membranas que separan los comparti-
mientos son semipermeables, el agua se mueve libremen-
te entre el LIC y el LEC, lo que permite que a ambos la-
dos los liquidos permanezcan isoténicos. De acuerdo con,
Ta caracteristica del Ifquida infundido sera la. comp
cién y la osmolaridad final de los liquidos. Esto es impor-
tante en la eleccién de los Ifquidos en la cirugfa y la anes-
tesia.
La administracién de un gran volumen de agua se dis-
tribuye de modo uniforme seedn la distribueién del agua
corporal total. Asi, dos tercios del agua infundida iran al
liquido intracelular y un tercio, al liquido extracelular y
ambos compartimientos permanecerin isoténicos aun-
que con una osmolaridad menor.
La administracién de una solucién isoténica rica en
sodio, como la solucién salina normal o la de Ringer lac-
tato, se distribuye casi enteramente en el LEC, que es el
volumen de distribucién del sodio. Asf, se expande el vo
lumen del LEC, se mantiene isotonicidad respecto del
LIC y no se altera la osmolaridad de ninguno de los com
partimientos. La distribucidn del volumen infundido se
realizar de esta forma: un cuarto del volumen infundido
permanecerd en el liquido intravascular y los tres cuartos
testantes se mantendran en el liquido intersticial (cua-
dro 1-2),
La administracién de soluciones hipert6nicas (como
sodio o manitol) produce expansién del LEC pero tam-
bign aumento de su osmolaridad, de manera que genera
tun movimiento de agua desde el LIC hacia el LEC, con
Ja consiguiente expansién del dltimo y la contraccién
del primero. Este efecto es deseable en algunas circuns-
tancias (edema cerebral).
La pérdida de agua pura procluce ineremento de la os-
molaridad de estos liquidos, con disminucién del volu-
men de ambos en la proporeién correspondiente.
La pérdida de soluciones ricas en sodio produce pér-
dida de Ifquido exclusivamente del LEC, con contrac:
cién de su volumen y disminuci6n de su osmolaridad,
con_ el consiguiente movimiento del agua desde el
LEC hacia el LIC. Esto genera mayor contraccién del
LEC y expansi6n del LIC, con consecuencias hemodi-
Se deduce por consiguiente que la concentracién de
sodio en el plasma solo define la relacién del sodio y el,
agua y no implica nada sobre el estado del contenido en,
sodio del organismo ni del volumen del LEC.
Puesto que el sodio es el soluto més importante, la hi-
potonicidad requiere necesariamente que exista hipona-
=
ee
tremia. Sin embargo, dado que algunos osmoles efectivos
como la glucosa o el manitol pueden acumularse en el
LEC y causan hipertonicidad, ésta no es equivalente a la
hipernatremia, no obstante la hipernatremia siempre in-
dica que existe hipertonicidad (cuadto 1-2).
CONSERVACION Y DISTRIBUCION
DEL AGUA
La tonicidad de los Ifquidos corporales se mantiene
dentro de limites muy concretos, con un rango de 285 a
295 mOsm/kg.
En condiciones fisiolégicas los seres humanos mantie-
nen la tonicidad del sueto en forma constante gracias a
varios mecanismos de regulaci6n:
A, Conservacién renal: el rifién puede concentrar o di-
luir a orina segtin la necesidad de agua del organismo
merced a estimulos hormonales. El volumen urinario
puede ser tan pequefio como de 500 mL por dia con
una concentracién de 1.300 mOsm/kg o un volumen
maximo de varios littos con.una concentracién de
40 mOsm/kg,
B. El tenor de hormona antidiurética (ADH): esta hor-
mona se segrega por la hip6fisis en respuesta a cam-
bios de la osmolaridad y det volumen plasmético. El
aumento de la osmolaridad plasmtica por pérdida de
agua libre o ganancia de osmoles efectivos es un estf-
rmulo para su secrecin, al igual que laestimulacién no
‘osmética, mediada por barorreceptores en el arco aér-
tico, la auricula iquierda y los senos carotideos. La
ADH actéa a nivel de los tabulos colectores renales
induciendo la reabsorcidn de agua libre, para producie
una orina concentrada,
C.La sed: en respuesta a aumentos de Ia osmolaridad,
con la consiguiente ingesta de agua y su distribucién
que logran disminuir el estimulo. La sed se estimula
con aumentos de la osmolaridad y es un mecanismo
universal que a veces se encuentra alterado en los an-
cianos, por lo que son més labiles a los cambios del
medio interno.
BALANCE DE AGUA Y SALES.
REQUERIMIENTOS
El sodio corporal total es de aproximadamente 60
mEg/kg de peso y en un adulto promedio de 70 kilogra-
mos es de alrededor de 4.200 a 5.600 mEq. De esta can-
tidad, el 10% es intracetular, el 40% est4 ligado a sales en
Jos huesos y el 50% restante es extracelular.
Las necesidades diarias de sodio son de alrededor de
50 a 200 mBq/dia, al igual que su excrecién, En sitwa-
ciones de baja ingesta In excrecién urinaria luego de
unos dias disminuye y sucede a la inversa en situaciones
de alta ingesta de sodio.
Las necesidades diarias de agua varian de acuerdo con,
las pérdidas sensibles ¢ insensibles.
Cambios de volumen (en ml)
Soluci6n infundida (1 litro) Volumen de distribucién uc Intersticio Plasma
Dextrosa al 5% en agua ‘Agua corporal total 665 250 84
Solucién normal de CINa Liquido extracelular 0 750 250
Ringer lactato Liquido extracelular 0 750 250
Sol. salina 1/2 normal 1g en ACTy Nip en LEC 333 500 167
Albumina al 5% Volumen plasmatico* 0 0 1,000
Solucién de poligelina Volumen plasmatico** 0 0 1.000
* Luego de algunas horas pasa al intersticio y se distribuye al igual que la albimina nativa.
** Con el correr de las horas se distribuye al intersticio y se metaboliza,
LEC liquide extracelular; IC, liquide intracelular; ACT, agua corporal total
La excrecién diaria obligada de solutos requiere un
ménimo de 500 mL de agua. En situaciones de concen-
tracién urinaria maxima, se pierden menos de 200 mL de
agua por via fecal y el resto, entre 500 y 1.000 mL por la
piel y la espiracién en forma de vapor (pérdidas insensi-
bles). El metabolismo endégeno produce alrededor de
300 mL de agua endégena.
Lo usual es administrar a un paciente que no puede
ingerir liquidos por boca alrededor de 2.000 a 3.000 mL
diarios en forma de hidratacién parenteral, para obtener
una diuresis de 1.000-1.500 mL (la disminucién del vo-
lumen urinario no aporta ventajas)
Toda pérdida ulterior que no esté prevista (diarrea,
sonda nasogistrica, vimitos, heridas rezumantes, quema-
duras, hiperventilacién, fiebre, fistulas, tercer ‘espacio,
etc.) debe ser adicionada de acuerdo con cada situacién.
Las pérdidas de agua se reponen como solucién de
dextrosa al 5% en agua. Sin embargo, todo liquido ri-
co en sales o electrdlitas debe ser repuesto convenien-
temente para evitar desequilibrios del medio intemo y
de la osmolaridad.
Dado que las sales de sodio y potasio se aportan como
cloruros las necesidades diarias estan cubiertas. Luego de
tuna semana de tratamiento parenteral se deben tener en
cuenta reposiciones de calcio, magnesio, fésforo, vitami-
ras y aporte de nutrientes.
La composicién iénica de los distintos compartimien-
tos del organismo se muestra en el cuadro 1-3.
METABOLISMO DEL POTASIO
El potasio es el catidn intracelular prevaleciente y se
encuentra fundamentalmente en el misculo esquelético
(> 60%) y en el hueso (18%). Un adulto de aproxima-
damente 70 kilogramos tiene alrededor de 3.000 mEq, es
decir, cerca de 40 mEq/kg.
“Aunque varfa entre los tejidos, la concentracién intra-
celular es de aproximadamente 150 mEq/L. La distribu.
cidn del potasio entre los compartimientos es firmemen-
te determinada por la bomba Na’K*ATPasa, la cual in-
sgresa el potasio a la célula en forma activa y lo cambia por
sodio, Esto determina que la concentracién plasm:
potasio sea de 4-5 mEq/L e indica que solo el 1 al 2% del
potasio corporal total (cerca de 70 mEq) es extracelular.
Todo cambio en la relacién del potasio extracelular €
intracelular repercute en el potencial de transmembrana,
ya que éste es determinado por aquella estrecha relacién.
Estos cambios de potencial son la base de muchas de las
‘manifestaciones cardfacas y neuromusculares de los tras
tornos del merabolismo del potasio.
‘Las necesidades diarias de potasio son de aproximada-
mente 40 a 120 mEq/L en condiciones fisioldgicas. To-
da pérdida extraordinaria por via gastrointestinal o renal
debe ser tenida en cuenta a la hora de formular un plan.
La concentracién plasmatica de potasio revela el con-
tenido corporal total, ya que siempre las modificaciones
del K* extracelular e intracelular van en igual direccién.
Los principales determinantes de esta relacién son el
cquilibrio de Gibbs-Donnan, la regulacién renal del ion,
el tenor de aldosterona y el estado dcido-base.
EQUILIBRIO ACIDO-BASE
El equilibrio cido-base requiere la integracién de tres
sistemas orgénicos, el higado, los pulmones y el rifén. En
resumen, el higado metaboliza las proteinas y produce io-
nes hideégeno (H"), el palmén elimina el didxido de car-
bono (CO,) y el riftén genera nuevo bicarbonato
(H,CO,). De acuerdo con el concepto de Bronsted-Lowry
tun dcido es una sustancia capaz de donat un Hy una base
tuna sustancia capa de aceptarlo.
Por lo tanto, la acides de una solucién depende de su
concentracién de hidrogeniones [H]. En el plasma normal
la concentracién de [H*] es de 40 nmol/L. Para no utilizar
estas unidades tan pequefias Sorensen propuso el concepto
de pH, que es el logaritmo negativo de la concentracién de [H+]
expresada en mmol/L. Por ende, la acidez se mide como pH.
El pH plasmatico se refiere habitualmente a la rela-
cidn entre las concentraciones de bicarbonato/icido car-
bénico.
EI.CO,, en presencia de anhidrasa carb6nica (AC), se
hhidrata de la siguiente forma:
CO, #H,O <—> CO,H, <—> H*+HCO;
fon Plasma
(mEqil)
Cationes
Nav 142
Kr 43
Ca2* 25
Mga" i
Aniones
cr 104
HcOs” 24
Fosfatos 2
Protefnas 14
Otros 59
*Célula muscular esquelética
En el plasma, donde no existe anhidrasa carbénica,
casi todo el dcido carbénico esti disociado en CO, y
H.O y la concentracién del acido carbénico es muy es-
casa ( 0,003 mmol/L). Sin embargo, esta pequefia canti-
dad se encuentra disociada en CO,H- y H’, el bicarho-
ato entra en el glébulo rojo y el hidrogenién queda en
el plasma, lo que explica el aumento de la acidez cuando
aumenta el CO, en el plasma.
La fuerza de un acido depende del grado de disocia-
cién de éste en agua. Su tendencia a disociarse puede
cuantificarse aplicando la ecuacién de Henderson-
Hasselbach al sistema bicarbonatofécido earbénico:
HCO; (base)
= gC tly, ee Tie
BH = pK + low FOS Geeidod
el pK 237°C tiene un valor de 3,5, luego: pH = 33 + log
(24/0,003) = 3,5 + log 8.000 = 3,5 + 3,9 = 7,4 que es el
pH normal del plasma arterial
La concentracign normal de bicarbonato en el plas-
ma es 24 mmol/L. Como la concentraciGn de FCO, es
‘tan pequefia y es diffeil de medir, habitualmente se recur-
re a incluir en la férmula el CO,, aprovechando que su
oncentracicn es proporcional a la de H,CO,, Por lo
BREE cecac ice ert
HCO; (mmol/L)
= ¢K + log ———— nr
Bie) © CO, disclto(mmol/L) + H,CO,
Laconcentracién real de dcido carbénico en el plasma es
tan pequefia que la podemos ignorar. La concentracién
Ide CO, disuelto en el plasma es proporcional a su presion
parcial por la constante de solubilidad del CO, en el
fepus, que a 37°C tiene un valor de 0,03, expreséndola en
mmHg; por consiguiente:
HCO;
H = pK + log ————
PRTISE TCO, x 0,08
Liquido intersticial G*:
(meqil) (mEqit)
145, 12
45 150
24 4
Ad 34
117.4 4
27,1 12
2,3 40
oO 54
62 90
Dado que el valor del pK del sistema bicarbonato/
CO, a 37°C es de 6,1, el bicarbonato normal del plasma
arterial es de 24 mmol/L la pCO, arterial normal es de
40 mmHg, el pH de la sangre arterial normal seré
pH = 6,1 + log (24/1,2) = 6,1 +13 = 74
En condiciones normales las concentraciones de bicar-
bonato y el CO, disuelto estén en proporcién 20/1 y siem-
‘pre que esta proporcién se mantenga, el pH serd de 7/4
Si se quiere expresar la acider de los liquids comporales|
‘en términos de [H'], en nmol/L o nEa/L, a partir del bicar-
bonato y la pCO,, se emplea la siguiente fSrmula:
24x40
100, (nm Ha) _
HCO; (mEqiL) 24
La relacién entre el pH y [H'] es la siguiente:
[H+] (nmol 0 nEglL ) = 24
pH 6,7 68 69 7,0 7,1 72 7,3 74 7,5 1.6 2.7 78
[H+]200 160 125 100 80 63 50 40 32 26 20 16
Es decir, a medida que aumenta la (H] el pH dimi-
rnuye, por lo que tienen una relacién inversa: a mayor
pH, menor concentracién de hidrogeniones.
El medio interno ha de mantener un pH dentro de
limites fisioldgicos de 7,35 y 7,45.
En el organismo existe una produccién continua de
fcidos:
1, 50-100 mEq/dia de “acidos fijos”, procedentes basi-
camente del metabolismo de los aminodcidos que
contienen sulfuro (metionina, cisteina) y aminodci-
dos catiénicos (lisina y arginina).
2. 10.000 - 20.000 mEaldia de “acide volatil” en for-
ma de CO,.
Estos deidos serén eliminades del organismo, pero los
procesos de eliminacién de los “acidos fis" son lentos.
Sin embargo, el organismo dispone de medios para de-
fenderse répidamente de Ia acidez y que actian en forma
coortinada, La primera linea de defensa: los buffers; la
segunda linea: la regulacién respiratoria y la tercera li-
nea: la regulacisn renal.
Un buffer es un sistema formado por un dcido débill y
una sal fuerte de ese dcido, que funciona como base, En
los liquidos corporales, tanto extracelulares como intra-
celulates, existen buffers cuya misién es amortiguar o dis
minuir los cambios de acidez de una solucién cuando a
éta se le afiade un dcido o un Aleali y conseguit, por lo
tanto, que el pH de la solucién cambie lo menos posible.
Su efecto es précticamente inmediato. Lo ideal es que el
buffer tenga la misma cantidad de sus dos componentes
(Gcido y base), para amortiguar tanto un dcido como una
base:
Los buffers del compartimiento exeracelular son los si-
guientes:
A. BicarbonatojCO,, en el plasma y liquide intersticial
B, Hemoglobina, en los hematies.
C. Protefnas plasmsticas.
D. Fosfato disédico/fosfato monosédico, en plasma,
hhematies y liguido intersticial,
En condiciones normales el sistema bicarbonato/CO,
representa el 75% de la capacidad buffer total de la
sangte. Es un buffer excelente a pesar de hallarse en re-
lacién 20/1, ya que su componente écido (CO,) es ga-
seoso y ademas muy difusible, lo que permite una mo-
dificacién muy répida de sus niveles mediante la respi-
racion.
Los buffers del compartimiento intraceltdar son més im-
portantes desde el punto de vista cuantitativo, pero no
bien conocidos. Aparte del sistema de la hemoglobina,
los mas importantes son el del fosfato disSdicoffosfato,
monosédico y el de las proteinas intracelulares. Los H*
penetran en las células intercambiandose por Na’, K* y
lactato, y son neutralizados por ellos; este proceso tarda
de2a4 horas.
La segunda linea de defensa actia amortiguando la aci-
dez o la alcalinidad sobre Ia base de eliminar o retenet
CO, lo que disminuye o aumenta el écido carbénico ¥,
cen consecuencia, la [H"}
En condiciones normales todos los écidlos volatiles
producidos son eliminados por el pulmén practi-
camente en su totalidad. Esta compensaciGn se realiza
en pocas horas
La tercera linea, la regulacién renal: normalmente se
producen H’ de entre 50 y 100 mEg/dfa. En condiciones
patolégicas pueden producirse hasta 500 mEaq/dfa, que se
neutralizan con los buffers extracelulares e intracelulares
pero que son eliminados por el rifién, ya que el pulmén
no excreta H+
El rifén contribuye al. balance fcido-base regulando
Ja excrecién de H* en tanto que la concentracién de
HCO; permanezca dentro de limites apropiados. Esto in-
volucra dos pasos basicos:
‘A. La reabsorcisn tubular del bicarbonato filtrado en el,
glomérulo.
B. La regeneracién del bicarbonato gastado en la neutra-
lizaci6n del dcido fijo, mediante la eliminacién de H*,
ANION GAP
También conocido como anién restante © hia-
toanidnico, es el resultado de la diferencia entre los ca
tiones y los aniones del LEC medidos en el suero. Como
la suma de las cargas positivas y negativas debe ser igual,
el anidn restante representa las protefnas plasmaticas
con carga negativa y otras sustancias inorgénicas de car-
ga negativa (fosfatos, sulfatos, lactato).
GAP = Nat- (Ck +HCO))
El valor normal es de 12 + 2 mEq/L y se utiliza pa-
ra el diagnéstico y el tratamiento de las alteraciones
‘Acido-base metabélicas.
BIBLIOGRAFIA
‘Adkrogué HJ, Madias NE. Hypernatremia. NEJM 2000; 342: 1493-
98.
‘Adrogué HJ, Madias NE. Hyponatremia. NEJM 2000; 342: 1581-
88.
kairiyama O, Caputo D, Bazerque F, Sindromes hiperosmolares.
Hiperpotasemia. Diagnéstico inicial del estado acido-base.
En: Torapia Intensiva, SATI 3" ed. Buenos Alres: Editorial Mé-
dica Panamericana; 2000.
Kokko J, Tannen Ri: Fluids and Electrolytes, 9 ed. Philadelphia:
WB, Saunders; 1996.
‘Manual Washington de Torapéutica Médica, 10* ed. Barcelona
Masson; 1999.
‘Maxwell & Kieeman’s. Narins R (ed): Fluid and electrolyte meta-
bolism, 5% ed. New York: McGraw-Hil, 1994,
Stein J.H.' Disorders of electrolyte and acid-base balance. Inter-
ral Madicine, 5° ed. Mosby; 1998. p. 805,
Ariel Prados
TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA
COMPOSICION ELECTROLITICA
Estados hiperosmolares
Existe hiperosmolaridad cuando la_osmolaridad
plasmatica exeede los 295 mOsm/kg. Esto se puede
producir por el aumento de cualquiera de los solutos
que condicionan la osmolaridad del LEC, pero no con
todos los solutos se produce hipertonicidad
La hipertonicidad se presenta cuando los solutos del
LEC aumentan en relacién con el agua. Esto provoca
en general un déficit del agua libre, pasaje del agua del
LIC al LEC y deshidratacion celular, con mayor reper-
cusién a nivel del SNC, responsable de las manifesta-
ciones clinicas. Dada su sensibilidad a la deshidrata-
cidn las células cerebrales se protegen fabricando sus-
tancias osméticas que retienen agua. Por esto, la répi-
da correccién de la hiperosmolaridad conduce a veces
al edema cerebral.
Los signos y los sintomas son temblor, irritabili-
dad, ataxia, letargo, espasticidad, confusién, convul-
siones, coma y muerte.
Los estados hiperosmolares se dividen en:
A. Hiperosmolaridad con hipertonicidad: aumento de
la concentracién del sadio o la glucosa.
B. Hiperosmolaridad sin hipertonicidad: aumento de
la concentracién de la urea (estados hipercatabsli-
cos o insuficiencia renal); aqui no hay desplaza-
miento de agua entre el LEC y el LIC.
Hipematremias: se producen cuando el sodio plas-
matico aumenta por encima de 145 mEq/L. Se aso-
cian generalmente con un aumento de la liberacién de
hormona antidiurética (ADH) y con estados de deple-
cién del LEC. El aumento de la ADH induce diuresis
reducida y alta osmolaridad urinaria, mientras que la
hipertonicidad estimula la sed y produce el movimien-
to de agua del LIC al LEC. Esto provoca que ambos
compartimientos permanezcan hiperosmolares y con,
deficit de agua libre.
Las hipernatremias se producen por tres mecanis-
mos fisiopatalégicos:
A. Pérdida de agua pura
B. Pérdida de liquido hipoténico.
CC. Ganancia de soluciones hiperténicas
PRINCIPALES ALTERACIONES
DEL MEDIO INTERNO EN CIRUGIA
A. Hipernatremia por pérdida de agua
pura (sin descompensacin hemodinémica)
Se produce en circunstancias en las que las pérdidas de
iquido son en su mayor parte acuosas, por lo que las situa-
ciones son pocas. La pérdida es soportaca conforme la dis-
tribuci6n corporal del agua, de forma que dos tercios del
volumen es aportado por el LIC y un tercio es aportado
por el LEC. A su vez, el LEC soporta las pérdidas aportan-
do el 75% por el liquido intersticial y el 25% por el intra-
vascular. Por ejemplo, una pérdica de 4 litros es aportada
por 2.667 mL por el LIC y 1.333 por el LEC. De éste salo
333 mL (el 25%) es pérdida del liquido intravascular. Por
consiguiente, no se produce gran pérdida de volumen plas-
matico y no hay descompensacién hemodindmica.
Las causas de pérdida de agua pura son: diabetes inst-
pida (central o nefrogénica), sudoracién excesiva, hiper-
ventilacin y fiebre. En todos los casos el tratamiento se
orienta a reponer agua pura, sea por aporte de agua libre
por via enteral 0 como solucién de dextrosa al 5% por
via parenteral. En la diabetes insipida central aclemés se
debe aportar hormona antidiurética para evitar la exce-
siva diuresis acuosa que acompafia el cuadro. En cambio,
en la nefrogénica se utilizaran firmacos que actiien a ni-
vel renal frenando la poliuria (tiazidas)
B. Hipernatremia por pérdida de liquido
hipoténico (con descompensacion
/hemodinamica)
Aqut se pierde liquido con solutos, agua y sodio, pero
proporcionalmente mas agua que sodio. Dado que las so
luciones con sodio repercuten en el volumen del LEC, la
pérdida es soportada en gran medida por el compart
miento extracelular y en particular por el intravascular.
Asi, una pérdida de 4 litros de solucidn al medio normal
de cloruto de sodio, se distribuye de esta manera: se
divide la pérdida en 2 litros de agua pura (que se pierden,
como explicamos antes) y 2 litros de solucién fisiol6gica,
que se pierden enteramente del Iiquido extravascular,
siendo aportado 1,5 lito por el intersticio y 0,5 litras por
el intravascular. Si se suma la pérdida de agua pura, re-
sulta que se perdieron 670 mL. del iquido intravascular y
esto tiene repercusién hemodindmica.
En conclusin, cuando se pierde liquido hipoténico,
el LEC soporta en gran medida la pérdida. En general,
debido a esto, se produce compromiso hemodinamico.
Las causas de pérdida de liquide hipoténico son:
A. Pérdidas renales: diuréticos, diuresis osmética, fase
politica de la insuficiencia renal.
B, Pérdidas extrarrenales:
~ gastrointestinales: v6mitos, diarrea, sonda nasogéstrica,
fistulas, etc.
~ cuténeas: quemaduras, pérdidas de sustanci
vas, etc.
~ terceros espacios: peritonitis, pancreatitis, leo, ete
exfoliati-
El tratamiento debe dirigirse a reponer primero el su-
ficiente volumen para recuperar la hemodinamia (en ge-
neral con soluciones isotGnicas) y luego, mediante solu-
ciones hipot6nicas, para reemplazar la pérdida de agua
que es mayor que la de solutos.
C Hipernatremia por ganancia
de liquidos hiperténicos
Son casi siempre iatrogénicas, ya que resultan de La
reanimacién con soluciones hipert6nicas de cloruro de
sodio y bicarbonato de sodio. Cursan con expansién del
volumen del LEC que puede comprometet a pacientes
con insuficiencia cardiaca y, como todo estado. hi
perosmolar, con edema cerebral, por lo que es importan:
te su ripida comecci6n. El tratamiento se ditige a elimi
nar el exceso de sodio (diuréticos) y la reposicién de agua
libre. En los cuadros severos puede llegatse a la dilisis.
En todos los casos, la correccién de la hipematremia
debe ser lenta, sin pasar de 12 mEqjl. en las primeras 24
horas. En la medida en que revierten los signos neurol6:
giicos en las primeras horas se confirma que la etiologfa
de la encefalopatia es la hiperosmolaridad.
Estados hipoosmolares
Los estados hipoosmolares se deben a una osmolari-
dad plasmatica menor de 275 mOsm/L. Dado que el so-
dio y sus aniones acompafiantes son los principales de-
terminantes de la osmolaridad plasmatica, hipoosmolari
dad es sinénimo de hiponatremia. Sin embargo, puede
haber hiponatremia sin hiperosmolaridad (hipergluce-
‘mia, insuficiencia renal, etc).
La hiponatremia se produce con un sodio menor de
135 mEq/L. La determinacion del sodio urinario y el es
tado del LEC ayudan a establecer la etiologfa.
EL exceso de agua determina pasaje al LIC, con el
consiguiente sufrimiento del sistema nerviosos central
(SNC) por edema cerebral. Los sintomas son nduseas,
vémnitos, irritabilidad, cefalea, delitio, cambio de perso-
nalidad, estupor, convulsiones, enclavamiento y coma.
La semiologia de la hiponatremia no suele aparecer
hasta que el sodio plasmético disminuye por debajo de
120 mEq/L, aunque a veces aparece antes si el ritmo de
descenso es muy répido. Se requiere tratamiento urgente
cuando aparecen los sfntomas.
Para su estudio, las hiponatremias se dividen segtin el
estado del LEC, es decir, normal, aumentado o disminui-
do, Se debe examinar la humedad de la piel y las muco-
sas, turgencia de la piel, presencia de edema o impronta
de ropas de cama, presencia de quemosis (masa gelatin
sa en las conjuntivas esclerales), signos vitales en dec
bito y posicién de sentado. En algunas situaciones es di-
cil evaluar semiologicamente el estado del LEC.
A. Hiponatremia hipoténica con LEC disminuido
Tiene lugar cuando se ha perdido agua y sodio, pe-
ro proporcionalmente mas sodio que agua o se ha sus-
tituido una pérdida de sodio con liquidos hipoténicos.
El origen de las pérdidas puede ser renal: diuresis osm
tica, nefoparia perdedora de sal (tubulopatias, obstru
cin urinaria, poliquistoss, ec.), tratamiento con diuré
ticos, acidosis tubular renal proximal o insuficiencia su-
prarrenal. Se debe excluir la utilizacién de diuréticos tia
xidicos, ya que son causa frecuente de hiponatremia en
mujeres ancianas. Es patognoménica la eliminacién de
sodio en orina > 20 mEq/L.
Las pérdidas extrarrenales se deben a pérdidas cuts
reas, gastrointestinales (vémitos, diarrea) 0 terceros es-
pacios (pancreatitis, tleo, etc). En este caso, el sodio uri-
nario suele ser menor de 20 mEq/L. Sin embargo, en ca-
so de vémitos y alcalosis metabélica se produce bicarbo-
naturia con la obligada pérdida de sodio, lo que conduce
a.un aumento en su excrecién pese a la deplecién de vo-
lumen. El tratamiento consiste en la reposicién de volu-
men con solucién salina normal y, si hubiera déficit de
potasio, también corregirlo, ya que puede contribuir a la
hiponatremia,
B. Hiponatremia hipotonica con LEC aumentado
Se produce en los estados edematosos. La patogenia es
laretencién de sodio y agua, que conduce a una hipona-
tremia dilucional. Asi actia la insuficiencia cardiaca, la
citrosis hepatica y el sindrome nefrético. En estos casos,
el sodio urinario es menor de 10 mEq/L y existe hiper-
aldosteronismo como mecanismo generador del estado
edematoso. Otra causa es la insuficiencia renal en esta-
do avanzado, cuando hay incapacidad del rifén para di-
lui Ia orina y ésta tiene una concentracién de sodio ma-
yor de 20 mEayL, pero el volumen urinario es exiguo. En
todos estos casos, el tratamiento consiste en la restric-
cién hidrica y, segtin el paciente, promover la excrecién
de sal y agua con diuréticos, ademas del tratamiento etio-
logico de la causa desencadenante del edema.
G Hiponatremia hipoténica con LEC normal
Se produce cuando existe secrecién inapropiada de
hormona antidiurética (SLADH). Cursa con hiponatre-
mia, asociada con niveles de sodio urinario inapropia-
damente altos, con alta osmolaridad urinaria ¢ hipoos-
molaridad plasmatica. Esto es consecuencia de la ac-
cién de la ADH en los tubulos renales, que promueve
Ja retencién del agua libre y la eliminacién de orinas
concentradas. Esta es la causa mds frecuente de hiponatre-
‘mia en el posoperatorio, potenciads ademss por el estrés
quirdrgico, las néuseas, el dolor y el uso de drogas que
j PRINCIPALES ALTERACI
aumentan el tenor de ADH (morfina). Se debe excluir
Ja disfuncion tiroidea, suprarrenal y renal. Clinica-
mente son pacientes euvolémicos, aunque el trastorno
representa en realidad un exceso de agua libre. Por eso el
tratamiento consiste en la restriccién hidrica para redu-
cir el agua corporal total. Las causas de SLADH son mil-
tiples: meningitis, hemorragia cerebral, neoplasias del
sistema nervioso central; drogas como la ciclofosfamida,
la clorpropamida, la oxitocina y morfinostmiles; neumo-
nia, asma, tuberculosis, produccién ectépica de ADH
(carcinoma pulmonar) y la ventilacién mecénica con
presién positiva. Orras causas para excluir de hiponatre-
mia con LEC normal son el hipotiroidismo y la insufi-
ciencia suprarrenal, ambas de estimulo de la ADH pero
‘con tratamientos especificos de sustitucién hormonal.
‘A manera de resumen, en la figura 2-1 se presenta un
cesquema de las hiponatremias.
Tratamiento
Para el tratamiento de las hiponatremias cabe pre-
‘guntarse si hay sintomas de encefalopatia hiponatrémi
ca. De ser asi, el tratamiento es urgente y debe diti
sea mejorar répidamente los sintomas neurolégicos. Se
debe promover el incremento del sodio plasmético a
un ritmo de 1-2 mEq/h durante las primeras horas has-
‘2 la mejoria de los sfntomas y luego disminuir el ritmo
de reposicin. En ningén caso se debe producir un au-
mento mayor de 12 mEq/dia. Si no hay tanta urgencia
en el tratamiento, el ritmo de aumento del sodio debe
serde 0,5 mEq/h. Se requieren ionogramas seriados pa-
2 dirigir el tratamiento con intervalos de 4-6 horas,
‘para tediseftar con cada resultado la nueva reposiciGn,
‘ya que el ritmo de cambio no siempre concuerda con
‘uestras predicciones. En caso de requerirse, se puede
‘promover la eliminacién de agua libre mediante dosis
Bajas de furosemida.
ee
LEC disminuido
Pérdidas gastrointestinales
Pérdidas renales mas ingesta
excesiva de agua
Pérdidas en el tercer espacio
|
Nar Ur. > 20 mmol/L (renal)
Nav Ur. < 10 mmol/L (no renal)
Solucién salina normal
LEC aumentado
Hepatopatias
Insuficiencia cardiaca
Insuficiencia renal
Sindrome nefrético
Nat Ur. < 10 mmol/L.
ALTERACIONES DEL METABOLISMO,
DEL POTASIO
Hipopotasemia
Se produce hipopotasemia cuando el potasio sérico
es menor de 3,5 mEq/L. Cuando el pH es normal y no.
se sospecha la redistribucién del potasio hacia el LIC, la
disminucién de 1 mEg/L en la concentracién de potasio
revela un deficit de 200 a 400 mEq. Un potasio sético.
menor de 2 mEa/L refleja un deficit de ion de aproxima-
damente 1.000 mEq.
Las manifestaciones clinicas de la hipopotasemia apa-
recen con niveles inferiores a 2,5 mEq. No obstante, hay
variaciones individuales de acuerdo con la rapides con la
ccual se instala. Los signos y los sfntomas son malestar,fa-
tiga, alteraciones neuromusculares (debilidad muscular,
hiporreflexia, calambres, parestesias, parilisis y compro-
‘miso muscular respiratorio). Hay sfntomas gastroincesti-
nales como estrefiimiento, vémitos e fleo, En casos extre-
‘mos hay rabdomislisis,alteraciones de la funcién tubular
renal y deterioro por la encefalopatia hepatica. Ademés
se observan trastornos cardiovasculares, como hipoten-
sin ortostética, arritmias secundarias a la hiperpolarix
cién de la membrana celular y cambios clectrocardiogr
ficos como aplanamiento de la onda T, ondas U promi-
nentes, disminucién del voltaje del QRS y depresisn del,
segmento ST. Las causas se listan en el cuadro 2-
Tratamiento
EI tratamiento consiste en la reposicién de potasio
por via oral o por via parenteral de acuerdo con la
necesidad. En caso de sospechar redistribucién del pota-
sio hacia et LIC (p. e}., asmético en nebulizacién con
broncodilatadores) se aconseja esperar algunas horas y
repetir la medicién.
a
LEC normal
Medicamentos
Hipoadrenalismo
Nauseas 0 dolor
SIADH
| |
Nav Ur. > 20 mmol/L
|
Restriccién hidrica
Fig. 2-1. Causas de hiponatremia,
A, Desplazamientos transcelulares
‘Alcalemia
Uso de B, adrenérgicos
Exceso de insulina
glucosa
B. Con balance acido-base normal
Diuréticos osmoticos
Deficiencia de magnesio
Falta de ingesta
C. Asociada con acidosis metabélica
Diarrea
Acidosis tubular renal
Anfotericina
Cetoacidosis diabética
Fistulas intestinales o biliares
Ureteroenterostomias
D. Asociada con alcalosis metab«
+ pérdidas gastrointestinales vémitos 0 sonda
nasogastrica
+ pérdidas renales hiperaldosteronismo primario
exceso de glucocorticoides sindrome de Liddle 0
de Barter tratamiento diurético
E. Contracci6n de volumen (como mecanismo de
perpetuacién)
E] potasio por via oral es de eleccién y las sales dispo-
nibles son el cloruro o el gluconato de potasio. Existen
formulaciones comerciales en forma de jarabe y capsulas
granuladas. El jarabe suele producir diarrea y las edpsulas,
intolerancia géstrica y acidez. Se puede administrar por
sonda nasogéstrica. Conviene asociar alguna solucién
con dextrosa 0 acticar ya que a nivel intestinal el potasio,
se absorbe con la glucosa en el mismo cotransportador.
Si se repone potasio por via intravenosa, hay que re-
condar dos axiomas bésicos, ya que las soluciones con po-
tasio son potentes productoras de flebitis qurmica:
A. Nunca administrar por via periférica una concentra-
ciGn de potasio mayor de 60 mEq/L (dos ampollas por
sachet de 500 mL),
B. No administrar a una velocidad de infusién mayor de
40 mEq/hora.
Si se administra por via central (fig. 2-2), no sobrepa-
sar la velocidad de 1 mEq/minuto y es deseable el moni-
toreo clectrocardiografico en caso de potasemias meno-
res de 2,5 mEq/L.
Hiperpotasemia
Se la define como la concentracién de potasio mayor
de 5 mEq/L. Las manifestaciones clinicas comienzan
cuando la concentracién del ion excede de 6,5 mEqIL.
Para que exista hiperpotasemia debe haber deficiencia
en la excreci6n renal, ganancia de potasio o desplaza-
miento del K? intracelular al plasma.
Clinica: los signos y los sintomas neuromusculares
cconsisten en debilidad, parestesias, arreflexia y pardlisis
ascendente. Las manifestaciones cardfacas comprenden
arritmias como la bradicardia que puede progresar a asis-
tolia, alargamiento de la conduccién auriculoventricular
y fibrilacién ventricular.
Los signos electrocardiogréficos siguen al potasio sé
rico; cuando es de 5,5 a 6 se observan ondas T picucas
(tempranas) y acortamiento del intervalo QT; con nive
les de 6 a 7 sigue prolongacién del intervalo PR y ensan-
chamiento del QRS.
Siel K- supera los 7 se observa aplanamiento de la on
da'T y mayor ensanchamiento del QRS. Con niveles que
exceden de 8 se fusionan el QRS y la onda T en una on-
da bifésica que anuncia un paro ventricular inminente.
El ritmo de progresién es imprevisible y algunos enfer-
‘mos evolucionan répidamente, ya que hay gran variacién
individual,
Si el incremento del K es lento se observan menos
cambios (p. ¢j.,insuficiencia renal crGnica). En presen-
cia de hiponatremia, hipocalcemia y acidosis metabslica
asociadas los cambios se exacerban.
Las principales causas de hiperpotasemia estan ex-
puestas en el cuadto 2-2.
Tratamiento
El tratamiento de la hiperpotasemia tiene por objetives
proteger al corazén de los efectos del K* antagonizando su
accién perjucical sobre la conduccién cardiaca, desplacarel
K+ desde el LEC hacia el LIC y reducir el potasio corporal
total (si realmente hubiera sobrecarga). El tratamiento ur-
gente esté indicado cuando aparecen signos electrocardio-
gréficos de hiperpotasemia o cuando el porasio sérico es ma-
yor de 7 mEqjL. Dado que en cualquier momento, aun con
el tratamiento instituido, pueden aparecer arritmias poten-
cialmente letales, se requiete la supervisién electrocardio-
aréfica continua,” Si la hiperpotasemia se debe a ganancia
del potasio corporal total oa destruccidn histica extensa (li-
sis tumoral), se debe iniciar, adems del tratamiento agudo,
medidas tendientes a eliminar potasio del organismo:
‘A. Gluconato de calcio: eleva el umbral de fibrilacién
ventriculas, antagonizando en forma transitoria los
efectos sobre el corazén. Se administra 1 g (10 mL de
solucién al 10%) lento por via IV y se puede repetir.
Duracidn del efecto: 1 hora.
B. Bicarbonato de sodio: desplaza el potasio desde el
LEC al LIC. Es fundamental administrarlo en las aci-
dosis metabllicas, ya que al corregir la acidosis mejo-
ra sustancialmente la hiperpotasemia. Se administran,
de 50a 100 mEq durante 5 minutos, los efectos apare-
cen a los 30 minutos y duran alrededor de 2 horas
C. Soluciones polarizantes: desplazan el potasio desde el
LEC al LIC. La infusién de 500 ml de dextrosa al 10%
mas 10 U de insulina eristalina en 1 hora manifiesta
su accién durante varias horas. Se debe monitorear la
slucemia con tiras reactivas. Se puede repetir las ve-
PRINCIPALES ALTERACIONES DEL MEDIO If
Fig, 2-2. Técnica de cateterismo de la vena subclavia por via percuténea infraclavicular.
ces que sea necesario, teniendo en cuenta la respues-
ta
D, Agonistas de los receptores By, adrenérgicos: el salbuta-
mol en forma de nebulizacin es eficaz para producir t=
distribucién del potasio hacia el LIC. Se administran 10
20 mg (1 a2 ml de solucién al 0,5%) en forma de ne-
bulizacién que se pueden repetir cada 15 a 30 minut.
E. Resinas de intercambio iGnico: como el poliestiren-
sulfato s6dico, $0 g por via rectal en 200 mL de suero
slucosado 0 15-30 g por via oral asociado con jarabe
de sorbitol, que producen intercambio a nivel intesti-
nal del porasio por sodio y reducen asf los niveles plas-
ticos. Se dehen administrar cada 4 a 6 horas hasta
reducie la hiperporasemia.
Disminucién de la eliminacion renal de potasio
+ insuficiencia renal aguda o crénica
* acidosis tubular renal
fficit de aldosterona
+ déficit distal de Na* (estados edematosos)
* diuréticos ahorradores de K*
tribucion de potasio del LIC al LEC
* acidosis de cualquier causa
* pardlisis periddica hiperpotasémica
* intoxicacion digitalica
leficiencia de insulina
+ succinileolina
+ bloqueantes betaadrenérgicos
Sobrecarga de potasio
Exégena
* Transfusiones
+ Administracién de K intravenoso
+ Suplementos de K* por via oral
Endégena
‘+ quemaduras extensas
* aplastamiento (rabdomidlisis)
+ hemélisis, sindrome de lisis tumoral
+ hemorragia gastrointestinal
F La hemodidlisis es el tratamiento de eleceién en los
enfermos con insuficiencia renal, ya que elimina el ex-
ceso de potasio y corrige la acidosis y la sobrecarga de
volumen, si las hubiera. Se debe reservar para los pa
cientes con insuficiencia renal aguda o etdnica y para
los pacientes que no han respondido de manera satis
factoria a las otras medidas.
G. Diuréticos: como la furosemida, que administrada en
dosis de 20-100 mg induce diuresis importante de agua,
sodio y potasio; éste debe ser el tratamiento de prime-
ra elecci6n para disminuir el potasio corporal total en
los pacientes con funcién renal normal
‘Cabe agregar que se debe suspender tado aporte ex«
eno de porasio en la hidratacién y la alimentacién en-
teral o parenteral
ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO
ACIDO-BASE
Extraccién de la muestra
Para el estudio ce las alteraciones del equilibrio scido-
base se debe obtener una muestra de sangre arterial hepari-
nizada para gases (GA) y determinacién de clectnslitos par
ra el calculo del anion gap (cuadro 2-3). La sangre debe
mitise répidamente al laboratorio o refigerarse. La canti-
dlad de hepatina debe ser minima (en jeringas de vidrio
parinizar las paredes y desechar, y en las plastcas,cargar he-
parina y desecharla, conservando un minimo de volumen
en el pico de la jeringa). La muestra refrigerada sirve hasta
2 horas luego de exeratda. Se debe tener cuidado de que no
existan burbujas que puedan alterar el resultado.
Interpretacion de los resultados (cuadro 2-4)
Una vez obtenidos Jos resultados se debe calcular el
anion gap. En este momento debemos evaluar el pH pa-
ra ver si es normal, hay acidemia o alealemia.
Sangre arterial Sangre venosa mixta
pH 7,36 - 7,44 7,34- 7,42
pCO, 4024 4624
Bicarbonato 24 = 2 2642
A. Sil pH es normal y también son normales la pCO,
y el bicarbonato, se debe evaluar el anion gap (si es
normal, descarta anomalfa),
B. Sil ples normal y la pCO, y el bicarbonato estén
alterados, el trastomo es mixto.
C. Si el pH esté alterado, hay que buscar cual de los dos,
Componentes es el responsable de la variacién para
nominarlo como trastomo primario. En caso de que
ambos se encuentren alterados el trastorno es mixto
D.Si se dictaminé cuil es ef trastomo primario, se debe
evaluat la respuesta compensadora del otto componen-
te. En caso de ser acorde con lo esperado, el trastorna es
ppuro, pero si el otto componente no hha variado de
acuerdo con lo esperado, el trastorno también es mixto.
Respuesta compensadora
El objetivo de las respuestas compensadoras es limitar
Ja variacién del pH y mantener la relacién pCOJHCO,
constante. Al variar uno de los componente se producen
cambios adaptatives en el otro en el mismo sentido, Las
compensaciones respiratorias son inmediatas aunque in-
completas y la respuesta maxima se logra entre 12 y 24 ho-
ras. Asi, la acidosis metabolica induce hiperventilacién
de forma que la disminucién en la pCO, contrarreste el
descenso primario del hicarbonato. A la invers la alea-
losis metablica induce hipoventilacidn, con retenci6n de
CO, que equilibra el ascenso del bicarbonato.
Tas compensaciones metahélicas son llevadas a cabo
por elrifién, que induce retencién o excrecidn de bicar-
bonato en respuesta a cambios respiratorios. Esta res-
puesta es lenta, requiere dias para alcancar el grado mé-
ximo y es més efieaz para corregir el pH.
Acidosis metabdlica
Las manifestaciones clinicas de las acidosis metabsli-
cas afectan los sistemas cardiovascular, respiratorio, ner-
vvioso y neuromuscular. Se produce respiracin profunda
(Kussmaul), fatiga facil, taquipnea y se puede Hegar a la
insuficiencia respiratoria. Hay hipotonfa muscular, hipo-
rreflexia, anorexia, ruseas y vémitos ocasionales. Se ob-
serva mayor sensibilidad a las arritmias, descenso de la
contractilidad miocardica, vasodilatacién y una respues-
ta disminuida a los farmacos vasoactivos, efecto que se
observa con pH < 7,2. El estado de conciencia se puede
ver alterado por disminucién del pH cerebral.
EL hiato anionico 0 anion GAP ayuda al diagnéstico
diferencial de las acidosis metabélicas y permite distin-
gui entre dos grandes grupos:
Trastorno primario Variacién del pH
Acidosis metabélica 4 pH (acidemia)
Alcalosis metabélica 7 pH (alcalemia)
Acidosis respiratoria 4 pH (acidemia)
Alcalosis respiratoria 1 pH (alcalemia)
Cambio primario Cambio compensador
4 bicarbonato Hiperventilacion con |
PCO, de 1-1,3 mm Hg
or cada descenso de
1 mEq/L de HCO, PCO,
esp=1,5 x HCO, +8 £2
Hipoventilacion con T
pCO, de 0,6-0,7 mm Hg
por cada ascenso de
‘mEq/L de HCO;
Retencion de HCO; de
‘mEq/L por cada
aumento de 10 mm Hg
de pCO, (aguda) y de
3,0-3,5 mEq/L por cada
10 mm Hg de ascenso
de la pCO; (crénica)
Excrecién de HCO, de
2,0-2,5 mEq/L por cada
disminucién de 10 mm
Hg de pCO, (aguda) y
de 4,0-4,5 mEq/L por
cada disminucién de 10
mm Hg de pCO, (crénica)
T bicarbonato
Tpco,
pco,
A. Las acidosis metabélicas con anion gap normal, en las
cuales hay un descenso del bicarhonato con aumento
del anion cloturo (hiperclorémicas)
B. Las acidosis con aumento del hiato anionico, en las
que el descenso del bicarbonato se acompafia de as-
censo de sustancias no medidas (Iactato, cuerpos cets-
nicos, etc.) yen las que es importante la medicién de
1a osmolaridad plasmatica y el hiato osmolar para de-
tectar otras sustancias (alcoholes téxicos).
A. Acidosis metabélica con anion GAP elevado
Es producida por cuatro grupos de afecciones: las aci-
ddosis lécticas, las cetoacidosis, la insuficiencia renal y las
intoxicaciones.
Acidosis lictica: se produce en la mayorfa de los casos
por hipoperfusién tisular 0 alteracién de la oxigenacién
(acidosis lictica de tipo A). En un extremo se hallan el
aro cardiorrespiratorio, el shock de cualquier etiologfa,
Ia hipoxemia grave, la intoxicacién por monéxido de
‘carbono y la isquemia tisular (p. ej. isquemia mesentéri-
‘ca o de las extremidades). Otros estados como las con-
vulsiones subintrantes, el ejercicio intenso, el uso de dro-
3s predisponentes y los pacientes con insuficiencia he-
pptica, renal o neoplasias pueden suftir acidosis léctica
de tipo B, al igual que defectos congénitos del metabolis-
‘mo. E] tratamiento es el de la enfermedad de base, ya que
Ja administracién de bicarbonato produce mayor acido-
sis intracelular. Cuando hay depresisn cardiocirculatoria
se debe brindar apoyo hemodinsimico y probablemente sf
tenga algtin lugar el bicarbonato (pH < 7,2).
La cetoacidosis puede ser diabética, de ayuno o alco-
hadlica. Se confirma por laboratorio y cada una tiene tra-
tamiento especifico.
El fracaso renal que conduce a acidosis metabslica re-
‘quiere reemplaco de la funcién renal y de preferencia he-
‘modlilisis con bicarbonato.
Las intoxicaciones por aleoholes, por ejemplo meta-
‘nol, etilenalicol o las intoxicaciones por paraldehilo, 1
quieren ripida administracién de bicarbonato y hemo-
didlisis. Se debe sospechar de ellas, en las acidosis meta-
IBllicas severas, con gran consumo de élcalis y de co-
fienzo ripido. Ayuda al diagnéstico medir la osmolari-
dad y compararla con la calculada, ya que el aumento del,
‘esmol gap se presenta en la intoxicacién por metanol y
‘erilenglicol
B. Acidosis metabdlica con anion GAP normal
Se origina por causa gastrointestinal (pérdida de bi-
mato), renal (pérdida de bicarbonato o retencién de
jos) o secundaria a sustancias Scidas 0 productoras de
s. También por la incapacidad del rifién de secretar
“4cidos (acidosis tubular renal) o la expansién con solu-
‘Gion de cloruro de sodio, muy comin en los posoperato-
Gos con gran movimiento de liquids (Ia solucion fisio-
ica viene pH de 5,5)
"Para su interpretacién se requiere el célculo de los
r6litos urinarios, el pH y el hiato anionico urinarios,
‘gue ayudan al diagnéstico y al tratamiento.
PRINCIPALES ALTERACIONES DEL MEDIO INTERNO EN CIRUGIA Ee
Hiato anionico urinario = [Na"] + [K*] - [CH y el
valor limite aceptable es de — 20.
El hiato anionico negativo implica una excrecién re-
nal normal de amonio y, por lo tanto, acidosis de causa
extrarrenal 0 acidosis tubular renal proximal. Si el hiato
anionico es positive indica baja eliminacién renal de
amonio y/o incapacidad para regenerar bicarbonato.
‘Aqui, la causa es renal y se deben realizar otras determi-
naciones para lograr un diagnéstico espectfico (acidosis
tubular renal distal o de tipo IV) (cundro 2-4).
Para el tratamiento de este tipo de acidosis se debe
evaluar la situacién clinica y el valor del bicarbonato. La,
utilizacién de bicarbonato parenteral deberd ser cuidado-
sa, evitando la hipopotasemia por redistribucién, la so-
brecarga del volumen y del sodio.
En las acidosis de causa gastrointestinal se debe repo-
ner ademés la pérdida del volumen.
Alcalosis metabélica
Se caracteriza por un aumento primario de la con-
centracién de bicarbonato como consecuencia de la
ingesta de dlcalis, pérdida de acids por via renal o
gastrointestinal o contraccién de volumen extracelular
con contenido fijo de hicarbonato, lo que implica alca-
losis por contraccién. Los rifiones conservan su capaci-
dad para excretar el exceso de bicarbonato aunque se
altera por la contraccién de volumen, la hipopotasemia,
la deplecién de cloruros o el exceso de mineralocorticoi-
des 0 glucocorticoids.
El incremento del pH plasmético conduce a un inere-
‘mento compensador de la pCO, que nunca es completa
adem, tiene un limite fisioldgico en 55 mm Hy,
Los sintomas clinicos son inespecificos y teflejan la
deplecién de volumen o de potasio, i bien la alcalemia
también produce alteracién del nivel de conciencia y
provoca hipotensidn, arriemias, hipoventilactén y teta-
nia si hay disminucién del caleio.
El andlisis del cloro urinario ayuda a diferenciar las
distintas causas y agruparlas en dos categorias con conse-
cuencias terapéuticas:
A. Con cloro urinario bajo (< 10 mEq/L) o cloruro-
sensibles
B.Con cloro urinario alto (> 20 mEq/L) © cloruro-
resistentes.
Las alealosiscloruro-sensibles son las mas frecuentes. Se
observan en las pérddas gastrointestinales (p. }., vémitos,
sonda nasogéstrca, adenoma velloso, fistulas) © con el uso
de diuréticos. En ambos casos, hay deplecién de volumen y
de potasio variables. Otras causas son los estados poshiper-
cipnicos. El tratamiento debe ser etiolégico, con respo
cidn del volumen con solucisn salina més cloruro de pota-
sio. La reposicién de cloro induce bicarboraturia.
En los pacientes edematasos tratados con diuréticos
no es posible administrar volumen, por lo que esté indi-
cada la acetazolamida (250-500 mgldia).
Las alcalosis cloruro-resistentes son generalmente
menos frecuentes. Se deben a hiperaldosteronismo pri-
tmario, sindrome de Cushing, estenosis de la arteria renal,
sindrome de Liddle (todos cursan con hipertensi6n arte-
rial) y en enfermos normotensos, las etiologéas mis
frecuentes son el sindrome de Bartte, la hipopotasemia
severa (< 2 mEq/L) y la hipomagnesemia. El esfuerzo en
estos pacientes consiste en encontrar la causa y offecer-
les el tratamiento etiolégico. En estados edematosos con
hiperaldosteronismo cahe considerar la administracién
de diuréticos ahorradores de potasio. Muy rara ver se de-
ben administrar soluciones acidificantes (pH >7,6 y alte-
raciones del ECG). La elecciéin es solucién de C1H iso-
t6nica por un catéter central en reposicién lenta.
Alteraciones acido-base respiratorias
Acidosis respiratoria
Se produce por una inadecuada eliminacién pulmo-
nar de diéxido de carbono (hipoventilacién alveolar)
asociada 6 no con un aumento de su produccién.
Las causas son depresién del SNC (drogas, medica-
mentos, infeccién, trauma, obesidad), trastornos neuro-
musculares (miopatias, miastenia, sindrome de Guillain-
Barré, intoxicaciGn por compuestos fosforados, botulismo)
y més a menudo enfermedades pulmonares (EPOC, asma,
cifoscoliosis, neumotérax, tromboembolia pulmonar TEP,
distrés respiratorio). La hipertermia maligna es una causa,
rara aunque grave de hiperproduccién de CO).
Las manifestaciones clinicas son dominio de la enfer-
medad causal y la hipoxemia.
La acidosis respiratoria produce efectos sistémicos
(agitacién, asterixis, cefalea, ansiedad, somnolencia, foco
neurolégico, hipertensién, taquicardia y vasodilataci6n).
El diagnéstico se establece con la determinacién de
‘gases en sangre arterial GSA, que demuestra PCO, ele-
vada, pH bajo y concentracion de bicarbonato variable.
En las acidosis agudas, hay también un incremento de los
4cidos fijos que se amortiguan por buffers intracelulares y
mayor caida del pH. Con la exposicién cr6nica se produ-
ce compensacién renal que incrementa el bicarbonato,
pero con un limite fisioligico de 35. mEq/L (si es mayor
que éste, sospechar alcalosis metabslica asociada).
El tratamiento va dirigido a asegurar una oxigenacién
adecuada y, de ser posible, mejorar la funcién ventilato-
ria. Se debe intentar corregir la causa subyacente. La oxi-
xenoterapia y Ia asistencia respiratoria mecénica (ARM)
son medidas de soporte hasta instrumentar las espectfi-
cas. Rara vex est indicada la utilizacién de bicarbonato
(mal asmatico o distrés con pH < 7,15).
Alcalosis respiratoria
Se debe a exceso de eliminacién de CO, por los pul-
mones, lo que lleva a hipocapnia y ascenso del pH.
Las causas son trastornos del SNC (infeccién, encefa-
lopatfa, drogas, lesiones vasculares, ansiedad), medica-
mentos (salicilatos, teofilina, catecolaminas, progestero-
nna), drogas estimulantes y, fundamentalmente, todas las
causas de hipoxemia de origen pulmonar (neumonia,
TEP, edema pulmonar, intersticiopattas). También la
perventilacisn iatrogénica en anestesia o terapia intensi-
va (ARM) y la sepsis son causas frecuentes.
Las manifestaciones clinicas son:
A. Neuromusculares: obnubilacién, parestesias, itritabi-
lidad, tetania y convulsiones.
B, Cardfacas: palpitaciones, arritmias, sincope,
C. Respiratorias, con disnea e hiperventilacién.
Si hay enfermedad del SNC 0 pulmonar precipitante,
se superponen los sfntomas.
El diagnéstico se establece por GSA con descenso de
la PCO, y ascenso del pH.
Puede haber hipoxia asociada (precipitante) y segyin
cl tiempo de instalacisn, niveles normales a bajos de bi-
carbonato (eliminaeién renal de bicarbonato compensa-
dora, con un limite fisiolégico de 15 mEq/L).
El tratamiento se dirige a corregir la causa subyacente
(p. ej., se debe corregir la hipoxemia).
No se requiere tratamiento agudo, aungue los sfnto-
mas pueden mejorar tranquilizando al paciente y, en ca-
sos de ansiedad-hiperventilacién, se debe hacer respirar
en una bolsa de papel (reinhalacién de CO,), sobre todo,
cuando aparecen sintomas de tetania.
Se debe ajustar el respirador mecdnico para obtener
un pH normal cuando ésta es la causa.
Trastornos acido-base mixtos
‘Son muy frecuentes en los pacientes erfticos. Se origi-
nan en la asociacisn de dos o mas trastornos simples, en
la imposibilidad de lograr una respuesta compensadora a
un trastoro primario o su sobrecompensacidn. Por eso,
es muy importante prestar la atenciGn debida a emo es
Ia respuesta del organismo a un trastorno dado, ya que la
persistencia de valores normales denota de por sf una al-
teracién. Los trastomnos mixtos implican la alcalosis y la
acidosis metabélica cuando se asocian entre sf 0 con al-
gin trastorno respiratorio. Los trastornos respiratorios
siempre aparecen de a uno (no pueden coexistr alcalosis
y acidosis respiratorias).
Estos trastornos siempre se deben detectar por el
resultado de los GSA, el anilisis de electrétitas y el
céculo del anion gap. Se deben tener en mente los It-
mites de compensacién de las alteraciones primarias
(cuadro 2-4).
BIBLIOGRAFIA
‘Adrogué HJ, Madias NE. Hypernatremia. NEJM 2000; 042:1493-
99.
‘Adrogué HJ, Madias NE. Hyponatremia. NEJM 2000; 342:1581-
89.
Kairiyama ©, Caputo D, Bazerque F Sindromes hiperosmolares.
Hiperpotasemia. Diagnéstico iniclal del estado dcido-base.
En: Torapia Intensiva. SATI 3 ed. Buenos Aires: Editorial Mé-
dica Panamericana; 2000.
Kokko J, Tannen Fi Fluids and Electrolytes, 3 ed. Philadelphia:
WB Saunders; 1996,
Manual Washington de Terapéutica Médica. 10* ed. Barcelona
‘Masson; 1999.
Maxwell & Kleeman’s. Narins R (ed): Fluid and electrolyte meta-
‘olism, 5% ed. New York: McGraw - Hill, 1994,
Stein JH. Disorders of electrolyte and acid-base balance. Internal
Medicine. 5° ed. Mosby; 1998. p.805.
Mario |. Perman y Claudia Kecskes
INTRODUCCION
En diversos estudios se demostré que los pacientes qui-
riirgicos tienen una elevada prevalencia de desnutricién
calérico-proteica (DCP). B. Bistrian y col.! observaron
aque casi el 50% de una poblacién de pacientes quirtingicos
hospitalizados tenia algtin grado de DCP. Varios estudios
posteriores encontraron una prevalencia de DCP en
enfermos quinirgicos que oscilé entre el 25 y el 60%, se-
agin el tipo de pacientes incluidos, el momento evolutiva
dde étos y el método de evaluacién nutricional utilizado?
La DCP de los pacientes quirirgicos es una “desnutri-
cidn secundaria” o “desnutricién asociada con enferme-
dad”, cuyos mecanismos patogénicos suelen ser una com-
binacisn de los siguientes:
A. Ingesta insuficiente o inadecuada de alimentos en re-
lacién con los requerimientos actuales de nucrientes
(por anorexia, dificulead para la ingesta, etc.)
B. Alteraciones de la digestion y/o de la absorcién de los
nutrientes,
CC. Aumento de los requerimientos nutricionales debido
ala enfermedad de base ylo los tratamientos efectua-
dios (hipercatabolismo proteico, hipermetabolismo).
Durante la hospitalizaci6n es frecuente la presencia
de al mends uno de estos mecanismos patogénicos (a
consecuencia de la cirugfayjo de sus eventuales com-
plicaciones y/o de los diversos tratamientos efectua-
dos). Esto permite comprender tanto la frecuente agra-
vacidn de la desnutricién prehospitalaria asociada con
Ia enfermedad causal, como Ia alteracién progresiva del
estado nutricional que presentan algunos pacientes qui-
irgicos. Estos enfermos, habitualmente complicados y
sin ingesta adecuada desarrollan un estado de desnutri-
cién severa. Algunas de las causas de la “desnutricién
hospitalaria” (desnutricién generada durante la hospi-
talizacién o agravada por ella) son evitables su falta de
atencién, segin Ch. Butterworth, constituye “condue-
tas iatrogénicas”.*
La desnutricién hospitalaria tiene una serie de conse-
cuencias, debidas prineipalmente a la disminucién de la
proteina corporal.+
A. Cambios en la masa y la estructura de casi todos los
Srganos y los tejidos del organismo (antisculo, intesti-
nos, pulmones, tejido linfoide, etc.).
B. Alteraciones tempranas de la funcién de los énganos
‘los tejidos (respuesta inmunitaria/inflamatoria, cica-
trizacién, maisculos, barrera intestinal, etc.).
2. Aumento de la mortalidad hospitataria y de la inci-
dencia de complicaciones infecciosas (sepsis, neumo-
nfa, infecciones de herida, ete.) y no infecciosas (es-
caras, dehiscencia de heridas y anastomosis, atelecta-
sias, etc).
D. Prolongacién de los tiempos de estadia hospitalaria,
con of consesuente aumento de los cosas de La hos
pitalizacién,
E. Retardo de los tiempos de rehabilitacién posoperato-
ria y de la reinsercién social y/o laboral definitiva.
El aumento de la morbimortalidad de la enfermedad
de hase y/o del tratamiento quiriirgico que se produce en
los pacientes a causa de los diversos grados de DCP se
denomina “riesgo nutricional”, La DCP es un importan-
te factor de comorbilidad que se adiciona o potencia a
otros factores de riesgo. (edad avanzada, enfermedades
concomitantes, magnitud del trauma quirirgico, etc.).
La estimacién del riesgo nutricional se debe realizar en
el preoperatorio, en pacientes hospitalizados o ambula-
torios en los cuales se objetive 0 se sospeche algin gra-
do de desnutricién y puede efectuarse con métodos cl
niicos sencillos.
Todo paciente quirtrgico deberfa pasar por un “tami-
zaje nutricional” (filtrado o screening), que es un proce-
so destinado a identificar situaciones de la condicién de
enfermedad del individuo que pueden constituir factores,
de riesgo de desnutricién. El tamizaje nutricional debe
ser un procedimiento sencillo y répido, que permia eva.
luar a todos los pacientes e identificar a los que requie-
ren una evaluacién nutricional completa, un plan de re
valuacién periédica o el eventual inicio de un plan de
soporte nutricional.?
La “evaluacién nutricional” propiamente dicha es un
proceso més detallado que utiliza técnicas elinicas, an-
tropométticas, bioguimicas, funcionales yo instrumen-
tales para determinar:
A. Bl grado y las caracterfsticas de la DCP,
B. La presencia de alteraciones de la composicién corpo-
ral y de ciertas funciones fisiolégicas causadas por la
desnutrici6n.
C, Los requerimientos cal6rico-proteicos actuales, a par-
tir de lo cual es posible definir pautas de monito-
rizaciGn o del soporte nutricional con la finalidad de dis-
minuir el riesgo nutricional perioperatorio.
Para iniciar el “soporte nutricional” de un paciente
(quiriirgico en particular se utiliza la informacién de la
evaluacion nutricional. Esta define:
‘A. Momento de inicio (temprano, etc.).
B. Via por utilizar (oral, enteral y/o parenteral).
C. Objetivos nutricionales (replecién o mantenimiento
de la masa proteica, soporte metabélico).
D. Requerimientos nutricionales para cumplit con los
objetivos propuestos.
E. Forma de implementar el soporte nutricional (acorde
con la enfermedad de base y otras afecciones del pa-
ciente).
F Programa de monitorizacién preventivo y de resulta-
dos del soporte nutricional para lograr la mayor efi-
ciencia posible con el mfnimo de efectos adversos.
‘Algunos pacientes quirérgicos complicados requieren
Jos servicios de un profesional especializado en soporte nu-
tricional. Sin embargo, la mayoria de los pacientes se pue-
den beneficiar en forma simple con las indicaciones nutri-
cionales realizadas por los médicos de cabecera en la medi-
dda en que conozcan las bases del diagnéstico nutricional y
tengan en cuenta ciertos aspectos de las indicaciones, la
implementacin y el control del soporte nutricional.
EVALUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL
Para la evaluacién del estado nutricional se utilizan
diversas técnicas, en algunos casos combinando varias de
ellas para mejorar su capacidad diagnéstica. No obstan-
te, la mayorta de las técnicas utilizadas en la prctica clt-
nica habitual no tienen la suficiente sensibilidad y/o es-
pecificidad para un diagnéstico seguro del grado de des-
nnutricién. Esto se debe a que muchos de los parmetros
utilizados tienen un amplio rango de normalidad y se ven
influidos en forma simuleénea por ottos factores no nu-
tricionales.
Los métodes utilizados mas a menudo, en condiciones
clinica y experimentales, son?
‘A. Métodos antropométricos. Peso, altura ¢ indice de
masa corporal; mediciones de los pliegues cuténeos
(grasa subcutanea) en diferentes sectores del cuerpo;
medicién de didmetros y circunferencias musculares,
principalmente a nivel de las extremidades. Antropo-
metria fraccional.
B. Métodos bioguimicos. Medicién de proteinas séricas:
protefnas rotales, albiimina, transferrina, prealbsimina,
proteina transportadora de retinol, somatomedina C,
etc
C. Métodos inmunol6gicos. Linfocitos rotales y subpo-
blaciones. Pruebas curdneas de inmunidad celular.
1D. Masa muscular, Creatinina en orina de 24 horas tn-
dice creatinina-talla. Métodos por imagenes: tomo-
srafia computarizada, resonancia magnética.
E, Parémetros funcionales. Fuerza muscular por dina-
mometria, Fuerza de miisculos respiratorios con espi-
16metro y neumovacuémetro. Prueba de la caminata
de 6 minutos. Pruebas ergométricas regladas.
E Composicién corporal. En la prictica clinica mediante
bioimpedancia y DEXA (densitometrfa por absorcién
de forones de doble intensidad). En forma experimen-
tal, mediante dilucién de isétopos radiactivos, medicién
del potasio corporal total, densitometrfa bajo agua, me-
dicin de minerales por absorciGn atémica, etc.
Peso corporal
La péndida de peso es un parémetto de gran utilidad,
incluido en varias técnicas de tamizaje y evaluacién nu-
tricional y de estimacién del riesgo nutricional. La pérdi-
da de peso se expresa en forma de porcentaje del peso
ideal (obtenido de tablas) 0 preferentemente del peso
habitual o usual del paciente (el peso antes de la enfer-
medad). Ademas del porcentaje, es muy importante co-
nocer el tiempo en el cual se perdi el peso, dado que en
las pérdidas rpidas habitualmente se pierde mayor can-
tidad de proteina corporal, lo que implica una mayor
trascendencia clinica. Por ejemplo: la pérdida del 10%
del peso habitual en los Gltimos 6 meses o del 5% en los
tilkimos 3 meses se asocia con igual grado de riesgo nutri-
ional. Toda pérdida de peso que se acompatia de altera-
cciones objetivables de las funciones fisiolgicas se deno-
mina “pérdida de peso significativa” ya que a menudo se
asocia con un aumento de la morbimortalidad del pa-
ciente."°
El “indice de masa corporal” (peso dividido por la al
tura al cuadrado) también tiene un cierto valor predi
vo: un indice menor de 20 sugiere la posibilidad de des-
nutriciGn leve; entre 16 y 18 la desnutricién probable-
mente sea moderada y si es menor de 16, seguramente se-
ri severa,
Métodos bioquimicos
La albiimina plasmatica, por s{ misma o incorporada a
f6rmulas predictivas, es un buen indicador de severidad
de la enfermedad y/o del pronéstico (predictor de morbi-
‘mortalidad). Pero, al igual que otras protefnas séricas,
solo es un marcador nutricional valido en pacientes
desnutridos crénicos sin lesién ni infeccién asociada
(desnutricién primaria). La hipoalbuminemia de los pa-
cientes quirirgicos o con enfermedades agudas no se de-
be a causas puramente nutricionales (disminucién de la
sintesis por deplecién de aminodcidos), sino a vatios fac-
lisminucién de la sintesis hepatica inducida por
citocinas proinflametorias, pasaje de albyimina al espacio,
extracelular debido al aumento de la permeabilidad capi-
lar, dilucién por balance positivo de agua y al probable
aumento de su catabolismo. La albuminemia tampoco
sirve para evaluar el resultado del soporte nutricional
‘mientras se encuentren presentes los cambios metabé-
licos del sindrome de respuesta inflamatoria sistémica,
La transferrina, la prealbiimina y otras protefnas plasmé-
ticas de corta vida media serian algo mas sensibles que la
albdmina como marcadores del estado nutricional, pero
todas comparten el mismo tipo de problemas en el curso
de enfermedades agudas.
Otros métodos
El conteo de linfocitos tiene baja capacidad predicti-
vva del estado nutricional. La medicidn de los pliegues cu-
tneos y de las circunferencias musculares, la creatininu-
ria de 24 horas y el indice creatinina-talla, son métodos
con gran variabilidad (dependiente del método y del ob-
servador), por lo que son de poca utilidad en los pacien-
tes quintirgicos habituales. La densitometria con DEXA
es el mejor método disponible en la practica clinica para
evaluar la masa magra y la grasa corporal, pero su indica-
cin estarfa limitada a casos severos en pacientes ambu-
Tatorios (por el costo y la dficultad operativa). La bioim-
pedancia es un buen método para estimar la grasa corpo-
ral (y por defecto la masa magra) en el preoperatorio de
individuos sin alteraciones de la composicién corporal,
pero de poca utilidad en pacientes con alteracién de la
composicién corporal por balance positivo de Iiquidos
{(posoperatorios complicados).
Examen fisico
La evaluacién clinica (inspeceién y palpacién) de las
‘masas musculares brinda informacisn clinica importante
en relacién con la proteina corporal y el riesgo nutricio-
taal. Los grupos musculares mas discriminativos son los
dde la cintura escapular, los temporales, los de la eminen-
ias venar e hipotenar y los interdseos de la mano. La
pérdida objetiva de la grasa subcurénea es un buen indi-
‘cador de la dismirucién de las reservas cal6ricas del ot-
ganismo.
Métodos funcionales
La disminucién de la fuerea muscular evaluada por di-
mamometria de mano se correlaciona significativamente
‘eon un peor pronéstico posoperatorio.”! La fuerza de los
‘sxisculos respiratorios (presiin inspiratoria y espiratoria
‘mxima) tendria una capacidad predictiva similar. La
‘disminucién de la capacidad para realizar actividades fi-
‘sicas habicuales, referidas por el paciente u objetivadas
‘eon sencillas mediciones realizadas en la consulta pre
‘peratoria, permite detectar alteraciones funcionales mus-
wres por déficit proteico.
Juacién global subjetiva (EGS)
Es un método clinico sencillo, inicialmente descrito
Baker, Detsky y col.,!? ampliamente validado para ta-
je y evaluaciGn nutricional y para estimacién del
‘utricional,!? por lo que se recomienda como mi
de eleccién en la prictica quirtrgica habitual. Se
en un minucioso interrogatorio de los antecedentes
ico-dietéticos recientes y un examen fisico orientado
Ja bisqueda de signos de deplecién o déficit de nutrien-
La historia elinico-dietética evalia la magnitud, ra-
pidez y caracteristicas de la pérdida de peso, los cambios
generales o selectivos de la ingesta de alimentos y la exis-
tencia de problemas digesto-absortives. Los anteceden-
tes clinicos brindan informacién respecto de las caracte-
risticas evolutivas y terapéuticas de la enfermedad de ba-
se, el posible aumento de los requerimientos calsrico-
proteicos y las alteraciones funcionales posiblemente
causadas por una deplecién nutricional. En el examen fi-
sico, se evalia la magnitud de la pérdida de masa muscu-
lar y grasa corporal y las evidencias de deficiencias tini-
cas o multiples de micronutrientes, Con base en La infor-
maci6n anterior el evaluador realiza un diagnéstico sub-
jetivo (mejores resultados con evaluadores entrenados)
con posibles conclusiones: a) paciente bien nutrido; b)
paciente probablemente desnutrido 0 con desnutricién
leve a moderada; c) paciente con desnutricién severa 0
significativa
EVALUACION DEL GASTO ENERGETICO
Y EL CATABOLISMO PROTEICO
Medicién y estimacién del gasto energético
de reposo (GER)
El gasto energético 0 cal6rico de reposo se puede me-
dir en forma confiable y reproducible por calorimetria in-
directa, tanto en pacientes ambulatorios como hospitali-
zados. Dado que pocas instituciones disponen de un calo-
rimetro, es habitual estimar el GER mediante el uso de
una férmula predictiva. La mas conocida y utilizada es la
formula de Haris-Benedict (originalmente definida para
predecir el gasto energético basal, pero actualmente se
acepta que predice el GER expresado en kilocalorias de
las 24 horas), la que es diferente para hombres y mujeres
¢ incluye el peso en kg, la altura en cm y la edad en afios:
- GER en hombres (keal/dia) =
= 6655 + (13,75 x kg de peso) + (5 x cm de altura)
~ (6,78 x aftos de edad)
~ GER en mujeres (keal/dfa) =
655,1 + (9,56 x kg de peso) + (1,58 x cm de altura)
= (4,68 x edad en afios)
Para estimar los requerimientos caléricos del soporte
nutricional, se toma como punto de partida el GER cal-
culado por Harris-Benediet, valor al que eventualmente
se le puede adicionar un cierto porcentaje correspon-
diente al movimiento o actividad fisica del paciente y a
un posible aumento del GER por hipermetabolismo aso-
ciado con lesién o infeccién (por ejemplo, en pacientes
quinirgicos complicados se le puede adicionar un 30%)
Evaluacién del catabolismo proteico
La produccién end6gena de Ia urea refleja razonable-
mente bien el grado de eatabolismo proteico. En ausen-
cia de insuficiencia renal, la mayor parte de la urea pro-
ducida se elimina por la orina. La urea es el principal
componente nitrogenado de la orina: alrededor del 80%
del nitrgeno total urinario (NTU) corresponde al nitrs-
geno de la urea urinaria (NUU) y el 20% restante esté
‘compuesto por otras moléculas nitrogenadas, como la
creatinina, el amonio y el 4cido drico. Las técnicas de
Kjeldahl 0 piro-quimioluminiscencia para medir el NTU
habitualmente no estén disponibles en la practica coti-
diana, por lo cual el NTU se estima a partir del nitrége-
‘no de Ja urea en orina de 24 horas, al que se le suma el
20% de los componentes nitrogenados no ureicos. En ca-
so de disfuncién renal con retencién nitrogenada, el
NUU no representa la totalidad de la urea producida en,
el organismo. Por lo tanto, se debe calcular la “aparicién,
‘© generacién de urea”, que suma o resta al NUU los cam:
bios en mas o en menos de la urea corporal total
El nivel de catabolismo proteico se define como leve,
modlerado o severo segtin que el NTU sea < 10 g Nida, de
10.215 o> 15 g Nidia respectivamente. Los niveles ms
altos de catabolismo se suelen observar en pacientes poli:
traumatizados, quemados y con lesiGn cerebral. aguca
(trauma de craneo o hemorragia cerebral). Los pacientes
sépticos y en el posoperatorio de grandes cirugias también,
suelen presentar hipercatabolismo moderado a severo. Es
frecuente encontrar pacientes traumatizados 0 con infec-
cciones posquirirgicas con NTU mayores de 25 g Nida, lo
que implica un catabolismo de mes de 750 g de masa ma-
za por dia (cada gramo de nitrigeno equivale a 6,25 g de
proteinas 0 aproximadamente a 30 g de masa magra).
PROPOSITOS Y OBJETIVOS
DEL SOPORTE NUTRICIONAL
EN LOS PACIENTES QUIRURGICOS
Los propésitos (objetivos generales) del soporte nutri-
cional en los pacientes quiningicos varfan en funcién de
diferentes eircunstancias y momentos evolutivos de éstos.
- En el preoperatorio: identificar el riesgo nutricional y
cortegir, en el marco de lo posible, la desnutricién aso-
ciada con la enfermedad de base.
- En el posoperatario reciente: prevenir © minimizar la
deplecién proteica que ocurre durante la internacién
(desnutricién hospitalaria)
~ En el posoperatorio complicado: similar al anterior o
bien, soporte metabélico en los pacientes eriticos de
terapia intensiva o el tratamiento nutricional especifi-
co en situaciones como fistulas, ileo prolongado.
En el posoperatorio tardfo: replecién de la masa protei-
ca cuando se inicia la fase anabélica luego de un episo-
dio de lesisnyinfeccisn.
La definicién de los objetivos especificos del soporte nu-
tricional de un paciente quiringico surgen del anilisis de los
siguientes conceptos (de ellos también surgen el momento,
de inicio y las caracteristicas del soporte nutricional)
Evaluacién del estado nutricional para determinar la
presencia de DCP y el grado y_significacién clinica de
ésta (riesgo nutricional),
» Medicisin o estimaciGn del grado de hipermetabolismo
¥ de hipercataholismo proteico del paciente en el mo-
mento actual.
- EstimaciGn del tiempo probable de inanicién 0 de in-
gesta inadecuada, dependiente del tipo de enfermedad
quindrgica y de la situacién actual del paciente
~ Identificacién de las alteraciones metabvilicas y las dis-
funciones de érganos previas ylo las producidas por la
enfermedad actual
Con base en estos conceptos se definen tres posibles
~ En pacientes bien nutridos, con ingesta nula o insufi
ciente, se debe iniciar el soporte nutricional entre el 7!
yee 10° dia del posoperatorio.
~ En pacientes desnutridos o hipercatabélicos, con inges-
ta nula o insuficiente, la espera debe ser menor, con la
previsién de iniciar el soporte nutricional entre el 5° y
el 7° dia del posoperatorio.
~ En pacientes desnutridos con hipercatabolismo de mo-
derado a severo se debe iniciar el soporte nuutricional en
forma mas remprana, entre el 3° y 5° dia del posopera-
totio.
- En pacientes traumatizades y/o con lesiones cerebrales
graves es conveniente iniciar pronto la alimentacién
enteral (antes de las 48 horas de la lesién).
Las recomendaciones anteriores se hasan en algunos
conceptos generales:
* Inicio mas temprano cuando mayor sea el grado de
deplecién proteica previa, a los fines de disminuie el
riesgo nutricional.
* Inicio més répida cuando mayor sea el grado de hiper-
catabolismo, para minimizar Ia deplecién proteica.
* El uso temprano del aparato digestivo mantiene el tro-
fismo de la barrera intestinal y disminuye la incidencia
de complicaciones.
* El inicio temprano de la nutricién enteral posoperato-
ria habitualmente requiere administracién en el yeyu-
no, sin esperar la presencia de ruidos intestinales © la
emisién de gases (el fleo posoperatorio es del estéma-
0 y del colon, mientras que el yeruno fleon mantiene
su actividad motora y digestoabsortiva)
+ El soporte nutricional remprano se puede iniciar solo
después de haber logrado la estabilidad elfnica y hemo-
dinamica del paciente: adecuado transporte y consumo
de oxigeno, estabilidad hemodinamica y respiratoria,
correccisn de desequilibrios de la glucemia, los elec-
trios y el estado dcido-hase
Vias del soporte nutricional
El soporte nutricional se puede realizar por las vias
oral, enteral y/o parenteral. Esto implica la posiilidad de
usar una 0 varias vias en forma conjunta 0 alternadas a
los fines de alcanzar los objetivos nutricionales.
Sino hay contraindicaciones, la via oral es lade elec-
ci6n. El soporte nutricional por via oral (alimentacin
oral especializada) se basa en la indicacién de alimentos
de alta densidad cal6rica y contenido proteico y/o el
agregado de suplementos dietarios industrializados. Si la
alimentacién oral resulta insuficiente, se puede suple-
mentar con alimentacién enteral, administrada por una
sonda nasogéstrica 0 nasoyeyunal (segtin el estado de la
motilidad géstrica), sea mediante goteo continuo de 24
horas o en forma discontinua durante la noche o entre
las comidas principales. Si la via oral esta contraindica-
da por disglucia, alteracién del nivel de conciencia, ciru-
gia faringo-esofigica, etc., pero existe una funcién nor-
mal del aparato digestivo, el soporte nutticional se reali-
za por via enteral, Cuando no es posible utilizar la vfa en-
teral por intolerancia digestiva ({leo alto, distensién),
complicacién (fistula, hemorragia, diarrea), reposo fun-
cional (pancreatitis, enfermedad inflamatoria) o imposi-
bilidad para colocar una sonda u ostomtfa, se debe utilizar
la via parenteral, tanto por una vena central como pot
una periférica. La alimentacién parenteral puede cubrir
la totalidad de los requerimientos nutricionales cuando
la via digestiva no es utilizable o bien ser un complemen:
to de la via enteral cuando ésta es insuficiente por enfer-
medad 0 durante la progresién de la nutricién enteral.
Requerimientos caléricos y proteicos
Requerimientos energéticos
La medicién de los requerimientos energéticos por ca-
lorimetria indirecta ¢s una técnica sencilla y confiable,
peto no es imprescindible en la mayorta de los pacientes.
Luego de haber definido los objetivos nutricionales sobre
la base del estado nutricional y el grado de hipermetabo-
lismo, la estimacién de los requerimientos nutricionales
para iniciar el soporte nutticional se puede realizar con
base en determinada cantidad de calorfas por kilo de pe-
so corporal o el GER estimado por la ecuacién de Hart
Benedict. A posteriori, se ajustarin los requerimientos
en funcién del control de los resultados y de los efectos
adversos:
Mantenimiento de la masa proteica en pacientes
eunutridos, normometabilicos = 25 a 28 keal/ka/dfa 0
lo que indique el GER calculado por la ecuacién de
Harris-Benedict.
-Mantenimiento de la masa proteica en pacientes
eunutridos, hipermetabélicos = 30 a 35 kcal/kg/dia o
Harris-Benedict + 20 al 30%.
- Replecién de la masa proteica en pacientes depleciona-
dos, normometabslicos = 35 a 40 keal/ke/dia o Harris-
Benedict + 40 al 50%.
Disminucién de la tasa de deplecién proteica en pa-
cientes hipermetabélicos y previamente deplecionados
= 30 keal/kgldfa.o Harris-Benedice + 25 al 30%
- Soporte metabslica: pacientes eunutridos o desnutri-
dos, hipermetabdlicos = 20 a 25 kcal/kg/dfa o cercano
al GER segin Harris-Benedict,
Requerimientos proteicos
A partir del NTU el requerimiento proteico serfa la
cantidad de niteégeno que permita lograr un balance
trogenado acorde con el objetivo propuesto (balance po-
sitivo, neutro o lo menos negativo posible), teniendo en
cuenta que el balance nitrogenado depende tanto del
aporte proteico como del calérico, En términos genera-
les, un. paciente eunutrido, normometabslico 0 leve-
mente hipercatabdlico puede mantener el balance de ni-
trdgeno con un aporte de 1 a 1,5 g de proteinas/kg/dia.
Los pacientes deplecionados y/o severamente catabdli-
cos requieren 1,5 a2 g de proteinasfka/dfa o aun mayor,
lo que implica que las protefnas pueden representar del
20 al 30% del valor calérico total. Los requerimientos
proteicos serdn menores en presencia de disfuncién tenal
ylo hepatica.
ALIMENTACION PARENTERAL
Laalimentacién parenteral (AP) consiste en la admi-
nistracién intravenosa de glucosa_y Kpidos como fuentes,
caléricas, de aminoscidos como equivalente proteico y
de minerales, oligoclementos y vitaminas.
Vias de administracion
La AP se puede administrar (con ciettas limitaciones)
por una vena periférica (AP periférica), pero con mucho
‘mayor frecuencia se utiliza un catéter venoso central po-
sicionado en la vena cava superior, El catéter central se
puede introducir por puncién percutsnea de las venas
subclavia o yugular interna; por canalizacién © puncién,
(PICC = catéter central insertado periféricamente) de
las venas basflica o cefilica y eventualmente yugulat ex
tena. La vena femoral (posicidn cava inferior) se utiliza
como tiltima opcién,
Los catéteres més utilizados son los de uns luz y de uso
exclusivo para la AP. En determinadas condiciones se
uusan catéteres de doble o triple luz, con el empleo de una
de las luces en forma exclusiva para la AP.
Para distninuir la incidencia de infecciones relaciona-
das con los catéteres de AP se debe cumplir una serie de
rnormas definidas en protocolos de colocaciény mane-
jo de los catéteres, come:
A. Insercidn estéril.
B. Sitio de entrada alejado de zonas infectadas 0 conta-
minantes.
C. Cura oclusiva del sitio de entrada cada 48 horas.
D. Uso exelusivo del catéter para AP (no usar la misma
luz para administrar medicamentos, medir la presi6n
venosa, extraer sangre, etc.)
E. Cambio de tubuladuras cada 48 horas.
F Manipulacién aséptica (lavado de manos yo guantes
estériles) del catéter y tubuladuras.
G. Cambio de catéter en casos de supuracién del sitio de
entrada o sospecha de infeccién relacionada con el ca-
téter o segtin un protocolo de manejo preestablecido.
Formas de preparacién y administracién de
las bolsas de AP
Las dosis diarias de cada uno de los macronutrientes y
micronutrientes (10 o mas componentes) se mezclan en
un contenedor tinica. El material de las bolsas contene-
doras puede set PVC, EVA (etilenvinilacetato) 0 un
‘multilaminado de EVA + EVOH (etilenvinilaleohol,
que acta como barrera al pasaje de oxigeno). El conte-
nnido de las bolsas de AP habitualmente se administra a
flujo continuo, con bomba de infusidn, durante 24 horas
(AP continua). La infusién durante 12 a 14 horas, con
posterior desconexién y cierre del catéter (AP ciclica) se
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Bordaje en Emergencias Quirurgicas PDFDocument307 pagesBordaje en Emergencias Quirurgicas PDFJuan Mendia OssioNo ratings yet
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- SJG 27 261Document14 pagesSJG 27 261Juan Mendia OssioNo ratings yet
- Systematic Review and Meta Analysis of Endoscopic Ultrasound Drainage For The Management of Fluid Collections After Pancreas SurgeryDocument13 pagesSystematic Review and Meta Analysis of Endoscopic Ultrasound Drainage For The Management of Fluid Collections After Pancreas SurgeryJuan Mendia OssioNo ratings yet
- The Pancreas in Health and in Diabetes: Diabetologia (2020) 63:1962-1965Document4 pagesThe Pancreas in Health and in Diabetes: Diabetologia (2020) 63:1962-1965Juan Mendia OssioNo ratings yet
- Pathol 2020 03 166Document20 pagesPathol 2020 03 166Juan Mendia OssioNo ratings yet
- 03 Willkommen El Aleman A Su Alcance Vaughan PDFDocument102 pages03 Willkommen El Aleman A Su Alcance Vaughan PDFJuan Mendia Ossio100% (2)
- Rectorragia PDFDocument98 pagesRectorragia PDFJuan Mendia OssioNo ratings yet
- A01v15n1 PDFDocument7 pagesA01v15n1 PDFJuan Mendia OssioNo ratings yet
- 04 Willkommen El Aleman A Su Alcance Vaughan PDFDocument102 pages04 Willkommen El Aleman A Su Alcance Vaughan PDFJuan Mendia Ossio100% (3)
- Libro 02Document102 pagesLibro 02Antonio Molina100% (1)
- 01 Libro Willkommen Vaughan SystemDocument102 pages01 Libro Willkommen Vaughan SystemJorge Mendoza DiazNo ratings yet