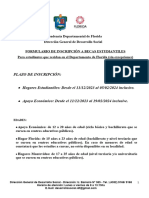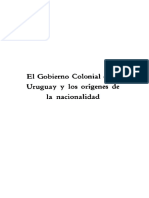Professional Documents
Culture Documents
Lapolitica
Lapolitica
Uploaded by
Mariana elorza0 ratings0% found this document useful (0 votes)
1 views20 pagesOriginal Title
lapolitica
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
1 views20 pagesLapolitica
Lapolitica
Uploaded by
Mariana elorzaCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 20
. [oc eee
URW Glas?
La historia politica
Las ideas y las fuerzas
Carlos Real de Azia
La historia politica del Uruguay suele fijarse en la memoria de propios y extrafos como una
sucesion de imagenes estercotipicas. Es cl Montevideo de las murallas pétreas y artilladas y su
entorno rural cruzado por blandengues y contrabandistas. Es Artigas, el caudillo bueno, bus-
cando implantar, entre los desvelos de un asedio de todos los frentes, una patria concreta, un
hogar de tierra y dignidad para aquellos “infelices”, aquellos "desheredados” con los que
i y luch6. Es cl Uruguay “tierra purpurea”, ruedo colorido y violento, pago clasico de
delante que
convi
las guerras civiles y de pi
realizé en el pequefio ambito que le recortaron azares y tratados, la experiencia ejemplar de
un Estado y una sociedad “modernas” en la mas plena o (por lo menos) en Ia mas visible de
las acepciones. Y es, también, el Uruguay de nuestros dias, el del lento, irremontable deterioro
econdmico, ¢l del sistema de partidos esclerosado y vacio, cl de Ia emigracién de sus elementos
arias ancestrales. Es el pais del 900 en
jones. pai
ones y el privile
io reptante ¢ invulnerado, el del aferrarse,
mas dindmicos, cl de las devalu:
esperanza efectiva, al arquetipo de lo que fue, el de la conviccién desolada que “al mundo
nada le importa” y no somos el “laboratorio” admirado ¢ imitado por todos los pueblos del
orbe. Pero vale la pena hurgar debajo de esas imagenes, ver qué las enhebra, cuanta verdad
iempre
como tcjen, todas, una singular, no siempre dignificante, no
cin conlleva
o deforma
decepcionante, trayectoria histérica
1s Cindedels pecs capital em te estenctors ejensiva det temper,
| - La Banda
hispano - criolla
Una regién iromteriza suele tener por lo regulat una
crganincién politica de rasgos muy especiales. “Macce” del
Impetio hispinico ea Indias, el Uruguay colonial no excaps
3 la regla. E! perfil esquematico de los érganos de gabiera,
1 prceminencis de Ia jascivucién militar, ef empleo, mayor
de lo babituil, de los medios mis dristicos de autoridad, la
indole trashomante —si cabe el tézmino— del ejerccio Wal
‘mando en una peligrosa y competida extensiéa seridesierta, la
protiferaciéa de igstancas superiozes de apelacion externss
al imbito: todas estas cetacteristicas presents el gobierno ée
1 Banda Oriental tanto antes como después de a gobeenacitin
de Montevideo (1751). ¥ debe decisse. que, con ellay la
sastanciacidn de un ncleo politico-social de ‘contrapeso
Insta entonces omnimode dominio de Ia sutoridad pore
Phize fuerce desde que su cinturéa amurallado y su civ
dadela la hizo pieza capital en la estructura defensive de_un
Imperio cada vex més amenazado por la rapacidad de los im
perios euevos, gobernar fue en Montevideo mandar, uta sino-
imia quc, ademés del impacto de conduccas y notmas tradi
Cionales, hacia ain mis inevitable Ia eleccién ce militares y
marinos para el cargo superior de la ciudad. Fxistizn, af, lor
abildos, y en particular ef de Montevideo, germen teauisimo
de organismos representativos de los aacientes intzeses vecins-
les, de los que algunos han pensado deducir una tradiciéa
Serocritica que probablemente les quede grande
Sin embargo was a cintura de chacras y extancias de
nuestra ciudad, de las comprimidas jurisdicciones de Soriano
© de Maldomdo, la realidad eqvoleente, ea si nunca inte
rrurapica, era Ia verde pradera en Ia que slo algunos pobla-
ores emprendian las precitias, primitivas formas de bv 26
ecuaria y enirentaban un dia si y ¢) o%0 tambica el peligro
el indio, del portugués o del buréceata vitreinal que podia
fefrencarlo con cl desalojo y le miscria. Mas aén que ca
el recinto usbino, en ese espacio fue el empleo de la coercié
cl modo natural de 1a autoridad; all! el verbo “gobernar” se
hizo "sujeter” ¥ mis ain “limpiar’. Voablo duro, ea verdad,
simbolo de una ordenacién sia cesar desafiada, sumaria, de
‘cortes vistas, movida por un espiritu de clase inasequible a
‘cualquier mala conciencia
‘Todo dependia, empero, y en tlkimo término, de la
ecisisa Vitseinal 0 Real. El “ilaminismo” borbénico y la
obfa ingeate de Carlos IIT habla sacionalizado y flexibilizado
€l veusto aparato administraivo, pero las formas de descon.
gestiéo de la amoridad tenian’ wna posteers instancia cel
‘erro lado del océano 0 del rio. Con todo, el poder posteera-
‘mence inconteastable —tal era el “absolutismo”— ©
‘ea sus decisiones y franqueaba en grado generoso dl derecho
de peticiga y de zeclamo. Se uz6 sin eta y lon memoriales
visjaron mis que los hombres. Lo provisorio cobraba entonces
“searus” de firmene y entre lis escalas del proceso de decisiéa
(Cabildos, Gobernadotes, Reales Audiencias, Virreyes)
aquel gran vacio geogtifico en que se ahogaba toda regula
ida, la experiencia del poder absoluto fue bastante esporidica
Lo suficienee, al mencs, como para que los elementos que
rrastornarian etee borreso, disperso sistema palitico erecieran
con cierta, relativa espontaneidad La suficiente para que,
cuando legs el momento, se pusieran en marcha sin la ex:
plosiva fuera que sigue a una larga compreasin, al modo
auc los esqemas clisos de muestra indepencenci han re
Y todavia recuénlese: casi hasta dl fin del periode y
ese a varias tenttivas de reordenacién, lo que seria ol farseo
territrio de la Repablica extuvo sujeto a tres jurislicciones:
la de Buenos Aires, Ia de Yapeyi, la de Monevideo. Contra
todo este cuadro dé reilidades se estrellaron empetios y con:
Sejos de la altima generacién de le burccracia colonial espa-
fiola. Una, promocion cuya capacided de visiGe arbitral exere
reclamos de clases y grupos, eyo nivel intelectual y limpisims,
voluntad —pignsese en Azara 0 en Rafael Pérez del Puerto—
debe haber sido el mas alo ce codss las administraciones que
el pais hasta hoy ha conocido,
mw
Il - La Independencia,
la Revolucion, el artiguismo
La pluralidad de esos elementos promovides por la tan
‘specifica configuracién socio-politca ¢e Ia zona no turdarian
en hacerse presentes con peso protagénico cuando los sucesos
de Europa precipitiron el proceso de disoluci6n del Imperio.
Fue entonces que los componentes tan débilmente integralos
del imbito platense iniciaron un curs ripido, centrifuge y
aun relativamente ciego, en cuanto la complejidad de la
oyuntura y la inestabilidad de Ia sicuacién estaban mas alla
dde todas las posibilidades de un “hacerse cargo" por parte de
actores y de séquitos. Se entrelazaron entonces en uni dialéc
tica de afinidades, repulsiones y,malos entendidos que desafia
toda interpeeticién de validet duraders sor ingredientes que
eran las clases sociales y los grupos de interés, las ciudales
¥y las regiones y sus latentes 0 abiertas tensiones, las razas
subrazas, el antagonismo de espaiiolesy americanos.y las
‘opciones ideoldgicas borrosas pero dinamizadoras y no siempre
coiacidentes con el clivaje anterior de absolatismo y liberalis:
mo. También las alternatives de solucién y de apoyo 4
Buenos Aires un "partido franc
tin “partido portugues” segin corrieran
las cosas por el ascho mundo, lis grindes ambiciones indi
vviduales 2 que "la carrera de la revoluci6n” daria curso libé
trim. Ciertos grupos sociales poderosos habjan alcanzado antes
hh grin conmocién un alto nivel de desaniculacion de
ineeretes, como ocurrié en la primers década del XIX con
el Gremio de Hacendados y el Gremio de Comerciantes, y
tain el caudillismo, de an grave incidencia futur, habia des
punado en el escenario urkuno con la figura del. goberna-
dor Elio.
a linea divisoria entre Ia fidelidad y la insurgencia
pasé a través de las familias —loe Zafriategui ton un caso
entre muchos— pero cobré sobre todo a forma de un con-
Aiceo generacional que abonan ancedetas y biogeafis y cos
timonian admirablemente las memorias de José E. de Zas.
Montevideo, controlado firmemente por las fuerzas milivres
y maritimas de Espafia, fue “fiel” hasta 1814 pero ya no
‘avo alieatos para ser "reconquisador” y aun el. prospecto
de un Imperio liberalizado y renovado fue capsz de susciar
Ja esperanza de algunos criollos. Mientras tanto, desde 1811,
el “levantamiento de los campos” congregs una alineacién
muliclasiea de propicurios, peoues y hombres suclos, a la
‘que se unié con rlativa demora y clara reticencia el corto
elemento letrado y nativo de la ciudad. Tal fue Ia base del
artignismo, en el que se mezclan de manera inextricable las
inducciones poderosas que surgen de las necesidades de un
‘medio socio-cultural muy particular: el contexto agrario del
Ticorsl platense, las afiaidades y las diversidades de zonas
provinciales ya bien dibujadas, y el ingrediente revolucionario-
Sluminista prestigiado por Ia mitificada experiencia de los
Estados Unidos. La hibridaciin es bien visible y fue siempre
‘en puridad, inestable: el "mi autoridad emana de vosotrcs y
cesa_ante vuestra presencia soberana’, las instucciones del
aio XIII eradacen en los estereoupos prestigiosos de la €poca
tuna voluatad politica y unos valores socio-culrurales bastante
hheterogéneos: hay que buscar debajo de ellos el espontineo
movimieoto, de rafz tradicional, a congregarse en tomo a un
jefe indiscurido; hay que entender formas patriarales de
Artigas la Recolusion erica on el tomo radied.
autoridad proclives a emitir disposiciones para cad caso con:
sreto mis bien que leyes genéricas; hay que tastrear tambien
tuna profurda desconfianza al aparato formal con que. lor
Ietrades de Ia ciudad podian, erduciéndola a su lengua com
fiscar la voluntad insargente y su ejempla, visceral querencia
democtit
Ta agida observacién de Vizquez Franco distingue
dentro de Is revolucién aniguisea un periodo de lestituciona
lizaci6a y uno en que Artigas, bajo el apremio de la traicion
Poreefa y del aque portugués, renuncia a ella. En esta se
Bunda exapa es probable que la inspiracién mis profunca del
‘tiguismo hubicra csado més libre de tentar las formas
los modos politicos idéneos a una comunidad agratia que, en
exuecha confederacién con otras, queria vivir en Is plena
ddisposicién de si misma y perfilar una sociedad basada en
mens de igualdad profundamente sentida, trabajo, paz. jus
ticia. Polemizable ser, empero, si a la altura historica ‘del
Primer cuarto del siglo XIX era concebible un proyecto na
ional bisado en estructura confederal tan laxa, sin centtos
uurbanos de consideracién y sin clase dirigente Ietrada
De cualquier manera la agresién.Iusitana cancel6 este
insinuado problema y el territorio de nuestra Banda fue sujeto
a un poder cuyo cardcter absoluto pudo ser més drisico
Por mis cereano y por milinr, si bien estba jaaueado desde
los centros de decisién por una combativa, generosa concen:
ia liberal. Entre esta contradiccién de tendencias, la art
ialidad de Ia situacién Hlev6 a exfuerzos por integear al do-
minio extranjero, a Jos sectores decisivos: Ia corta, duracién
—una década redonda— del periodo cisplatino dejé tambien
en dl aire Ia real magnitud y estabilidad de ese lopro.
El proceso politico que se abrié con el desembarco en la
Agraciada el 19 de abril de 1825 y se cersé con la jura de
‘nuestra primera Constitucién, el 18 de julio de 1830, 6
on indudable fuerza la entidad de ciertas “variables” que
hhubieron de determinar la marcha de la sociedad urugusys
hasta muchas décachs mis tarde y cuys relativa fijera adm.
tiria, incluso, su ereecibn en “constantes” de auesteo desarrollo
colectivo.
Ta Convencién Preliminar de Pas de agoxo de 1828
—para comenzar— instauré un Uruguay que, cumplidos cier-
os trimites, debia considerare nominal y policcamente 19
berano, El autonomismo provincial de la 20na oriental habia
sido un movimiento de opiniéa, un estado de espirita tan ev
dente como el otro, correlative, que teadié a cunjar en pre
‘arias estrecturas confederales la que parecia nuestra identidad
de destino con las provincias argeatinas del centro y litors
Ese espirita de diversifiacién regional, ese “provincaliso”
‘taba vivo en 1825 y los roces inevitables del esfuerzo mi
litar conjuato contra Brasil, Ia accién centrifiga de lis am:
Ficiones persomiles Je devolvieron ripidamente intensidad
Pero también estaban vivas otras experiencias y cttos impul-
sos: la de Ia insuficiencia de la fuerza oriental para hacer
frente a la ambicién lusitana y la ambicin hegeménica de
Buenos Aires, el movimiento de conjuncién fraterna con Iss
rovincias en'que habia ardido el viejo artiguismo. Sobre ests
Pluralidad de direcciones y la misma ambigiedad de la #:
‘uacién inesdié en funcién mediadora (medisciSn impositiva,
impaciente) la diplomacia inglesa, brazo del imperio pujante
‘que ercamiaaba su accién mundial a un allanar los eaminos
Para la expansién de su capitalismo industrial y comercial
Si se cotejan y ponen a un lado esa evidente variedad y
Perplejidad de quereres, esa debilidad de los sujetos de deck
sibn; si se colocs del otro el univoco designio de la primers
otencia del orbe, “no es dificil cond
factor determinante de la decisién que hizo del Urugeay el
‘etado tapén” del costado suratlintico de América, Ia piesa
muestra de la libertad de navegaciin y de penctracién en
tola el drea
Sin fronteras naturales en el norte, con evidente con:
tinuidad socio-econémica y ciltural hacia el este, con men
sguada poblacién y més menguadas rentas (para no enumerat
Sino unos pocos rasgos configuradores de su circunstancia),
4a nueva entidad nacional adoleceri durante décadas de und
Vv
VI
cronica, radical insuficiencia. Una insuficiencia que _me
Tizard todas sus detisiones, cancelando su ambito speci
de poder y hari pasar sobre sus fronteras durante un cercio
de siglo por lo menos, todos los conflicas ileoldgicos y
sociales del drea
Ta carta constiucional de 1830 programaba un. régimen
republicano.y unitario inspirado en la corriente europea de
Tiberalismo lmado “doctrinario", Io que ambien quiere deci
tun sistema politico coneebido para oponer vallis eficaces
fnidas, evenrwales insusgencias. p
fee una estructura representatia de “participacion. limi
aiin simbolica el molde institucional idéaco a los intereses
las clases alta, civiles yurbanas.
Pocas posibilidades tenia de funcionar tal, prospecto
vida politica y la realidad dio pronwo el ments a las espe
mnzas de les optimistas, Pesaron gravosamente la radical
fcontinuidad ene la concentracién humana y econémica
la capital y el campo semidesierto de Ia ganaderia exten
Siva, la falta de toda textura institucional de sostén, el. pri
mitivismo aspero de las pautas que regian la conducts de bx
jamensa mayoria que nunca habia consentido formas rad
Gonales intemnalizadas de_aucoridad y esaba_muy_Isjoc
fualquice admision racional egal de cll. Con un Estado
fletarbolado, carente de instrumentos idéneos de_imposicién
‘mucho més alla de la capital, sin formas de articulacion
fagregacion regulares par intereses y voluncades, sin norms
de legitimided cfectivamente acepradas, la realidad promovis,
mulares, Formalizaba. 98
al margen del esquema constiucional, otros medios para el
‘camplimicnto de las funciones estatales minimas, los arbitrios
fnstitucionales, ots procedimientos para la fijacién de las
metas socials, otros patrones de legitimidad y conseatimien
©. De esta estructura espontanea ha sido el caudillo el ings
dlienee mas iluminado y él es, en verdad, algo asi como su
lave de biveda. pero ne, cierlamente, su gestor ni menos 1
variable independiente, Y esto 5 asi porque el caudilis
protagonizado tras 1825 por Lavalleja, Rivera, Oribe yu
fccucla descendente de jefes departamencales y comarcales, a
wucde ser eatendido sin recordar Ia precedente enumeracii
fe fos datos de una siuacién peculiarisima. Tan singular, que
desde el principio, se las ingenié para injertr por Ia via de
2 orginizacion militar esa verdadera diarquia_guberoativa
que fue la Comandancia General de Campafa, en torno a la
l, por su supresién o su. mantenimiento (1836), se en.
fablark la pugna que hizo de Rivera y Oribe enemigos ise
‘onciliables y evaria al fracaso la tencativa del segundo, an
Estado con todos los atributes de tal. Por mucho tiempo la
realidad corteria por otros cauces, y tenido esto en cuenta,
ulna fuera le dio a los caudillos cumplic
tuna especie de “funcién pontifical” eotre el campo y el
fnucleo ‘urban, tan disconcinos, el representar una. manera,
bisicamente informal € impredecible pero manera al fin, de
cumplir ls funciones que el aparato estatal inexistente m0
txtaba en condiciones de llenas, el actuar como un centro de
congregacién social y olitca én un medio. que n0 tenia ex.
perieneia de los modos tradicionales de lograrla y en cl cual
por ello, no eran factibles otros que los resultantes de la
Sutorided personaly prettigiosa
Ta venion oriental y.latinoamericana (que es la que
estamos bosquejando) del fenémeno universal del liderazg0
apenas tiene otfos perfil eseaciales y ya seria hora, sin recter
aura romantica con que se le ha investide, Porque en purida
fl hecho. caudillesco, como forma inexorable —en cieras
condiciones de articular y anregat voluntades humanas, pudo
funcionar —y asi 10 hizo— a todos los niveles sociales y en
s facil encend
ft incomprension doctoral, de recorar del fenémeno el
vodos los Ambkos geogrificos enteelazindo, integrando unos
¥ otros como lo hicieron, por lo menos, los caudillos mayores
Lo procedente apusta a subrayar polemicamente la. in-
dole funcional (y aun formal y legal en los muchos casos
en que el investido a cualquier escala fue Presidente, jefe
de policia, comisario 0 jefe de batallén) de la autoridad
‘audillesca, sin que esto importe desconocer el hilo de atrac-
cid y © Sugestién “carismaticas” que con los anteriores se
entrelza, pero que mucho puede dudane, si en la camera de
los grandes jefes se escudrifa, hubiera resistio mucho tiempo
4 la ausencia de los otros titalos y al poder de distribucion
(tiers, emplees, premios, grados, concesiones, onzas sonan
tes) que llevaban implicit, mucho poneise ea entredicho
que poseyera efectos acumulativos de gran radio de welo
Se hace fécil entender con todo ello que si los caudillos
eran breanos de este jaez_ no resultasen comprensibles sin
uitos correspondientes. Unos séquitos que se nuttin con
iversos aportes sociales y que conecribieron tants a la redu.
ida dase dirigente urbana cuando ésta lleg6 (prontamente )
a Ia conviccién de 1 impotencia para actuar por si misma,
como al numeroso elenco castrense vioculado desde tiempos
atris 1 los contendores principales y al que la "patria aueva
habia dejado ‘en condicién econémica dificil y sin funcién
visible, Mayor signifieaciée, con todo, tuvo exe csteato popular
marginado, de condicién miserrims, ‘verdadera masa de
niobra de todos los emprendimientos de la fuera —la cli
sica “montonera” crilla en su faz militur— que anudiba con
el jefe providene —y esto también a todos les niveles:
Ga compleja relacién de fe y de servicio, de proteccién y
cyporidica benevolencia que tanta analogia diene —en my
distinto contexto— con la relacién feudal. Es probable que
1 este plano secial, por lo menos en pequedios tiiclecs, haya
‘obrado su méxima’ relevancia el vinculo personal de lealtad
inquebrantable, que es el quilate ético’ mas elevalo del
mundo del caudillo y de la montonera y que simbolizan fi
gatas como el Feliciano Gonzilez de Rivera 0 el Camundi
de Saravia. Y es légico que asi ocurtiera justamente en el
imbito humano en el que tazones y lemas ideoldgices eran
mis evanescentes y lo mas slide, mis alerrable resultaba
ce lazo de fidelidad inmarcesible, de devocién, de amor —la
palabra no €s excesiva— que hacia de un ser humano el
Aechado de todas las perleccicnes.
‘Nuestios partidos fueron al comienzo poco mis ave
estos séquitos urbano-rurales congregados en torno a Rivera
Por una parte ya Lavalleja y Oribe por Ia otra, extremada
‘mente inesubles al principio y luego algo mis firmes. Cierus
predisposiciones, ciertos ccmportamientos mayoritatios «n cada
uno de los grupos oficiaron en esos comientos como el ele-
mento caracterizdor y de esa indole fueron Ia alegada cola
boracidn cisplatina de los hombres de Rivera o su complicided
fen los trificos de le esclavitud 0 el portedismo de lavalle-
jiseas y oribistas. Las ambiciones personales en su desbocada
carrera hacia el mando y los letrados que las articulaban en
palabras y manifiestos desmesuraron a menudo este material
que no carece, empero, de ciesto valor indicat.
Dos nuevos factres en la lucka contribuirian « henchir,
sin embargo, mey pronto, en esta cuara década del XIX, el
perfil de los partidos, si no en el estriao planteo “ideolog
co, sf en el de las opciones rudicales y lo que elias levaban
implicias.
Ta asuncién de Juan Manuel de Rosas a la suma del
poder en Buenos Aires (1835) y la intervencién francesa
contra su gobierno (1938) representaron el polarizador pol
tico a que se aludia, si bien los dos sean lo bastante comple
jos en sus causas,” manifestacion y desarrollo como. pata
admitir aqut otro ‘tratamiento que su estriaa enumeraciéa
vir
IV - La Guerra Grande
y su proemio
(1838 - 1851)
Unitarismo y federalismo fueron etiquetas tan mendaces
‘como suclen serl0 las partidarias y aun en pleno tiempo de
Su vigencia no faltaron sospechas vehementes sobre el ale
ado 'feleralismo’ del portenisimo sefior de Palermo. De
Cualouier manera, eran niveles mas hondos reflejos menos
rgiibles que los que podia reflejar una mera opcién entre
modos de organizacién del Estado los que tociba la divisién
nte casi dos. décadas pas6 sobre la frontera argent
nrolb. las nacientes entidades de “blancos” y
‘olorados” y corte la unidad de nuestro territorio entte una
capital sitiada y el resto de un pais, en el que Ia autoridad
de Oribe fue sélo esporidicamente jaquesda por las audaces
Tncursiones de Rivera, de Garibsldi y otros pocos iefes
‘Los cuatio atos que corcen desde 1838 fueron algo as
como cl prociso de alineacién de los elementos, ya_ comple
fado cuando, en diciembre de 1842, las fuerzas de River
fueron deshethas en Arroyo Grande. Desde antes, empero
Uruguay se hallaba en el vértice de ana lucha cuyos “drama:
tis personae” decisivos fueron el rosismo porteno, los exile
os unitarios, las provincias antibonaerenses (y federales) del
Titoral y sus caudillos —Ferré, el segundo Lopez— y las inter
venciones francesa ¢ inglesa, persiguiendo cada una sus par
Uiculares fines, usando sus peculiares ticticas, pero asociadas
desde 1843 —-comien2o del "sitio grande’— en el envio d
‘misiones mediadoras. La polarizacion de las fuerzas puso a
Montevideo bajo un. gobierno (que Joaquin Suarez presidid
‘con heroica imperturbabilidad), cuyo Principal sosten eran las
fuerzas militares de las intervencionss y las revoltosas legio
Vill
ines integradas por los combatientes hibiles de las recientes
famigracones italiana y franceia. Un fervoroso liberslismo
de tinte radical, de planteo universalist, de argumencacioa
maniquea, penetrado (on fuerza por los novedosos efluvics
del zomanticismo hacia de coligante ideol6gico a estacos
spirieu, a corrientes de incereses bastante complcjas (temor
al degiello, alarma por su subsistencia nacional, exigencias
Gel poderoso sector de comerciantes extranjeros). En el in
terior, Oribe, deste el Cerrito 0 “Pueblo Restaurscién’, me
Gianzado por su confianza aparentemente inconmovible en
fos designios del dicador argentino, aplicé una fSrmala en
verdad esquemética, por mis que se cquilibraran en ella in
predientey de adminisracién caudillesco-militar —aGin relat
Vamente disciplinados— y algunos fenucs artestos de forms
Tisme constiticional. Fstabs de por medio su creencia en. ser
cl presidente supérstite a si renuncis, forzada 0 no, de 1838.
Pew aun rodo el compuesto se entonaba con un acent© muy
pecoliag, ausando ecos del pattiarilismo aniguisca y de la
vadicign moral y social espafiola, con Ia que tan consustan
ceaba el subjele de los Treinta y Tres
V - Tiempos revueltos,
tiempos de todo
(1851 - 1865)
a realidad el Sitio y la Defensa representaban dos “go-
bieenos de facto” que se ejereian sobre jurisdicciones cada vez
mis menesterons, mas raidas por lausura de una pugna
interminable. Cuando la solucién del 8 de octubre de 1851
Tmpuso la paz que clausuré le Guerra Grande, nada parecia
jlucidado y en nada ayud6 que Jo fuera la absolucién n0-
inal a los propésites que habian inspirado a ambos bandos
segin [o, estipalaba el acuerdo de paz. Blancos y colorados
permanecian enhiestos y hostiles ca sus pasiones y en sus
‘ones, pero as dos décadas que siguieron subrayaron muy
fuertemente la contradiccién entre aquel fallo saloménico y el
hecho de que Ia guerm la bubierin ganado Rio de Jancito
y Buenos Aires; esto es: las ciudades-puerto de la burguesia
ccuropeizada y agro-comercial, pconta pars conveftirse en bat-
‘asi como el proceso de mediati2acién econd-
Tos catados del 51, habian configundo un Uruguay de-
pendience del Brasil en decisivas marerias, como si el drdst
0 secorte de sus posibilidades terrioriales hubiera sido poco
para pagar el “tciunfo de una civilizaciéa” eal como los home
bres de ta Defensa lo cancebian, Pera todo lo que prosiguié
teat clos dio testimonio de hatta qué prunco la Guerre Grande
habia quebrado cualquier proyecto eacional de vida auténoma
7 cémo una clase dizigente, crecientemenve dividida, hubo de
hugar a las diversas carts que el complicado juego de Buenos
Aires, Brasil y la Confederaciia echaba sobre la mest. Fs en
esta dpoca, —la represién de Quinteros constituye un ito
‘capital del proceso— que los partidos estabilizaron.cieras
sfinidades ideologicas y sociales y, con la Guerea Grande come
teasfondo, peefilaron algo ast como wna “tradicién histor
que hubia de brindar sustancia para incesantes, mutuas, me-
nedas eecriminaciones.
Ea realidad, el primer impulso cohecente de los grupos
directores que hablen eobrevivide @ la gran tormenta fue ef
‘ancelar las viejas divisiones y aunar el esfuerzo nacional de
recuperacion ca torno a una sola fuerza capaz de ageegat
‘nceresss, voluntades, ideales. Pero cuanto ocurrié. hasta mas
alla de 1860 demostes que al plas, si razonable respecto a
ba estructura social que el sistema partidatio debia de expre-
sar, no estabs servido por la cuantia de coaccién estatal sufi
dente para teprimit las ambiciones personales y de cireulo
we especulaban com una revitalizacign de las pasiones del
pasado inmediaro. Menos, todavia era caper de afroatat los
designios de os auiciens de poder vecinos, Buenos Aires
3 Brasil en primer termino, dispuesos a insttumentalizar las
‘isis divisiones como via de instromentdlizar al pats entero
EL gobierno de Pereira (1856-1860), resultado de va
entendimient> de caudillos que respondia ‘a la linea supra
purtidaria aledida y el que le siguié de Berro (1860-1864),
registtan el fracas de la tentativa por superae el ya raido
pero siempre reabastecido dualismo, Con mayor invensidad
que en ninguna otra etapa de nuestea historia se dio el mo-
delo de un estado limitrofe —el Brasil imperisl— smparado
‘cn its estipulaciones de 1851, que accu incesaptemente como
fhtwr de division y debilitamiento, jugindo un juego de
biscula —incesantemente variado en’ sus puestas— entre los
partidos y las ambiciones mal dormidas de los jetes politicos
¥ miliwres. La "Defense", de 1843 al 51, habia dependido
conémicamente dz un poderso nicieo de omerciantes y
‘epeculadores extranjeros que quedaron tras ella con gruesos
‘reditos a hacer efectivos. Los efectos de Ik guetta civil ea la
ciudad y el campo engendraron —y lo harisn por vatiis
Geadas mis— jncesantes teclamaciones por danos que los
representantes diplomiticos europecs consideraban si deber
forma mae Jestemplada y wturatia que cx de ima
sinar. Simese todavia a lo anterior el conflict que reptaba
éesde mediados del siglo y que habsia de enfreotar por cinco
aios de guesra dura ¥ sucia (1865-1870) a las oligarquias
gobernantes de Argentisa y Brasil con el heroico Paraguay.
TH ascenso de Mitre a Js presilencia argeatina en 1862. pe:
pits la explosién pero también tuvo onerosa incidencia sobre
ete Uruguay en el que el gobierno de Bernardo Berto cir:
lia por ese enconces una denodala eatativa de impulo
constructive y de accién civilizadora. Pero a este Urvguay,
41 sigro geogrifico, su tradiciOn ardiguista, sus naturales ali.
nidades 10 predestinaban 2 constiuir Ja salida, In abierta ven-
ma
OU
BOE
tana si mundo, de cox dma centro y nore plaease que,
justamente, en cl Paraguay tenia su Spice, No es demasiado
heceurio decit que el artasmieno de este y ls demolign
del gobierno legal urvguayo duraate ef incerinato de Apuitre
fe sali bajo la cchonesucion,ldcobigica de un worbese
¥ miiante “Vberalismotnplatense", que caglobabe bajo su
Héculo alos abileos herederos del ‘niarismo powelo al
partio colorado Su contenido ‘ran’ Ibs. grandes lemas” del
Tiberalismo universal incripioe (si es que el termino vale)
cen un comexto sociomistérico Imerprcado sobre ls. pastas
Sarmentinas de uo dualiamo violearo entre “baibate” ¥ °C
Silizriéa". Remrwider apes caper de easivocos, samblia
podia sex la sitesis entre Estalos Nacionales 9) facrrias
Contras ocapando miltarmente $0 “hinterland”
VI - Militarismo incipiente
y militarismo formal
(1865 - 1886)
EI motin militar de Pacheco y Obes (18 de julio de
1853) habia constituido el primer sintoms del peso que
uun grupo de poder contaria en el pais hasta el 4 de julio
de 1898, ya que puede datarse en forma tan precita Ia dau-
sura izremisible de su capacidad de decisién. El mili
ro hr sido en el Uruguay tendencia de entidad sim
que poseyé en ouas naciones de Latinoamérica y éota rambicn
aunque compartida con Chile puede constiuir una de aves-
teas peculisridades naconaies,
a dictadura de Venaacio Flotes (1865-1868) depen.
4i6 demasiado dei apoyo armado extzanjero, condicida
de su criuafo, y estuvo excesivamente tefida de un exclusiva
partidarismo como para coafigurar plenamente el tipo. La
anarquia militar y politica que eguié a la detapericida del
caudillo y desafid sin cesar los éebiles intentas de estabili-
zacida que pautan los gobiernos de Lorenzo Batlle, de Tomis
Gomensoro, de José Ellavri (1868-1875) no alanz6, por
se mismo caricter, a perfilar Ja estabilidad esteuctural de un
‘égimen”, aungce oi le sobraron fersas paca imped el afian-
ramicero de cualquier otra alteraativa, Ea realidad, el vnico
movimiento auténomamente militar y exitoto de nuesten his.
tworia fue e que inicid el mocin del 15 de enero de 1875 y
que, clevardo a Lorenzo Litorre, abrié por una décads el
eriolo tipico de nuestros gobiernos militares.
La relativa brevedad del fenémeno es bien explicable si
se advierte que ea ura primera etapa, que llega justamente
Ihacia una octava década det sigio, era tan bajo el nivel orga-
nizative y tan pobre el armamento de la fuerza estatal que
apenas: preventebs cera —y a veces ninguns— solucién de
contiauidad con las posibilidades belicar de extensos micleos
sociaks. Ta lanza de wcuars, el facéo, el caballo estaban al
alcance de todo el que quisiera 0 tuviera que pelear y cuando
ccongresaba una volinted de procesta tan potente y exten.
dlida como la que se expidié en la “revolucién de Aparicio™
(1870-1872), les alcances del “orden legal” eran bien men-
guades. Agréguese todavia Ik insttucién de la “guardia na.
ional” de la ciudad y Jos pueblos, juventud de clase media
RE
‘Asi evien Montevideo mucin abuelor (Desde el campanarin de le Witla del Redust),
y alta en. su mayoris, rogularmente hostil a cauaillos, milit.
fes y exclisivismo banderizo, lo que la hizo en alguna oc
Si6n eficaz contapero del cjérico propiamente dicho.
Cuando Ia apaticién de nuevos medios de lucha 0 coad-
yuvances a ella (armas de repeticién y de largo aleance,
ferrocartil, telégrafo, teléfono mis adelante) alteraron esta
nivelation de fuerzas para nocoria ventaja de la defensa del
‘orden insticuide, nuestros partidos, y el colorado en especial,
fontaron con lo que en scciologia se Hama un “poles agrceati
vo" suficiente como para desalentar toda aventura militar aut-
noma. El ya mencionado fracaso del mocin de julio de 1898
3 ura prueba fehaciente, Sus cabecillas, los mismos autores
del 15 de enero de 1873 comprobaron caramente que mucho
habia cambiado en el pais en el curso de un cusrto de siglo
este propisito debe destacarse la parndéjica fundén
periodo santists, cumbre del militrismo en sus aspectos a-
Fieuales, pero cuyo noworio, extruendoso coloradismo (uno
de los andadores de su subsistencia junto con la del laicismo)
tyuds a embretar el poder castrense dentro de los cuadsos
del partido dominance. Desde 1880, en fecha redonda, ser
militar ert montar guardia en tomo’ a la permanenca en el
poder de la “colectvidad de la Defensa”
En 1875 el ejército ocupé el centro de la excena (casa
de gobiemo en “a Fuerte” inclaida) por uns especie de
“eacio de poder” a alguno de cuyos facores ya se ha aludido,
La muerte violenta del cavdillo colorado en 1868, Ia pric
tica proscripeién del partido nacional por un cuato de siglo,
la empecinada contiends entre los grupos dociorales y los
movilizadores de apoyo en las clases bajas dejé a los apera-
tot paridaris sin rol politico alguno. Le tocd a si ver a le
lise aka letrada mostrar, entre 1872 y 1874, su femotismo,
fu bizsntinismo presuntucso, su incapacidad de ordenar lt
marcha de un pais real que demandata terapéuricas arto
simples pero electivamentes, seguidas
Es ya an lugar comin de nuestra historiografi
de Lacrre en adecuarse a este rechmo y realizar
tno duro y médico que los sectors dominantes requerian.
Menos novorias son tal vex las causas de su ripilo fracaso,
entre as que 0 s6lo conscriben las brutales osciliciones del
Comercio externe sino también la imposiblidad de ser palia-
dis por la infleribilidad del sistema que importaba el “oris-
no pmonctario, impuerto por el todopoderoso “alto comercio".
‘Agué esta tal vex la clave de nuestro fracas, que_ se hart
Adinitwo, con la no hasta hacia mucho rival portesa. Puede
ecirse en reeminos modernos, que Latorre cwvo una politica
‘ccondmica anticelica (lo que le da méritos de precursor,
Como. en tantas otras cosas) pero los remedios deflacio-
Sirios que ella importabe no maiaron al paciente porque
cl paciente era bisicamente sano, y pasto y Iuvias lb
Sccupetaban, Ademés el indice de moviliacién social y de
articulicign de intereses estaba pricticamentee en cero y por
fucho tiempo no. a alcjaria de dl Supresiones de cargos,
one de pensioaes y fetiros, rebajas de sucllos los soports-
Ba pacientemente una svfrida clase media caldeda por el
sol Tejano de un futuro que alguna vez cambiaria las cosas
Soportadas y tolo, eran, al fia. y al cabo, adversdades.
‘AL lado de ellas poco pudieron sigaificar los recelos primero
y la animadversion después de la clase alta y universitars,
aunque lo muy limiado de la partidpacién politica toul le
darian a esta resistencia una entidad muy superior a su vo.
lumen efectivo y aun tendia a desmesuniria el control que
sobce la prensa realmente prestigiosa ejercia. Sirva de com:
pparacion las posibilidades de Balle y Ordonez pata enfrentar
luna hostilidad similar teeinca afos mis tarde.
Bl esquema historiogrifico dominante considera a los
dliecisiewe anos que abarca este periodo como el paso del mi
litaisme al civilismo y el tinsito de los viejos partidos oli
‘irquicos de cuadros a nuevas estructuras apoyadas en activas
bases populares.
Si Latorre habia resultado un gobernante idéneo para
uns clase propiewria agrario-comercial sometida tas 1863
aun acclerido proceso d= extranjerizacién demogrifica
ideolbgica, Sentos ya lo fue mucho menos, lo que bien puede
explicarl el earicer dispendioso y ls notoria corrupcién de
su régimen, aunque tal vez pesira tanto como estos
el peligrose cariz caudillesco que el “santismo atu
demasiados (y malos) recuerdos la transformacién de los
cuartles en centro: de cierto populismo, ain pacernalisa y
sin doctrina, Y los colazos del tenebroso asunto de Volpi y
Patrone hicieron sentir, en una nacién que cobraba concien
cia progresiva de tl, la disonancia estrideate entre un yoci
ferado pattioterisme y las humillaciones que el orgullo criollo
avo, penosamente, que enjugar.
Tras el Quebracho y el balazo de Oxtiz, el Ministerio
de Conciliaciéa de 1886 y la negociada temporizacién que
representé Maximo Tajes, volvieron al poder al sector doctoral
de la clase alt, ya curada del sarampién juvenil del “prin:
cipismo” y dispuesta a ser Jo que las circunstancias reclama-
ban, Esto es: la ejecutora juridico-politica de un_ gobierno y
‘una administracion regulares y la intermediaria entre éstas y
las fuerzas internas y externas que modelabin el pais para su
funcién de producto ganadero y generoso imporador de bie
nies de consumo y esos otros, tan impondembles como multi-
plicadores “de la energia anglosajona’
Estos afios vieton perfeccionarse, con medics mis diver.
sos y administracion menos desarbolada, el “unicato” ejecutivo
que al margen de la nominal triparticién de poderes habia
sido la persistente realidad desde Artigas hasta entonces. A
Julio Herrera y Obes (1890-1894) le tocé, con el. despre:
juicio que permite un perfecto sefiorio de maneras, formular
de manera muy persuasiva le doctrina de la “influencia di
rectriz", una posicién a la ver muy congrueate con el caricter
aristocritico, elitsta de la actividad partideria de enronces y
fun con las exigencias reales de todo orden politico apenas
fe desviste de velos ideolégicos. Conviene anotar que no obs:
tante fuera suyo el propésito, ni en la eleccién, de quien
XI
habia de reemplazarlo oi en casi singuna otra oportunidad
de nuestra historia —entre 1834 y 1907— se dio el fen6.
fmeno, eonvertido en estercotipo latinoamericano, de los p
sidentes electores de su sucesor.
De cualquier manera, la realidad politica
alisticamente por el bajisimo indice de
riot que estaban promoviendo la corriente de empréstitos y e
proceso de modernizacién de la infraestructura (ferrocarrile,
eS Cuando en 1897, con las banderas de Ia libertad politica
y la decencia administe 16 pujance la procesa nacio
halista y el partico desalojado hasta enconces, desfibrado
excéptica, se endurecié de nuevo, bajo Ia jefacuca militar, ful:
fmadura, para un cambio, Los. seciores dominantes de una
Sociedad quieren, es obvio, gobiernos que los sirvan, ya lo
Ingan por si mismos, ya por un sector idéneo ins
lizado y especializadamente politico. A igualdad de
nes —esto es a igualdad de incondicionalismos-
“también es obvio— que la tarea se cumpla con honestidad
Y eficiencia. Esto hace més firmes las ps
mis fluido el curso de los negocios, mas tranquilo el simbito
amplisimo que la doctina eonémica liberal acoté para el
dinamismo empresario. Por no lenar estos requisitos ayo
Pedro Varela en 1875, se fue Santos en 1886. Cuestion apa
sionamte, y nunca desbrozada por nuestra hitoriografia, es la
de si los derribados no representaban sectores sociales i
tereses dignos de consideraci6n; el problema c
tancia en el caso del desprestigiado Varela y_ los intereses
tancatios y buroctéticos que lo redeaban en los disputados
nfios del “cursismo” y el “orismo”; siemp
de las versiones dictadas por los puntos de vista del “alt
comercio” y el Banco Comercial, aunque sean Eduardo Ace
hay que sospechar
redo y Raa Montero Bustamante quienes las hayan articulado.
Afios més. tarde, Julio Herrera y Obes también enfrent6
nticos enemigos, sof con verlos calzar alpargatas, y uv
tambien su “pilido final
Digtesin aparte, cuando el 25 de agosto de 1897 un
balazo certeto puso fin a la presideacia de Juan Idiarte Borda
tun mufiidor politico de estarura municipal, In suerte de su
Greulo —de la “colectividad’— estaba sellada. De nuevo el
Sistema politico estaba operando disfuncionalmente para los in
tereses rectotes del pais. El fin de la revolucién saravista con el
Pacto de ls Cruz”, el golpe de Estado de 1898 y la dete
nestracion de los iltimos fieles del caido, la coparticipacion
de los partidos convenida sobre Ia divisién del territorio en
deparamentos colorades y deparamentos nacionalista,
contr en Juan Lindolfo Cuestas, un hombre de to
‘staciones, burécrata, duro, cazurro, receloso, el ejecutor pre
destinado, La colocacién de la piedra fundamental de las obras
del puerto de Montevideo, ea 1901, parecié cerrar coda
jpoca y, con un siglo por delante inédito y completo, abri
XII
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Historia_Universal_Siglo_XXI_Vol_25_La_EDocument77 pagesHistoria_Universal_Siglo_XXI_Vol_25_La_EMariana elorzaNo ratings yet
- RRSUMENES I.didáctica 1era ParteDocument26 pagesRRSUMENES I.didáctica 1era ParteMariana elorzaNo ratings yet
- U2 - Romano - Braudel y NosotrosDocument34 pagesU2 - Romano - Braudel y NosotrosMariana elorzaNo ratings yet
- Tarea 2 - Nacional 1 S - PDocument4 pagesTarea 2 - Nacional 1 S - PMariana elorzaNo ratings yet
- Tarea 2 ContemporáneaDocument3 pagesTarea 2 ContemporáneaMariana elorzaNo ratings yet
- Presentación Diapositivas Lluvia de Ideas Doodle Multicolor Rosa y VioletaDocument1 pagePresentación Diapositivas Lluvia de Ideas Doodle Multicolor Rosa y VioletaMariana elorzaNo ratings yet
- Zavala, Ana La Didáctica o Puesta en Palabras Al Acción de EnseñarDocument12 pagesZavala, Ana La Didáctica o Puesta en Palabras Al Acción de EnseñarMariana elorzaNo ratings yet
- Triángulo Pedagógico 26-4-10Document1 pageTriángulo Pedagógico 26-4-10Mariana elorzaNo ratings yet
- Van Dülmen, Richard. - Guerra de Los Treinta Años y Tratados de WestfaliaDocument16 pagesVan Dülmen, Richard. - Guerra de Los Treinta Años y Tratados de WestfaliaMariana elorzaNo ratings yet
- Segunda Evalución Historiografia .....Document6 pagesSegunda Evalución Historiografia .....Mariana elorzaNo ratings yet
- Constitución 1830Document32 pagesConstitución 1830Mariana elorzaNo ratings yet
- OligarquiaDocument123 pagesOligarquiaMariana elorzaNo ratings yet
- Fecha: 27 de Septiembre 2023 José Batlle y OrdoñezDocument1 pageFecha: 27 de Septiembre 2023 José Batlle y OrdoñezMariana elorzaNo ratings yet
- Toriografia Indiaga PPTDocument7 pagesToriografia Indiaga PPTMariana elorzaNo ratings yet
- Bentancourt Díaz, ¿Qué Es La HistoriaDocument42 pagesBentancourt Díaz, ¿Qué Es La HistoriaMariana elorzaNo ratings yet
- Topolski, Jerzy - Metodologia de La HistoriaDocument8 pagesTopolski, Jerzy - Metodologia de La HistoriaMariana elorzaNo ratings yet
- AILENDocument2 pagesAILENMariana elorzaNo ratings yet
- Boutinet Historia y ProyectoDocument7 pagesBoutinet Historia y ProyectoMariana elorzaNo ratings yet
- 1-La Autonomia Del Profesorado J. Contreras Cap - VII Las Claves de La Autonomia Profesional DDocument17 pages1-La Autonomia Del Profesorado J. Contreras Cap - VII Las Claves de La Autonomia Profesional DMariana elorzaNo ratings yet
- CAMPAGNO M - El Modo de Produccion Tributario y El Antiguo EgiptoDocument11 pagesCAMPAGNO M - El Modo de Produccion Tributario y El Antiguo EgiptoMariana elorzaNo ratings yet
- 149 Clasicos UruDocument314 pages149 Clasicos UruMariana elorzaNo ratings yet