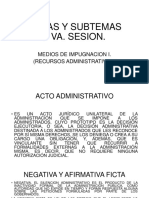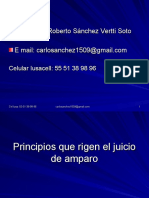Professional Documents
Culture Documents
(PD) Libros - La Politica - Compressed
(PD) Libros - La Politica - Compressed
Uploaded by
Alucard Abel Lawliet D0 ratings0% found this document useful (0 votes)
4 views169 pagespolitica
Original Title
[PD] Libros - La politica_compressed
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this Documentpolitica
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
4 views169 pages(PD) Libros - La Politica - Compressed
(PD) Libros - La Politica - Compressed
Uploaded by
Alucard Abel Lawliet Dpolitica
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 169
pala. tdgcay mea evs ais scat oma pate a ipartat sor
(eGortiSxtri coma catedrtio#insigad: La expan, gues y pat,
‘3 ica cn wa defncd dl ‘stumero nga’ que ten cana Flite
leu “espe eopresci y ic, gue ene ls easy los citines
es probemes que estan Gesu caves ce two cond del eage
Saxo ana esau tic” sions sacs, su mia
cocci ya piiad te plata ota ue puter sr demosrade.
conta y paca, Par re tn apr de consi ciel pala
ua ties suetas.a cambio sels paras ya cherssveociate,
aor ena ios “wees signals exe ans, dee hada
(Pate y tes) asta sone pints en un apt yescrectar
fb por waite oot,
late a cenit sic, by consierat “pein”, a Gena psicn
eta, “etl, orga de mierepienas y esata ne micas,
‘ari pripone wero marezbsisy arma fa importance pica conpreda
ano eit end ee plica pune ona ufc etic,
reco
LAPOLITICA Giovanni Sartori
&
OT te Pact)
eit las ciencias sociales
Giovanni
Sartori
GIOVANNI SARTORI (Florencia, gercida a docencie
on las universitades Ge Staniort, Yale, Haneerd y Courbia,
fs prlesoc endca de fas uessidates te Ptenia
y Columba Fa sbterido ocho doctaradns oan causa
fes de Cengetnwn en Vashi
(Ustates rides), suenas sires (Aen), Watt
(spat), Guadsajace (Wexico) yt» vm, entre otras.
Fo fotadr y Gc det Anta ais inca
‘Politica (1311-2003). Recibié el Premio Prixcipe de Asturias,
de eis Scie en 205. fa esto tetas vos. que
‘nan sido publicadas en diferentes cafses: de els, el fee he
ada inane ential eanprat uc ines
Cidir de estructuras, incentis y resultadts j, en coedcita
con el Hesw, Wideopalitice, dtedios, informacidn y demo-
cracia de sonde,
Traduccién de GIOVANNI SARTORI
‘Manos Laws
LA POLITICA
Légica y método en las ciencias sociales
FONDO DE CULTURA ECONOMICA
—
Tienebace fo col
feces cen ‘A tos amigos y colegas
“epimers, 3018 a eee pote
‘Sono, Cowal
1a politica: lgieay método ena ceacns ils / Gira Sarto ta
de Marcos Lara ~ $c — Meno ch, 202
$3869.28 16cm (Goer Poltcay Derecho)
“Tilo ceghat La poten Lapa emetodo i wenme social
ISBN BosS6esTO
1. Ciencia potlca — Metodologis 2 Ciencts sociales — Metodologia
tara, Moe Sez
somes sisi8 Dewey S08 Sip)
Purtucie mentiat
D.R.@ 1979, Sugar Rint S 11, Main, Fan
“Tha original: La pees, Lap eed ie ca
1D. 1084, Fond de Gulia Econtmiea
(Careters Pachowpaco, 227; 14738 México, BF, |
sone feedoderaiturncconenicsoet
ines ceratiads eo 001 2008
Comentario) ondaderatarscconesia cor
“Tel (O)SRET ATE Pas (35)S207 454
‘Se prbibe la eproduccin total o par de ea ob. ea cal fre
lech. a anucocia pr ets de Saar debs devechon |
BN 978 368-16 45210
Inpro en México» vinta ma
PREFACIO
Resulta fécil decir que tas ciencias sociales som ciencias. gPero imo
se hace una ciencia? gQué la caracteriza como tal? Muchos se con-
forman con. responder que una ciencia nueva se construye imitando
a las ciencias ya hechas. ¢Pero es realmente cierto que las ciencias
sociales se volvieron més ciemtificas por haber tendido a imitar a
las ciencias exactas? Aunque asi fueta —y ¢s legitimo dudario— una
Ciencia en sus primeros pasos, en sus inicios, debe volver a los comien-
zs de Ta ciencia que adopta como modelo. Para empezar, ningin sx-
her ciemtifico nacié) sin antes haber ordenado y precisado un vorabu-
lario propio, ya que la terminologia proporciona lo que llamariamos
Jas piermas sobre las que se apoyard luego esa ciencia para caminar.
En cambio, en las ciencias sociales impera una babel de lenguas, al
punto de que las entendemos a duras penas, Por ello este libro estd
hecho ab imis, es decir a partir del lenguaje como instrumento del
En un escrito justamente famoso, Thomas Kubn distingue entre
los procedimientos de la “eiencis normal” y las revoluciones eienti-
ficas. Si nos referimos « una ciencia normal —ya instituida y puesta
en uso—, sélo se requiere dominar las técnicas del propio fic.
Pero si una ciencia no estd “narmatizada”, no hay técnica que baste;
se necesita saber pensar, y pata saber pensar se requieren légica y
método, métodes lgicos, en una palabra metodologia. Cierto es que
el mercado se halla imundado de textos que dicen tratar —ya desde el
titulo— de la metodotogia de las ciencias sociales. Pero si atende-
‘mos a su contenido, por lo eomiin no encontramos nada de légica y
no mucho de metodo. En rigor, estos textos se ocupan de las téenicas
de investigaciém y del tratamiento de las dates. Lo cual esté muy bien
yes altamente necesario, Sélo que el método de investigar no es el
método de pensar; que nuestras ciencias no se han convertidn todavia
en “ciencias normates"; y que por lo tanto, al contrario de las téoni-
cas de investigaeién y de tratamiento de las datos, se requiere un
conocimiento metodolégico. En este libro me ocupo, pues, de 1o que
cerot libros pasan por alto: mo de cosas que ya han sido dichas cle
manera dptima, sino de cosas olvidadas 0 descuidadas.
Esta claro que el método légico de las ciencias sociales es ¢1 mismo
9
0 PREFACIO
para todas las ciencias calificadas de ese modo, Si en. este libro me
detengo poco en la economia y mis en la ciencia politica que en la
logit, ello se debe a que el caso de Ia ciencia politica se presta
mejor que las otras dos para ilustrar Ja dificultad y Ta naturale de
dos problemas. El estudio de la sociedad se remonts a Comte, o poco
antes; pero el estudio de l2 politica se rementa a los sofistas, Platém
Aristételes. La sociologia no fue precedida por una verdadera "fileso-
fia de la sociedad", mientras que la cieacia politica fue precedida (y
hasta Ia fatiga) por una larguisima tradicién de “filosofla de la poll
Hiea", Por ello le es ficil al sociélogo refugiarse en los microproble-
‘mas, en las sociologias especiales y altamente espectalizadas en las que
puede proceder como en una ciencia normal, mientras que al poli-
t6logo Je resulta muy dificil cludir los macroandlisis, y a través de
ellos los macroproblemas. En suma, el caso de la cicncia politica tie.
ne aqut preferencia porque es més intrineado y a la vex més repre:
sentative.
Para empezar, al politélogo (y no al soeiélaga} ex a quien Je in-
cumbe comprender y explicar qué cs lo que hace. De la politica
Se ocupan todos, doctos ¢ indoctos: y wuelvo a sefialar que de politica se
ccuparon en forma eminente los filésofos antes que los politélogos.
Exisce & la vez una ilustre tradicién de autores —desde Maquiavelo
a Tocqueville— que no fueron filésofes, pero que quedaron como
maestros de politica. Para todos estos antecesores zeudl era el offcio
de una ciencia politica? No responderé en este prologo, dado que la
cuemtidn ser examinada extensamente en el texto. Salamente anticipo,
aunque mis no sez para atizar la discusién, que el recurrente “pam
Filosofismo' de 1a cultura italiana (primero el idealist, luego el mar
xista) cs a mi juicio precursor de catistrofes pricticas. La. Filosofia
aunque no sea mis que para atizar la discusién, que el recurrente “pan.
losAficos mo son programas actuables: son. programas que desde siem.
Bre, y sin excepciones, fracasan en los hechos, y se ven desvireuados
or completo. No existe la conversién de la filosofia en praxis; que
‘me perdonen Marx y los suyos.
A esta altura el lector se preguntard: todo est muy bien (o muy
mal), spero por qué el subtiatlo del libro —légica y método en las cien-
cias sociales— no ocupa el lugar del titulo? Contesto: porque una
tercera parte de este libro trata de las relaciones entre la teorfa y la
prictica, entre el saber y el hacer, y de cmo, por ello, los proyectos
Politicos triunfan o fracasan en la aecién. Y como vivimos en una edad
“programdtica’, en una época de ingenieria de la historia, dicia que
PREFACIO. "
smi objeto es propiamente “Ia politica” tal como ta buscamos (mal)
Cada ve na, Se dni que todo ben cull 1 vida fois y a cia
ideal a tas que aspiran; pero poces saben qué hacer, y mucho menos
edmo hacer. Es ésta la politica de la que quiero ocuparme.
‘Ya he dicho que me rebelo contra el pan-filosofismo. Agrego que
también me rebelo contra el pan-ideologismo, Cuando yo estaba en
los primeros patos de mi profesiéa, tode era filosofia. Hoy todo es
ideoiogta, cultura de derecha y cultara de inquierda. En cambio yo
me empefio en ercer que antes que mada tiene que ser “cultura
aque serio de izquierda 0 de derecha no agrega nada al valor de ver
dad de un conocimiento; y que un conocimiento falso sigue siendo
falso aun cuando can eportunismo lo revistamos de negro, rojo o
blanco.
Tibro proviene de una serie de cursos universitarios impart
do en la Facolnd de Ciencias Poe de i Universidad de Foren
cia, que constituyen su Primera Parte y su Segunda Parte, a las que
ppreferi conservar en su forma originaria de comunieacién directa,
La Tercera Parte, en cambio, recoge una serie de escritos que reto-
man y desarrallan —con el debido aparato bibliogréfico— varios
temas y problemas tratados con anterioridad. Sin parecerlo, y hasta
dirla que sin quererlo, el libro es unitario. Es evidente que en el
transcurso de veinte meses (un curso mio por exapas, titulado Curitio.
nes det mésado en ciencias politicas, es del petiodo 1958-1959) las
ideas clave que tenia fijas en la mente, permanecierom fijas. La mis
fia de todas es la de que a la cultura italiana le falta desde siempre
el aporte de un serio y medido saber empirico. Es el saber que le
propongo a quien se sienta harto de aprendices de brujo, borrache-
ras verbales y vaguedades dialdetica
Gs.
PRIMERA PARTE,
I. EL INSTRUMENTO. LINGOISTICO
L., PEnsascento ¥ accion
La rotinca es cl “hacer” del hombre que, mds que ningin otro,
afecta ¢ involuca a todos. sta na es una definicién de Ix politica
Es para proclamar desde el principio que lo que me interesa es Ile-
gar al hacer, a Ta praxis. Pero el hacer del hombre estt precedido de
tun discurso (sobre el hacer). El discurrir del homo loquax precede
a Ja accién del hombre operante. Por to tanto la accién y los com-
portarientos politicos estin precedides y rodeados par el discurrir
sobre la polis, sobre Ia ciudad. Si queremos comenzar por el princi-
pio, el principio es éste: el diseurso-sobre Ia politica. Y el primer pro-
blema consiste cn que el discurso sobre la politica se vuelve hacia
‘wes antecedentes, a tres fuentes diversas cuando menos: 1) Ia filoso-
fia politica; 2) la ciencia © canocimiento empirico de Is politica;
8) 1 discurso comin u ordinario sobre la politica.
Si el hombre resulta en politica ua animal particularmente extra-
fo es, entre atras cosas, porque sus eomportamientos estin inspirados
'¥ orientades © por Ia filosofia, o por el conocimiento emplrico-cien-
Uifico © por la conversacién corriente sobre politica; y las m4s de las
‘yeees por una confuse mevcla de estos tres aportes. A Ia pregunta
“qué e Ia politica”, ereo responder, como paso previo, cnumeranda
Jas principales “matrices simbdlicas” de las que macen nuestras con-
sabidas orientaciones y actitudes politicas. Vamos. a verlo por pattes.
La filosofia politica, y mas precisamente las “filosoflas de la politi
12", fweron la principal fuente de inspiracién de la teor‘a politica has-
ta hace alrededor de un siglo, Todavia hoy gran parte de los plan-
Keamientos de los problemas politicos de fondo estin referidos, aun
sin saberlo, a los planteamientos. que recibieron estos problemas en
el dominio especulativo, El caso que muestra de modo mis osten-
sible la filiacidm directa de una accién politica de ta filosofia palttica,
‘sel marxismo. Marx se apoya estrechamente en Hegel y la concepcién:
marxista (en sus conceptos clave y en su mecanismo Iégico) es Ta
Filosofia hegeliana vuelta del revés y materializada. Pero aunque éste
‘6 ef caso mis osientoso, no es por cierto el dnico.
"a detniciba de poles werd examinada inte, 29. nt
8
6 PREMISAS
La ciencia politien (o mejor, un conccimiento empirico de la po-
Iitica provisto de validez cientifica) es en cambio ta mis reciente y
embrionaria de las ciencias. El conocimiento cientifico de los hechot
pollticos, en cuanto se remite a fuentes de inspiracién auténomas
(como Maquiavelo y la doctrina de la raxin de Estado), encuentra
ificultades para consolidarse; especialmente porque gravita sobre
fla, de un lado, ta bipoteca de la filosoffa politica (infiltrads, aun-
que sea mimetizindose, tras los pliegues del conocimiento empirico
dde Ia politica) del otto el apremiante reclamo de ta praxis politica
cotidiana, y a través de clla del discurso corriente y las ideologias
politicas ea pugna.
‘El discurso comtin sobre la politice. En seguida veremos con mis
detenimienta qué se debe entender por “discurio comin" u_ ondi-
nario. Pero debe advertirse desde ya que en su versiéa politica, ct
discurso comiin puede asumir muy sensibles tonalidades emotivas,
y hasta convertirse en un discurso ideoldgico-emotivo. En cuanto
Sujetos empefiados activamente en la lucha politica, todos termina-
‘mos por argumentar en forma pasiomal. Cuando estamos en medio
de la pelea no se trata tanto de persuadir como de “conmaver" para
= no tanto convencer como “constreair”; ni tanto razonar
como “apasionar™. Es inevitable. Pero por esto mismo se hace pre-
iso diferenciar muy fiscurso. (itil, ineluso indispensable
alos fines de la accién, para cxcitar a la accién) de Ia cieneia empl-
‘ica de la politica, y ai qué decirlo de la filosolia politica.
‘Se ve claro que estos componentes no son, en efecto, convergentes
sino que, al revés, divergen; vale decir que son heteragéneos y se
‘obstaculizan uno al otro. Pero ya valveremos sobre este punto. Con.
cluyamos aqui el planteamiento. A la pregunta “qué es la politica”
hemos respondido nucleando dentro del saber politico tres Grdenes
de aportes: el especulativo, el empicicecientifica y el del diseuno
ordinario ideolégico. Por lo tanto, debemos preguntarnes alvera: zqué
fs una filesofia. politica?, gqué es In clencia empirica de la politica’,
@qué ex el ditcurso comiin u ordinario sobre 1a politica?, zy eviles son,
fen consecuencia, las respectivas competencias y jurisdicciones? Estas
son euestiones que podrian Ievarnos demasiado lejos, Me limitaré
entonces a examinarlas en clave lingiistica, considerando al conoci-
tniento filos6fice, al conocimiento cientifico y al discurso comin
como modalidades diferentes del uso del lengueje. Vale decis: por
filosofia entiendo un cierto-uso del Ienguaje; por ciencia empirica
tun uso diferente de este mismo lenguaje; uses “especiales” ambos,
EL INSTRUMENTO LINGOISTICO a
que habrin de examinarse en contraposicién con el uso “erdinario" o
comin del lenguaje.
LZ, PaLansas ¥ sionricaDos
Grosso moda, eb lenguaje es un universe de signos (convencionales)
orm. Ok Seni aeE ons wiedor 2 keeate cat cooaienids
por palabras y Significados. Lo que debe establecerse de inmediato
es que @ cada palabra corresponden muchisimos significados. EL nic
mero de palabras de cualquier lengua “natural” es infinitamente mis
teducido que el niimero de significados que tenemos en mente cuan-
do las usamos. La polivalencia de las palabras supone una ventaja
y una desventaje. La ventaja consiste en que, al pensar, podemos
traspasar Ios confines establecidos del vocabulatio, y de este modo
hacer intinitamente més vasto, rico y dvetil el saber de cuanto pare
ceria permitir la terminologia, Las palabras pueden ser Ilevadas a
expresar variaciones y matices infinitos del significado. En cambio
la deaventaja reside en que, con demasiada frecuencia, no nos enten-
demos: al utilizar los mismos vocablos decimos (en apariencia) lo
‘mismo, pero pensamos (en sustancia) otra cosa muy diferente. La
desventaja es, purs, la ambigtieded (de las palabra -
La comunicacién lingiistica habilita a los hombres a entenderse;
pero es evidente que, si no nas ponemos peridicamente de acuerdo
sobre el significado que le atribuimos a una cierta palabra en rela-
GiGn ton determinados contextos, la comunicacién nos lleva. simple-
‘mente @ los malentendidos, Poseemos pocas palabras para decir mu-
chisimas cosas. ¢Cémo remediar les inconvenientes de esta situacién,
manteniendo sus ventajas? Hay un solo medio: organizar y ordenar
el lenguaje segiin “tipos de significado” correspondientes a ciertas
dcstinaciones tipicas. La solucign xeside, pues, en desarrellar wos
diverses de un mismo Tenguaje.
a filosoffa_(as flosofias) utiliza (n) su propio vocabulario téenico,
en el cual las palabras, aun las mas comunes, asumen un. contenido
significante sui generis. La ciencia, toda ciencia, hace otro tant.
vorabulario se inviste de cierta modalidad caracteristica del. signifi-
cado. Lo que equivale 2 decir que la Filosofia y Ia ciencia son lengua-
jes especiales; y por “especiales” se debe entender que son —como
eciamos— modalidades de usos diferentes de un mismo lenguaje. EL
cual —tepito— es um recurso para utilizar beneficiosamente un uni-
18 PREMISAS
verso simbdlico constituida por pocas (felativamente pocas) palabras
Y por muchos significados,
LS. Discension zmoriva ¥ oinsENsibn Loca
La divisién primera y mds elemental debe hacerse entre signiticado
‘emotivo y significado ldgico de las palabras. Vale decir, entre dimen-
sidn emotive y dimensién légiea de un mismo lenguaje. Recurramos
aun ejemplo que busca presentar dos casos limites: Ia poesia y la
filosofta. Casos limites, precisamente, de un uso diferente por com-
‘pleto de tas mismas palabras.
Nadie lee una poesia con Ios mismos eriterios con que leerfa o ju
aria un texto Glosético. Y crco que todos estan dispuestos 2 coincidir
fen que seria absurdo someter un texto poético a un andlisis \égico.
Por qué? En general, no nos planteamos esta cuestidn de una mane
3a explicita; medimos cl lenguaje estético con sus patrones de me-
sida particulares porque ast debe hacerse. Pero la razén es muy sim-
pple: el lenguaje pottico es tipicamente un discurso que habla al
‘orazén, a los sentimientos, lo que equivale a decir que es un lenguaje
emotive, La légica de una poesia es. por decirlo asi, una logica esté-
ica, lirica, ret6rica, sustentada en inflexiones fontticas: ritmo, ali
teraciones, asonancias, metéforas, ete. En sums, Ia poesia es pathos,
no. ogas. El lenguaje logico se encuentra en el extremo conlratio;
Duscamos un. sujeto, un verbo, un predicado, exigimos que cada pro-
‘posiciéa sa inequivaca y que todas las propesiciones que constituyen
vuna demestracién sean légicamente congruentes entxe si. Las palabras
cuanto més asumen un significado ldgico preciso, mis se despojen
de su imprecisa contenido emocional. Para reconocer sin eqiivocat-
nos esta diferencia entre el significado emoxivo y el significado ldgi-
0 de lat palabras, busta aplicar una pequefia regla elemental: cuando
sentimos “calor”, cuando un discurso. despierta en nosotrot.refle-
jos viscerales, cuando nos hace “sentir”. es que se estd utilizando el
Jenguaje en sentido emotive.
En este campo, la dimensidn emotiva del lenguaje no nos interesa
tanto en su variedad estétice como en sa comexién com la accién: y
nos interesa especialmente en el lenguaje que puede designare —en
su precipitado politico— como lenguaje ideolégico emotivo. El hom-
Ibre acta con calor cuando esté “apesionado", cuando se siente tocado
fen su fe, em sts sentimientos, en sus pasiones; por lo tanto, cuan-
EL INSTRUMENTO LINGDISTICO 9
do «std estimulado por el uso emocional del lenguaje. Resulta claro,
pues, que cl lenguaje emotivo estd mucho mis cerca de nosotros que
ton frio y desapasionado lenguaje légico. Se lo puede deplorar, pero lo
mismo da; es un hecho.
“También conviene advertir que la dimensién emotiva del lengua.
je sm dimensiga ancestral. EI hombre prehistérico comenzé ha
Dlar para transmitir tsignos de emaciones’, tanto de peligros como
de efectos; y nuestro comunicar conserva todavia hoy, en gran parte,
ta impronta originaria. Por lo tanto, la demareacién entre el wo
Grmotivo y el uso logsco del lenguaje no es nunca clara y nitida. Siem
pre queda una sedituentacién emocional, aunque se teprima. En came
bio, el Tenguaje logico es para todos novotres una conquista diflat)
que cuesta un prolongado adiestramiento y roucha fatiga. En gene
ral, el uso Iégico del Tenguaje es una adquisicidn reciente, siempre
precaria y parcial del Romo sapiens. ~~
14. EL umcuage comin
de nuestra exposicidn. Nos hemos propuesto acla-
rar qué es el cenocimiento cientifico a diferencia del conocimiento
filosético, haciendo. referencia a ciertas modalidades en el uso del
lenguaje, Pero antes de hablar de “los uscs especiales” del lenguaje
(como el cientifico 0 e1 Filos6fico), tendremos que ponernos de acuer-
do sobre el lenguaje de base, sobre el wo comin, esto es, sobre el len-
guaje materno, que es el minimo comiin denominador de todo lo
demis.
EI lenguaje comin es exactamente ¢l lenguaje al alcance de todos,
el lenguaje de la conversacién eorriente. Lacke lo denominé lenguaje
“civil”, pero quizis sea mas claro hablar de lenguaje materno, ya que
es ef lenguaje que aprendemos en la infancia, Una ver que llega a
manejar el discurso, el hombre comuaica con la mista naturalidad
con que Fespira; y ninguno de nosotros presta atencién al hecho de
aqite respira (hasta que no esti amenazado de asfixia), De aqui se
desprende que el lenguaje comin es un lenguaje falto por completo
de(conciencia de si misma, que usamos de una manera totalmente
instintiva ¢ ireflexiva, Lo que pareja graves inconvenientes.
El primer inconveniente ¢s que no. nos preocupamat de definir
‘ns palabras que empleamos; de ese modo, todo discurso resulta vago,
genérico, y si escapa a Ios limites de una comunicaciéa elemental,
Ey FREMISAS,
corre el riesgo de generar importantes malentendidos. Todos dan
ppor sentaclo que cada palabra pasee para el otro el mismo signifiea-
do-que para ellos; pero lo més probable es que no sea realmente asi,
pues el significado que a cada quien le parece el significado, el ni
o significado, es en general el fruto de una experiencia persanal
extremadamente parcial y eircunscrita.
El segundo inconveniente consiste en que la conversaciin corien-
te no presta atencidn al procedimienta demastrativo con el que debe
constrainse todo discuso (si quiere alcanzar valor demostrativa). En
Ja conversacién corriente, la légica y la sintaxis Iogica brillan por
su ausencia, En efecto, en las discusiones cada uno de los contendien-
tes cambia de continuo su método de angumentacién; utiliza uno
hhasta que le ¢s util, pero en cuanto advierte que fo incomoda, cambia
las cartas sobre la mesa y recurre a otto. Lo que pasa es que el apren-
izaje del Lenguaje se realiza a golpes; a golpes de frases., Lo que sig
nifica que no aprendemos a hablar aprendiendo a construir el dis
euro. El nifio repite frases. Suele ocurrir que algunas frases se unen
‘en arguments “conclusos", que contienen y desembocan en ‘una con-
lusién, Pero luego no volvemes a comprobar esas conclusiones; nos
Timitamos a defenderlas encarnizadamente.
‘Recapitalemos, El lenguaje corriente, matemno, es el lenguaje na
ural bésico que vincula 2 todos los que hablan una misma lengua, y
par lo tanto la plataforma en tomo a la cual se debe construir y mo-
‘yer cualquier otro lenguaje especial (a menos que no se convierta en
lengua “artificil”). Todos pasamos por ese lenguaje; pero algunos
se establecen en él. Es en todo exso el lenguaje que se nos hace con-
natural, el que nos reulta espontineo, zCudles son sus virtudes, cud-
les sus defectos? La yentaja reside en que el lenguaje comin: 1) es
el lenguaje mds simple, el que alcanza la méxima comcisién; 2) ¢s el
Jenguaje mis vive, el que expresa nuestra experiencia. xutobiogréfi-
‘a, personal,
Los defectos del lenguaje eorriente se pueden recepitular de este
modo: 1) el vocabulario al que recurre es extremadamente reducida
fe insuficlente; 2) las palabras quedan indefinidas, y con frecuencia
egan a ser indefinibles (al menos com Ia debida precisién); §) las
‘uniones entre las frases suclen establecerse de una manera arbifreria
y hasta cierto punto desordeneda, al tiempo que las conclusiones de
las argumentaciones se instauran con anterioridad al iter demostrati-
yo que deberfa sustentarlas,
‘Todo esto se puede resumir observando que el lenguaje comin,
EL INSTRUMENTO LINGUISTICO 2
materno, es un lenguaje acritico; acritieo porque adoptames un ins
trumento que no conocemos efectivamente. ¥ exto fija los mites del
Jenguaje ordinaria: no es un lenguaje cognoscitive. Para verlo mis
claro, comencemos par entender cual es el Ambien de eompetencia de
Ja conversacién corriente. En la conversacién ordinaria comunicames
por lo general noticias. y noticias eutobiogrificas del tipo: ayer me
Sucedié tal cosa, me dijeron, tuve tal experiencia, me divert, vi, ete.
Vale decir que se efectita tun intercambio de mensajes bastante ‘bre:
ves, ¥ separados uno del otto, vinculados por la transmisién de in-
formaciones de interés reciproco a propésito de sucesoe mds 0 menes
habituales. Dentro de estos Hmites, el lenguaje corriente funciona
muy adecuadamente: esto cs, funciona muy adecuadamente para las
comunicaciones que hemos linmado de indole autobiogréfica. Pero
precisamente porque satisface finalidades de relaciones interperso-
rales, no se presta para otros usos, y en particular para desarrolles
heuristics. Cuando se trata de examinar problemas, de descubris,
de comprender, en suma de ampliar Ia empresa cognoscitiva del hom-
bbre sobre la realidad, el lenguaje corriente ya no sizve.
Comunicar es una cosa, conocer aria. No bien la convensacién co-
mila se aventura en el terreno de los problemas heuristicos —lo- que
fncluye el terreno explorado por el conocimiento—, el didlogo se
vuelve infructuaso, Los interlocutores discuten, se acaloran, llegan
con frecuencia a litigar entre si, pero cada uno te queda con st pa
reeer (y el parecer que Jo contradice es una estupidez. De aqui pro-
viene 1 notorio y prestigiosa dicho de que “discutir no sirve para
‘nada", salvo para hacerse mala sangre, lo que es una gran verdad;
pero lo es porque se discute sin saber discatir. Discutir es inétil cum.
do los interlocutores no seentienden porque mo tienen cuidado de
sdetinir tas palabras que utilizan; cuando no poseen un. vocabulario
suficiente pera examinar los problemas en detalle, con adecuada preci-
y en fin, cuando cada uno argumenta las propias tesis sin uni-
‘dad de método. légico y cambiando varias veces el critetio demor
trativo.
En conclusién, el Ienguaje corriente nos permite reeibir y emitir
‘mensajes autobiogrificos (que son, por supuesto, importantes; incluso
‘mportantisimos). Pero si mediante el lenguaje materno se logra co-
municar noticias com toda eficacia, no se puede en cambio resolver
roblemas. Cuando se nos plantea “un problema”, not trasladamos
de inmediato a una esfera en la cual ya no basta un lenguaje acritico
+ impreciso para sacarnos del apuro.
2 FREMISAS,
15. Rececién scupococvoscrniva
Sc objetard que también ia conversacion coriente coniene un rime
to muy elevado. de proposiciones cognoscitivas, de aserciones sobre
problemas (y por lo tanto, no sdlo noticias sobre acontecimientos y
personas). Cierto: pero estas proposiciones son recibidas y no produ
cidas por el lenguaje comin. Es cierto que en el lenguaje cotriente
hrallamos satisfaccién para la necesidad de conocimiento; pero ello
porque él encierra proposiciones formuladas no en el dominio del
Ienguaje comin, sino en el de los lenguajes especiales. Pero el pro-
blema reside en que muy a menudo el lenguaje corriente no llega a
recibirlas adecuadamente. Y esto no puede Iamar la atencién: si
aquellas proposiciones cognoscitivas fueron formuladas en un lenguaje
especial, ello obedece a que, de no ser asi, no habrian sido descu-
biertas. De aqui se infiere que, si las traducimos a un lenguaje acri-
ico, se vuelven a ajustar a aquel minimo comin denominador lin-
giistico que por definicidn no es capaz de formularlas, $i entonces 1a
conversacién corriente contiene nociones cognoscitivas, el hecho de
que se hallen apresadas ab extra las cambia; y de abi que su recep-
cida sex muy probablemente defectuosa y parcial. En la larga cadena
de transiciones, refracciones y, en ditimo anélisis, simplificaciones
gue padece un lenguaje especial antes de poder ser absorbido por el
Jenguaje comin, es mis lo que queda por el camino que lo que leg
a destino. Lo que llega es la “letra” compendiada de alguna conclu
sidm; pero es rato que en esa letra permancica todavia el “espiritu”
del texto con el que fue tormulada. Por lo dems, es bien sabido que
cuando se eita 2.un autor a pedazos, a jirones, es muy ficil desvirtuar
sa pensamiento, Nadie ignora cus peligroso ex extraer una proposi-
cia de su contexio. Abreviar es ya de por si amputar; y ta simplifi-
cacién sucle ser s su vez, demasiado a menudo, una verdadera y cabal
deformacién,
No debemos, pues, atribuirte demasiado peso al hecho de que tam
biéa Ja conversacién corriente parerca poder satistacer la necesidad
cognoscitiva del hombre, Las verdades cognoscitivas que pasan a for-
mar parte del patrimonio comtin de las creencias de una eivilizacién,
enin suspendidas de un hilo demasiado frigil: las palabras, de las
que es fdcil desnaturatizar el sentido que las hace valederas. En. la
conversacién comin —es cierto— solemos encontrar la “forma” de
una serie de proposiciones cognoscitivas; pero raramente su. genuino
“contenido” significativo, Es cierto que hasta el hombre comin pien-
{EL INSTRUMENTO LINGUISTICO a
42}, pero su exigencia inteleetwal y cognoscitiva queda condicionada
por un lenguaje que no resulta suficiente para satisiacerla, y que no
s capar de alimentar un pensamiento creative
Libertad y necesidad
1Los concepts especulatives, esto es, los elaborados en el dominio del
lenguaje filosdfico, se prestan de moda particularmente adecuado para
ilustrar qué sucede, o mejor qué puede ocurrir, durante le transmi-
gracién de dcterminadas proposiciones desde un lenguaje especial
al lenguaje corriente. Tomemos como ejemplo la conocida formula
(que dice: la verdadera libertad reside en aceplar la necesidad. Bs wna
pproposicién de origen hegeliano que pas a Marx y que fue tetomada
de manera diversa por el neoidealisma y también por el neomarxismo
contemporineo. Esta proposicién fue formulada por la especulacién
fidealista en rarén de tres presupuestos y antecedentes: 1) uma légica
Gialéctica: 2) uma polémica antikantiana; 9) Ia tentativa de conciliar
lo racional con lo real. :
En primer lugar, pues, para entender cabelmente la. proposici6n
ibercad es ls acepracta de [a necesidad”, hay que saber utilizar
y comprender la dialéctica. Libertad y necesidad, que al comienzo
son “opuestas” y se oponen una a otra, terminan después fundién-
dose en una “‘sintesis” superior de libertadnecesidad que las funda
y corrobora: la libertad —decia Hegel— “es la necesidad transligu-
nada”,
En segundo lugar, debemos reparar en el status quaestianis histé>
rico (de la historia de la filosofia), y més precisamente en el concepto
cscoldstico y luego kantiano de la libertad. El estado de la cuestién
sel siguiente: se rechaza la libertad definida camo liberum arbitrivin
indifferentiae (la libertad como arbitrio) y se procura reformular en
términos dialécticos la relacién entre libertad. y limite, relacién que
en el dominio de la moral fue entendida por Kant como la relacién
centre la libertad y el deber, ¥ que Kant formulé en el concepto de
autonomia: la libertad ética como autoobligarse a una norma.
En tercer lugar, debemos adheriras al presupuesto metafisico que
estd en la base de lx especulacidn idealista: la identidad de lo racio-
real y lo real, de la esencia y la existencia
En cuanto a la libertad y la mecesidad, Hegel no rechazaba silo la
solucidn kantiana; entendia sobre todo transferir la nocién de “Ii
u PREMISAS
bertad como limite” a um contexto mas vasto que el ético. Hegel as
‘piraba a conciliar all hombre con ef mundo después de Ia dilaceracién
roméntica, a concertar dialécticamente todos los contrastes.y las opo-
siciones; y entre éstas, la insatisfacciGn que el hombre experimenta
‘en contacto con la realidad. Vale decir que Hegel aspiraba a conci
iar la libertad (con su carga de aspiraciones ideales, con su peren-
me aspiracién a lo nuevo y alo mejor) con Io existente. Libertad y
recesidad son conjugados dialécticamente para decir: sepamos armo-
nizar y concordar lo que quisiéramos que fuese (y que reivindicamos
ven nomabre de la libertad) con lo que es.
‘Como es comprensible, la proposicidn de que “la verdadera
bertad consiste en aceptar la necesidad” era entendida en el sentido
de restituirle a la libertad (después de ta explosién roméntica) una
‘proporcién, una medida, una “‘determinader™. En rigor, la formula
hegeliana, 2 los efectos pricticos, no esti demasiado alejada de la
‘mdxima del antiguo sabio estoico: sabe contentarte, no desees 1o que
‘mo puedes obtener. Mixima que retomé Spinoza y que volvi6 2 for-
mular de este modo: "Quien entiende lo que ocutre y por qué ocu-
‘re, es libre.” Pero ef destino de Ia formula hegeliana fue muy dife-
rente al de la férmula spinaziana. De un siglo y medio a esta parte,
la ecuacién “libertad — necesidad” entrd en el repertorio. de las jus
tificaciones de los regimenes opresives: se la presenta al pueblo como
legalizacién de su sumiso y paciente servir.
El historiciemo
Segundo ejemplo: se dice de nuestra époce que es una edad “histo-
ricista". ¥ se habla de “historicidad” y del historicismo hasta en Ia
conversacién corriente, {Qué se entiende por ello? El historicismo
nace con el descubrimiento romantica de la historia. Hasta el roman-
ticisme no se decla: “Este es un producto histérico", o bien “esto
sucede por necesidad histérica’’. No-se lo decfa porque semejante ex-
plicacién —hasta para un iluminista— no explicaba nada, no hubie-
se tenido sentido. Sélo desde el romanticimo en adelante se presta
atenciéa y valor explicativo a una neceseria concatenacién histérica.
Y es con Hegel que se comienza a hablar del historicismo en sentido
extricto, Para fijar mejor este concepto, convendrd remitimes a la
cBlebre proposicién de Hegel que dice: “La historia del mundo es el
juicio del mundo.” Esta frase condensa todo el sabor de su concien-
a |
EL INSTRUMENTO LINGDISTICO. B
ia historicista, @Pero qué quiere decir? Literalmente quiere decir
que es la historia misma la que se crige en jucz de lox asuntos huma:
‘nos, que el supremo “tribunal” de la realidad esti constituido por
cl curso de los acontecimientos. Pera para ser comprendida, esta pro-
Posicidin debe insertarse en et contexto del pensamiento hegeliano y
¥inculérsela con el concepto que Hegel tenia de la historia, Estd bien
decir: ¢s el propio acontecer histérico el que, con su proceder, absuel-
ve 0 condena, seperando a los que tenfan tazin de quienes extaban
equivocados, Pero queda por explicar qué es este acontecer histdrico,
(qué se entiende por historia, Para Hegel, la historia era una teofanta,
tun sevelarse. progresivo de Dios en el mundo, Vale decir que para
Hegel el proceso histérico cra Ja ejecuciin de los decretos de la Di-
vina Providencia, Visto de este modo, el que la historia del mundo se
enija en tribunal del mundo equivale a decir que Dios se comunica
ea la historia com los. hombres y les notifica su volumtad a través de
lo que acacce,
Pero tomemos Hiteralmente 1a frase “es Jn historia Ia que juzga"
poniendo atencién ahora a las palabras y no ya al sentido que éstas
tenfan para Hegel. La proposicidn, bajo esta nueva luz, se vuelve de
una gravedad incalenlable: parece sancionar la ética del hecho con-
sumada. Extraida de su contexto originario, y recibida por la conver-
sacién cortiente como una especie de slogan, ella viene a decir: 1
de estaba equivocado. En suma,
ido es el del éxito y la humanidad se debe some-
de los hechos y de la fuerza, Ahora bien, es muy
cierto que Ta historia es mas Faerie que cada uno de nosotros. La
historia, para cada uno de nosotros, es “todos los otros contra mi solo”.
Por lo tanto, lo que ocurre, ccurre, Pero una cosa es fa afirmacidn
del hecho y Ia comsiguiente aceptacidn de lo acontecido, y otra el
micia de walor sabre tas hechos. Nadie niega que la historia gravita
sobre los hombres; pero tarubiéa es verdad que som los hombres los
‘que hacen Ia histori. Lor que se niega —rechazando la ética del hecho
consumado— es la eliminacién de los valores de la Hbrica de Ja
historia.
Frente a los acontecimientos, hay dos maneras de reaecionar: dicien-
do “el que vence tiene taxi”, 0 bien "wencer no da la razén”. En el
primer caso, el juicio de valor (la legitimacién) se sabordina al he
cho; en el segundo caso, la afirmacién del hecho se separa de su va
én (legitimacién). Pero atencidn: el que se niega a deci
‘iene raxén porque vencié” no es un retdrico que no sepa aceptar la
fo PREMISAS
historia y resignarse a lo inevitable. Deplorar um echo, afrmar que
‘debié haber ocurride de ctra manera’, noes un recriminar es
os ejercer una “presida del valor” dirigida 2 modificar el curso de los
acontecimientos. Si todos se concentraran en un cierto deber ser, ese
"deber se traducirfa en
Recapitulemos. La proposicién matriz del historicismo era en He
gel una afirmaeion de fondo teolGgico; pero se convirtié, por haber
perdido su significado originario, por habérsela tomado literalmente,
fen un potente y peligcoso somnilero que engeadré en los hombres
una servil lasitud moral, habitwéndoles a admitir una “fuerza de los
hhechos” que ea rigor ert una “fuerza de los fuertes”, y convencién-
dolos de que era asl, Es cierto que los casos que acabamos de citar
son casos extremos —y de extrema gravedad— de recepcidm errada
No siempre el destino de las proposiciones cognoscitivas que pasan al
lenguaje corriente es el de ser tergiversadas literalmente; pero. la ver
dad es que no resulta facil ni frecuente que tengam una recepcién ade-
cuada,
18. Los LeNGuayes esercates
Los lenguajes especiales son tos lenguajes “criticas”, y més precisa-
mente “especializados”, a los que se lega por correccin de los de-
fectos del lenguaje cortiente. Son critices en el sentido de que fueron
construidas mediante la reflexidn sobre el instrumento lingaistico
el que se valen: son especializadas en el sentido de que cada disc
plina tiende 2 creatse un lenguaje ad hoc, adaptado especialmente
los problemas heuristicos que se propone. Recordemos las caracte-
risticas del Jenguaje corriente, del lenguaje no consciente de sf mis-
mo, en. el cual las palabras no tienen un significado definido, el vo-
cabulario ¢s limitado y el discurso carece de método. Fs facil entonees
inferir ex adverso, por diferencia, las operaciones que preceden a la
creacidn de los lenguajes especiales: 1) hacer. precisos y definir Jos
significedos de las palabras; 2) estipular reglas precisar de sintaxis
logiea; 8) crear nuevas palabras.
‘Veamos por su orden estos tres aspectos. En el lenguaje corriente,
las palabras son polivalentes y se usan de un modo ambiguo. Por ello
Ja primera operacién para constituir un lenguafe especial consiste en
establecer de un modo expltcito y univoco (hasta donde sea posible)
cl significado de totlos los tétmines fandamentales del canpo de
intereses de que se trata. En el pensamiento critico o cognoscitivo,
EL INSTRUMENTO LINGOISTICO ”
le precision dei lenguaje es exencial) Utilizar una palabra en vez de
otra tiene importancia, y equivocar (eto es, usar impropiamente) un
cierto término, equivale a equivocar el concepie. Un médico que
erra en un nombre, erra en la enfermedad: y si erra en la enferme
Gad no cura, y acaso empeora al enlermo. Cuando se exhorta a set
precisos y ajustados en el uso del vocabulario, no es meramente por
prurito de puleritud: es adkestvar en el pensar>
La segunda operacidn es la de fijar y tener firme la regia del
proceso demostrativd. En efecto, un discurso slo tendré validez (po-
tencia) demostrativa si se lo desirolla con unidad de método, segin
un patria argumental constante y coherente. Por ejemplo, quien adop-
ia em filosofia las estipulaciones de sintaxis Logica que se denominan
dialéctica", deberd argumentar siempre en clave dialéctica; quien
no lo hace. no debiera adoptarla. En verdad, no suele seguirse esta
recomendacién. Pero en el campo de la ciencia no puede haber incer-
tidumbres: Jas “licericias” (del fildsofo) no se admiten.
En fin, el acta de nacimiento de un lenguaje especializado es dada
por fa creacién de palabras nuevas, de neologismos. A los fines heu-
Fisticos, una vasta nomenclature no complica, sino que al revés, sim
plifica y clarifica. Es la articulacion del lenguaje la que confiere al
pensamiento seguridad y vigor. Cuanto més extenso es un vocabmala-
Tio, mis permite discursos precisos. Ademas, as palabres nuevas idew
reslidades nuevas. Une “cosa que'no tenga denominacién, no
existe; esto «ssi no tenemos un “nombre” para una cierta cosa, &ta
escapa 2 la revelacidm cognosctiva, y se hace imposible pensarla, No-
rina si mescis —decla Linneo— perit ef cognitio rerum, Por lo tan-
to, cada palabra nueva ensancha nuestra capacidad cognoscitiva, en
extensiéa 0 en profundidad. Por ello, cuando nos asomamos por pti
‘aiefd’ vex a una disciplina especializada, mos encontramas con tantas
palabras desconocidas. Es la sefial que nos advierte de Ia diferencia
con el diseurso eorriente.
Para subrayar mejor la esencialidad del instrumento “lenguaje”,
1 ejemplo més clamorasa de correspondencia entre Ja creacién de un
Tenguaje especial y el nacimiento de una ciencia, es el de Ia quimica
La quimica precientifica, la alquimia, no era tinicamente especule-
ciga un tanto extrafalaria. Los alquimisis eran también muy pacien-
tes experimentadores que no carecian de talento para la observacién
cempirica. Sin embargo, sus investigaciones resultaban vanas; y ello
‘porque los alquimistas no posefan un instrumento lingUlstico apr
piado. Por més que probasen y volvieran a probar, su saber se formu
no puede ely 2 £
You might also like
- Martínez, R. C., 2005. Alternativas de Financiamiento A Estados y Municipios. en Las Finanzas Del Sistema Federal Mexicano. México INAP, Pp. 311-358.Document48 pagesMartínez, R. C., 2005. Alternativas de Financiamiento A Estados y Municipios. en Las Finanzas Del Sistema Federal Mexicano. México INAP, Pp. 311-358.Alucard Abel Lawliet DNo ratings yet
- Calva, J. L. (2006) - Responsabilidad Hacendaria. Obtenido de Instituto de Investigaciones Jurídicas de La UNAMDocument10 pagesCalva, J. L. (2006) - Responsabilidad Hacendaria. Obtenido de Instituto de Investigaciones Jurídicas de La UNAMAlucard Abel Lawliet DNo ratings yet
- Canv 021097376 PDFDocument1 pageCanv 021097376 PDFAlucard Abel Lawliet DNo ratings yet
- Actividad Ip3Document2 pagesActividad Ip3Alucard Abel Lawliet DNo ratings yet
- Unidad 1Document1 pageUnidad 1Alucard Abel Lawliet DNo ratings yet
- Actividad Ip3Document2 pagesActividad Ip3Alucard Abel Lawliet DNo ratings yet
- Morales, H. B. (2015) - La Deuda Pública en México. Panorama Histórico y Perspectiva ActualDocument23 pagesMorales, H. B. (2015) - La Deuda Pública en México. Panorama Histórico y Perspectiva ActualAlucard Abel Lawliet DNo ratings yet
- Segunda Actividad (Tercer Parte Práctica)Document4 pagesSegunda Actividad (Tercer Parte Práctica)Alucard Abel Lawliet DNo ratings yet
- Canv 019995497 PDFDocument1 pageCanv 019995497 PDFAlucard Abel Lawliet DNo ratings yet
- Por Qué Los Gobiernos No Pueden Dejar de CrecerDocument1 pagePor Qué Los Gobiernos No Pueden Dejar de CrecerAlucard Abel Lawliet DNo ratings yet
- 6 Prevención Control PDFDocument18 pages6 Prevención Control PDFAlucard Abel Lawliet DNo ratings yet
- Primera Actividad (Parte Teórica) PDFDocument1 pagePrimera Actividad (Parte Teórica) PDFAlucard Abel Lawliet DNo ratings yet
- Sistema Político MexicanoDocument3 pagesSistema Político MexicanoAlucard Abel Lawliet DNo ratings yet
- Segunda Actividad (Primera y Segunda Parte Práctica)Document6 pagesSegunda Actividad (Primera y Segunda Parte Práctica)Alucard Abel Lawliet DNo ratings yet
- Constancia AETA690814MMCLRL05 PDFDocument1 pageConstancia AETA690814MMCLRL05 PDFAlucard Abel Lawliet DNo ratings yet
- Clase 8 PDFDocument25 pagesClase 8 PDFAlucard Abel Lawliet DNo ratings yet
- Sistema Político Mexicano-1Document5 pagesSistema Político Mexicano-1Alucard Abel Lawliet DNo ratings yet
- Constancia TOZJ380503MMNRMS29 PDFDocument1 pageConstancia TOZJ380503MMNRMS29 PDFAlucard Abel Lawliet DNo ratings yet
- 1 Historia Del AmparoDocument40 pages1 Historia Del AmparoAlucard Abel Lawliet DNo ratings yet
- Internacional Publico-Alumnos PDFDocument58 pagesInternacional Publico-Alumnos PDFAlucard Abel Lawliet DNo ratings yet
- Principios Parte 3Document42 pagesPrincipios Parte 3Alucard Abel Lawliet DNo ratings yet
- Principios Parte 2Document10 pagesPrincipios Parte 2Alucard Abel Lawliet DNo ratings yet
- Oración 2019 MeloDocument3 pagesOración 2019 MeloAlucard Abel Lawliet DNo ratings yet
- Proceso y AlcanceDocument2 pagesProceso y AlcanceAlucard Abel Lawliet DNo ratings yet
- Unidad 1 EnsayoDocument4 pagesUnidad 1 EnsayoAlucard Abel Lawliet DNo ratings yet
- Principios Parte 1Document49 pagesPrincipios Parte 1Alucard Abel Lawliet DNo ratings yet
- Administración Pública Federal en El Periodo de 1980Document8 pagesAdministración Pública Federal en El Periodo de 1980Alucard Abel Lawliet DNo ratings yet
- Caso 1Document6 pagesCaso 1Alucard Abel Lawliet DNo ratings yet
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)