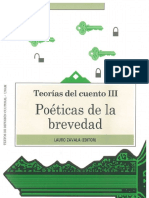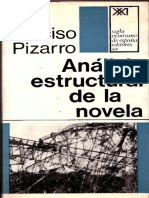Professional Documents
Culture Documents
Osmar PDF
Osmar PDF
Uploaded by
José Castillo0 ratings0% found this document useful (0 votes)
9 views16 pagesOriginal Title
osmar.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
9 views16 pagesOsmar PDF
Osmar PDF
Uploaded by
José CastilloCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 16
Osmar Sanchez Aguilera
Entre textos: relecturas
(de Jakobson a Vallejo,
y viceversa)
Pocas propuestas teéricas han resultado tan productivas e influyentes en los
estudios del lenguaje poético durante la segunda mitad del siglo Xx, como
la que lanzara Roman Jakobson bajo el nombre de “funcién poética”
durante el Congreso Lingiiistico de Bloomington, Indiana, 1958.'
En principio destinada a dar cuenta de ese rasgo linguoexpresivo
omnipresente, pero caracterizador en particular de los textos considerados
como literarios, esta propuesta se orient6 en su aplicacién practica, por (la)
obra del propio Jakobson, hacia el anilisis del funcionamiento de la poesia,
género donde su manifestacién era mas concentrada y rapidamente percep
tible. Asi, aunque esta “funcién” fue vista como una mas en la tipologia de
funciones actuantes en todas las concreciones del lenguaje verbal, y como la
dominante en el ambito especifico del lenguaje literario, su mayor fortuna
como instrumento teérico-metodolégico aplicado a estudios particulares
tuvo lugar en el género poesia.
Ensayos y articulos de Jakobson dedicados a explicar cémo’se manifiesta
la “funcién poética” en textos tradicionalmente aceptados (lefdos) como
poemas sellaron esta suerte. La “funcién poética” quedé entonces asociada
—como norma— al género poesia; y dentro de éste, principalmente a la
poesfa lirica textualizada segiin cdnones compositivo-formales (verso métri-
co regular, rima, estructura estrofica cerrada, ...) que en su interaccion
1 Un resumen de la prehistoria de esta funcién puede hallarse en el articulo de Fernando
Lazaro Carreter “Es pottica la funcién poética”, NRFH 24 (1975): 1-12 (reproducido tambien
en su libro Estudios de poética (la obra en si) (Madrid: Taurus, 1979) 63-73. Alli se califica de
“enfoque revolucionariamente original de la retérica y de la poética” (p. 6, n, 21) la propuesta
de Jakobson “[...] hoy por hoy [1975] la mas fecunda clave para interpretar la literatura como
una clase especial de lenguaje” (7).
8 Osmar Sénchex Aguilera
rec{proca dentro del sistema conformado por ellos —el texto— intensifican
la presencia de la “funcién poética”, su dominante.
No fue este solo motivo, desde luego, el que fundamenté la preferencia
de Jakobson por textos poematicos con esas marcas. Como se deriva de los
comentarios previos, el eminente lingiiista y tedrico literario ruso cifraba
esa especie de conditio sine qua non de la literatura que ¢s la “funcién poéti-
ca” jerarquizada, en el texto mismo, en el funcionamiento de su tramado
linguoexpresivo, en las relaciones activadas entre los distintos niveles del
lenguaje por medio de los paralelismos y recurrencias en que se traduce
aquella funcién dominante al proyectar el principio de equivalencia carac-
terizador del eje de la seleccién (o paradigma) sobre el eje de la combi-
nacién (o sintagma), sin excluir el principio de contigiidad propio de éste.
El receptor, con sus operaciones hermenéuticas correspondientes, no
estaba previsto, al menos como participante activo, en el proceso de la
comunicacién literaria comprensivo del texto. Ni siquiera el status comu-
nicativo intratextual, por mds que pudiera hacerlo esperar el esquema
emisor-mensaje-destinatario. El texto evidenciaba su poeticidad (o literaturi-
dad) a través de esas concientizadas sefiales linguoexpresivas situadas de
antemano en una tradicién —la literaria— con la que aquél mantiene deter-
minados vinculos autoconfirmadores. La literaturidad (0 literariedad) se
concentra en el texto, en sus condiciones simbélicas internas: es mds bien
inmanente, seguin la propuesta de Jakobson.
El arte basado en el lenguaje verbal, sin embargo, es un hecho que des-
borda el 4mbito estrictamente lingiifstico: el texto no es la obra literaria. En
la conformacién de ésta participan numerosos elementos extratextuales,
entre los que el receptor, condicionado por su contexto histérico-cultural y
desde determinados horizontes de expectativas, desempefia un papel acti-
vo. Otros cédigos y normas no restringidos al lenguaje, como la época, el
sistema cultural en su conjunto, el género (y subgénero), el estilo general,
etc., intervienen también en ese proceso. De ahf, que unos textos recibidos
como literarios en unas épocas no lo sean igualmente en otras; de ahf, que
la “funcién poética” (en tanto literaturidad) no se revele en todos los sis-
temas culturales por igual, ni por los mismos medios.?
2 “Otro de los aspectos que inquietan en la hipdtesis de Jakobson es el cardcter ‘universal’
que otorga tanto a la funcién poética del lenguaje como a la funcién poética del lenguaje en
poesia; es decir, a la literariedad [...] Los argumentos de Jakobson no parecen convincentes
para sustentar la universalidad de su hipétesis sobre la literariedad. Y los numerosos andlisis
de poesias dan muestra cabal de que es posible hablar de la funcién poética del lenguaje en la
poesia, pero no son igualmente afortunados para sostener la hipdtesis de la especificidad lite-
raria centrada en ella’, ha observado Walter Mignolo, Teoria del texto e interpretacién de textos
(México: UNAM, 1986) cap. 2: 80,
Entre textos: relecturas 9
Por consiguiente,
[...] si se pretende penetrar lo mas profundamente posible en los mecanismos de
la lengua poética ser4 preciso combinar la descripcién inmanente con el anlisis
de la recepcin. Ambas perspectivas de investigacién justamente no se excluyen
cuando se reconoce en el discurso poético un sistema semiético complejo, trans-
misor de una informacién igualmente compleja y sélo existente dentro de una
determinada estructura [...]
Como principio metodolégico general procede no perder de vista esta idea:
su aplicacién a la “funcién poética” jakobsoniana es lo que no podria ha-
cerse sin acompaiiar a ésta de algunas delimitaciones previas. Aunque en
sus diversos ejercicios y exposiciones de esta funcién lingiifstica —o resulta-
do tal vez de los cruces entre todos ellos— gravita alguna ambivalencia* al
no quedar delimitado su alcance para definir o no la literariedad del texto
no obstante su evidente propensién a ello, hay que reconocer que el mode-
lo de Jakobson es eminentemente descriptivo: muestra cémo actua esa fun-
cién en el texto (poético desde antes de tal demostracién por la concurren-
cia en él de otros sistemas modelizadores secundarios silenciados en el
anilisis®), no se propone valorarlo.
Por otra parte, es notorio el propésito de restriccién de Jakobson a ese
aspecto de la dimensién intratextual en aras de probar la validez y univer-
salidad de esa “funcién”. Sus estudios, en consecuencia, resultan basica-
mente lingifsticos ~ampliados, es cierto, con respecto a los I{mites
entonces vigentes de esa disciplina cuyo método favorecfa en principio la
“cientificidad” deseada para los estudios literarios.
De los aportes debidos a ese cultivo intenso de una parcela ineludible en
cualquier consideracién de la literatura en cuanto tal no poco se beneficia-
3 Susana Reisz de Rivarola, *Poética y lingifstica: en torno a las teorfas de R. Jakobson, M.
Rifaterre y J. Lotman”, NRFH 25 (1976): 78.
4 Como lo ha sefialado W. Mignolo (loc. cit., 76), “quizés la confusién provenga de haber
tomado el vocablo ‘pottica’ (ligado al estudio de la literatura) para concebir una apertura en la
ciencia lingifstica (...]" Tal “confusién” terminoldgica ha dado pie a muchos de los
sefialamientos que ha merecido eta propueta. Véate FL. Carreter (le. cit, 10), a modo de
ejemplo.
5 Gf. Susana Reisz de Rivarola, Teorfa literaria (Una propuesta), 3a. ed. (Peri: Fondo
Editorial de la Pontificia Universidad Catdlica del Peri, 1989) cap. 3. Sus precisiones al con-
cepto jakobsoniano de equivalenca, de tanta relevancia en este modelo, resultan muy prove:
sas.
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (843)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (346)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (821)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Tempest Williams Terry Cuando Las Mujeress Fueron PájarosDocument289 pagesTempest Williams Terry Cuando Las Mujeress Fueron PájarosJosé Castillo100% (7)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Laing Olivia - CrudoDocument88 pagesLaing Olivia - CrudoJosé Castillo86% (7)
- Zavala, Ed. - TC Vol. 2 - La Escritura Del Cuento - 8 MBDocument220 pagesZavala, Ed. - TC Vol. 2 - La Escritura Del Cuento - 8 MBJosé Castillo100% (3)
- Zavala, Ed. - TC Vol. 3 - Poéticas de La Brevedad - 8 MBDocument202 pagesZavala, Ed. - TC Vol. 3 - Poéticas de La Brevedad - 8 MBJosé Castillo100% (5)
- Zavala, Ed. - TC Vol 1 - Teorías de Los Cuentistas - 7 MBDocument203 pagesZavala, Ed. - TC Vol 1 - Teorías de Los Cuentistas - 7 MBJosé Castillo100% (3)
- Zavala, Ed. - TC Vol. 4 - Cuentos Sobre El Cuento - 8 MBDocument207 pagesZavala, Ed. - TC Vol. 4 - Cuentos Sobre El Cuento - 8 MBJosé Castillo100% (2)
- Autoficcion y EnsimismamientoDocument9 pagesAutoficcion y EnsimismamientoJosé CastilloNo ratings yet
- Analisis Estructural de La Novela PDFDocument175 pagesAnalisis Estructural de La Novela PDFhayar_kaderNo ratings yet
- Offill Jenny - Departamento de EspeculacionesDocument104 pagesOffill Jenny - Departamento de EspeculacionesJosé Castillo100% (2)
- Javier Bengoa Ruiz de Azua - de Heidegger A Habermas - Hermeneutica y Fundamentacion Ultima en La Filosofia Contemporanea (1994) PDFDocument210 pagesJavier Bengoa Ruiz de Azua - de Heidegger A Habermas - Hermeneutica y Fundamentacion Ultima en La Filosofia Contemporanea (1994) PDFJosé CastilloNo ratings yet
- Vicente Lozano Diaz. - Hermeneutica y Fenomenologia - Husserl, Heidegger y Gadamer PDFDocument101 pagesVicente Lozano Diaz. - Hermeneutica y Fenomenologia - Husserl, Heidegger y Gadamer PDFJosé CastilloNo ratings yet
- Respuesta de Leona Vicario A Lucas AlamánDocument2 pagesRespuesta de Leona Vicario A Lucas AlamánJosé CastilloNo ratings yet