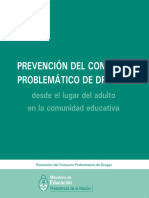Professional Documents
Culture Documents
6234-Silvestri, Adriana Blanck, Guillermo - Bajtín y Vigotski La Organización Semiótica de La Conciencia PDF
6234-Silvestri, Adriana Blanck, Guillermo - Bajtín y Vigotski La Organización Semiótica de La Conciencia PDF
Uploaded by
ColombaDuran100%(2)100% found this document useful (2 votes)
468 views145 pagesOriginal Title
6234-Silvestri, Adriana; Blanck, Guillermo - Bajtín y Vigotski; la organización semiótica de la conciencia.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
100%(2)100% found this document useful (2 votes)
468 views145 pages6234-Silvestri, Adriana Blanck, Guillermo - Bajtín y Vigotski La Organización Semiótica de La Conciencia PDF
6234-Silvestri, Adriana Blanck, Guillermo - Bajtín y Vigotski La Organización Semiótica de La Conciencia PDF
Uploaded by
ColombaDuranCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 145
us
PSICOLOGIA
Adriana Silvestri
y Guillermo Blanck
Bajtin y Vigotski:
la organizacion semidtica
de la conciencia
Prefacio de Michael Cole
‘AUTORES, TEXTOS Y TEMAS.
PSICOLOGIA
Dirigida por Ignasi VILA
Lapscologiacomo discipline cienies te
un siglo de historias a Yo largo de Tos aos se han
ucedido nombres y exuelas que sin eforzado en
comprendery expla la condusta dl hombre
ssde
Fane tied
snmp cl ef nga evel
Los estos deat osc pretend serine
realy a sei ods dena del to ome
gente ydestinaaro, La patcologi, como spor
Snes al escareeimieno de fa produccion
goneencbio plies proyecto matress
Eesidad El prism se conformay consatuye en
1a Verficacién de los planes de aceon, que importa
entender como campo real de posibilidsdes pars el
{ogro de nuevas detcrminacioneshistvess de un
potvenir sempre otto, divertoy sorprendene
Utios toe parece
7 Gabriel MUGNY y Juan Antonio PEREZ (Eds)
Pricologia social dl desarrollo cognitive
Presenain de Enpenio Gara
8 Eorie POL
Li psicologia ambiental en Europa
‘Anilisis sociohist6rico
9 M.FORNSy C TRIADO
La evaluacidn del lenguse. Una aproximacion
cvolutiva
10 Valensing FERNANDEZ y Lis LOR
EI nino y ol joven en Espana (silos X'
Pralogo de Juan Bosch- Maris
11 Carles RIBA
[a comunicaci animal. Un enfoque zoosemitico
‘Prosentacion de ord SabatrP Prolog de Sebati Serrano
12 Jaume SUREDA NEGRE
Guia de Is educacién ambiental,
Fuentes documentaesy conceptos bis
13 Cristina del BARRIO MARTINEZ
La comprensin infantil de la enfermedad.
Un extudio evolutive
Plog de an Delo
14 §. MOSCOVICI, G. MUGNTyJ.A. PEREZ (Eds)
La influenca social inconsciente.
ios de pscologia socal experimental
15 Ma del Carmen GIMENEZ SEGURA
Judatsmo, picoansisisysexuafdad femenina
16 Eduardo MARTISALA
Pricologiaevolutiva. Teoriasy Ambitos
deinvestigacion
17 D. PARZ,]. VALENCIA, [F- MORALES,
BSARABIA y N. URSUA (Coords)
‘Teoria y método en psicologia
Inooduiin de Tors Yoter
18 Luis CENCILLO
Sexo, comunicacisn y sfmbolo
19 Alfredo FIERRO
Para una clencia del sujeto.
Investigacion de la persona(lidad)
Asiana SILVESTRI y Guillermo BLANCK
la organzacion semistica
alll
)
3
F788476"586095.
Prefai de Michel Cole
+
Bsn y Vigor, adem de un medio secioculual
similar, compartn a ertea los intencos de Alexander
Lora por usr el peccandiis debido soe fndamentos
Bislognascinaitdcalisas de Pread, como bat para
ra una teorfa sculeurale para comprendr la mutua
Consciucon del matures egpatieamente humans, a
través dela nteracin delosndvadvosen ss moder
medio de la exstencia humana, através dela cual
‘areca
Adonis de eta comin hipétess podemotenconta, ea
estos dos autores bios par epesar hombre dese
Ip perapecvs dl siglo XX, otras des coincaentsy
el lector descubrir lo largo del texco: una argumentada
ponura favor del ongen Social de los provers mentale
Epos humane cael es ercn
Elbo descr aida yl ora de Bain, am poco
Eonocida,y as inplcacone peeaingetcas des toa
Gel igntZonchye cones importer aus que
sroftcen por primera vez tadaidoslpabico de
fila span
Adriana Silvestri es graduada on Letras por a Universidad
de Buenos Aires, y proferora lat de Enguisieay
Sema cos Unitratad Nacional Lama de Zao
pricolingbiicas de diversos modelos lngistcas, entre
bos los de Chomsky y Whor
Gulllermo Blanck es graduado en Medicina porl
Universidad de Buenos Aires, y profesor Uiar de
posprado enla Facultad de Flasotia y Letras dela misma
Unesided. Ha oviemtado sus invesdgaciones hia os
problemas teéricos dela pscol
a psiquistia,
BAJTIN Y VIGOTSKI:
LA ORGANIZACION SEMIOTICA
DE LA CONCIENCIA
AUTORES, TEXTOS Y TEMAS Adriana Silvestri
PSICOLOGIA Guillermo Blanck
Coleccion digi por Tgnasi Vila
20
BAJTIN Y VIGOTSKI:
LA ORGANIZACION
SEMIOTICA
DE LA CONCIENCIA
Prefacio de Michael Cole
Al Anne
stn y Vigo: la organizaciin semicica de ln conciencia
‘Adriana Silvestey Guillermo Blanck ;prefacio de Michael Cle. —
Barcelona :Anthropos, 1993. — 286 p20 em. — (Autores, Textos y
‘Temas. Psicologia | 20)
Bibbogatap 277-28
ISBN Be7636-4091
|. Bain, Mi Flonfs_ 2 Vgoa, Lev Flasfia 3. Conienca
(@scloga) Black Gullo Il-Cale, Michal. pe II Tlo
W.cokectn
1992,
Primera edicin: octubre 1993
{© Adsiana Silvest y Guillermo Blanc, 1993,
(© Baitoril Anthropos, 1993
Edita Editorial Anthropos. Prom, S. Coop. Ld,
Via Augusta, 64, 08006 Barcelona
ISBN: 847658-409-1
Depdsito legal B 27.779-1993
FFolocompesicién: Seed, .C-L. Sant Cugat del Valles
Impresin: Indugra, SCL Badajoz, 147, Barcelona
nypreso en Espana - Printed in Span
“aloe os dart sean. Hata pain no pues reo en don
{iar eae rari pot sea de espero de rai,
‘gunn fran por gun mato, a mec feequimic devi, magne,
‘SGSvpco, por explo csr amon pina pra pores lett
PREFACIO
Hace treinta afios, como estudiante avanzado de psicologia,
se me requitié leer Ta voluminosa —y actualmente muy con-
twovertida— Historia de la Psicologia de Boring. De este libro
he olvidado més que lo que recuerdo, pero puedo evocar con
bastante claridad mi diversién ante la ereencia de Boring, en
tun Zeitgeist, es decir, una tendencia reinante en el pensamien-
to 0 el sentimiento, caracteristica de una determinada época
histérica, su idea o espiritu rector. Seguro en mi pragmatismo
americano de sentido comtin y orientacién empitica, envié al
«Zeitgeist» al basurero de mi historia personal, junto con otros
aconceptos misticos» tales como «conciencia» o «voluntad»,
Pero Ja vida es no menos astuta que la razén (¥, si mi
experiencia sirve de alguna gufa, jbastante mas astuta!). La
amable solictud para que hiciese algunas notas introductorias
al libro de Adriana Silvestri y Guillermo Blanck sobre Bajtin,
Vigotski y Ia semiética de la conciencia, hizo que me surgiera
con fuerza la necesidad de reconsiderar la cuestién del Zeit-
geist.
Qué puede estar ocurriendo en el mundo para que las
ideas de dos te6ricos soviticos, cuyas obras més influyentes
fueron escritas hace més de medio siglo, alcanzaron de pronto
tan aguda importancia para los estudiosos de toda Europa, de
7
América del Norte y del Sur, y de Japén (por nombrar sélo
algunos de los lugares donde el significado y la mutua inter
animacion de Vigotski y Bajtin ha sido comentado reciente-
mente en los efrculos académicos)? Pareceria que un verdade-
10 Zeitgeist internacional esté trabajando, y que Mijail Bajtin y
Lev Vigotski son de alguna manera sus emblemas y sus consti-
tuyentes. Mi propia interpretacién sobre el actual interés inter
nacional en Bajtin y Vigotski consiste en que cada uno de es-
tos pensadores provee una visién articulada, que responde al
mismo tiempo a los dilemas existenciales de la vida moderna,
extensamente experimentados, y a problemas intelectuales no
resueltes que surgen del resquebrajamiento de las ciencias hi
manas, que ocuri6 cuando las ciencias sociales se establecie-
ron a s{ mismas a la vuelta del siglo como disciplinas institu:
cionalizadas.
Es importante recordar, hablando de mi diseiplina «natal»,
la psicologia, que su fundador, Wilhelm Wundt, insistié en
que la psicologia fisioldgica (experimental) representaba sélo
Ja mitad de la nueva disciplina que él propugnaba. El enfogue
experimental era apropiado solamente para las procesos ps
quicos «elementales», universales, y por lo tanto debfe ser
complementado por una Volkerpsychologic, no experimental,
histérico-cultural, adecuada al estudio de las fumciones psiqui-
cas superiores, Sin embargo, esa mitad histérico-cultural de la
visi6n de Wundt desaparecié (0 permanecié sumergida, segiin
Bajtin podria sugerir) con el triunfo del positivismo modelado
en las ciencias naturales. La psicologia se convirtié entonces
en el estudio de proceses interiores de los individuos, similares
1 conmutadores telef6nicos, y més tarde se cambié la metéfo-
ra dominante por la computadora digital. La cultura era lo
que los antropélogos estudiaban en pequetas sociedades (con
tuna historia pasada subordinada a la actual estructura); Ia s0-
ciologfa era el estudio de las instituciones sociales, etc
‘Aunque surgieron voces en América, Alemania, Francia €
Inglaterra oponiéndose a esta divisién del trabajo (Mead y De-
wey en los Estados Unidos, Buhler y otros en Alemania, Binet
en Francia, Rivers en Inglaterra, por ejemplo), sélo en la
Unién Soviética estas ideas fueron sumadas para constituir
tuna nueva, coherente y abarcadora aproximacién a la psicolo-
8
fa, que hizo de la cultura su categoria central: ésta fue la
‘escuela histGrico-cultural, asociada con los nombres de Vigots-
Ki, Leéntiev y Luria.
Resulta crucialmente significativo que cada uno de estos
hombres fuera ampliamente lefdo fuera de la psicologia, y que
dos de ellos hayan estado muy involucrados profesionalmente
en la educacion desde los comienzos de sus carreras. En el
caso de Vigotski, el reconocido guia intelectual del grupo, sus
ms tempranos escritos pertenecfan al 4rea de la critica cultu-
ral, No era ajeno a las corrientes intelectuales en critica litera
tia y artistica, y a la lingifstica, como lo testimonia claramente
la variada coleccién de trabajos en su Psicologia del Arte.
Bajtin, o Quienquiera a través del cual él estuviese hablan-
do, tuvo un recfproco interés por la psicologia, y es comén
encontrarse con la discusién acerca de si se conocfan muta
‘mente, © hasta qué grado. En realidad, uno de los datos més
interesantes acerca de una conexién rastreable entre Bajtin y
Vigotski —ademds de un medio cultural parcialmente compar-
tido— se encuentra en una critica de Bajtin a los intentos de
Alexander Luria para usar al psicoandlisis como base para an-
clar una psicologia marxista, Tanto Bajtin como Vigotski criti-
ccaron los intentos de Luria como condenaclos al fracaso, debi-
do a los fundamentos individualistas y biologistas de Freud,
Lo que se necesitaba era una teorfa culfural, para comprender
Ja mutua constitucién de la naturaleza especificamente huma-
nna a través de la interaceién de los individuos en sus mundos
de vida histéricamente constituidos.
‘Ambos ofrecieron una altermnativa en la que la cultura es
cconsiderada como el medio de la existencia humana, a través
de la cual y en la cual se constituye Ia naturaleza humana en
toda su vatiedad.
En tna sintesis escrita para caracterizar a Bajtin, pero que
se aplica igualmente bien a Vigotski y sus estudiantes, Michael
Holquist eseribi6 que el punto de partida central para tal teo-
vfa es el encuadre estructural, coincidente con el hecho de la
mediacion cultural:
[..] puedo querer decir lo que digo, pero indirectamente, en
‘un segundo paso, en palabras que tomo y devuelvo a la coma
9
ridad de acuerdo con las reglas que ella establece. Mi vor pu
de significar, pero s6lo con otras (J [Holqust, 1983, p. 3)
Esta es una visién de la heteroglosia, de la pluralidad de
voces, porque, como sefiala Holquist, los adherentes a este
punto de vista creen que
[1 mis palabras siempre Hlegan ya envueltas en estratos
contextual sedimentados por machos intelenguajes, varindos
dlislectos sociales, la suma de los cuales consttuye el lenguaje
«de mi sistema cultural (Holquist, 1983, p. 3}
De esta intuicién comtin a Bajtin y Vigotski surgen los nu
rmerosos rasgos de coincidencia que el lector encontrar en
este libro entre las ideas de estos dos grandes pensadores del
siglo xx acerca de la condicién humana: un argumeniado
compromiso con el origen social de los procesos mentales es-
pecfieamente humanos, el papel del lenguaje y Ia cultura
como herramienta y determinacién en la construccin del sig-
nificado, el lugar central de la interaccién comunicativa y el
contexto.
‘Como alguien que trabaja con estas ideas como cimientos
cotidianos de su quchacer, obviamente las encuentro titles en
Ja actividad préctica de la investigacién y la ensefianza. Con-
sidero suficiente esta justificacién para recomendérselas al
lector.
Michaet. Cone
Laboratory of Comparative Human Cognition
10
PROLOGO
Este libro consia de tres partes. La primera, de la cual
toma su titulo, desarrolla un aspecto poco investigado de Ta
‘obra de Bajtin: las implicaciones psicolbgicas y psicolingtist
cas de su teorfa del signo, del enunciado y de la comunicacién,
De esta investigacién se desprende el vinculo ineludible con las
propuestas de Vigotski en la misma drea, La habitual y arbi-
tratia fragmentacién de los émbitos del conocimiento llevé a
{que Bajtin fuera estudiado casi exclusivamente pot los especia-
listas de la literatura y la lingifstica, y Vigotski por los de Ja
psicologia, Para ambos pensadores esta divisién artificial bu-
biera sido inaceptable. Esta primera parte desarrola precisa-
mente la zona de interseccion que las disciplinas deben abor-
dar para esclarecer problemas oscuros del micleo de los cam-
jos te6ricos que tan celosamente delimitan. Una rectificacién
heuristicamente prometedora de las limitaciones mencionadas
serfa la lectura de Bajtin por parte de los psicélogos. Tanto
Bajtin como Vigotski pertenecen a ese género de pensadores
en el que habrfa que incluir a Marx, Weber, Habermas,
Toulmin, etc.— que no son fcilmente acomodables a las ac-
tuales parcelaciones del saber, no s6lo, como se suele creer, en
‘el dimbito de las ciencias sociales, sino en su articulacién con
las naturales y la filosoff,
u
La segunda parte del libro esté dedicada a presentar al lec-
tor hispanopariante la vida y la obra de Bajtin y sus cfrculos,
ubicados en su contexto histérico particular. La prineipal mo-
tivacion para hacerlo nacié de una necesidad: cubrir la ausen-
cia de una introduccién biogréfica en castellano, ya que, segin
ruestras informaciones, s6lo existen esbozos extremadamente
reducidos e imprecisos,
En cuanto a la obra de Bajtin en castellano, poco a poco
esta siendo traducida. Sin embargo, faltan atin numerosos e
importantes trabajos. El objetivo de la tercera parte es introd-
cir tres textos dificlmente accesibles, que fueron seleccionados
por su afinidad con el eje temético anunciado por el titulo del
libro
La redaccién de la primera parte pertenece a Adriana Sil-
vestriy la segunda a Guillermo Blanck. En la revision final del
volumen ambos trabajaron conjuntamente, incluyendo todos
Jos aspectos vinculados con la elaboracién de los textos escogi-
dos para la tercera parte,
Las referencias bibliograficas de los ensayos de Bajtin estén,
inchuidas —respetando los originales— en los mismos textos.
En cambio, todas las referencias de Ja primera y la segunda
parte se han unificado en una bibliograffa comiin, al final de
libro. En ésta, excepto en el caso de Bajtin, se ha mantenido la
srafia de los apellidos tal como figura en las ediciones corres-
pondientes. El criterio adoptado para la transliteracién de las
palabras rusas es el de su aproximacién fonética a los equiva
Jentes castellanos, con la excepcién de algunos nombres ya fi-
Jados s6lidamente por la tradicién,
‘Adriana Silvestri, graduada en Letras en la Universidad de
Buenos Aires, es profesora titular de Lingifstiea y Semi6tica
‘en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Argentina.
Ha investigado las implicaciones psicolinghisticas de diversos
‘modelos linghisticos, entre ellos los de Chomsky y Whorf,
Guillermo Blanck, graduado en Medicina en la Universidad
dde Buenos Aires, es profesor titular de posgrado en la Facultad
de Filosofia y Letras de la misma Universidad. Ha orientado
sus investigaciones hacia la psiquiatrfa y los problemas teéri-
cos de la psicologia
Deseamos agradecer a las siguientes personas, quienes han
R
Jefdo en forma parcial o completa el original de este libro, ha-
ciendo valiosas sugerencias que hemos tenido en cuenta a lo
largo de su elaboracién: Sylvia Iparraguirre, Andreina Adels-
tein, Arie! Bignami, Carlos Skliar, Adrian Gorelik y René Van
der Veer.
‘A Douglas Kellner, quien nos envi6 sus ensayos criticos so-
bre la categoria de ideologia
‘A Michael Cole, quien con generosidad nos ha tenido al
tanto, durante afios, de toda la actividad de su Laboratory of
‘Comparative Human Cognition.
‘A Juan Azcoaga, guien amablemente compartié con noso-
tros sit erudicign sobre el problema del lenguaje interior.
‘A Alberto Marani, psicoanalista experto con quien discuti-
‘mos algunos pasajes del artfculo de Bajtin sobre la teoria freu-
diana.
De més esté decir que en aquellas ocasiones en las que nos
apartamos de sus opiniones, ha sido por nuestro propio riesgo.
Los traductores Nilda Venticinque, Lia Skliar y Ariel Bigna-
‘mi, de francés, ruso ¢ italiano respectivamente, no se limita-
ron a sti trabajo especifico, sino que colaboraron con nos-
‘otros gentilmente en Ia interpretaci6n de los textos que super-
visamos.
Silvia Arauzo y Ricardo Cufré nos ayudaron a mecanogra-
fiar extensas partes del original y a sobrellevar con humor el
trabajo arduo del procesamiento del texto, Este libro fue escri-
to integramente en el ordenador que fabricé artesanalmente
‘nuestro hermano Carlos Blanck, quien también calmé nuestra
desesperacién cuando la computadora padecfa sus inevitables
‘cuadros neuréticos,
‘Ademés, extendemos nuestro agradecimiento a Graciela
Silvestri, Abel Garcia Barcel6, Jorge Berstein, Ignasi Vila y
Mario Goldman; en especial a Francese Roqué Cerda, por la
paciencia que demostré con nosotros.
Finalmente, queremos dedicar este libro a Emilia Sbarra y
Livio Silvestri.
AS.YGB,
Noviembre de 1989
3
PARTE PRIMERA
BAJTIN Y VIGOTSKI:
LA ORGANIZACION SEMIOTICA
DE LA CONCIENCIA
Adriana Silvestri
INTRODUCCION
BAJTIN Y VIGOTSKI
Mijal Bajtin fue longevo: casi ochenta afios en pleno sic
glo xX. Sin embargo, la peculiar circunstaneia histériea en que
se desarrollé su obra tuvo como resultado una marana de ma-
teriales éditos e inéditos, completos e incompletos, frmados
con su nombre o con el de sus amigos, a solas o en colabora-
ciones de dificil destinde. La publicacion de sus trabajos no
fue menos cactica: tardia y cronolégicamente desondenada,
fue ofreciendo imégenes parciales, fragmentos discontinuos
que descubrian a cada paso una amplitud desconcertante en
Jos temas que habia reflexionado. Lingistea,filosoia,ertica
Iiteraria, estética, psicologia y aun teologta, polémicas con el
formalismo y con el psicoandlisis,estudias sobre Dostoievski y
Rabelais. No hay etiqueta que pueda clasificar cémodamente
Jo miltiple de sus intereses.
‘Su figura fue casi desconocida hasta llegar a sus setenta
aos. Hacia la década de los veinte habfa publicado bajo su
nombre s6lo un pequetio articulo en un diario de provincia, y
€l libro sobre Dostoiewski (Bajtin, 19862). Llegaron entonces
los dias macabros de Stalin, y con ellos muchos atios de ais-
Jamiento y olvido, El interés por su obra en su pafs renacio
—easi nacié— alrededor del aio sesenta. En 1963 se publice
la segunda edicién ampliada del Dostoievski, treinta y cuatro
7
afios después de la primera, Dos afios més tarde le seguian su
libro sobre Rabelais (Bajtin, 1971), escrito veinticinco atios an-
tes, as traducciones en el extranjero y su reconocimiento den-
to y fuera de Rusia, Pero faltaba descubrir todavia muchas
cextrafias facetas en su obra, Habfa algo més que las sombras
dl estalinismo embrollando una biogratia.
A comienzos de los afios setenta, el semidlogo Viacheslav Ivi-
nov afirmé pablicamente que varios textos, aparecidos bajo el
nombre del periodista literario Pavel Medvédev y del lingtista
‘Valentin Voloshinov eniwe 1925 y 1929, eran en realidad obras de
‘Bajtin, Los presuntos autores habtan formado parte de un circulo
intelectual centrado en él. Las nueves —viejos— textos abrieron
tuna perspectiva diferente para la obra bajtiniana, permitieron
tuna lectura distinta de los ya conocidos sobre Dostoievski y Ra-
belais, engarzéndolos en un campo de reflexion mucho més am-
plio. La polémica sobre la autorfa no esta clausurada, ya que no
hay evidencias conclusivas, aungue el consenso actual le atribuye
Jos libros y articulos en cuestién a Bajtin. El enigma se vuelve
interesante porque el misterio bibliografico esté contemplado en
su reflexién te6rica: Bajtin dedicé muchas paginas a su peculiar
cconcepcién del autor, que munca es uno sino varios; del texto,
que siempre es texto compartido. Atin vivia cuando se inicié la
discusién; no obstante frente a ella mantuvo una actitud ambi-
‘gua, Reconocié en privado —y también lo testimoniaron familia-
res y conacidas— ser el autor de las obras en cuestién, pero nun-
‘ca guiso admitirlo publicamente,
Su biografia es también reacia a la reconstruceién inequi-
vyoca. La historia es en parte responsable del cuadro incomple-
to, Durante la vida de Bajtin hubo tres guerras en terrtorio
rruso, y también los documentos son afectados por las guerras,
Como por ejemplo los papeles personales de Voloshinov, que
fueron totalmente destruidos en un bombardeo durante la Se~
gunda Guerra Mundial. Hubo también el oscuro callején del
estalinismo, que convirtié a la falsificacién en el sello distinti-
v0 de los textos oficiales, que confiné a millones de vidas en el
silencio, en el ocultamiento o en la muerte anénima. Pero no
‘slo la historia. EI mismo Bajtin era desdefioso de documen-
tos y requerimientos legales, no solia escribir cartas ni dejé
notas o diarios personales.
18
[
Mijafl Mijilovich Bajtin naci6 en Oriol, peguetia ciudad al
sur de Mosed, el 5 de noviembre de 1895 y murié en Mosci el
7 de marzo de 1975, Curs6 la universidad, primero en Odesa ¥
después en Petrogrado, en la Facultad de Historia y Fillogfa
Durante la década de los veinte fue sélo una figura marginal
cn la escena intelectual rusa. Sufrfa una enfermedad invali-
dante, osteomielitis, que lo obligaba a recluirse por largos pe-
todos. Su situacién econémica era precaria —como la de to-
dos en aquellos tiempos de cambios— y vivta escasamente de
dar conferencias y lecciones particulares. Mantenfa poca rela-
cién con la intelectualidad pablica. No desarroll6 una brillante
carrera institucional, ni fue muy conocido en esta etapa, Pero
si estuvo rodeado de un grupo de talentos inusuales, un cfreu-
Jo de amistades con las que se reunia habitualmente para
compartir y debatir durante horas sus intereses en comin. Es-
tos intereses eran de una amplitud que asombra ahora, cuan-
do el pensamiento suele orientarse hacia los caminos de la
especializacion; pero respondian a una versatilidad frecuente
en la Rusia de su época, Era también caracterfstica la necesi-
dad de organizarse grupalmente. La reflexién no se concebia
en aislamiento, sino en permanente didlogo con los demés.
Los grupos —institucionalizados © no— proliferaban, se orga-
nizaban debates, y la conversacién publica o privada se soste-
rnfa como la forma privilegiada para generar ideas. Es verost-
mil que la concepcién de Bajtin sobre la esencia colectiva de la
creacién fuese incitada por esta socialidad intrinseca al pensa-
into ruso de su época, Desde esta perspectiva, resultaria ba-
nal diseutir quién tomé el lépiz. para escribir determinado li-
bro. El texto nunca es de propiedad privada, es engendrado en
el dislogo, comunitariamente.
‘Bajtin prest6 especial atencién al ambiente ideol6gico en el
ue vive y se desarrolla Ia conciencia. A Ia suya le correspon-
di6, en los inicios de su carrera intelectual —como es también
el caso de Vigotski— el clima de excepeién de los atios si-
guientes a la Revolueién de Octubre.
‘Ademés de la caritidad y calidad extraordinarias en la pro-
duccion cultural de este perfodo, era significativa Ia actitud de
‘compromiso de los intelectuales con la experiencia histérica
‘naugurada: la ereacién de Ia primera sociedad basada en una
19
onganizacion socialista. No habfa sdlo motivacin intelectual
en el trabajo intenso el clima entusiasta, sino también un
profundo sentido ético, una responsabilidad fuertemente asu-
mid ante el nuevo proyecto de sociedad. En el caso de Bajtin
{suis amigos, emprendieron con frecuencia —en sus sucesivas
estancias en Nével, Vitebsk y Leningrado— actividades para
Compartir sus reflexiones: organizaban debates abiertos, series
de conferencias y cursos gratuits, actividades en sindicatos,
publicaron un periédico cultural. La mayor parte de los miem-
bros del cfrculo de Bajtin se integraron orgdnicamente a las
insttuciones oficiales y realizaron una carrerra pablica, Para-
dojicamente, no fue esa la trayectoria del propio Bajtin, quien
—a partir de su mudanza a Leningrado— aparece como el
epresentante del grupo con menos actividad exterior, quiz
por la reclusién a que lo obligaba su enfermedad. En la segun-
da parte de este libro daremos una biografia mas detallada de
Baftin y sus circulos, tanto del perfodo que acabamos de es
bbozar, como del que va de su etapa leningradense hasta su
muerte
a relaci6n de Bajtin con el marxismo es otro punto de
polemics. Sin duda sus influencias tedricas fueron muy varia-
das, incluyendo el neokantismo, la fenomenologia, y aun el
pensamiento religioso progresista. Su cfteulo nunca se intesré
on los grupos autoconsiderados marxistas, aunque tampoco
hhubo enfrentamientos ni actitudes hostiles, La renuencia de
algunos estudiosas actuales a aceptarlo como pensador mar-
xistallevé en los casos mas extremos a evaluar el grado de
marxismo expl si el autor real
habia sido el mismo Bajtin. La responsabilidad de las obras
‘ms incémodas en su exhibicin de categorias marxistas le fue
otorgada a Voloshinov y a Medvédev, quienes por otra parte
las habian firmado. En otras versiones, se interpret el viraje
rmarxista de Bajtin en su periodo Teningradense como una sutil
‘estrategia esiisticn para lidiar con la censura editorial (Cark
Yy Holguist, 1984). La versién canénica y oficial del marxismo
{que circulé didécticamente por Rusia desde los afios treinta no
podia menos que disgustar a Bajtin, de la misma manera que
toda doctrina «monolégica» en sus intentos de imponer una
Visién clausurada y definitiva. De ahf probablemente su evita-
20
cién —en textos posteriores a la década de los veinte— de un
vocabulario connotado de sectarismo. Y también su apelacion
al mismo para sortear las dificultades de un ambiente editorial
poco propicio. Pero, en todo caso, es obvio que no puede redu-
cirse la cuestién a un mero asunto de ropaje terminoléeico.
Las diferencias entre el marxismo escolistico y ortodoxo, y el
pensamiento marxiano,! no eran desconocidas para Bajtin,
quien solfa sefalarlas —con la atenuada diplomacia del caso—
en los textos en cuestion, Y aun sin una sola aparicién del
vocabulario especico, el marxismo no deja de ser uno de los
fundamentos mas s6lidos en su teorfa. En el pensamiento baj-
tiniano no se detecta la aplicacion externa de una filosofia,
como un simple adorno oportunista, sino una accion interna
de las categorias del materialismo dialéctico produciendo nue-
vas ideas.
'No existe un Bajtin definitive, de ideas conclusivas, que
pueda encuadrarse en una disciplina tinica. La reflexion sobre
el Ienguaje lo llevé a transitar por muchos campos y abrir nu-
merosas vias de investigacién. Resulta dificil intentar una sin-
tesis, no sélo por la notable profusién tematica, sino tambien
por el permanente entrecruzamiento en sus lineas de reflexion.
En la ciencia literaria —a la que consideraba una rama de
la ciencia general del signo y de las ideologias— sus aportes
resultaron eruciales para la constitucién de una teorfa de la
literatura sobre bases sociolégicas. En este dmbito era més ha-
bitual la apelacién al materialismo dialéctico para encarar pro-
blemas histéricos, pero Bajtin asumi6 esa perspectiva también
cen el drea teérica: la especificidad de la obra literaria explicada
bajo categorias marxistas —que desde otro enfoque también
desarrollé Lukées. Se enfrent6 agut tanto con sus contemporé-
neos formalistas, como con el sociologismo vulgar de ciertas
interpretaciones pretendidamente marxistas. En sus desarro-
llos de temas de postica tedrica e historia, Bajtin de una
1. Agut nos tenemos 8 a dininséa que eablce Adam Scha (1980) one
smananor, come tao lo gue es exclusiva del propio Marky earns, par le
"ques reir a ls interpreta de usr oto autor. Obvianete ext uh Mat
“Si tn, Tambien exe mie er» rina
2
serie de rellexiones que resultaron muy fecundas: el andlisis
del discurso cotidiano, los géneros discursivos, el estilo, Ia di-
‘mensién espacio-temporal, una nueva teoria sobre la novela y
sobre la multiplicidad de los puntos de vista
En su andlisis de Rabelais y su contexto hist6rico, vincula
cl andlisisliterario con el folklore y la antropologia, ofteciendo
tuna brillante teoria sobre la dindmica de las culturas popula
res y una nueva interpretacién del carnaval y la ruptura de las,
jerarquias sociales.
La lingiistica y la flosoffa del lenguaje fueron otras reas
de fecundo desarrollo, Polemiz6 con las propuestas alternati-
vvas que oftecia el pensamiento lingtistico hasta su momento:
concebir a la lengua como un sistema de formas inmutables 0
‘como tun proceso incesante de creacién individual. El lenguaje
cs para Bajtin una practica social, y de esta concepcién extrajo
todas las consecuencias teéricas, poniendo al material semisti-
‘co en st inevitable relacién con la ideologia, con la sociedad y
‘con Ia historia.
Algunas categorfas que cruzan todos sus textos tienen espe-
cial importancia teérica en la reflexién bajtiniana. Entre ellas,
el didlogo, que adquiere un sentido mucho més amplio que el
inmediato de intercambio verbal entre dos personas, para vole
‘verse un mecanistno especifico de incorporacién de lo social
en su enorme variedad y permanente mudanza— a la con-
ciencia y al texto, Tambign resulta central su concepeién del
cenuinciade, Como unidad concreta de la comunicacién verbal,
el enunciado sélo es tal en su relacién con el contexto extra
verbal, que pasa a formar parte de él interviniendo ineludible-
mente en la determinacion de su sentido y de su estructura
La semiética, las ciencias del texto y la pragmiitica deben tam-
bbign mucho a sus reflexiones.
De la multitud de temas abarcados por Bajtin, muchos in-
volucran a la psicologia y la psicolingutstica, y de ellos se ocu-
ppard esta primera parte. Para acceder a un psiquismo humano
que definfa como de esencia social, Bajtin pedia una psicolo-
_fa objetiva, capaz de explicarlo en funcién de los factores so-
ciales que determinan la vida conereta del individuo en las
condiciones de su entomno social. Una psicologia que no esti
viese basada en principios fisiolégicos ni biol6gicos, sino so-
2
cioldgicos. Que reconociera que el psiquismo humano subjet-
vo es un hecho socioideolégico, que los procesos que deinen
su contenido no estén dentro sino fuera del organismo. Una
psicologia definida en tales términos responde al materialisino
dialéctico, Sortea los peligros del materialismo mecanicista,
que explica en funcién de estimulos y componentes fisiolégi-
cos de la respuesta, y también, por supuesto, evita las idealida-
des de concebir a un ser humano ahist6rico e inmutable.
En la misma época en que Bajtin planteaba estas necesida-
des, y por el mismo lugar, Lev Semiénovich Vigotski (Orsha,
1896 - Mosc, 1934) desarrollaba una psicologta que habria
satisfecho estos requerimientos. La coincidencia entre el pen-
samiento de ambos ha sido advertida con frecuencia (Morson,
1986; Vila, 1987; Wertsch, 1983). No deja de ser intrigante el
hecho de que nunca se hayan tratado personalmente, El cono-
cimiento mutuo de sus respectivas obras ha sido parcialmente
demostrado. Algunos tedricos afirman que Vigotski conocié
Jos primeros trabajos de Bajtin (Bruner, 1984a, p. 95). Bajtin
(19762, 19802), por su parte, cita en dos oportunidades el ar-
ticulo de Vigotski «La conciencia como problema de la psico-
logia de la conducta». Es casi seguro que el contacto haya sido
apenas fragmentario, Sin embargo, llegaron desde distintos
campos —la rellexin sobre el lenguaje y la psicologia— a con-
clusiones similares. No es ésta una situacién inédita en la his-
toria de la ciencia, Menos atin en el caso de Vigotski y Baitin,
que compartieron estrictamente la misma situaci6n histérica y
desarrollaron su pensamiento en el mismo ambiente tedrico-
ideolégico. En ocasiones, apelaron explicitamente a las mis-
‘mas fuentes, tales como las elaboraciones de Iakubinski sobre
el didlogo, que resultaron muy fructfferas para ambos. La
coincidencia proviene también de su concordancia filosofica.
En el caso de Vigotski se asumié como proyecto explicto re-
plantear a ta psicologia desde la perspectiva del materialismo
Gialéctico (Blanck, 1983). En el de Bajtin, la incidencia del
marxismo es menos exclusiva, pero no de menor peso en st
teorfa
‘Ambos acordaron en la concepcién del individuo humano
como el conjunto de las relaciones sociales. Pero una ve2.acep-
tada esta premisa, hay que explicar por medio de qué meca-
23
nismos los factores sociales modelan la mente y construyen el
Psiquismo, Aqut se volvié ineludible para Bajtin y Vigotski una
perspectiva semiolégica, ya que es el signo, en s{ mismo un
producto social, el que cumple esa funcion generadora y direc:
triz de los procesos psicolégicos. Ast, Vigotski centré su esta-
dio en la mediacion semistica de la'vida mental. A partir de
éestas premisas, son numerosas las conclusiones similares a las
{que ambos arribaron: la construcein de la conciencia a partir
de la interiorizacion del lenguaje, la trama semitica de la con-
Ciencia proporcionada por el lenguaje interior, el papel del dis-
logo en estos procesos, la intervencion crucial del comtexto y,
por lo tanto, la necesidad de la distincion entre significado y
sentido para el enfoque semidtico.
‘Vigotski estudié —proporcionando evidencia empirica— el
mecanismo psicolégico preciso de Ia interiorizacién. Bajtin
reali26 extensos estudios sobre la vasia serie de textos que
constituyen la trama semistice de una cultura, aportando un
contexto general a una emisién y determinando, por lo tanto,
su sentido, Analizé también los mecanismos semisticns que
posibilitan, en un mismo enunciado, la presencia de distintas
perspectvas ideologicas
Por todas estas coincidencias, es Vigotski el interlocutor de
BBajtin que con mayor frecuencia dialogaré con él en este libro.
Para una comprension global de la vida y obra de Vigotski,
pueden consultarse las obras de Blanck (1984, 19875, 1990),
Blanck y Van der Veer (ep), Rivigre (1985), Siguén (1987),
Van der Veer y Valsiner (1990) y Wertsch (1988). Sus produc-
ciones teGricas se complementan y se iluminan mutuamente.
Se intersectan en la importancia que Vigotskt le dio al signo,
desde la psicologta, y que Bajtin Ie dio a las funciones psiqui-
cas? desde las ciencias del lenguaje.
2 En ste librosiuncions paiguiat 0 funcines ments ysprocosos pga
coors wlan como sinéimes sngue la acid mental es 2 fave ato un
‘pecan como unm fancén, Tambidn se emplesrn idstinamente fs tzminos
nent, spe y opgame, todos las cuales dcbencompeendese como wate
‘nd psiticarosacidad ments Finalmente, wsamos con paca equal
(uimemelaaioeysinerioacins tone oma Waldo para =
iniacen youn
24
CapiruLo I
CONCIENCIA
Peregrinajes de la conciencia
La categoria de conciencia es huidiza, como toda categoria
de largo trayecto hist6rico. Hasta que la psicologia se deseaja-
a como ciencia particular, fueron los fil6sofes los encargados
de prestarle su atencién, Asf fue imbricéndose, a lo largo de
Ja historia, con las nociones de espiritu, de mente, de pensa-
miento.
‘En forma muy amplia, y en vinculacién con su etimologia,,
l término «conciencia» designa un saber: el saber sobre el
hecho de saber, la inteleecin del saber. Desde el pensamiento
cristiano antiguo y medieval, se superpuso a este concepto la
significacién ética. La conciencia moral se autoexamina y juz-
ga, es pura o impura, aconseja o incita a actuat.
‘Con la filosofia moderna europea, especialmente @ partir
de Descartes, esta categorfa se convirti6 en una nocion clave.
Descartes le dio una interpretacién introspectiva y gnoseo-
logica, La eonciencia de uno mismo se presenta como base ¥
ppunto de partida de todo conocimiento verdadero. Sélo per
‘manece libre de duda la inteleccion del hecho de que yo pien-
0 y existo como ser pensante.
‘Kant recogié la tematica del pensamiento en relacion con
25
Ja conciencia, Todo aquello que sea objeto de la intuicién, de
la imaginacién, del pensamiento, depende de la autoconcien-
cia, Para el idealismo alemén, la nocién de conciencia se vol-
vié ineludible. Hegel le concedié un lugar tan especial dentro
de su filosofia, que todo lo que tematiz6 se vinculaba con ell,
La tradiei6n filoséfica apenas aludida aqui tuvo sus conse-
cuencias en el abordaje psicol6gico de la conciencia. Apelando
un denominador muy coméin, pueden sefalarse algunos ras-
gos bisicos en esta interpretacién.
En primer Jugar, la conciencia esté dirigida a sf misma, Se
comvierte en introspeccién y pasa a ser autoconciencia. Des-
pués de cerrar a la conciencia en sf misma, se la separa de la
existencia real del hombre, de sus relaciones con el mundo
objetivo, Se entiende por sujeto no al individuo real, sino tan
sélo a su conciencia. Todo el plano interior de la vida humana
se reduce a un conjunto de representaciones o ideas, de las
cuales la conciencia es recipiente (Rubinstein, 1963)
La conciencia aparece asf como algo extrapolado, como
tuna condicién del transcurrir de los procesos psiquicos. Se
coneibe como una cualidad, la cualidad de econscientes» de
Jos fendmenos del psiquismo. Y esta concepeién desencadena
tuna serie de metéforas habituales: la conciencia es el «escena-
rio» en el que las procesos psiquicos desempefian su actua-
cin, es el «haz de luz» que ilumina To que ocurre en el inte-
rior de mi cabeza (Leéntiev, 1978). Gilbert Ryle encontré el
rastro de esta zarandeada imagen luminica en la época de Ga-
Iileo y sus investigaciones épticas: «La conciencia fue introd-
cida para desempefar, en el mundo mental, el papel que de-
sempefia la luz en el mundo mecénico» (Ryle, 1967, p. 142)
La psicologta del siglo x1x y principios del xx desarrollé en
general un lirismo muy poco riguroso alrededor de Ia concien-
cia. Conceptos ubicuos como éste llegan a adquirir todos los
significados, 0 ninguno, Bajtin protesté: «En general, la con-
ciencia se ha convertido en el asylum ignorantiae para todas
las lucubraciones filoséficas» (Bajtin, 1976b, p. 23).
La propuesta de Bajtin consistié en buscar una definicién
objetiva de la conciencia, en lugar de condenarla a una carac-
terizacion subjetiva ¢ imprecisa que la convertia en «el recep-
téculo de todos los problemas no resueltos» (Bajtin, 1976b,
26
pp. 23), Bajtin estaba pensando desde otra perspectiva filoséfica
‘que también le habia concedido a este concepto una detenida
reflexién, Bajtin estaba pensando en términos marxistas,
La conciencia en la filosofia marxista
Marx y Engels transformaron la dialéctica pura de la con-
ciencia de Hegel en una dialéctica de la sociedad y de la natu-
raleza, En el punto de partida del pensamiento marxista se
‘encuentra la inversién de la filosofia hegeliana:
No se parte de lo que Jos hombres dicen, se representan o
‘maginan, ni tampoco del hombre predicado, pensado, repre
sentado 0 imaginado, para llegar, arrancando de agus, al hom-
bre de came y hueso; se parte del hombre real que realmente
‘eta y, arrancando de su proceso de vida real, se expone ta
bin el desarrollo de los reflejs idoolégicos y de los ecos de este
proceso de vida [Marx y Engels, 1971, p. 26)
Esta inversion tiene como consecuencia otra idéntica inver~
sién en las relaciones que en la filosofia alemana precedente
se habfan establecido entre la conciencia, por una pare, y la
naturaleza, la sociedad y la historia, por otra. Ahora eno es la
conciencia del hombre la que determina su ser, sino que, pot
cl contrat, es su ser social el que determina su concienciax
(Marx, 1976, p. 9).
a conciencia deja de ser priortaria y determinante con
respecto a la realidad natural y social, para convertirse en un
producto de la sociedad. La génesis de la conciencia a partir
de la sociedad le hace adquirir su movilidad, su engarce con la
historia y con el cambio: «los hombres que desarrollan su pro-
dduccién material y su intercambio material cammbian también,
al cambiar esta realidad, su pensamiento y los productos de su
pensamientos (Marx y Engels, 1971, p. 26).
Engels completé la dialéctica de la sociedad con una dia-
Iéetica de la naturaleza. El movimiento dialéctco no es s6lo la
fuerza impulsora de la historia, sino propiedad de la materia,
causa de todas los movimientos y transformaciones de la nat
27
raleza que condujeron al origen de la vida, La dialéctica objeti-
va de la naturaleza se reproduce, como dialéctica subjetiva, en
cl pensamiento humano, ya que éste «no es sino el reflejo del
movimiento a través de contradicciones que se manifiesta en
toda la naturaleza» (Engels, 1961, p. 178).
‘Apart de la transposici6n de Engels, explicando al pensa-
miento como imagen del movimiento dialéctico universal, el
préximo paso en la reflexién sobre la conciencia fue dado por
Lenin, quien produjo una teorfa materilista del conocimiento
Desde su punto de vista, la evolucién de la materia orgénica
tuvo como resultado altamente especializado y complejo al ce-
rebro, érgano de la concieneia, «producto supremo de la mate-
¥ia organizada de un modo especial» (Lenin, 1909, p. 59 pas-
sim), Asf, através de su soporte material, la conciencia queda
integrada al desarrollo general de la materia en la naturaleza
En este aspecto, la conciencia es definida por Lenin como una
funcién de aquella poreién de la materia de compleja arquitec:
tura que se llama cerebro del hombre.
En cuanto a las sensaciones, percepciones, pensamientos, ¥
todos aquellos procesos que integran la érbita de la conciencia
y permiten conocer al mundo, son para Lenin reflejos de la
realidad. Conozco al mundo cuando obtengo en mi conciencia
un rellejo adecuado del mundo, tal como éste es, Por esta ra
26n Ia conciencia es presentada como secundaria con respecto
ala realidad objetiva
No s6lo la naturaleza forma parte de la realidad objetiva
‘También las circunstancias hist6ricas y sociales son reflejadas
por la conciencia. Y este reflejo no es necesariamente una
imagen fiel y exacta.
La mediacién del signo en el reflejo
Tanto en la concepcién de Bajtin como en la de Vigoss
subyace la formulacién de Lenin: ln conciencia es un reflejo
activo de la realidad. Esta definicién ofrece muchas derivacio-
hes en su andlisis.
En primer higar, la conciencia aparece como algo que se
construye desde afuera: no es una emanacién del alma del in-
28
dividuo ni una secrecién de su cerebro. La operacién por la
‘cual se construye la conciencia es el refejo. Esta categoria,
central para la gnoseologfa marxista y desarrollada fundamen-
talmente por Lenin (véase 1909), tiene connotaciones desagra-
ables para més de un estudioso del tema, Sugiere la imagen
del ser humano como un chareo estancado, esperando que
algo se asome por sus orilas para poder reflejario. El significa
do de reflejo, sin embargo, es ajeno a la metifora 6ptica que
justificadamente descalificaron Alexéi N. Leéntiev y Gilbert
Ryle. Pero hay sélidas razones hist6ricas para haber adoptado
esta palabra en lugar de otra con connotaciones menos enojo-
sas (Schaff, 1973). Se adopté en la lucha contra un adversario
concreto, el idealismo subjetivo, para subrayar el hecho de que
Jo que llega a la conciencia —y lo que la forma— es algo que
existe independiente de ella: la realidad objetiva. Tambicn se
adopt6 para enfrentar al agnosticismo: la realidad objetiva sf
es cognoscible, podemos conocerla reflejéndola. En modo al-
‘uno debe suponerse que entre el conocimiento y el objeto
‘conocido hay semejanza fisica, o que el rellejo consiste en una
mera imagen sensorial mental, algo asf como una fotografia
del objeto en nuestro interior. La mente no es un espejo. No
‘somos reflectantes pasivos. Tal como se desprende de la pri-
mera Tesis sobre Feuerbach de Marx, la actividad y Ia praxis
se introducen ineludiblemente en el proceso de conocimiento.
‘Como Rubinstein lo expres6, no se trata de un refiejo ert el
sujeto sino por el sujeto, El reflejo es un proceso activo ¥ no
un acto pasivo.
Tampoco ¢s el reflejo humano una operacién directa, Ast
acttian los animales. Estos, ante un estimulo del medio reac-
cionan en forma directa, sin que exista mediacion psiquica al-
guna, En sus cerebros, por asf decirio, no hay sigaificados, no
hay categorias ni conceptos.
ero el hombre refleja la realidad utilizando unas herra-
rmientas que le son exchusivas: los signos. En tanto herramien-
tas, los signos funcionan como mediadores en su relacién con
la realidad, Nuestra conciencia esta poblada de signos. Pero
estos signs no se incorporan a una conciencia vaefa que los
estaba aguardando, La propia conciencia es una construccion
de los signos. No hay conciencia fuera de ellos.
28
Esta relacién entre conciencia y lenguaje registra un ante-
cedente clisico en Marx y Engels, quienes sefalaron que la
vinculacién de los procesos pretendidamente «espirituales»
con lo material se produce a través del lenguaje:
El cespfritae nace ys tarado con la maldicion de estar «pre
ado» de materia, que aqui se manifesta bajo la forma de ca-
pas de alre en movimiento, de sonidos, en una palabra, bajo la
{orma del lenguaje. Bl lenguaje es tan viejo como la conciencis
cl Tenguaje es la conciencia préctica, real, que existe también
para los otros hombres y que, por tanto, comienza a existir
tambign para mi mismo; y el lenguaje nace, como la concien-
ca, de la necesidad, de los apremios del intercambio con Tos
‘demas hombres [Marx y Engels, 1971, p. 31).
En esta cita se condensan todas las ideas desarrolladas por
Bajtin sobre el tema, Fuera de ln objetivacion exterior, de la
corporizacin en alguna materia semiética, In conciencia es
tuna fiocién. ¥ en tanto el lenguaje es un producto social, nack-
do de la necesidad de comunicacién social, también la con-
ciencia €s un producto social Bajtin, 1976), 1980c).
Origen social de la conciencia
La forma bisica de lo psiquico reside en su existencia como
proceso. Los procesos psfquicos dan origen a una formacién
psfquica, Por ejemplo, el proceso de percepcién se expresa
como resultado en nuestra conciencia como una imagen senso-
rial. Los resultados del proceso no existen fuera de él: dejan de
existir cuando éste se interrumpe. A su vez, son el punto de
partida para la ulterior actividad psfquica. Pero, en la concien-
cia, los resultadas del proceso se presentan al margen del mis-
‘mo. Una imagen sensorial, un recuerdo, un sentimiento, son
registrados por la conciencia, pero no asf los complejos proce-
08 psiquicos que los originaron. De modo que la conciencia no
barca la totalidad de la vida mental: e! proceso psiquico mis-
mo por el cual adguirimes conciencia de distintos aspectos de
la realidad no es necesariamente consciente (Rubinstein, 1963).
30
La linea divisoria entre lo consciente y lo no consciente es
inestable y dindmica. También hay formaciones psiquicas que
zo se encuentran en un momento dado integrando la concien-
cia; pero pueden ingresar en su érbita en otra situacién.
‘Si bien Ia actividad psiquica no consiste exclusivamente en
Ja conciencia, Bajtin le otorga su especial atencién porgue ¢s
ella Ia que tiene importancia social. Para la tradicién marxista,
el hecho de que el hombre pueda construir mentalmente un
proyecto antes de efectivizarlo en la accién, es lo que lo dife-
rencia de los animales.
CConssbimos el trabajo bajo una forma en Ia cul pertenece
cexchsivamente al hombre. Una arafa ejcuta operaciones que
recuerdan las del eedor, yuna abejaavergonzari, por la cons
traccién de es celdillas de su pana, a: més de un maestro ale
basil, Pero lo que distingue ventajesamente al peor macsio
albatil de la mejor abeja es que el primero ha modelado la
Cckdilla en su cabeza antes de construire en Ta cera (Marx,
1975, p. 216}
La conciencia, dice Bajtin, mientras no excede la érbita de
o mental, posee un alcance limitado; pero «una vez que pasa
por todas las etapas de la objetivacicn social ¢ ingresa al siste-
‘ma de poder de la ciencia, el arte la ética o la ley, se convierte
cen una fuerza real, capaz incluso de ejercer a su vez influencia
sobre las bases econdmicas de la vida social» (1976, p. 113)
No hay otra cosa que signos en nuestra conciencia? ? Kagan, des-
de su infancia, milité en la socialdemocracia revolucionaria, y
soport6 arrestos y exlios. Trabajando para el partido en Smo-
lensk, habia escondido a Stalin durante un perfodo en que éste
cera buscado por la polcia (Clark y Holuist, 1984, p. 42), Des-
graciadamente, vo éxito en esa tarea:en los afos de las pur-
gas estalinistas viviria atormentado por el temor a ser arresta-
do. Kagén no habta podido hacer el gimnasio en Nével, al
tuvo éxito en sus estudios —un poco irregulares~ en la Uni-
versidad de Petersburgo. Su principal formacién fue en cien-
cias naturales, matemética, economia y ilosofia. La realizé en
Alemania: Marburgo, Leipzig y Berlin. Fue discipulo de Her-
mann Cohen y asistié a conferencias de Cassirer (Todorov,
1984). Por su condicion de ruso, Kagén fue arrestado al co-
mienzo de Ia Primera Guerra Mundial y, aunque fue liberado
poco tiempo después, no se le permitié abandonar Alemania
hasta Ia firma del tratado de paz de Brest-Litovsk, en 1918.
Cuando regresé a Nével,trabajé en el Museo Histérico, Tam
bien se ganaba la vida como maestro, Descollaba en matemé-
2. Inerete a i eotdians on el Ra er ln amenaza de atagiesletce
x ats coral ada. Prenat, ele cro apfendo de in'plabra ros,
‘pagem Promovids penmanentmente po el goblemo cars, cobraban numersis
‘tas, lends ios mujeres ana, sosnados de mane sro.
pogroms cesron 2 parr de Taplin eotra oaniemitno promalenda por
TrRevolusn de Octubre
116
tica y solia viajar a dar conferencias a Mosedt y Petrogrado.
Eseribié sobre filosofia y algunos de sus trabajos fueron publi-
cados en Nével.
Zubakin habfa nacido en Petersburgo en 1894, era mistico
y mason, De caricter camavalesco, era aficionado a los juegos
dde magia y de lenguaje: con una docena de palabras que le
enunciaban arbitrariamente podia componer,utilizandolas, un
poema de caricter triste siguiendo el orden en que se las ha-
bfan dictado; e inmediatamente, siguiendo el orden inverso,
otro de carécter cémico.
Voloshinov nacié en Petersburgo hacia 1895. Pas6 por la
Facultad de Leyes, fue maestro, poeta y miisico, Su vocacién
de pianista se frustré por las secuelas que una tuberculosis le
habia dejado en un brazo. Se dedicé, entonces, a la composi-
cién y a eseribir ensayos sobre misica. Dio conferencias sobre
historia de la miisiea en varias instituciones populares. Hasta
1924 publicé articulos, resefias de libros sobre mmisica, y poe-
mas simbolistas —que han sido ealificados de poco valiosos—
fen una revista, Cuando se fusiré su trayectoria en la miésica,
inicié una valorable carrera en filologfa.
No le casté mucho a este cfrculo dominar la vida cultural
de Nével. Kagén, Bajtin y Pumpianski, con sus conferencias,
abrian conciertos y jomadas literarias. Bajtin_y Pumpianski
pusieron en escena Edipo en Colona, con un elenco de qui-
nientos actores improvisados: eran alumnos de varias escuela.
Iiidina se encarg6 de la miisica de Ia obra. Las disertaciones
de Bajtin eran sobre temas tradicionalmente apreciados por
Jos rusos, tales como «El sentido de la vida». Los miembros
del circulo apoyaban la revolucion y el socialismo.
La revoluci6n cultural rusa
Estas actividades de Bajtin y su cfrculo en Nével eran muy
similares a las que Vigotski llevaba adelante en su Gémel na-
tal, y a las que se desarrollaban por todo el pais darante esa
‘etapa que los intelectuales soviéticos, muchos afios después,
denominarfan con nostalgia sla Edad de Oro». Esta revolucion
cultural fue sin duda una de las mas importantes del siglo. Es
17
desconcertante cémo se pudo llevar a cabo en situaciones tan
poco favorables para la vida espiritual:frfo, hambre, enferme-
dades, guerra, Sus activistas no s6lo produefan en su érea es-
pecifica de creacién cultural, sino que también participaban
institucionalmente. En una enumeracién aparentemente ex-
tensa, pero que aun asi no da cuenta de la magnitud de este
‘movimiento, digamos que, a partir de Octubre, esta era la fiso-
nomia cultural que present6 durante varios afios Ia sociedad
sovigtica
Telas futuristas y suprematistas, asf como esculturas cons-
tructivistas, colgaban en las calles, trenes, camiones y barcas.
En Petrogrado se celebré una «Semana de Serguei Prokofiev»
Kandinsky fue vicepresidente de la Academia de Ciencias y
Artes de Moscit. Malevich presidia la de Petrogrado, donde el
arquitecto Tatlin, autor del famoso proyecto de monumento
para la Tercera Internacional, dirigia una seccién. Chagall era
Comisario! de Bellas Artes en Vitebsk. Shostakévich repre-
sentaba a stt pafs en concursos internacionales. Méyerhold era
director de la Seccién Teatral del Comisariado del Pueblo para
Ja Educacién y Stanislavski presidfa el Teatro del Arte de Mos-
ci. Maiakovski representaba al Frente de Izquierda de las Ar-
tes —el LEF. Eisenstein, que por sus conocimientos de inge-
nierfa organizaba la construccién de defensas durante la gue-
rma civil, llegarfa a ser el profesor de direccién del Instituto
Cinematografico Estatal, A estos nombres hay que agregar, en
distintos campos, a El Lisitski, Dziga Vértov, Gorki, Bulgékov
y Shélojov —quien en esta época escribié la primera parte de
EL Don apacible, que le valdria un futuro Premio Nobel de Li-
teratura. La escuela formalista de Petrogrado revolucionaba la
teorialiteraria con sus investigaciones. Jakobson hacfa lo pro
pio en Mosct. Lenin dirigfa el estado y Lunacharski era el
Comisario de Cultura y Educacién. Mas adelante, con Stalin
en el poder y burseratas del calibre de Zhdénov en la admin’
tracién cultural, casi todo este movimiento seria barrido
(Blanck, 1990),
4. sta fae le mera deaminase io en I Union Sota 2 lox Mine
‘oon El eminn fe acta por Trot
118
La revolucién cultural en Nével
Los otros intelectuales de Nével pertenecian a un circulo
és definidamente marxista, y sus relaciones con el de Kagén
yy Bajtin eran muy amistosas. Algunos de ellos participaban
‘ocasionalmente en las reuniones del eirculo de Bajtin. Tam-
bign ambos cfrculos organizaban actos conjuntos. Fue relevan-
te uno en el que se debati6 sobre religién durante ocho horas,
ante seiscientos asistentes, y que terminé con aplausos mutuos
y generalizadas. El periddico local Mélot (Martllo) coment6
lun debate sobre Dios y el socialismo en el que Bajtin fue criti-
cado por su interés en temas religiosos. Bajtin tenfa entonces
veintitres afios. En una cita que todos citan del relato de Motot
(cit. en Nevelskaia, 198, se dice de 6, eritieéndolo por su pre-
sunta falta de apego a la realidad:
En su intervencion en defensa del bozal de oscuridad que es
Ja religion, el camarada Bajtn floté sobre las nubes 0 ain mis
allo. Bn sus asertos no se pudo encontrar un solo eemplo vi-
viente tomado de la vida o de la historia de la humanidad.
‘Bajtin discutfa también con los formalistas, a cuyas teorfas
se oponta, De los formalistas hablaremos brevemeénite més ade-
lant
‘La magnitud de las actividades de ilustracion del cfrculo se
puede inferir de ejemplos como el nimero de charlas que dio
Pumpianski sobre la cultura europea: en una sola serie legs
ochenta. Bajtin dictaba conferencias sobre idioma, arte y lite-
ratura rusos, También, impulsaban la pintura de murales en
los frentes de las casas. Intentaron incluso publicar un periédi-
co cultural, Dien Iskustva (EI Dia del Arte), que no pasé del
primer niméro* "Estas tareas, ademds, procuraban a los
miembros del efreulo medios econémicos para sus sustentos
personales.
4, Vigo. on Goma, tambien so embarcs en ue empresa eorial Eas »
as, que no pedo is ali de i senda publeacin, porn problema qe
‘sera cheno ea URSS hasta ol lad bo: a escase de pape Es uy probable
(Qu peri dl wp de Neel mera pla mma ex
119
El circulo de Vitebsk
Las actividades mencionadas no se restringian a los limites,
de Nével: se extendian a las pequetias ciudades cercanas. Fue
asf como gradualmente el cfrculo se fue instalando en Vitebsk.
Bajtin lo hizo establemente en 1920.
Vitebsk, situada cien kilémetros al sur de Nével, era una
ciudad més grande y més rica, econémica y culturalmente.
Con ochenta mil habitantes m4s que Nével, Vitebsk tenia ca-
racteristicas muy similares. Chagall y Malévich —que se suce-
derian como directores de Ia Escuela de Arte de la ciudad—
eran las dos figuras més descollantes de su vida cultural, de
caracter cosmopolita. Con El Lisitski y otros, organizaron un
movimiento de vanguardia de trascendencia histérica. Bajtin,
como Vigoiski, no se sintié atraido por Ia vanguardia; perma.
neci6, en todo caso, fiel al simbolismo. Figuras sobresalientes,
de todas las artes, y académicos conspicuos formaban parte
del paisaje cultural de Vitebsk.
Con la excepcién de Kagén —que fue a ensefiar filosofia a
la Universidad de Oriol Zubakin —que se trasladé al Insti-
tuto Arqueolégico de Smolensk—; y Tidina —que regresé al
conservatorio de Petrogrado—; todos los miembros del cfrculo
se instalaron en Vitebsk. All, el rol de direccién de Bajtin se
hizo mas evidente. Los miembros que se habian alejado se-
guian concurriendo ocasionalmente; también se incorporaron
algunos nuevos. Como ya lo hemos hecho con los integrantes
del circulo de Nével, presentemos a dos de ellos que jugarfan
ppapeles centrales en la vida del circulo y en este escrito.
Pavel Medvédev naci6 en Petersburgo en 1891, donde se
aeraduo en Leyes. Voluntario del ejército en la Primera Guerra
‘Mundial, después de la revolucién arvibé a Vitebsk como rec-
tor de la Universidad Proletaria, Ademés enseftaba en escuelas
militares y en el Instituto Pedagégico. Fue designado jefe de
Gepartamento en el Comisariado de Hustracién de la ciudad.
Era el editor de Iskusivo (Arte), la revista cultural de Vitebsk,
en la que publicé articulos. Voloshinov también publics artfeu.
Jos en la misma revista, ademés de algunos poemas. Medvé-
dev, por la naturaleza de sus cargos, pudo ayudar al cfreulo
‘con apoyo oficial. Especialmente a Baitin.
120
El segundo personaje, Ivin Solertinski, habia nacido en Vi-
tebsk en 1902, Vivi6 en Petersburgo —donde terminé el gim-
nasio— hasta 1919. Entonces regresé. Entré en el circulo
como discipulo de Pumpianski. Solertinski se caracterizaba
ppor la peculiaridad de sus procesos cognitivos. Saba treinta
idiomas. Escribia su diario en portugués antiguo para evitar
‘miradas curiosas. Tenfa una memoria extraordinaria, Después
de leer una sola vez una pigina entera escrita en sénscrito,
podia reproducirla enteramente de memoria,
Bajtin dio clases en el Instituto Superior de Educacién, en
cl conservatorio, en la Escuela Regional del Partido Comunis-
ta, en el Club del Partido, en el departamento politico de Ia
Ouinta Division de Infanterfa de Vitebsk, en el Centro de Pro-
paganda, en sindicatos. Fue contable y consultor econémico
del Buré de Estadistica —gracias a los conocimientos que ha-
bia obtenido de la profesion de su padre. El sindicato de artis-
tas organiz6 un taller literario donde Bajtin, Voloshinov y
Medvedev dieron cursos de estética, teorfa de la creacién, lite-
ratura, historia del arte y periodismo, También se incorporé a
‘una comisin onganizada por la Seceién Femenina Provincial,
para onganizar conferencias y discusiones sobre problemas de
la liberacién de la mujer. Ademés, daba conferencias en Ja bi-
blioteca piblica. Todo esto muestra que, en esta etapa, Bajtin
tenfa una buena inserci6n en Ja vida institucional y gue conti-
nuaba el diflogo con el marxismo iniciado en Nével, Su audi-
torio, como siempre, era multitudinario, Tenfa ta destreza de
poder comunicarse con gente de diferentes niveles culturales,
excepcionalmente usaba notas y algunas veces ilustraba sus
asertos recitando sus poemas favoritos (Clark y Holquist, 1984,
P. 50)
Después de una de sus conferencias, una docena de perso-
nas le propuso dirigir un grupo de estudios de literatura ruse
‘Se reunieron durante un afio en el cuarto que Bajtin y Volos-
hinov rentaban en una vieja casa de madera. Entre los coneu-
rrentes se incluian Miriam Mirkina y su hermana menor Raji
La habitacién, como todas en las que viviria Bajtin a lo largo
de su vida, ofrecia un aspecto austero y ascético.
Bajtin-se-comportaba de la misma manera ante un peque-
fio grupo que frente a un auditorio numeroso. Solfa decir que
121
nno era necesario conocer la vida privada de la gente, Parco
‘en autorrevelaciones, tampoco se interesaba en el conocimien-
to personal de los dems. Como ya hemos visto, esta dificul-
tad en las relaciones interpersonales serfa una constante en
su vida,
Elena
En la misma casa rentaba también un cuarto Elena Ale
xandrovna Okolovich. Elena haba nacido en 1900 y sus esti:
dios se habfan limitado a finalizar al gimnasio, Sus inquietu-
des culturales la levaron a trabajar en la biblioteca publica
En esa época, la_osteomilitis de Bajtin se habia agravado,
ccasionandole una considerable invaldez y necesidad de cue
dados. La razén por la.cual-Voloshinov se mudé a Vitebsk en
1921 fue para cuidar a su amigo. En estas circunstancias Ba
Sm conocié a Elena, quien cuid6 de él, y con la que se cas6 un
ao después. Casualmente, también fe ali donde Voloshinov
conocié a la que serfa su propia esposa, Nina Alexéievskaia, la
Inj de la propietaria,
Bajtin no sélo encontré en Elena una importante ayuda
para los trances difciles de su enfermedad, sino que con ella,
también compensé su falta de destrezas sociales, Bajtin se ne-
gba a atender el teléfono y a contestar correspondencia, fan
ciones que cumplia Elena, ademas de administrar sus finanzas
con una habilidad superior a la que pondria en juego Bajtin en
sus esporidicos empleos contables y administrativos. De hecho
Elena le crear las condiciones materiales para que él pudiera
mantener sus poco variados habitos de vida: comidas a hora-
Ho, cigaillos, & eargad, silencio, y permanecer todo el dia
sentado pensando y escribiendo,
Auge y cafda de la ciudad de Vitebsk
Después de aleanzar su momento mds brillante, la vida cul-
tural en Vitebsk comenzé a declinar. Cayé atin ms cuando
Chagall se exilié definitivamente en 1922, y Malévich y su gre
122
po fueron derrotadios en las intrigas por el poder en la Acade-
mia de Arte, También dejaron la ciudad en el mismo ano. Este
deterioro no afecté la productividad te6rica de Bajtin. Tampo-
0 lo hizo el obligado reposo a causa de su enfermedad: como
Vigotski, aprovechaba esas situaciones para escribir. Entre
1918 y 1924 Bajtin trabajé en seis textos, de los cuales s6lo
algunos nos legarfan terminados. El principal de ellos es una
version de su futuro Dostoievski. El resto est constituido por
diferentes tratamientos de un mistno proyecto, para el cual
Clark y Holquist (1984, p. 54) proponen como titulo abarcador
del conjunto «Arquitecténica de la responsabilidad».
Por esta época Bajtin aspiraba a una posicién académica, a
publicar y a tener acceso a una biblioteca més completa, A
pesar de sus diferentes trabajos, sus ingresos eran. magros.
‘Ademés habfa asumido el mantener a toda su familia. Por otra
parte, los miembros del circulo de Nével tenfan la ilusién de
reencontrarse en condiciones de produccién intelectual simia-
res a las de sus comienzos, cuando consideraban —y atin lo
segufan haciendo— que habjan fundado la «Escuela de Filoso-
fia de Nével>, Todo indicaba que Leningrado era el sitio apro
piado para realizar estas aspiraciones. De hecho, varios de los
miembros del cfrculo ya se habian mudado alli. Por esta con-
juncién de circunstancias, a pesar de que todos sus intentos
por establecer bases firmes para instalarse en la antigua San
Petersburgo se frustraron, Bajtin los siguié de todos modos a
Leningrado. Era la primavera de 1924, Hasta aquf Bajtin sélo
habia logrado publicar «Arte y responsabilidad» (1982e), un
articulo que apenas supera una pagina de extensién.
123
Capfruto TI
LENINGRADO
Durante el periodo 1924-1929, Bajtin tuvo una actividad
‘enorme: complet6 cuatro libros mayores —Freudismo, El mé-
todo formal en la ciencia de la literatura, Marzisino y Filosofia
del lenguaje y el Dostoievski— més una importante cantidad de
articulos. Ai mismo tiempo tuvo que luchar tremendamente
ppara sobrevivir, ya que la miseria lo acosaba.
Alllegar a Leningrado, Bajtin se reencontré con la mayoria,
de sus amigos. Idina habia vuelto al conservatorio en 1920.
Pumpianski y Solertinski habfan regresado a ensefiar en la Es-
ccuela Ténishev. Medvédev voliié en 1922 para trabajar en la
Editorial Estatal. Voloshinov, por la misma época, retorné
para recomenzar la universidad.
‘Los altos de miseria
La situacién econémica y laboral de Bajtin en Leningrado
fue muy penosa, No enconteé allt ningtin tipo de insercién
equivalente a la de sus amigos. En pequefia medida pudo me-
jorar su situacién por una paradoja: el creciente agravamiento
de su enfermedad le permitié obtenet una pension de segunda
clase. Aun asi, sobrevivir le costarfa demasiado. Su pension
125
estaba sometida a revisiones anuales: en 1925 fue degradada a
tercera clase; en 1929, a cuarta
Para contribuir al magro presupuesto matrimonial, su es
posa conseguia pequefios trabajos ocasionales. Bajtin daba
conferencias remuneradas a bibliotecarios acerca de los nue
vos libros que étos recibian, lo que le obligaba a perder el
tiempo leyendo materiales de escaso valor. También daba
charlas en apartamentos privados sobre historia de la cultura,
filosofia,estétca, literatura. Y dirigla grupos de estudios. Con
todo, gannaba poco, ya que los asistentes eran pobres. Se ponia
un plato a la entrada y la donacién era voluntaria, Las dos
hermanas Mirkina volvieron a estudiar con él entre 1925 y
1927: solian pagar por cada conferencia con un boleto de tran-
via, Sus padres no podian ayudarlo por su propia indigencia
Desde Nével, donde permanecié el resto de la familia, su ma-
dre le escribfa a Nikolai a Paris: «Ayuda a tu hermano si pue-
des [..] s6lo gana 15.25 nublos al mes» (Clark y Holquist,
1984, pp. 99 y 366). Resulta un misterio por qué Bajtin figura
en su libreta oficial de trabajo con cargos importantes, cuando
en realidad, segtin las investigaciones de Clark y Holquist
(1984, p. 98) y otros, nunca los tuvo. Por ejemplo, aparece
‘como conferencista en el Instituto Estatal de Historia del Arte,
En éste, Medvédev, Solertinski y Konrad dieron conferencias.
Solertinski, que habia estudiado allf en 1921, habia vuelto, y
del afio ventiseis al ventinueve fue miembro graduado de esta,
Facultad, Iselin, la futura esposa de Pumpianski, también es-
tudiaba en el insituto. Ademds, 1idina estaba vinculada estre-
chamente con Tinidnov, quien entonces era un miembro des-
tacado en el Departamento de Historia de Artes del Lenguaje.
Pero no hay ninguna evidencia de que Bajtin haya participado
cn alguna actividad del instituto, Zelinski habia sido profesor
del departamento unos afios antes, Ahora, con franco aunque
no exclusivo dominio formalista, el departamento, al que
Sklovski llamaba wel Arca de Nog», invitaba a gente como Mé-
yerhold, Ehrenburg y Zamiatin.
Bajtin hizo una serie de intentos malogrados por obtener
dinero mediante publicaciones. Apenas arribé a Leningrado
comenz6 a traducir la Teoria de la novela de Lukics (1985),
pero abandoné el proyecto cuando se enteré de que éste habia
126
rechazado el libro.! En 1924 su articulo «El problema del con-
tenido del material y de la forma en la creacién artstica ver-
bal» (Bajtin, 1986) fue aceptado por el periédico Bl Contem-
pordvieo Ruso, pero éste cerré antes de que pudiese aparecer
publicado, y el articulo era demasiado extenso como para que
‘tras revistas lo aceptasen.
Al instalarse en Leningrado Ios Bajtin no consiguieron
‘como vivienda sino euartos en apartamentos de amigos. Pri-
mero permanecieron un breve tiempo en el de los Ruguevich.
A través de ellos los Bajtin hicieron una nueva amistad: Ivan
Ivénovich Kandiev. Desde junio de 1924 hasta 1927 se muda-
ron al apartamento de éste, donde ocuparon un euarto grande,
amueblado s615 con dos camas y un escritorio, Pero era un
piso alto, y los pisos altos no son buenos amigos de quienes
tienen malas piernas. Bajtin reforz6 su habito de pasar el dia
entero en su sillén de amplios brazos, donde trabajaba —té y
cigarillos— y recibfa a sus visitantes. En_este cuarto Bajtin
eseribié su Dostoievski. Cuando comenz6 a cobrar algunos de-
rechos de autor, pudo establecerse en su tiltima residencia en
Leningrado: otro apartamento ubicado en un piso alto
El circulo de Leningrado
Por esta época, una vez atris la Guerra Civil, y como con-
secuencia de Ia NEP,? habla més dinero, papel y facilidades
para la produceién artistica en Leningrado, Diferentes grupos
1, Lox mots qu Heaton Lukes a recut su esay fueron expidos por
4am, ono prologo (sae Lacs, 1985, pp. 251.293) que rer en RE
para [a segunda ain de Ter dee novela Su sentenca sens inpelabeoieh
Iecor tema el ir pars ranie letra trminard conn sumento det
sana
2 Sis de in rea pln econ, qe sce lode esoncinco denn
4 comms de gua Lenin y Bujnis fren ques ms apsjaren esi eve
‘rps dla is cco Buin (192) oes at ft area
4p asm a crganlzacon de vio [-]y dado ol prt de visa de le Taco!
‘Soneeica eto tne Mart. La NEP se carats por ompeeneapctin de
Ierado ene ls econamiaspvda ¥ soit sl em oo fetes ual ©
‘Helgio, Se onl fe urna: qo vere ada ela. Tabi
sen deloepma, tn scion parsanoprilogn eyo tres saan Hats
(dla mejor ear stra sven, Gade Kater hasta Bulg.
27
se movian activamente en la intensa vida cultural. Bl cfreulo
de Bajtin no se qued6 atrés. El, sin embargo, permanecié en
su casa, escribiendo. Discutié, como en Nével, con los forma
listas y los marxistas. Pero esta vez. no desde un podio, sino
con la pluma. Las caracteristicas centrales del perfodo Lenin-
srado en Bajtin fueron la falta de afiliacién a institucion algu-
nna —lo que le obligaria a publicar bajo otros nombres—, su
Poca conexién personal con los otros efrculos culturales, y su
concentracién en el pequefio mundo de su propio circulo, Né-
vel y Vitebsk habfan quedado ats.
La actividad de los teéricos literarios de la época se encon-
‘raba vinculada al trabajo de los escritores y poetas contempo-
‘réneos, proporcionéndose mutuamente el material que elabo-
aban. Asi, la produccién de los formalistas estuvo explicita-
‘mente ligada a la préctica de los futuristas, como Maiakovski
A, Dorogov recientemente ha propuesto la tesis de que las
‘ideas de Bajtin pueden conectarse con otra linea de la poesia
rsa, cuyo origen es mas complejo: entre sus formadores se
‘encontrarfan Jlébnikov y Mandelstam, y sus integrantes,confi-
guraban el grupo de vanguardia OBERIU, siela rusa de la
Unién del Arte Real (Strada Ianovich, 1979, p. 00). A diferencia,
del OPOIAZ? y de los futuristas, quienes investigaban el com-
portamiento de la palabra respecto del contexto lingtfstico,
Rajtin y los integrantes de Ja OBERIU se orientaban funda-
‘mentalmente hacia la insercién de la palabra en el sistema del
contexto social
En Leningrado, Bajtin jug6 en su cfrculo un rol més activo,
que en Nével y Vitebsk. El viejo grupo continuaba reuniéndose
y €l cada vex se perflaba mas como su lider. La mayoria de
ios miembros de los circulos de Nével y Vitebsk integraron,
como habian sofiado, también el de Leningrado: Solertinski,
Voloshinov, Medvédev, Idina y Pumpianski. Kagén se habia
‘mudado a Moscti —donde era miembro de Ia Academia Esta-
tal de las Artes en el Departamento de Filosoffa— después que
la Universidad de Oriol fue cerrada, y de tanto en tanto los
3. Sigs de In Sociedad para ol Estudio dl Lengunje Poco. Sus miembros
—enire los gues conaban Tana, Eersum y Swale lor ms myo
tants mas no los ics formalist (ase Eich, 1974 Seas, 1979),
128
visitaba. Zubakin también se habia instalado en Moscd, donde
fue profesor en el Instituto Arqueol6gico —especializandose en.
historia de cultos y artes primitivos y supervivencia de supers-
ticiones— y de tanto en tanto viajaba a Leningrado. Nuevos
miembros, tanto ocasionales como regulares, enriquecieron el
cfrculo. Veamos quiénes eran.
Konstantin Vaguinov, nacido en 1899, era el tinico eseritor
reconocido del grupo —aunque Pumpianski y Voloshinov es-
cribian poesia. Fue un poeta que hacia esta época comenzé a
escribir una serie de novelas experimentales en clave sobre la
vida intelectual de Leningrado. La cancién del sdtiro, Bl canto
del chivo y Los trabajos y los dias de Svistonov fueron publi-
cadas en 1927, 1928 y 1929, respectivamente (Kozhinov y
Konkin, 1973). Vaguinov estaba relacionado con el grupo
OBERIU,
Otro asistente esporddico era Nikolsi Konrad. Habfa naci-
do en 1892 y era un experto en culturas orientales. Trabajaba
en el Museo Asidtico y la Universidad de Leningrado, y en el
Centro de Estudios Orientales de la Academia de Ciencias, ha-
ciendo investigaciones comparativas con las culturas occiden-
tales
[Nikoldi Ktiuiev habia nacido en 1887, Era un poeta religio-
so campesino. Tuvo dificultades politicas en 1924 a causa de
su largo poema Lenin. Tanto a través de Medvédev como de
Tiidina, estavo vinculado con el circulo y asistié a algunas de
sus reuniones.
De todos los visitantes ocasionales, dos de ellos eran més
afines a los intereses de Bajtin, sobre todo en el campo de la
filosoffa alemana contemporénea.
BM, Engelhardt, nacido en 1887, habia estudiado filosofia,
‘en Heidelberg y Friburgo. Luego habia continuado sus estu-
dios en la Universidad de Petersburgo. Su principal interés en
cesta época eran las bases filoséficas para una metodologia en
teorfa literaria. En 1927 publicd El método formal en la Histo-
ria de la Literatura, que Bajtin (1978) criticarfa en su libro so-
bre formalismo.
‘AA. Frankovski, nacido en 1888, era un filésofo que habia
sido vecino de los Bajtin cuando éstos vivieron con los Rugue-
vich, Frankovski tradujo muchos libros, entre ellos, a Proust, &
128
Sterne, La decadencia de Occidente de Spengler y los Conceptos
furcdamentales en la Historia del Arte de Welffin.
Uno de los nuevos asiduos concurrentes era Boris Zaleski
tun godlogo especializado en petréleo, Aunque stt participacién
‘en el cfreulo no era muy activa, mas tarde se mudaria a Mos-
eG y ayudaria monetariamente a Bajtin y Idina —ésta termi-
1é debiéndole ocho mil rublos que le habia pedido para otros,
Y¥ que, por supuesto, nunca devolvié (Clark y Holquist, 1984,
101).
P Quien mis aports con sus dscusiones fue MijflTubians
un experto en Tibet, budismo, literatura india, e idiomas indio
y mongol. Fue el primer traductor de Tagore al ruso. Escribié
lun tratado budista sobre I6gica. Ensefié en el Museo Asistico
de la Academia de Ciencias y en la Universidad de Leningrado.
Los intereses de Tubianski en filosoffa y religiones orientales
eran comunes entre los intelectuales de la época: por ejemplo,
Pumpianski hizo un estudio sobre budismo e Islam, Tubianski
fue miembro fundador del Instituto de Cultura Budista, Los
‘miembros del Instituto de Estudios Orientales —que inclufa al
‘Museo Asiético— eran conocidos por sus inclinaciones religio-
sas, La mayoria de los mismas serfan victimas de las purgas
estalinianas, Los orientalistas no se limitaban a la filosofia
oriental, también estudiaban la occidental. En el circulo, Tu-
bianski, que sostenia posiciones filos6ficas sumamente misti-
cas, era quien més discutfa con Bajtin.
LL Kandiev fue el mis importante de los nuevos miembros
dl cfrculo. Nacido en 1893, se especiali26 en biologia compara
va, Interes6 a Bajtin en los problemas de la relacién materia-espi-
ritu: Bajtin (vase 1926) eseribi6 un articulo ttulado «Vitalismo
‘contemporineo», que aparecié bajo el nombre de Kaniiev en
1926. Este fue el primer trabajo de Bajtin publicado con el nom-
bre de un amigo. En 1925, Kanciev lewé a Bajtin a una conferen-
cia del fisilogo Utomski sobre la pereepcién de intervalos de
tiempo y espacios 0 cronotopos —segtin las dominancias de la
corteza cerebral—, que influiria en el trabajo posterior de Balti
sobre la teorfa de la novela. Bs interesante que Vigotski, hacia la
‘misma época, también estudiase con entusiasmo las teorias de
Ujtomsk, que utilizarfa por primera vez. en sus investigaciones de
psicologta del arte (Blanck y Van der Veer, en preparacién).
130
El circulo Bajtin tenfa varias modalidades de funciona-
miento. Unas veces se reunfan todos, otras s6lo un par de
‘miembros para discutir un trabajo en particular. Habitualmen-
te alguien preparaba una reseha de un trabajo Bilosdfico que
lefa como base para la discusién. Cubrian t6picos muy varia-
dos que inciufan a Proust, Freud, teologia, filosofia del lengua-
je, marxismo, formalisino. Ocasionalmente alguno daba una
serie de conferencias, como seminarios internas. Las mas re-
cordadas fueron las ocho que dio Bajtin sobre la Critica del
Juicio de Kant. La actividad de los miembros del cireulo en
Leningrado, con la excepeidn de Bajtin, fue similar a la que
desarrollaron en Nével y Vitebsk. Veamos la trayectoria de al-
sgunos de los viejos miembros en estos afios en Leningrado.
Pumpianski, Iidina, Solertinski y Zubakin
Pumpianski, al igual que Bajtin, fue el tinico det circulo
que no tuvo éxito en hacer carrera en los atios veinte, Comen-
26 ensefiando en la escuela Ténishev, pero despiies de 1923 no
consiguié empleo regular. Se vio obligado a vivir en los aparta-
mentos de sus amigos. Por un tiempo lo hizo con Medvédev.
Se ganaba la vida dando conferencias a bibliotecarios sobre
nuevos libros, o a grupos privados. Como a Bajtin, la falta de
obligaciones laborales le daba una considerable cuota de tiem-
po libre para sus preocupaciones intelectuales. Cuando estu-
diaba vivia como un monje. Durante épocas duras, frecuente-
mente no comia, pero su remedio era sentarse y eseribie du-
rante horas. A menudo producia un artfculo completo en sélo
tun dia. Pumpianski tenfa un aspecto teatral que se manifesta-
ba en su vestimenta: siempre vestia uniformes con alamares
‘que le daban la apariencia de un Sargento Pepper anticipado
su época, como han dicho Clarks y Holquist (1984, p. 115). Fue
tun genial te6rico de la literatura, inmerecidamente olvidado,
Por entonces, lo ‘inico que podia publicar eran introdueciones
a obras de escritores rusos. Era un erudito, Uno de sus habitos
era detectar antecedentes clisicos de la poesia de los eseritores
rrusos contemporineos. Sostenfa que la literatura clisica rusa
era un paradigma para la coneiencia histérica rusa en general
131
Fue el primero en aplicar el término «barroco, como estilo y
periodo, a la literatura ruse. Estaba al tanto de las ttimas
novedades en literatura francesa, alemana, inglesa y norteame-
ricana, En 1926 dio una conferencia sobre Proust en el Institu-
to de Ciencias Naturales. Escribié sobre Romain Rolland, co-
‘menz6 un libro sobre Joyce, y terminé uno sobre la literatura
norteamericana. Cuando este tiltimo manuscrto le fue devuel-
to por Ja editorial para correcciones —su publicacion habia
sido aceptads—, Pumpianski, como ya no se ocupaba del
tema, no las realizé, abandonando la publicacién. Este fue un
rasgo ttpico de los miembros del etreulo, que dejaron poco
material listo para publicar.
Ikidina era una disidente abierta. En 1921 se gradué en el
conservatorio con medalla de oro. Fue compatiera de Shosta-
kévich. Se asocié a la Facultad del Conservatorio y en 1923
fue profesora en el mismo. Tuvo una brillante carrera de com-
certsta de piano. Sus intereses iban més allé de la mésica. A
principios de la década de los veinte estudlié cultura clasica en
Ja Universidad de Petrogrado. Se interesaba en las vanguardias
artistas en la arquitectura. Era amiga de Tatlin, Malévich y
‘otros de ia misma talla. Conocfa a todas las figuras importan-
tes de Ja teratura en Leningrado y preferfa a los més van-
guardistas, tales como los wabsurdistas», Era una tipica repre-
sentante de cierto tipo de intelectual ruso, los Iamades ebus-
ccadores de la verdads: hacia caso omiso de las condiciones
politcas y las convenciones en su esfuerzo por Tevar una vida
honesta y promover causas justas. Apoyaba a los escrtores
caldos en desgracia. Idina carecié absolutamente de la emo-
cién llamada miedo, rasgo que se manifest6 de manera noto-
ia ms tarde, bajo el terror estalinista. Si bien era conocida
como intérprete de Bach, le encantaba tocar miisica contem-
pporinea de vanguardia, desde Shostakévich y Krének hasta
Stravinski y Stockhausen, incluso cuando el teatro estaba casi
vacfo por el temor: era musica prohibida, En su espfritu de
ilustracién, antes de cada concierto daba una conferencia so-
bre el mismo y, cuando crefa que una audiencia no habla res-
pondido correctamente a una pieza en particular, solfa darles
tun sermén y tocarla de nuevo hasta obtener la respuesta que
pretendia, Tenia evidentes tendencias proselitstas, que iban
132
‘mas alld de la misica. Por ejemplo, introdujo a muchos poetas
en la obra del poeta transensotial Jlébnikov, y presionaba a
todo el que encontrase para que leyera la Psicologia del arte de
Vigotski Idina organizaba en su apartamento tertulias litera-
rias con escritores caidos en desgracia y que no podian publi-
car. También los ayudaba econémicamente y, para ello, pedia
dinero prestado e incluso mendigaba. Algunos dicen que solia
pedir ala salida de las iglesias y que después partfa en un tax
‘También organizaba tertulias filosdficas. En una de éstas, Baj-
tin dio una conferencia sobre Viacheslav Ivénow. Los asistentes
‘quedaron aplastatos por la erudici6n de Bajtiny la perplefidad
determind que ni siguiera hubiese discusién posterior, como
cera de rigor. Muchos recuerdan que Bajtin pronuncié la confe-
rencia de pie ante la audiencia, vestido con una larga capa a la
que algunos atribuyeron un efecto escénico. En realidad, en
aquel momento era el tnico recurso que Bajtin tenia para es-
conder el deplorable aspecto de su ropa. Idina astentaba su
religiosidad casi ofensivamente —Shostakévich (1979) la la-
‘maba histérica religiosa». Su negligencia hacia las convencio-
nes de la vestimenta era para muchos también ofensiva, En un
concierto olvidé cambiarse la ropa y tocé en pijama. La taqui-
Ilera le prest6 zapatos pero, como los sintié incémodos, se los
quit6. El auditorio se escandaliz6 cuando vio sus pies descal-
10s sobre los pedales del piano, Kidina comenz6 a vestirse un
poco més convencionalmente después de su despido del con-
servatorio en 1930, por causas politicas; pero atin usaba una
vieja gabardina de su padre y zapatillas de tenis, y era tan
distraida que en cada una de sus vistas siempre dejaba atrés
alguna prenda. Esta despreocupacién por la apariencia exte-
ior era algo més que Bajtin y Iidina tenfan en comtin, En
cesta €poca ella tocaba durante horas para él. Sin embargo,
44. Esa antes, ax ppl muy prinente pars mace velo, fe reais
ls URSS por Csicy Hlgis. Sin embargo, exer sutores no sian 2 pects
fecha de fama. libre Psicolgdel aes de Voth no fo ead hasta 963
4 por tanto. bieamos la ansedts elo sh en din dois haber ws
Zado un manuseto dl miso. Como esto es poco probable, lo as senso Sere
bia Ts acid peopgandist de lana renee dle de Vit ia ns
los dela dcada de los suet, es det, ana os mas ward. Lo que demise
tun Ver nus gus el zor ao ere op
133
tenian, como es obvio, grandes diferencias de ideas y tempera-
mento,
Solertinski era de cardcter jovial y activo: disfrutaba de la
‘montafia rusa del Parque de Diversiones de Leningrado y sen-
tfa una gran atraccién por los juegos de palabras. Suftié varias
‘metamorfoss intelectuales y profesionales. En Vitebsk se con
sideraba filésofo. Luego, fildlogo, y se especializé en literatura
espafiola en la Universidad de Petrogrado, donde se gradué en
1924, Simultdneamente estudiaba teatro en el Instituto de His.
toria del Arte, donde también lleg6 a graduarse en 1929. Ense-
haba materias curiosas: historia de Medio Oriente en el Gim-
nasio Ténishey; teatro, psicoandlisis y arte japonés en el Inst-
tuto de Historia del Arte. Del teatro pasé al teatro musical,
despuds a la dpera, el ballet y,finalmente, termin6 dedicdndo-
se a la mtsica. Fue intime amigo de Dmitri Shostakovich,
quien lo considerarfa «su mejor maestro» (Shostakovich, 1979,
p.28).
Zubakin, en 1927, publicé el libro de poemas El aso en ef
Bulevar, una de cuyas poestas esta dedicada a Voloshinov. Ha-
cia esa €poca su pareja era Anastasia Tsvetdieva, hermana de
Ja famosa poeta Marina. Ese mismo afio viajé con ella a So-
nrento, donde habia sido invitado por Gorki, La verdadera mi-
sién de Zubakin en Italia era, en realidad, visitar al papa para
intentar una reconeiliacién entre el catolicismo y la masoneria,
‘También, trasladar los archivos, ya que Zubakin fue el titimo
riasén nso.
‘Voloshinov y Medvédev
Voloshinov y Medvédev en los afios veinte tuvieron came-
1as sovisticas convencionales. Voloshinov se gradué en la Fa-
cultad de Filologia de la Universidad de Leningrado en 1927
Investig6 sobre metodologia literaria en el Instituto para la
Historia Comparada de Idiomas y Literaturas de Occidente y
Oriente, En este Instituto se intentaba un abordaje marxista a
Ja Lingoistica, entonces desafiada por enfoques como el de los
formalistas. El tema de tesis de Voloshinov fue el problema de
Ja presentacion del discurso indirecto. Publicé una serie de re-
134
sefias sobre temas musicales y poemas simbolistas. También
aparecieron con su nombre articulos y dos libros sobre teorfa
freudiana y filosofia del lenguaje, pero éstos son hoy conside-
rados obra de Bajtin, como veremos mas adelante. Luego, la
produccién de Voloshinov decayé y sélo continus publicando
algunas resefias en la revista literaria Zvezdd (La Esrella) de
Leningrado.
‘Medvédev, en cambio, fue el miembro del efrculo que més
publicé. Siempre habfa sido —y siguié siendo— un funciona-
rio cultural soviético. Medvédev primero trabajé en el Museo
de Educacién a Distancia y en la secci6n artistica y iteraria de
fa Casa Editora Estatal. En 1927 Medvédev entr6 en la docen-
cia en el Instituto Pedagégico Herzen, donde dio cursos de
literatura sovitica y del siglo xx. También investigaba en el
Instituto de Literatura Rusa de la Casa Pushkin de Leningra-
do, ditigié un seminario para graduados en la Academia Esta-
tal de Bellas Artes, y dio conferencias sobre literatura rusa en
la Academia Militar Tolméchev. Ademés disertaba ante au-
dliencias masivas de las fuerzas armadas soviéticas. Como Baj-
‘fp, lograba hacerse entender por piiblicos de diferentes niveles
culturales, que le respondian con entusiasmo. Medvédev reali-
76 muchas tareas de edicién de materiales biogréficos y escri-
bi6 introducciones a obras de escritores contemporéneos. St
principal trabajo en las aitos veinte fue la edicién de los di
rios y libretas de notas de Blok. Al igual que Bajtin, Medvédev
se interes6 en teorias sobre la autorfa: escribié En ef laborato-
rio del escrtor (1933). Tenia amistades entre los escritores de
Leningrado, como Alexis Tolsisi. Medvédev asumio tarcas de
‘organizacién en varias sociedades de escritores y en el sindica-
to de eseritores,y legé a ser muy poderoso en la vida literaria
de Leningrado. Hacia el final de esta década fue nombrado
director de la seccién literaria de la rama leningradense de la
Editorial Estatal. Medvédev era muy activo como periodista
literario. Publicaba frecuentemente en las revistas La Bsirela y
Literatura y Marxismo. Escribia resetias de libros en el esprit
de Ta escuela de Belinski: una resefia comienza «(Qué libro tan
‘embrollado!s, otra dice «La montaiia parié un rat6n». Medvé-
dey ha sido descrito como un sejecutivo de la literatures, que
se valia de ésta para avanzar en su carrera, En una vision
138
superficial, presentaba algunas caracteristicas de esos persona-
Jes tipicos: vestia siempre formal e impecablemente —en fran-
‘0 contraste con los otros miembros del cfrculo— y era cono-
cido como un seductor. También era ambicioso. Voloshinov
parecia dirigirse en esa misma direcion. Pero el habito no
hhace al monje. En realidad, ninguno de los dos fue miembro
del partido, Medvédev era editor de una revista heterodoxa
desde el punto de vista del marxismo canénico. Tampoco se
limitaba a ser simplemente su editor. Su esposa era una actriz
del teatro que publicaba su revista, y él era el vocero del mis:
‘mo. Daba conferencias antes de las representaciones de las
‘obras y también organizaba ocasionalmente jornadas en ho-
menaje al aniversario de distintos escritores. Medvédev hizo
interesante la revista —Ilamada Notas del Teatro Itinerante de
Masas—, ya que ésta no se limit al teatro nia los escritos de
los miembros del partido. Publicé articulos y poemas, a los
formalistas y a una pléyade de poetas, entre ellos a Kliuiev.
Los primeros poemas de Medvédev eran sentimentales, muy
diferentes del estilo que adoptarfa posteriormente, tajante y
agresivo. En sus concepciones, Medvédev era un seguidor de
Blok, por un lado, y de Bajtin por otro. Como Blok, pensaba
due el verdadero artista inevitablemente se sumergia en la re-
volucién —que vela como un eacto creador»— y su violencia,
ya que conoeia su «misiea» y podfa «escucharla con su cuer-
po entero». Ademds sostenfa que no se debfan seguir patrones
prescrites en Ia vida, sino «erearlos», como habfa hecho Lev
Tolst6i. Por esta época Medvédev no era un marxista consu-
‘mado, y de tanto en tanto emergia como un mistico religioso
cen la linea simbolista, Las contribuciones de Voloshinov a la
revista también inchfan pasajes mistico-religiosos. Por ejem-
plo, un poema de 1922 comienza: «Ahogado por el milagro y
el misterio de Nazareth», y habla de la «plegaria de mediodia
al Sefior». En 1924 comenz6 a evidenciarse la intolerancia hae
cia Ia religiGn, y el teatro y su revista fueron clausurados. Aun-
que el teatro reabrié un afio mas tarde, no lo hizo la revista.
Cuando en 1925 Medvédev encontr6 su sitio en La Estrella,
habia dejado atrés toda su religiosidad, misticismo y senti-
mentalismo, y escribia en el nuevo espfritu de la época, aun-
que pervivian en él algunas de sus tendencias anteriores. Ast
136
como en 1922 habfa preparado la edicién de Ia autobiografia
de Kliuiev, en 1927 —cuando este tipo de actividades eran in-
convenientes para una carrera— publicé un articulo sobre
Esenin, oto poeta campesino que entonces estaba en desera-
cia oficial por sus tendencias anarquistas, y que se habfa suici-
dado en 1925, Medvédev incluy6 en su articulo el poema de
Kliuiev eLamento por Eseniny, oficialmente considerado anti
soviético.
La polémica sobre la autoria
Voloshinov y Medvédev son, entre los integrantes del circu-
lo, os que cobrarfan més relieve en el futuro, debido a la polé-
mica en tomo a la autorfa de varios articulos y ibros impor-
tantes. Ya en la época del arresto de Bajtin —del que hablare-
mos en seguida— se sospechaba que algunos textos publica
os bajo los nombres de Voloshinov y de Medvédev, habian
sido eseritos, en realidad, por Bajtin. Se trata de Freudismo y
de Marrismo 9 flosofia del lenguaje, ambos aparecidos en Le-
ningrado con el nombre de Voloshinov, en 1925 y 1929, res-
pectivamente; y de El método formal en la ciencia de la litera
17a. Introduccién erttca a la poctica sociolégica, también publi-
cado en Leningrado, en 1928, bajo el nombre de Medvédev.
‘Ademés de una serie de articulos que firmara Voloshinov
fen varias revistas (véase Bajtin, 1980c; 1980b; 1980c; 1980d;
19806; 1980f), Cincuenta afios més tarde, a partir de estudios
del lingiista y semislogo Viacheslav Ivinov-(1973), quien s0s-
tuvo piblicamente que eran obra de Bajtin, la disputa se
abri6. Como la falta de documentos conchusivos no permite
tuna resolucién inequivoca, las discusiones apelaron a diferen-
tes clases de evidencias indirectas, Desde reiteradas afirmacio-
nes de Bajtin, su mujer y otros allegados, hasta anslisis estilis-
ticos de los textos. Por un lado, Bajtin parecia disfrutar con la
ambigiedad, en tanto aceptaba en privado una autoria que
nunca quiso reconocer oficialmente. Por otro, eran evidentes,
tanto las diferencias de estilo entre los textos de los afios vein-
te y los posteriores de Bajtin, como la continuidad y homoze-
neidad teérica de todos ellos. Actualmente los especialisias
137
coinciden en atribuir a Bajtin la autorfa de estos escritos, y
suponer s6lo algunas intervenciones menores de Voloshinov y
‘Medvédev. La argumentacién se apoya en la presencia de con-
cepciones tipicamente bajtinianas tales como su teoria del
cenunciado, el lugar central asignado al contexto extraverbal, la
adhesién al método sociol6gico de andlisis con especial acento
en la ideologfa, y Ia nocién de dialogicidad; concepciones que,
rms alla de evoluciones estilisticas, fueron el hilo conductor
‘del pensamiento de Bajtin hasta sus titimos escritos. Aun ast
‘queda la pregunta: gpor qué causa Bajtin publicé bajo el nom-
bre de otros? Mas alla de la idea de Bajtin sobre la gestacién
cokectiva de todo texto, la respuesta més probable pasa por las
dificultades crénicas que padeci6 para publicar. Esta condi
cién contrastaba con el mayor acceso a casas editoras que, por
su insercién institucional, tenfan sus amigos. La publicacién
de aquel articulo inicial bajo el nombre de Kandiev, ésta sf
documentada, hubiera sido una buena pista a seguir en una
brisqueda detectivesca.
No siempre se cambia para bien...
En 1927 Vaguinov public su novela La cancién del sétio, en
Ja que pint6 un cuadro irénico de las actividades del etreulo de
‘Bajtin, poniendo el acento en las aspectos excéntricos que caracte-
tizaban a sus miembros (ase Vaguinov, 1983). Los petsonajes
son quijotescos y el central representa a Pumpianski, que por en-
tonces habia alquilado tna dacha veraniega en las afueras de Le-
ningrado en la que elcfreulo se reuni6, El émbito aparece decora-
do con presencias de ninfas y sitios. Su cima, la excentrcidad
Pero quien perciba en la novela slo una descripcién satitica de la
‘excentricidad del comportamiento de los miembros del circulo, no
‘rd mds alla de una primera lectura superficial. Ona lectura mis
‘atenta nos dir algo mucho més importante: la excentricidsd no
consistia meramente en Jas caracterfstcas personales que Vagui-
nov implicaba, sino en la valoracién, por sobre todo, de ta varie-
dad y la diferencia, el libre pensamiento, el dislogo y el debate. A
su modo, todos eran esptritus independientes que poco se preocu
paban por conformar convenciones y criterios establecidos —ser
138
‘conoclasta estaba a la orden del dia. Cada uno aprendia'algo del
discuso de los otros aunque trabajaban en diferentes campos in-
telectuales. Este clima de democracia y libertad, si bien no fue el
Xinico elemento, constituy6 una base fuerte de la excepcional revo-
fucién cultural de la que ya hemos hablado. Por el contrario, la
supresion creciente de esas condiciones asfxié a la misma y a sus
protagonisas, ydetermin6 la pobreza dominant en la vida cule
ral sovitica en lo afios futures. Atin en la actualidad, pese a toda
Ja voluntad que se invirte en la reversin del proceso —tanto por
1a politica cultural de! gobierno, como por los esfuerzas de los
intelectales—, las consecuencias devastadoras de aquella sit
cién se hacen sentir con todo su peso.
‘La politica leniniana de libertad en el mbito de la creacién
cultural, cientifiea y artistica, comenz6 a desvitalizarse hacia
fines de esta década, en relacién directa con el proceso de bu-
rocratizacién que fue sufriendo la revolucién soviética.® No
siempre se cambia para bien... Apenas murié, Lenin fue em-
balsamado: asf nacerfa una nueva religion atea, incluso con el
ritual de la eterna peregrinacién al mausoleo de Ja momia, que
‘ain subsiste. En seguida, también se embalsamaron —des-
pués de eviscerarlas prolijamente— sus ideas: asf naceria un
nuevo dogma, el «marxismoleninismo», un catecismo estali-
nista completamente ajeno a la esencia del marxismo auténti-
co, ya sean las teorfas marxianas como la interpretacién leni-
niana —concreta en situaciones concretas— de las mismas
Mas tarde, ya que ela taicién siempre comienza por la revi-
sign de la teoria», se hizo necesario velar por la pureza del
evangelio: ast nacerfa una nueva Inguisicién. Finalmente, ha-
brfa que embalsamar al pafs entero, Stalin y sus gangsters ya
se encargarfan de ello con un fervor que hubiera hecho llorar
de emocién a Al Capone.
5. Este peso fue sense yantcipadaments paride por Lanka en sus
ros meses des 9s sungue ena suamentechfermo, tat dacapersdancte
‘Se revert Pros er fade No tena fern habla ndo deworsd. Bl verano
eoksionato Ania Lanocsa, «gun Lenin hab deinnde Corr pre
{nhac Minto de Clary Edurselon fu quien vo que conor
Combate en aren dels cut
"Un ed interesante sobre ete proceso, desde una perspective marist, 1
‘onsite et Hv del srgntng Geraso Ps (1989), El dogmatoo.Faciaeon
Sevier
139
Lunacharski soports el ereciente avance del oscuramtismo,
Hasta sus ditimos dias en sti cargo intent6 preservar las con-
quistas logradas. Fue un testigo vivo, hasta su obligada dim
sin, de las mutilaciones crecientes que éstas iban suftiendo.
Thicialmente la presién sobre la intelectualidad no se debio
a razones ideolégicas —ésta s6lo se manifestaba en el seno del
partido comunista, Hacia finales de la década de los veinte, el
no ser «marxistaleninista» declarado no constitula un obs-
‘éculo serio para una carrera intelectual. Los formalistas, por
ejemplo, desarrllaron sus teorfas institucionalmente hasta
1930 —cuando fueron expulsados. Ineluso en 1927 ningtin
miembro de la Academia de Ciencias era miembro del partido.
‘Sin embargo, alrededor de esa fecha, las presiones comenza-
ron a desbordar los marcos del mismo.
EI condicionamiento exterior no respondia s6lo a las pre-
siones burocréticas en el campo de la cultura. La Unién Sovié-
tica, una década después de la revolucién, habia cambiado. Y
habia cambiado bastante. En Ja nueva atmésfera creada, el
marxismo —tanto el auténtico pensamiento ereador, como st.
competidora versién canénica—empezs a jugar un papel mis
‘excluyente, hasta convertise en la Weltanschauumg de un pais
‘que inauguraba un aislamiento destinado a perdurar. Esto in-
fluirfa obligadamente en los intelectuales. Hacia 1927, por
ejemplo, los formalistas publicaron artfculos que tenfan en
‘mayor consideraci6n a los factores extraliterarios, en un enfo-
«que més sociolégico. Varios miembros del grupo de Bajin hi-
cieron una transformacién sincera
En 1927, Voloshinov se convirtié honestamente en un mat=
xista. EI mismo proceso inicié Pumpianski. Alo largo de nues-
tro relato vimos cun sensible era el propio Bajtin al Zeitgeist
dominante. Como resultado de su propia evolueién intelectual,
‘sus trabajos de esta época son francamente marxistas. Tampo-
co fue cinica, a diferencia de lo que algunos sostuvieron, x
respuesta de Medvédev a la crisis. Hay fuerte evidencia de que
su proceso fue genuino. La presencia proletaria en Ia cultura
por este tiempo ya habfa adguirido una dimensién considera-
be, En 1927, Medvédev escribié una resefa precisamente s0-
bre literatura proletaria. La revista La Estrella fue cambiando
‘su orientacién. Como consecuencia de ello, algunos articulos
140
‘que Medvédev habia escrito en su antigua linea, y que ya hax
‘ian sido anunciados, no aparecieron. Cuando Medvédev reto-
1mé sus publicaciones en 1928, en la misma revista, su primer
articulo fue otra resefia favorable de una antologia proletaria.
Dejando de lado los casos de acomodacion oportunista a pre-
siones exteriores, la transformacin de las posiciones te6ricas
que estuvimos mencionando no se explica s6lo por un condi-
Glonamiento externalista. Tal como lo ha debatido la flosofia
de Ia ciencia en los ttimos afios, también deben tenerse en
catenta las determinaciones internalistas.”
En la etapa que ahora se inicia en la vida de Bajtin y su
cireulo,ciertos resgos de represién habfan comenzado a insi-
nuarse, Parad6jicamente, la mayoria de ellos habia mejorado
de modo notorio su insercién laboral. Incluso Bajtin habla
‘raspuesto el umbral que lo podta conducir al desarrollo profe-
sional que toda su vida habia deseado. A fines de 1928 consi-
a2ui6 iniciar un ciclo estable de conferencias en la vieja Man.
sién YusGpow, con gran repercusin de pablico en sus dos pri-
‘meras conferencias. Sin embargo, no Ilegarfa a dar la tereera
fue arrestado, De no haber mediado esta circunstancia, su po-
pularidad como conferencista, conjuntamente con la publica-
tid de su Destoievski® pocos meses més tarde, le auguraban
‘una brillante carrera,
7, Ua sere de fre de Vigo lstea ext sic, Hac ext pce c=
metzaron a ssrmuase tensions ene eno desu sro, prveneaes sobre todo de
[AN, Lente ~ nto por evestones Sdealgias com pot rages oportuniss de
fevenlied. Las dicepancnsHesigeas euncdieron on scusicines echns &
‘gost! deno ser un aunt mari, La stain elmira eon arpa det
‘eal poco fl dapute.Lo qv Oetiis can ete grupo no respond sd a pre
Sones concertos extemos: ambien hubo screpanis que suger
‘propo desarll ltero de ter
"Dba de bra de Donat ola pineravesin desu shor famoso
libre al primer que apareess cons propio nombre Apensspublade, meres
lun aelo de Lunsehar (1974), quen ee so un eine poco clr
‘So tambien ut ero tere dl ate Results destcabe que el Minisode Cal
free asuara do In opes prin de un essitr marginal. segunda edn 0
[gai hun 1963 cuando, comedy amplads, aparece cone lo Problema de
1a pation de Dott Ben. 19860).
141
Crimen y castigo
El motivo més probable del arresto de Bajtin fue estar in-
volucrado en actividades religiosas en un momento en gue 1o-
dos los intelectuales devinieron agnésticos. Bl efrculo habia st-
frido un antecedente similar con el arresto de Pumpianski en
diciembre de 1928 (Todorov, 1981). En 1926 Pumpianski ha-
bia escrito a Kagan: «Todos estos afos, éste especialmente,
estuvimos ocupados estudiando teologia» (Nevelskaia, 1981),
Bajtin habla sido religioso desde su miez. Pero no era el tipo
de religioso supersticioso. Era un hombre que podia estudiar
con la misma actitud y curiasidad los rituales de a religion
«que los rites folkiéricos. Tampoco ve'a incompatibilidad algu-
ra entre la religion y otras posiciones politicas y filosdficas.
Bajtin fue victima de la campatta estalinista de proletarizacién
de la cultura que acompané al primer plan quinquenal. A par-
tir de los acontecimientos que hemos deseripto, ya pociemos
afirmar que nos encontramos en el comienzo del fin inexora-
be de los circulos Bajtin.
Bajtin fue arrestado en enero de 1929 bajo varios cargos @
todas luces falsos, como por ejemplo participar en una conspi-
racién para instalar un futuro gobierno ruso anticormunista.
Durante st prisién, su osteomielitis se complicé con una para-
nefrits. Por ello fue trasladado a un hospital bajo el euidado
de especialistas. Bajtin fue sentenciado, a pesar de que apela-
ron por su libertad conspicuas figuras —entre ellas Gorki, Ale-
xis Tolst6i e incluso indirectamente el ministro Lunacharski,
‘quien hizo una favorable reseria del Dostoievski de Bajtin? Por
comentarios que le habfan llegado, Bajtfn creyé que su senten-
cia al GULAG" era por un periodo de cinco afios. Protesté
alegando que debido a su estado de salud no podria sobrevivir
la condena —més tarde Bajtin se percaté de que ésta eta en
realidad por diez afios en el campo de las islas Solovki, Duran-
9 Como ya dios, Tania. aunque plemizando con Btn, rl) un
‘sno des bro eno arial sa “pring de voces et Dosti ae
inachark 1978 y seta gus exe eral ensayo me rund daca
‘strctra atta dels noes de Dostole,
TO. Seas de Clie Upmnionie Ligure, Dineién Gener! de Campamenios
{campos de Cancel Eh ger, lasigla en rea os GULag
142
te el proceso, en diciembre, Bajtin fue liberado para que se
recuperara en stt casa, All fue visitado por polictas que ama-
Dblemente —auin no habja llegado 1934— le preguntaron por la
autorfa de los tres libros publicados bajo los nombres de Med-
védev y Voloshinov. Un comentario de los investigadores fue:
‘«Sabemos que usted conoce métodos marxistas». Le prometic-
ron guardlar silencio al respecto y no dafiar a nadie si admitia
‘su autorfa, Mas tarde Bajtin declaré apenado que Ia policia
habia mantenido su palabra, no asf Jos intelectuales mas cer-
canos a él, La policia secreta cit6 a su esposa para informatie
{que habian cambiado la sentencia a seis afios de exilio en la
ciudad de Kustanai en Kazajstin. A pedido de Bajtin podria
viajar allf sin escolta alguna, También le permitieron elegir
qué clase de trabajo harfa, con la excepcién de ensefiar en
escuelas. Los Bajtin partieron hacia Kustanai a principios de
1930.
143
CAPITULO IV
DE STALIN A JRUSHOV
‘Aunque Kazajstin es un inmenso desierto, Kustanai resulta
tuna excepcion: est ubicada en el teritorio més fértil de la
URSS, inmediatamente al este de los Urales. La agricultura y
Ja ganaderfa porcina son sus principales actividades. Hacia
1930 tenfa casi treinta mil habitantes. Su vida cultural era po:
bre cuando los Bajtin legaron, aunque otros intelectuales alli
desterrados permitian algunos contactos atractivos.
Destierro en Kazajstiin
En Kustandi, Bajtin termin6 en 1935 su ensayo «La pala-
bra en la novela» (1986, pp. 83-268). Fue la esposa del dirigen-
te menchevique Sujénov —uno de los desterrados— quien lo
mecanografi6. Probablemente muy poces amigos de los Bajtin
pudieron viajar a Kustandi a visitarles, porgue la distancia era
grande y porque no estaba permitida. Sin embargo, se ha
comprobado que Kandiev sf lo hizo. El habito de Bajtin de no
escribir cartas, aument6 su aislamiento con respecto de sus
amigos. Su carécterflemético e introvertido, su sentido del hu-
mor y su capacidad para dialogar con cualquiera, le ayudaron
a adaptarse al exo.
El tinico requisito que Bajtin debta cumplir era presentarse
145
tuna vez por semana a la poliefa, Al principio s6lo Elena consi-
gui6 algunos trabajos: tenedora de libros de una oficina de
‘granos, en la biblioteca piiblica y como vendedora en la libre-
ra estatal, En 1931 Bajtin comenz6 a trabajar como contable
fen la Cooperativa de Consumo del Distrito, por quinientos ru-
bblos al mes. En 1932 hizo un breve viaje a Leningrado para un
‘examen médico —es probable que haya visitado entonces a
sus amigos. En 1933 Bajtin también se desempeiié como con-
sultor de planificacion en el Consejo del Distrito,
Bajtin se Hevaba may bien con los viejos combatientes que
gobernaban a ciudad, a los que bautiz6 «partisanos rojos»,
ppersonas rudas y honestas. Como no sabfan llevar bien los
bros, Bajtin los ayudaba, En reciprocidad, ellos le provefan co-
mida, cigantllos —imposibles de obtener allf— y le permitian
dar conferencias piblicas. Claro, Bajtin ya no disertaba sobre
filosofia sino sobre «Técnicas de organizacién comercial y el
plan econémico anual»
En Kustandi Bajtin probablemente fue testigo de algunas
de las terribles consecuencias de la colectivizacién forzada.t
Durante la misma, enseié teneduria de libros de los koljoses.
En 1934, la revista Comercio Sovietico publicé un articulo titu-
lado «Una experiencia basada en el estudio de la demanda
centre trabajadores koljosianos», firmado Bajtin. Ese mismo
‘fio su exilio concluy6 oficialmente. Sin embargo, permanecié
‘en Kustandi, No retorné a Leningrado porque no pudo obte-
nner un permiso de residencia, debido a su condicién de ex
desterrado, En 1936 Bajtin recibié permiso para des meses de
vacaciones de verano en Leningrado. Alli pidié a Medvédev
‘que le ayudara a conseguir un trabajo académico. En su viaje
de regreso a Kustanst los Bajtin se detuvieron unos dias en
‘Moscti —en lo de los Zaleski, como lo harfan de ahf en més—,
y tuvieron encuentros con Idina, que all residia, y con Ka-
‘Ban, a quien no habian visto desde hacia diez aftos.
1. Asse Bars al proceso de formecln compas de cooperates de esbsjo
again (joes). Fac Nevado adlane sin iedud. Eaton recites (Congues,
156) elelan en cas qulne mllnes mls vesmasincrminadas de ee epsos
(ho hindi, errs xalado yen a atidad ncmemontecontanado or bs
“tigen soit
146
Kagén habia estado trabajando en un atlas enciclopédico
de recursos energéticos de la URSS, y no tenfa un proyecto
futuro. Bajtin trat6 de persuadirlo de que valviese a las huma-
nidades y le dio el texto casi completo de su «EI discurso en la
novelas. A los fines de este escrito, podemos ubicar hacia
1934? la consagracién definitiva del estalinismo y el comienzo
de las manifestaciones mas caracterfsticas de esta monstruosa
degeneracién: terror, masacres, campos de concentracién, en-
diosamiento y mentira, en proporciones inauditas. Esta nueva
atmésfera se instal6 en todo el tervtorio de la URSS. También
Ilegé a Kustandi
Por las gestiones de Medvédev, Bajtin fue invitado a ense-
fiar en el Instituto Pedagégico de Mordovia, en Saransk, adon-
de se traslad6, llevando consigo et sabor amargo de la purgas
que diezmaron a los partisanos rojos de Kustani.
Saransk, Mordovia
Saransk es la capital de la Repiiblica Aut6noma de Mordo-
via, situada seiscientos kilémetros al este de Moscé, cerca de
Jos limites de la Rusia europea. Por entonces era una ciudad
de provincia de industria liviana y uno de los centros ferrovia-
rios mas importantes del pafs. Su tasa de analfabetismo lega-
ba al noventa por ciento. El idioma local era ugrofinés. Ade-
més, Mordovia estaba plagada de campos de concentracién.
Los Bajtin recibfan envios de comida de sus amigos.
EL Instituto Pedagégico estaba dirigido por Merkushin, un
secretario del soviet con ambiciosos planes de convertirlo en
tun poderoso centro terciario. Contaba con un edificio propio y
mis de setenta profesores, pero atin debia esperar para tener
tuna biblioteca, Fl departamento de literatura estaba constitu
do solamente por Bajtin. La mayorfa de los profesores tenian
antecedentes politicos dudosos, pero Merkushin estaba dis-
puesto a correr riesgos politicos.
2. A principis de junio does mise ao, Vig murs en Moss es trina
yeas doe etn de ora eberelons qe habla pac dant
eo.
147
Bajtin daba los cursos correspondientes a todos los afios y
todas las asignaturas. También daba conferencias fuera de la
Universidad. Por una invitacién del comité del partido comu-
nnista disert6 en su Universidad de Marxismo-Leninismo acerca
de «Lenin y Stalin sobre el papel del partido en la literatura y
cl arte», Todo indicaba que por fin Bajtin habfa encontrado un
lugar para ensefar y escribir, pero esto no durarfa mucho: Jas
purgas llegaron al Instituto en 1937. Bajtin se salvé milagrosa-
mente cuando sus acusadores fueron purgadlos junto con la
mayorfa de los miembros del Instituto. Sin embargo, no quiso
corer mAs riesgos: renuncié y trat6 de encontrar un trabajo
‘semejante en alguna otra ciudad,
Escape a Kimri
1Los Bajtin visitaron Mose. Esta vez encontraron a Kagén
muy deprimido y Bajtin lo persuadi6 de que escribiese un at
tieulo en conmemoracién del aniversario de Pushkin, en
ese momento muy celebrado en toda la Unién Soviética. Ka-
gin lo hizo,
‘También visitaron Leningrado, pero sus amigos les advir~
tieron que la policia secreta estaba arrestando a todos los ex
desterrados, y debieron huir. Asi, volvieron a Kustandi para
arreglar sus asuntos y en 1937 se mudaron a Kimri, una pe-
quefia ciudad a orillas del Volga, a cien kilémetros de Moscd,
ya que ésta era la distancia maxima de Mosca en la que po-
dian residir ex deportados. Kimri y un conjunto de pequefias
ciudades aledafas, por esta raz6n, estaban llenas de ex senten-
ciados.
‘Sus primeros meses en Kimri, aunque ésta era superior a
Kustandi, fueron muy duros. Bajtin no tenta trabajo, y sélo
sobrevivi6 por la ayuda de sus amigos y su familia, quienes le
enviaban dinero, Ademis, hubo que amputarle su pierna dere-
cha. Desde 1938, usarfa muletas durante toda su vida. Hasta el
final de la Segunda Guerra Mundial, la represién sobre os
intelectuales disminuyé considerablemente, y la situacién de
Bajtin mejor.
En 1938 se le encarg6 Ia entrada «Sétiray para la Enciclo-
148.
pedia literaria, pero este volumen nunca apareci6, quiz por-
que correspondia al mismo tomo que la entrada «Stalin», y
siempre era diffeil escribir sobre ese tema: se cafa por mal
apologista 0 por poco apologista. En 1940 comenz6 a hacer
resefias internas para casas editoriales. Bajtin por esta época
dio una conferencia sobre Shakespeare en la Casa de los Es-
critores, en Moseé. También allf fue adjunto al Instituto Gorki
de Literatura Mundial, que pertenecia a In Academia de Cien-
cias, donde dio otras conferencias. La principal fue «La épica
y la novela», en 1938 (Bajtin, 19864).
Vittorio Strada (1976) interpret6 esta conferencia como
tuna original respuesta al trabajo de Lukécs «Problemas de la
teorfa de la novelas, que expuesto en el Instituto de Filosofia
de la Academia Comunista en Mosct, en 1933 y 1934, habfa
generado una importante polémica. Tanto el trabajo como la
discusién habian sido publicados en Literaturai Kritk en 1935
(wéase Lukées, 1976).
En estos aos en Kimri, Bajtin tuvo una gran produccién.
Como no trabajaba en un empleo fijo, podia eseribir. Adem,
allf contaba con los libros necesarios, ya que Kangiev, que es-
taba habilitado para retirarlos de la biblioteca de Leningrado,
se los enviaba en secreto. Trabajé en varios ensayos. Escribi6
luna tesis para candidatura a doctorado, que presenté en el
Instituto Gorki: Rabelais en la historia del realismo. También
terminé su libro La novela de educacidn, que fue aceptado
para publicacién por la editorial El Escritor Soviético. Como
tantas veces, Ia obra no se publieé porque la guerra destruy6
el manuscrito, No contamos con una versién completa de esta
obra porque Bajtin us6 gran parte del papel de la copia que
conservaba para armar cigarnillos. Sélo queda un fragmento
(véase Bajtin, 19824),
Durante la guerra, en 1941, Bajtin ensefé alemén en las
escuelas locales. Desde 1942 le fue permitido también ensefiar
riso. Estos empleos, aunque le quitaron tiempo para escribir,
continyaron rehabilitindolo ante las autoridades. En 1944 el
comité local del partido fo invit6 a dar una conferencia. Cua
do Ja guerra termin6, Bajtin pudo retomar su puesto en el
Instituto de Saransk.
149
Saransk, nuevamente
A partir de este momento Bajtin concentré sus eruditos co-
nocimientos en el problema de Ia teoria de Ia novela. Este
tema era entonces el principal t6pico literario en Ia URSS.
Pero habia una incompatibilidad bésica entre In estructura
fandamentalmente abierta de sus concepciones y la ideologia
cerrada, monolégica y conclusa del estainismo. Y no oculté
este conflicto ni dejé de debatir con la ideologia estalinista en
sus obras, aungue lo hizo en el ‘mbito académico y con su
téctica habitual, indirecta y oblicua
Al finalizar la guerra se cerraron las puertas para una posi
ble carrera en Moscti o Leningrado. Esa fue la causa por la
cual Bajtin permanecié en Saransk, donde fue promovido a
puestos de creciente jerarquia. La guerra dej6 su huella pro-
funda en Ja ciudad. Una de sus consecuencias, para Baitin, fue
Ja imposibilidad de encontrar alojamiento. Finalmente, los
Bajtin lograron instalarse en el edificio de una cércel fuera de
uso, donde ocuparon un cuarto y se hicieron amigos de un
ladron que vivia en el sétano.
Las autoridades de la ciudad se esforzaban por ayudarlo.
Le proveyeron de transporte: al principio un caballo, més tar
de un automévil con chéfer. También le proporcionaron un
certificado que consignaba una large antiguedad laboral, aun-
‘que esto distaba de ser cierto, para que obtuviera una pensién
més alta,
Rabelais y la tesis,
Bajtin retomé entonces su presentacién para la candidatura
1 doctorado, En 1946 se le dio fecha para la defensa. Pero nue-
vamente los tiempos se mostraban desfavorables, con la admi-
nistracién de Zhdénov, el burderata que regia la politica cultu-
ral, y su represién omnipresente. Los aspecios folkléricos del
Rabelais —como otrora las investigaciones transculturales. de
Vigotski— podian ser interpretados como subestimadores de
Jas masas. ¥ Bajtin habia apelado técticamente a esos aspectos,
bbaséindose en Ia concepcién gorkiana —ya no més vigente— de
150
que habian jugado un importante papel en la historia de le
literatura. Ademés, el erotismo explicito de Rabelais chocaba
con la legislacién mojigata y puritana promovida por Zhdénow.
El titulo de la tesis era Rabelais y la Historia del reatisma y st
contenido es muy similar al libro que hoy tenemos (1971), com la
‘excepeién de que fueron quitados el andlisis de un discurso de
Lenin, un capitulo sobre Gégol —que apareceria en una recopila-
cién péstuma (Bajtin, 1986e)—, y algunos segmentos oportunis-
tas que Bajtin habia introducido para complacer al discurso esta-
Tinista. La defensa de la tesis fue un acontecimiento conflictivo.
Los primeros tres examinadores la encontraron admirable, inc
‘so consideraron que era valida para el grado de doctor, aunque
Bajtin sdlo la habia presentado para la candidatura al doctorado?
‘Cuando se abrié la discusion sobre la tesis, muchos asistentes
apoyaron la mocién. Sin embargo, fue resistida fuertemente por
varios ide6logos estalinistas. Por ese motivo, el tribunal oficial se
vio oblizado a realizar una segunda discusién que duré més de
seis horas. El dictamen final fue la aprobacién undnime para el
srado de candidato y una discrepancia de un solo voto para el de
doctor, por lo cual la decisién sobre ambos grados fue elevada
tun tribunal superior: Ia Comision Ministerial (Strada Ianovich,
1979, p. x). En 1947 el cima politico se habfa enrarecido con
tra campatia persecutoria, la xanticasmopolitas* Varios miem-
bros de la direccion del Instituto habian sido sustituidos o expul-
sados. La tesis fue acusada de canticienttficas, «grotesca» y ateu-
diana» en el transcurso de estos cambios. Todo esto motivé que
Ja Comision Ministerial pospusiera Ia evaluacién de Ia disertacion
de Bojtin hasta junio de 1951, Finalmente, en 1952 Bajtin recibic
sélo el grado de candidato, Esto también signifiaba que no seria
publicada.
5. ite ot un grado previo al dacorade qu ain este et a Union Sovitis
ssntalete al Ph D-noreameriano acta yl wrao de dor de ls universes
‘Spafolsylatinoanarcanas
4 Las potencies vcumas de xa campana eran dos agus gue alguna vez
Ibiesen tnd clue tipo de conte con cxanjres —inelso epstar0 mee
Farente por letras de sus cea, La capi conc con o elebre afar Se as
‘tas blancs, cuando varias eminence micas fueron neta ¥ cords
Jat que conten st porttipaciin ex an complet ssa En reed To ele
son no feel esd sino muerte de Stan
131
Un profesor soviético
La campafia anticosmopolita no sélo afecté la tesis, sino al
propio Bajtin: coma el riesgo de ser arrestado 0 expulsado de
su trabajo. Merkushin se arriesg6 por él una vez. més: invit6 a
Jos Bajtin a celebrar con champafia el Afio Nuevo de 1950 en
‘su casa, Jo que fue interpretado como una sefal de confianza.
Por ello, Bajtin no fue tocado.
Durante los préximos aiios Bajtin asumié Ia estrategia de
desempefiarse en sus funciones como un hombre del sistema,
y ast lo hizo en sus miiples actividades, que inclufan discur-
50s y conferencias de corte zhdanoviano —muy probablemen-
te al modo de Lukes en sus escritos de la misma época.$
‘También podia disertar sobre Sofocles, Dante, Cervantes y
Shakespeare. Seguramente esto le ocasionaba mas placer que
Jas conferencias del tipo de «Stalin y la burguesta inglesa», que
también daba por entonees.
Bajtin fue un profesor muy popular. Sus auditorios eran
rulttudinarios. En sus conferencias recitaba poemas en latin
© sriego, y los asistentes, que en stu mayoria no comprendian
1 texto, quedaban cautivados por su mtisica. En una confe-
rencia sobre el compositor Dargomizhski, se entusiasm6 can-
tando viejas canciones rusas, tit las muletas y se puso a bai-
Jar saltando sobre su tinica pierna. Su actividad cultural no se
limité al Instituto, sino que se extendis a cientos de institucio-
nes de Saransk, de los priblicos més variados. También daba
lecciones privadas, como en el pasado. Durante esta época es-
cribs, aunque poco.
Algunos testimonios de sus asociados y disefpulos en este
perfodo confirman esta imagen y aportan descripciones valio-
5. Luks (1987, p78) en un pélgo a ein de ino des iro xe to
‘jo Sala y pula durante el pvido de Srushov, seb: «Pr lo que hoe st
‘modo de la expascié, no hay mds Temedo que fesanocr queen el pss
‘Sttr mares, para per 1 publ oe obras] eo ke dona ee obs
dow eae ea compromiss (No gustaré mucho itapo ea dl ssnto de as tas
“romeo” de Sin. Serre be intents a mini inopenable y
lirme a reproduc afirmacinesjstas, aunque muchas ves eran Ja coz
das mucho ants do Salim Hemosrepedaro ete pase pore mica Is c=
Ese que ssi lo nected In Spo, nciyend a Bat, en ss rity
‘nme aethiedes cults
152
sas sobre st personalidad como docente, M. Chaldibina, stt
colaboradora durante afios en el instituto, recuerda:
Con wn tacto asombroso, jams hurnillaba a nadie con su
sautoridad, Por el contratio, e recardamos como un. hermano
‘mayor, un camarada leno de delicadeza y de sensbilidad, lo
aque le permitia insular a cada uno el deseo y la voluntad de
tlevar nuestro nivel clentifico y pedagdgico [cit. en Kozhinow y
Konkin, 1973]
También NL Chibékov, su alumno entre 1948 y 1953,
afirma:
Sus interpretaciones nos hacfan imaginar los diversos acon-
tecimnientos de la literatura y el arte sobre un vasto fondo de
historia y de cultura, y nos hacian ver en ellos un componente
csencial de la crvacién espiriual de las masas populares (ct. en
Kozhinov y Konkin, 1973]
LL. Guchtchina, més tarde destacada profesora en la Repti-
blica de Rusia, testimoni6:
Sus cursos resonaban frecuentemente con palabras extranje-
1s, que eran las verdaderas de la poesta de Homero o de Virwi-
lio, de Dante o de Rabelais, de Shakespeare'o de Goethe. Noso-
tras escuchabames como embrujados, haciéndonos recordar
para siempre las ideas y las imagenes sobre las cuales habia
atraido nuestra atencion [eit, en Kozhinov y Konkin, 1973).
Ocasionalmente, Bajtin hacia viajes a Moscti y Leningrado,
con motivo de algin evento cultural. Por ejemplo, en 1948
concurrié a un homenaje al famoso actor Mijoels, quien habia
sido compafiero suyo en Ia Universidad de Petrogrado. Solo-
‘mon Mijoels en calidad de presidente del Comité Judo Anti-
fascista habia viajado a Jos Estados Unidos en 1943, a solici-
tar apoyo para la Unién Sovietica en guerra (Gromiko, 1989,
P. 98). Mijoels fue asesinado poco después de este acto de
homenaje al que concurrié Bajtin, durante la campaiia anti-
cosmopolita
Bajtin también se hizo presente en tertulias de Idina, que
153
incluyeron la lectura de la traduccion de Pasternak del Fausto
de Goethe, por el mismo Pasternak. Hacia 1951 se encontré en
Leningrado con los sobrevivientes del viejo cfrculo: Kandiev y
las esposas de Ruguevich y Voloshinov. Reciprocamente, va-
rios de sus viejos amigos viajaban a visitarlo a Saransk. Idina
Jo hizo a comienzos de los afios cincuenta y como hacia mu-
cho que Bajtin no la escuchaba, decidié dar allt un concierto.
El tinico piano en condiciones minimamente aceptables se en-
contré en una emisora de radio, donde se realizé el recta
En marzo de 1953, muri Stalin y con él el terror, aunque
no el estalinismo.
154
CaptruLo V
DE JRUSHOV A BREZHNEV
Después de la muerte de Stalin se inicié un proceso de
liberalizacion, A partir del histérico xx Congreso del Partido
Comunista de la Unién Soviética y el informe de Nikita Jrus-
hov, secreto pero mundialmente conocido (Kruschef, 1970), se
inicié un tortuoso proceso de rectificacién que dio una nueva
fisonomia a la vida soviética, especialmente en el terreno de
Jos derechos humanos, Si bien el cambio fue notorio respecto
del perfodo anterior, el «deshielo» —como se denominé a este
interregno— no lleg6 a derretir el glaciar que dejo Stalin. Este
perfodo duré hasta Ia destitucién de Jrushov en 1964. Lukécs
(Holz e¢ a, 1971) pereibi6 con claridad en qué consistieron las
limitaciones de este proceso cuando afirmé que se estaba in-
tentando desmontar el estalinismo con métodos estalinistas.
Cuando Leonid Brézhnev subié al poder se dio un considera-
ble paso airs en muchas de las conquistas de la era de Jrus-
hov, quien en las tltimas encuestas en Ia Unién Soviética apa-
rece como el dirigente con més popularidad desde Lenin.’ La
caracteristica dominante de 1a administracién brezhnevita se
expresa en la actual calificacién de la misma como «perfodo
1, Cf el mmanaro Novedades de Moai, aoe 1988 y 1989.
155,
del estancamiento y el inmovilismo», Veamos ahora cémo
anscurrieron los tiltimos afios de Bajtin en este marco his-
‘Grico,
Deshielo: la publicacién del Dostoiewski y el Rabelais
AA mediados de los aiios cincuenta fueron lberados de las
prisiones y los campos cientos de miles de prisioneros pol
os. Los procesos de rehabilitacion, aungue lentos y en mu-
chos casos péstumos, se sucedieron, Muchos de los intelectua-
Jes que habian estado interdictos retornaron del destierro y
pudieron residir en las ciudades principales. Sus obras fueron
sacadas de las listas negras, comenzaron a ser publicadas, y se
reintegraron a la vide laboral y alas posiciones que merectan
En lo inmediato, estas medidas no parecieron afectar de
modo significativo la vida de Bajtin. Esto debe ser atribui-
do fundamentalmente a sus caractersticas personales. Bajtin
slempre fue un hombre de pensamiento, nunca un hombre de
accién, A esto se sumaron por supuesto Su avanzada edad y su
enfermedad. La mejoria de su situacién se fue produciendo
Jentamente y, en realidad, por la accién de otros, sin que ésta
contara con sus esfuerzos propios.
En 1957, el Instituto Pedagégico fue elevado al rango de
uuniversidad: Ia Universidad Ogariov de Mordovia. En 1958,
Bajtin fue promovido a director del Departamento de Literati
ra Rusa y Extranjera de la misma, lo gue le concedi al matr-
monio acceso a mayores comodidades, ya que pudieron mu
arse a un apartamento de dos ambientes en un prestigioso
edificio frente a Ia plaza central de Saransk. Alli Bajtin tenta
tun estudio con una bien provista biblioteca personal. Se hizo
fabricar especialmente un eseritorio yun sillén més cémodo y
apropiado para sus hébitos de trabajo. Todas los afios pasaba
un par de meses de las vacaciones de verano en la casa del
Sindicato de Escrtores, cerca de Moseti, ocasiones que apro-
vechaba para visita a sus viejos amigos en la capital
‘Aunque Te offecieron puestos de mayor jerarquta, no los
acept6. Bajtin nunca fue un hombre ambicioso. Por esta épo-
ca, su esposa comenzs a evidenciar signos de na eardiopatia,
156
y el bébito de gran fumador de Bajtin agrego un enfisema
pulmonar severo a su osteomielitis.
Luego de un silencio de casi treinta afios, su Dostoievski
‘comenz6 a ser citado: en 1955, en una monografia norteame-
ricana; en 1957, por el viejo formalista Sklovski; también por
el lingtiista de fama internacional Romén Jakobson. En 1956,
en un congreso internacional en Mosc, Jakobson se refirié en
varias ocasiones a Bajtin y a Vigotski —la obra de este tiltimo
comenzarfa a ser reeditada ese mismo aft. En 1958, en otro
congreso internacional en Mosct, Jakobson distribuy6 entre
los asistentes numerosas copias de un trabajo donde se referia
—destacdndolo— al Dostoievski. A fines de los atios cincuenta,
‘en muchos seminarios de Ia Universidad de Mosc se comen-
26 a discutir el hasta entonces desconocido libro, ya que cuan-
do éste aparecié en 1929 durante su destierro, habfa tenido
cescasa difusion
‘Un grupo de te6ricos literarios mas jovenes se convirtieron
fen sus seguidores hasta su muerte, e hicieron innumerables
‘esfuerzos para mejorar las condiciones de vida y difundir la
‘obra de Bajtin, El mas pujante de ellos fue Vadim Kézhinov,
un graduado del Instituto Gorki que ley con fruicién tanto el
Dostoievski como la tesis sobre Rabelais. Kézhinov crefa que
Bajtin ya habfa muerto.
Conjuntamente con Serguel Bocharov y Gueorgi Gachev,
inicié en 1960 una campafia para que ambos {uesen publica
dos, a pesar de que tropezaron con muchfsimas negativas, Por
entonces Kézhinov descubrié que Bajtin atin vivfa, le escribié
yy, en respuesta a una carta de Elena, los tres amigos viajaron
a Saransk a visitarlo, como seguirfan haciéndoto en el futuro.
En estos afios Bajtin recibié muchas visitas de este tipo, entre
ellas la de un profesor muy popular de la Universidad de Mos-
8, Vladimir Turbin y la de una de sus discipulas, Leontina
Melijova. Todas estas personas comenzaron a moverse enérgi
camente para promover el traslado de Bajtin a Mosci. Kézhi~
nov y Bocharov reunieron sus archivos y publicaciones, Tur-
bin lidiaba con los problemas del traslado y Melijova se hacia
cargo de las necesidades médicas del matrimonio.
Kzhinov convencié a Bajtin para que reeditara el Dos-
toievski. En 1961, Bajtin pidio su retiro de la Universidad, con
187
el objeto de contar con més tiempo para revisar y ampliar la
‘monografia. Ese mismo afio también decidieron la publica-
cin del Rabelais. Después de una intensa campafia, que in-
cluy6 un artfculo de Kézhinov (1967) para una publicacién
francesa, donde se mencionaba expresamente la obra de Baj-
tin; una carta firmada entre otros por Mijafl Jrapchenko, Leo-
nid Grosman y el escritor Konstantin Fedin; y una velada
amenaza de un segundo affire Jivago,? en 1963 Bajtin recibio
copias anticipadas del Dostoievski, que apareceria pronto y
tendrfa una acogida altamente favorable. Después de sortear
algunas dificultades —una de las soluciones fue la ocurrencia
de Kézhinov de evitar la supresién de las palabras obscenas
traduciéndolas al francés—, el Rabelais fue publicado en
1965.
Ultimos afios
En 1965 encontramos a Bajtin en Saransk, ya retirado,
manteniendo contactos con los intelectuales de la universidad
yy los eventos del presente: escuchaba atentamente los noticie-
ros radiados y leia varios periédicos oficiales, subrayando pa-
sajes de los mismos, También asitia al cinematégrafo, Tenta
incluso la oportunidad de ver filmes extranjeros que no lega-
ban al pablico en general por motivos de census,
En 1966 la salud de los Bajtin empeoré considerablemente,
varias veces debieron internarse en hospitales, y ya no pudie-
ron hacerse cargo de sf mismos. Turbin logré el traslado del
‘matrimonio al privilegiado hospital del Kremlin en Mosc, por
mediacion de una asistente a sus seminarios: Ia hija de André
2 Nu fre xian en tr 2 ead ars
‘ect age shins abn pein oc arp
‘Siti oa preps so
le nse en pom Nid see en 938A abd do
‘tunis nrc hats eve urn aes progesone
Pe lgein ena dea sts one Hie ple es
‘Pi frm are pas dig ote Can ce
ial dual snr pe 9 Danes aerate
‘rear En acl sts de aoa asa fs pane
moreno vata on ca een
158
pov, el futuro jefe de Estado. Los Bajtin se instalaron en el
hospital a fines de 1969, Durante su estadia, Bajin sguié tra-
bajando; alrededor de su cama habia varias pilas de libros,
papeles y carpetas. Pero la estancia en el hospital no podia ser
permanente: a mediados de 1970 se trasladaron a un hogar de
ancianos en Grivno, en las cercantas de Mosc
‘Como las disposiciones del geratrico prohibian cuartes
mistos, el matrimonio fue alojado en un apartamento destina-
do al personal del establecimiento, All Bajtin escribié algunos
fensayos que serian publicades péstumamente. También en
Grivno, Bajin dio su shtima conferencia, en 1970, a maestros
locales, En noviembre de ese afo, en su 65 aniversario, Batin
recibié un Diploma de Honor del Soviet Supremo de la Repa-
blica de Mordovia. Los inteleetales de esta repibica conside-
raron que este reconocimiento tardfo hacia finalmentejusticia
a su ttayectoria cientifica y pedagégica (véase Kozhinov y
Konkin, 1973).
EI 13 de diciembre de 1971 Elena murié. Un tiempo més
tarde, los amigos organizaron un funeral religioso en Mosc,
al que Bajtin no pico asistir. La muerte de Elena fue un golpe
tremendo para Bajtin, cuyo estado se deteriors veriginosa y
notoriamente
‘A comienzos de 1972, Bajtin se instalé en el hotel del Sin-
dicato de Escrtores de Peredilkino, una tradicional localidad
Suburbana de intelectuales, donde Pasternak vivié hasta su
muerte y donde fue enterrado —st ttmba es un destino per-
manente de pereginacion. Por fin, a mediados de 1972, Bastin
obtinvo su residencia en Mosc, en un apartamento conforta-
ble de dos dormitorios, uno de los cuales ocupaba su ama de
llaves. El viejo formalista Sklovski solfa visitarlo. Gozaba de
tuna buena sitacién econémica, ya que Elena habia hecho
thuen acopio de ahorros, ypercibia ademés derechos de autor.
La fama y el respeto postergados habian llegado finalmente
Varios trabajos suyos fueron publicados en las revistas Vo-
prosi Literaturi yen el anuario Konekst, del Instituto de Lite
3, Arp ol niidor dl potion movimiont reforms. Cuan sino
«argo del poser en 1982, fue quien promos 2 Govbacv al seretarado del Coie
{Cental ya Palisa del PCUS.
159
ratura Universal. Bajtin comen26 a trabajar en nuevos proyee-
tos, pero por su invalidante estado de salud s6lo dejé algunos
fragmentos de los mismos. Fue hacia mediados de 1974 cuan-
do su esiado clinico le impidi6 trabajar definitivamente. Sus
sikimos dias fueron penosos. Bajtin convirté su apartamento
en euarto de hospital, con tubos de oxigeno y tres enfermeras
privadas, ya que podia costearlas. Murié durante la noche del
6 al 7 de marzo de 1975. Su funeral fue una ceremonia civil,
‘aunque sus amigos le dieron connotaciones religiosas, Fue se
pultado en el cementerio Vedenskoie —llamado «el cementerio
alemn»— al lado de su mujer y cerea de la tumba de Tiina
160
CapiTULo VI
DESTINOS
Fadei F. Zelinski el antiguo mentor de Bajtin, como tantos
scadémicos rusos, se exilié definitivamente en 1921. Esa fue
también la suerte de Tuli Aijenvald, el profesor de Vigotski en
la Universidad Shaniavski a quien Vigotski le habia pedido que
publicara sus manuscritos en caso de que mutiese, cuando
tuvo su primer brote grave de tuberculosis.
‘Anatoli Vasfievich Lumacharski, el Ministro de Cultura lei
risa, envi6 en 1925 a Vigotski a Inglaterra como delegado so-
viético al Congreso Internacional de Ensefianza de Sordomu-
dos, En 1929, como resultado de la derrota de su politica edu-
cativa, en el marco del viraje que se estaba produciendo en la
URSS, Lunacharski cayé en desgracia y dej6 st cargo. A partir
de ese momento, el clima no s6lo fue mas insoportable para la
intelectualidad: también lo fue para él. Después de sui toda
clase de humillaciones politicas, su salud se resintié. En 1933,
se le destiné como Embajador de la URSS en la Espatia tepu-
blicana, cargo que no llegé a asumir: murié a causa de un paro
cardiaco en Francia durante el viaje. Aungue tuvo funerales «3-
tatales, las necrolégicas fueron ofensivas. Vishinski, el futuro
fiscal de las grandes purgas de los afios treinta, habl6 en su
funeral, Stalin no asisti. La reedicin de sus numerosas obras
se inici6 recién a mediados de Ia década de los cincuenta,
Vladimir Zinéviev Ruguevich fue arresiado en 1936, bajo el
161
cargo de que su padre haba retornado a Polonia después de la
revolucion. Muri6 en un campo de concentraeién del GULAG.
Boris Mijaovich Zubakin, el dtimo masén ruso, fue arres-
tado en 1929 y desterrado a Arjénguelsk. all Zubakin no se
amilané. Esculpié estatuas de Lomonésov y otros cientiicos,
ppublicé un libro sobre la vieja artesanfa nortefia de tallado en
hhueso y se cas6 con una maestra de inglés. Cuando Volosh-
roy, su mejor amigo, murié, Zubakin visté Leningrado ilegal-
‘mente: entonces fue arrestado, Se le envi6 a un campo de con-
centracién en el noreste, donde muri6 hacia 1937.
Cuando Bajtin trat6 de animar a Marv Isaievich Kagan, en
1937, insténdole a escribir el articulo sobre Pushkin, ya era
tarde, Sus nervios estaban destrozadios, se hallaba muy’ depri-
imido, y temfa obsesivamente ser arrestado. Kagén, el miltante
revolucionario —que habia contribuido incluso a salvar el pe-
Ilejo de Stalin cuando éste era perseguido—, murié a los cua-
renta y ocho aiios de edad, el 26 de diciembre de 1937 de un
infarto cardiaco, Su articulo «Sobre los poemas largos de
Pushkin» no fue publicado hasta 1974
MijailIsaevich Tubianski fue enviado en 1927 a la emba-
Jada sovietica en Mongolia, donde hizo investigaciones para el
Instituto Mongol de Estudios Tibetanos. Acopié material para
tuna tesis de doctorado sobre la influencia india en el Tibet.
Escribi6 diccionarios: uno tibeto-mongol y otro de medicina
tibetana ¢ india, En 1937 retomé a la Union Sovitica y se
reincorpors al Instituio de Estudios Orientales, con muchos
proyectos de trabajo e investigacién. Pero fue inmediatamente
arrestado y mutié en un campo de concentracién en 1943.
Nikolai lusifovich Konrad fue arvestaclo en 1938 y estuvo en
prisién hasta 1941, cuando fue liberado. Retomé exitosamente
su carrera y lleg6 a ser miembro de la Academia de Ciencias
dela URS, Murié en 1970.
Konstantin Vaguinov murié de causas naturales en 1934,
Lev Vastievich Pumpianski adopté posturas marxistas ha-
cia finales de los afios vente. En 1934 fue nombrado profesor
el Conservatorio de Leningrado. Adems tuvo una carrera
cexitosa como profesor de literatura, ejerciendo desde 1936 en
la Universidad Estatal de Leningrado, Murié a causa de un
cancer hepético en 1940.
162
Juin etnovich Solertinski inicié en 1927 una carrera en la
Filarménica de Leningrado, primero como conlerencista, des-
ppués como director de repertorio, mas tarde como jefe de publi-
caciones, y finalmente como director aristico. Progresia y sk
‘multéneamente adquirié otros puestos fuera de la Filarménica:
fue profesor en el conservatorio; conferencista en el Instituto Tea-
tral yen la Escuela Coreogrifica; director de musicologia del Sin-
dlicato de Compositores, de la secci6n de teatro musical del Insti-
tuto Estatal de Teatro y Miisica, y de repertorio en el Teatro
Kirov de Opera y Ballet. Durante su vida publics mas de tres-
Freud y sus disefpulos oponen su concepeion de To psfqui
co a la de todas las otras psicologias, sin siquiera tomarse, por
desgracia, el trabajo de hacer distinciones entre ellas. Lo tinico
aque les reprochan es la identificacién del psiguismo con to
31, Hay que scooter que pow pare a lenin oil no ha conoid an a
free 9 gue han se conser dol gusto hablar doe ls medio de fx
lois scadimicnWiase itl, Sign Pre, der Maen, de Sohal, de Care
929,
3H. asonsment, Foo amie a causa pico per al smo terns
se muses ead pao mpeg de conopcants paral. Encino 23
{inde bass enerament sare exe pontado abyacente pts gue sere
‘Eyre sacntsars lo copra un elaine plaice que le eoerespanda eno
‘pulame Incneclote—y que exon consctsnca et chat ela este-
{mente masa, para opera exchsivamenta cons quvaeresptguics,
194
consciente, mientras que para el psicoandlisis lo consciente no
les mAs que uno de los sistemas de lo psfquico.”?
Queda por saber si esta diferencia entre el psicoanslisis y
las otras psicologtas reviste, efectivamente, la suficiente impor-
tancia, y si abre un abismo bastante profundo para que no
tengan nada en comdn, ni siquiera un minimo de lenguaje
comin que les habria permitido arreglar sus cuentas y delimi-
tatse una de otra. Freud y sus discipulos estan aparentemente
cconvencidos de que es asi
Pero, ces esto exacto?
Porque, en efecto, el freudismo traslad6 a sus constructos
todos los vicios de la psicologia subjetiva de su época —sin
siquiera estar ala altura de la «psicologta cientffica» en cues-
Lidn. Este hecho puede Facilmente soslayarse si uno no se deja
seducir por una terminologia que, a pesar de oler a sectaria,
resulta impactante,
En primer lugar, el freudismo se apropié dogmaticamente
de la antigua categorizacién de los fenémenos mentales —ori-
ginada en J.C. Tetens y convertida en una perogrullada filoss-
fica por Kant—, la que distingue voluattad (deseos, tendencias),
sentinientos (emociones, afectos) y conocimiento (sensaciones,
representaciones y pensamientos). Mas atin, el freudismo re-
tiene exactamente las mismas definiciones de estas facultades,
segiin el uso comtin de la psicologia de su tiempo. Ya que en
todas partes cl psicoandlisis habla de desens —por ejemplo,
cuando Freud afirma que el suefo es el cumplimiento de un
dleseo, proposicién sobre la cual se funda su interpretacién de
los suefios, la que se convierte en sf misma en el fundamento
de todo el freudismo— como también habla de repre-
sentaciones y de sensaciones, de sentimientos y emociones,
emplazandolos como elementos estables, ireduetibles los waios
4a los otros. El dogmatismo de Freud ha llegado —y esto es lo
més grave— a mantener la acepci6n corriente de todos estos,
elementos psiquicos, al transferirlos al dominio de wt incons-
ciente que se nos muesira, por lo tanto, compuesto de repre-
sentaciones —recuerdos-copias de sensaciones—, de emocio-
239, Vase La mera dessus, pp. 40468, y EI Yoy a Elo, p72,
195
nes, de afectos y de deseos, to que significa que se le ha dado
tuna estructura andloga a la de la conciencia, y esto hasta en los
rinimos detalles.
Queda, evidentemente, el recurso de distinguir los sistemas
‘toposraficamente, es decir, en funci6n de su ubicacién en un
aparato pstquiico presentado bajo una forma figurada, con una
conciencia que se aloja cerca de los centros sensoriales y un
inconsciente ubicado en el otro extremo.“° Quedan también las
relaciones dinémicas que definen al inconsciente como lo re-
primido, Io olvidado, lo rechazado. Pero todo esto no podria
jimpedimos sostener que estas dos formaciones psfquicas, si
tuadas en lugares diferentes y en guerra una con la otra, tie-
nen a los ojos de una psicologia cientifica, una estructura rigu-
rosamente andloga, Se trata simplemente del choque entre dos
fuerzas constituidas por los mismos elementos. Y, entonces,
equé es lo que las distingue de la «doble conciencia» de Char~
cot? Unicamente su dindmica
Desde el punto de vista de su estructura elemental —es decir,
haciendo abstraccin del contenido de sus pensamientos, sen-
timientos, representaciones, ete— se puede definir al incons-
ciente como una segunda conciencia, dferenciada de manera no
‘menos compleja que la primera,
Pero, zdénde esté entonces el abismo entre el psicoandlisis
yy la psicologia subjetiva, ya sea la de muestra época o la ante-
rior? Tras el «inconsciente» y la «conciencia» encontramos ve-
Jadamente un viejo constructo lamado la «vida mental», con
sus sentimientos, sus deseos, sus representaciones y lo que las
tune —las asociaciones—, es decir, todo aquello de lo que nos
ha hablado y continda hablando la psicologia subjetiva, puesto
40. Vans os grins cde Fru en La integer de os seis, pp 384388.
em EY yal lp.
41, Be opouinoagu carr qt concaplo tna Bata de as coments pico
lage de dpc, Dea de lis polos sins, coasderabs qe fs srs
char arnte experimental remade or Won, mes y sus respec
ian yon Rusia por Chelpano En sant sls pols oPives, a Que abs
tna Tespartane’sequnaleats en el condita morsmercan qe Is
Siero 0 Cancla dela Conta, sepresentedo pars lpeineplmente por
‘Waun'y Devey ¥en Basal excels de Kora y loos que considera
arcane in nama Greco tab a as excels felis de Pe
Joey Bae. (N dl 5)
196
‘que de allf lo sacé Freud, sin agregar nada més que la mésca-
tm de st dinamica, jEsas son las nociones que la psicologta
subjetiva ha forjado cuando se fundaba sobre una identifica-
cién de lo psiquico con lo consciente! Y zcémo saber, enton-
ces, si conservan un sentido fuera de esta identificacién, dicho
de otra manera, si no valen tinicamente para la conciencia?
De hecho, chay razones serias para ereer que en el incons-
ciente tienen una existencia aparte. representaciones, deseos y
sentimientos perfectamente definidos hasta en su cualidad y se
relacién a un objeto? ¢No seria mejor suponer que para que
estas formas diferenciadas adguieran «algo de inconsciente»
—digamos una energia cualquiera— se debe primero penetrar
fn la conciencia y que s6lo es la conciencia —dicho de otra
‘manera la introspeccién— la que hace de ellas un deseo, una
representacién de objeto o un sentimiento preciso? Por hues-
‘ra parte pensamos que sk.
EL termino inconsciente puede designar legitimamente sélo
una actividad productora de efectos —una energfa, una fuerza
(quiza psiquica, quizé somética). Solo con su entrada en la
‘conciencia, y s6lo en y por la conciencia adquiere esas formas
y ese contenido que, con desprecio de todo sentido erftico, el
freudismo proyecia en lo que llama str «inconsciente>. Poco
importa que, mal diferenciadas por la introspeeci6n del sujeto,
se revelen mas claramente a la interpretacién del médico.
Freud llega hasta el punto de hacer del inconseiente un mun-
do. prodigiosamente complejo y multiforme, donde, ya que
todo tiene su propio objeto, no se encuentran sino repre-
sentaciones coneretas, imdgenes resplandecientes, unidas por
relaciones de una infinita complejidad, y deseos precisos —ya
que un deseo inconsciente sabe lo que quiere; jel deseo cons-
de Schopenhauer.
De ahi que no valga la pena decir que el médico y el enfer-
‘mo se limitan a unir sus esfuerzos para proyectar en un com
plejo inconsciente —paternal o maternal— las verdaderas rela-
clones que el tratamiento les impone —y cuya extrema comple-
jidad los obliga a atenerse mas bien a ciertos aspectos de estas
relaciones o a sus lineas principales. En este complejo conviene
tener en cuenta las intuiciones precisas; lo que el enfermo efec-
tivamente recnerda; lo que se explica por analogia de las situa-
clones —esto no significa que la transferencia cree la analogia,
sino, por el contrario, que la analogfa de las situaciones leva a
hablar de la transferencia—; por tltimo —y quiza lo més im-
pportante—, Io que se explica por la complexién orgéinica del
fenfermo, que debido a su importancia relativamente estable,
ccolorea mais o menos idénticamente todas las situaciones por él
vividas. De manera que el mecanismo freudiano de transferen-
cia esti construido como una metafora que permite abrazar, en
‘una sola imagen dinémica, todos estos elementos heteréclitos
que determinan el comportamiento global del enfermo; una
metéfora aparentemente titi para la prictica psicoterapéutica.
Repit4moslo, efectivamente: en muchos aspectos e! freudis-
‘mo toma en cuenta nuestras pautas reales de comportamiento,
de Jas que sabe por otta parte sacar provecho en la prictica;
pero no ha encontrado atin los verdaderos métodos cientificos
que le asegurarfan el conocimiento tedrico.
Es asf como se atiene al viejo método de la psicologia sub-
jetiva: la introspeccién, con todos sus resultados —que en los
neurétices son esencialmente de culpa— y su interpretacién,
Lo que hay de nuevo es su enorme concepcién metaforica de
tuna dinémica mental, bajo la cual se esconde generalmente
tuna dindmica material de fenémenos sométicos,** cuyo estu-
46, Yall seen tambien pa fendmenos nario oganisn,
201
dio cientifico queda por hacer; pero para presentarnos esta di
némica —estos «mecanismos»— Freud emplea el viejo lengua-
je de Ia conciencia subjetiva.
v
¢Cémo considera entonces Freud los factores materiales,
dobjetivos que determinan la subjetividad: factores somaticos,
biolbgicas, sociolégicos?
‘Algunos ven en él a un materialista, y esta afirmacién se
basa en un total malentendido. Esto no significa que Freud no
haya evoeado jams al factor somético, ya que habla de las
fuentes sométicas de muestras pulsiones, de las zonas erégenas
de nuestro organismo, etc, Parecerfa que su pansexualismo
debe ipso facto acercar el psiquismo al cuerpo. De la misma
‘manera, se podrfan tener por materialistas ciertos aspectos del
freudismo como su teoria de los caracteres —anal y uretral—
ya que ahi donde la vieja psicologia idealista hacia del cardcter
tuna entidad espiritual y ética, Freud lo define por el predomi-
nio de una u otra de las zonas erégenas —anal o uretral—, por
Ja retencién de indole sexual de las heces o de la otina, y por
Jo que ellas determinan como habitos y reacciones mentales.”
Pero, al examinar més detenidamente cémo los psicoana-
listas hacen uso de estos factores somiticos, forzosamente hay
que concluir que su materialismo es perfectamente ilusorio.
Freud y los freudianos jamés tuvieron nada que ver con Jo
somitico y con lo material como tales, es decir, en tanto deter-
rminantes del psiquismno y constituyentes de una realidad exte-
rior cuyo estudio pertenece a la fisiologia y otras ciencias de la
naturaleza.
Freud no se interesa nunca en lo somético ni en la estruc-
tura objetiva y material, ni en los fendmenos materiales, sino
‘inicamente en la significacion subjetiva que lo somitico revs
te para el psiquismo. Para sus ojos sélo cuenta el reflejo de fo
somatico en el alma, independientemente de la realidad que lo
47, Vease Fr, sl carter yo vom anal (en Kleine Shen a7 Neur>
snl, Segunda Sx).
202
2
somiético pueda tener fuera de esta alma, como la tiene para
Jos métodos objetivos de las ciencias de la naturaleza —que
son auténticamente materialisias. Lo muestra bien la célebre
teoria freudiana de las zonas erégenas, de las cuales el autor
no nos proporciona una teoria fsioldgica, ya que no apela
—en el marco de Ia divisi6n del trabajo cientfico— ni a su
[En una fase siguiente de la historia de la humanidad, con
1a apaticién de la propiedad privada y Ia formacion del estado,
se siente la exigencia de una fijacin juridica de las relaciones
de propiedad, expresada en una lengua oficial. Aparecen las
formulas juriicas, todavia estrechamente ligadas a las formu
Jas relgiosas. En un cierto sentido, la palabra sacraliza, con st
antigua autoridad magica, las leyes ventajosas para una mino-
ria dirigente, que favorecen la servidumbre de la mayoria so-
‘metida. El complejo sistema jurfdico que encontramos ya er
tre los pucblos mas antiguos, como los sumerios y los egip-
ios, serfa obviamente impensable sin el lenguaje.
'No sélo las leyesjunidicas escritas, sino también las leyes mo-
rales no excita, se erean, se expican, y se convierten en una
fuerza coereitiva s6lo con la apareién del lenguaje humano.
Finalmente, esta claro que sin la ayuda de la palabra no
habrfan nacido la ciencia ni ia Titeravura. Ninguna cultura ha-
2. Abondaremos el problema dels escldn del lengua alierson, be eee
sent lense dea case dominan, nn ale paso.
230
bria podido realizarse si se hubiera privado a la humanidad de
la posibilidad de la comunicacién social, de la que nuestro len-
_guaje es la forma materializada,
4, Blenguaje y la conciencia
Todo esto no es sino el aspecto exterior del papel que cum-
ple el lenguaje en la vida social, el aspecto que mis facilmente
salta a la vista y se presta al andliss
Incomparablemente més complejo es el problema de la in-
fluencia del lenguaje sobre estos fenémenos de la vida social
que llevan el nombre de «conciencia de clase», upsicologta so-
cial», wideologia social», etc, Y junto a este problema se en-
frenta inevitablemente ot7o, estrechamente ligado a &: qué
significado tiene el lenguaje para la conciencia individual, per-
sonal, del hombre, para la formacién de su vida «interior», de
sus «experiencias», para la expresién de esta vida, de estas ex-
petiencias?
‘Toclos estos problemas tienen una significacién de primer
plano para cualguiera que deba tratar con el lenguaje, ya sea
como material 0 como instrumento de creacién, No casual-
‘mente hemos comenzado este articulo con la imagen de ese
especial estado de dnimo del escritor que habitualmente se Ha-
ma etormento de la palabra»
‘Se sueclen atribuir estos «tormentos de la palabrar tanto al
hecho de que no bastan las palabras para «expresar» nuestras
‘emociones, como al hecho de que nuestras palabras som impo-
tentes para transmitir todo lo que «el alma quiere decir».
Nuestra tarea es aclarar si estas afirmaciones corresponden
fa la realidad, si en efecto los «tormentos de la palabra» son
s6lo consecuencias de Ia «insuficiencia» de las palabras o de
st: «impotencian
Hemos visto que las condiciones de la lucha comunitaria
contra la naturaleza, que asumnfan Ia forma de un proceso eco-
némico-mégico colectivo, habfan provocado inicialmente ia
aparicién de un lenguaje mimico cotidiano, y después de uno
sonoro —sagrado. Con el paso del tiempo, el lenguaje sonoro
se volvié también patrimonio de la vida cotidiana, de la comu-
231
nicacién en Ia vida de todos los dias. Se desarroll6 gracias a
Jos innumerables entrecruzamientos provocados por el creci
miento ulterior de la actividad econémica del hombre. Desde
los primeros estadios de su formaci6n, las relaciones lingiifst-
‘eas de Jos hombres estaban estrechamente ligadas con otras
formas de relaciones sociales, Las relaciones lingiisticas nacen
‘en un terreno comiin a todas las clases de relaciones, el de las
relaciones productivas. La comunicacién verbal siempre estuvo
ligada, como a continuaci6n veremos, a la situaciGn real de la
vida, a las acciones reales de los hombres: laborales, rituales,
lidicas, y otras més. ¢Qué ocurrié mientras tanto en la con-
clencia del hombre? ¢Se desarroll6 quizas independientemente
de la comunicacién verbal, o hay un vinculo entre ellas? En
este caso, gqué tipo de vinculo? Puede demostrarse que justa-
‘mente el crecimiento de la conciencia determina el crecimien-
to del lenguaje, la cantidad de palabras, de expresiones. ¢Acaso
tuna persona de conciencia conlusa, apenas despertada, puede
servirse de un lenguaje rico y evolucionado, con un enorme
bagaje de palabras variadas, de frases construidas con preci=
sién y de expresiones exactas? Obviamente no. Gracias a la
aparente obviedad de Ia cosa, frecuentemente se cae en el
error, tn error absolutamente idéntico a aquel en que vivia la
humanidad hasta los notables descubrimientos de Copémnicos
eNo es quizds sevidente» que el Sol «sale» y «se pone» todos
los das, y que por lo tanto gira alrededor de la Tierra? Y en
cambio esta eevidencia» no es sino un error de nuestros senti-
dos: en realidad es la Tierza la que gira alrededor del Sol, y no
lo contrario. Lo mismo ocurre para quien mira el problema de
las relaciones existentes entre el lenguaje y la conciencia.
‘Tratemos antes que nada de definir qué es nuestra con-
Cerremos los ojos y comencemos a rellexionar sobre este
problema. La primera cosa que captaremos en nosotros ser
4. Nclds Contin (1462-1543) fo principal sstesnomo qu demos ue
asp coal es Sal ques encuett ina, aedor del lean oslo
‘lows compres Ia Tira ts tcf, on contrast onl Bibi, provoc Ia
Sporicin dl lero, pr a Yer lntea se domes ms fete que a nora
chrelgions
232
una especie de flujo de palabras, por momentos ligadas en
frases definidas, pero la mayor parte de las veces persiguién-
dose en una zarabanda ininterrumpida de jirones de pensa-
mientos, de expresiones habituales, de impresiones generales
provocadas por objetos 0 por fenémenes de la vida fundidos
en un tinieo conjunto, Esta multicolor calesita verbal se mueve
todo el tiempo, ya alejéndose, ya acercéndose al propio tema
fundamental, el problema sobre el cual tratamos de reflexio-
nar. Pero tratemos de separar totalmente las palabras.
{Qué podremos observar en nosotros?
Es posible que aparezcan representaciones visuales'0 actis-
ticas, retazos de imagenes de In naturaleza 0 fragmentos de
melodias escuchadas. Abstraigmonos también de esto. Proba-
blemente sentiremos ahora el latido del coraz6n o el rumor de
la sangre en los oidos, o nacerén representaciones relaciona-
das con el trabajo de nuestros miisculos, las lamadas repre-
sentaciones «motoras», Pero si logramos, con un excepcional
esfuerzo de voluntad, separar también estas representaciones
motoras, gqué queda de nuestra conciencia?
‘Nada.
La completa falta del ser,
al suefio sin suefis.
Para volver a un estado normal «conscienter debemos,
romper este muro de no-ser, regresar a la vivaz confusion de
las palabras y las imégenes con las que toman cuerpo nuestros
pensamientos, deseos y sentimientos, debemos pronunciar
para nosotros aungue sea s6lo una pequetia palabra, «yoo
Llamaremos a este flujo de palabras que observamos en
nosotros lenguaje interior. Si miramos atentamente en nuestro
interior veremos que, a fin de cuentas, ningtin acto de con-
ciencia puede realizarse sin él. Incluso cuando surge en noso-
tros una sensacién puramente fisiol6gica —por ejemplo la ser-
sacion de hambre 0 de sed— para «sentir» esta sensacién,
para volverla consciente, debemos necesariamente expresaria
de algin modo’ dentro de nosotros, incorporaria al material
del lenguaje interior. Esta expresién de una necesidad pura-
imilar al estado de inconsciencia,
5. Es das, en cualquier spn, palabra, get, dso, sinbol, ee.
233,
mente fisiolégica esté condicionada desde el comienzo por la
vida cotidiana social misma, por el ambiente en que vivimos,
como lo esta también Ia sensacién.
5, La esensaciéne y la «expresién»
‘Tomemos una expresién verbal simplisima de cualquier ne-
cesidad, por ejemplo, del hambre. gEs posible una expresion
pura de esta necesidad que no esté expresada en ningén len-
fuaie ni interior ni exterior 0, para decslo mejor, que no est refrac~
{eda ideolbgicamente? Obviamente, no encontraremos nunca
semejante expresién pura del hambre —por asf decito, la vox
misma de la naturaleza— libre de todo elemento social.
‘Cualquier necesidad natural, para volverse deseo human
sentido y expresado, debe pasar necesariamente a través del
estadio de la refraceién ideol6gica y social, de la misina mane-
tm en que la Iuz del sol o de la estrellas puede alcanzar nues-
tros ojos sélo después de haberse refractado inevitablemente
en la atmésfera terrestre. En realidad, el hombre no puede
pronunciar ni una sola palabra permaneciendo hombre puro y
simple, individuo natural —biol6gico—, variedad bipeda del
reino animal. La més simple expresion del hambre: «quiero
comer», puede ser pronunciada —expresada— solo en una de-
terminada lengua —aunque sea el lenguaje de las manos, y
ser promunciada con determinada enfonacién,* con una gesti-
culacién determinada. Ast, nuestra elemental expresién de una
necesidad biol6gica, natural, recibe inevitablemente una colo-
tacion sociolégicn e histrica: la de In época, el ambiente so-
cial, la posicién de clase del hablante, y la de la situacién real
y concreta en la que tuvo lugar la enunciacion,
‘Tratemos de comenzar a quitar todos los estratos que dan
forma sociale histérica a nuestra expresién de hambre.
ara empezar, abstraigimonos de la lengua usada, después
de Ia entonacién de la voz, del gesto, ete, y finalmente... nos
6. Ls enlemcdn ets dada por In ein o descnso de I vox que ess
nucsra cd hacia el ot de enncacon acta qu pede er fl aig,
‘aa inerrpatvn,
234
encontraremos en la ridicula situacién del nifio que ha querido
encontrar el nticleo de la cebolla quitando, una tras otra, las
capas que la componen. De la expresién, asf como de la cebo-
Ia, no queda nada,
Como veremos inmediatamente, ni siquiera de la sensacién
‘queda nada
‘Miremos con més atencién la forma en que la situacién
social inmediata, en la que se ha pronunciado la expresion de
Ja propia hambre, determina la forma de la enunciacién.
Resolviendo este problema arrojaremos un puente temético
que se relacionart con nuestro préximo articulo, y al mismo
tiempo prepararemos el material para las conclusiones que de-
beremos aportar.
‘Antes que nada: ca quién el hablante le evidencia su deseo
de comer? Si él habla con una persona que tiene el deber de
alimentarlo —un esclavo, un siervo, ete— expresara st deseo
bajo la forma de una orden brusca, con una clara entonacién
imperativa, o bien con una manera gentil, pero convencida del
inmediato consentimiento a la satisfaccién del pedido.
‘Vale la pena pensar hasta qué punto son distintas y varia-
das las formas verbales que sirven a los hombres para expre-
sar el deseo de comer, y que dependen del lugar en que se
encuentran: si son huéspedes de alguien, o estén en su propia
casa, en um restaurante, en una mesa social, ec. Igualmente es
grande la distancia entre las entonaciones de voces que resue-
rman en la herencia —todavia no clausurada— de los a
ceultos magicos, en la formula de plegaria «danos el pan nues-
‘tro de cada dfa», y en el desgarrado grito de Tlestakov: «(Tengo
‘un hambre terrible, no lo digo en absoluto en bromal».
Vemos, por lo tanto, que el estado puramente fisiolégico
del hambre por st mismo no puede tener una expresién: es
necesario que el organismo tenga una ubicacién social e histo-
rica bien definida. El elemento decisivo esta siempre repre-
sentado por la pregunta: quién tiene hambre, en compara de
quién, entre qué personas. En otras palabras, toda expresién
tiene una orientacién social. En consecuencia, ella esté deter-
‘minada por los participantes del acontecimiento constituido por
Ja enunciacién, participantes proximos y remotos. La interac:
cion entre Ios participantes de este acontecimiento le da una
235
forma a la enunciacién, hace que suene de una determinada
‘manera y no de otra: como pedido perentorio 0 como ruego,
hhaciendo valer los propios derechos o bien suplicando un fa~
vor, con un estilo simple o altisonante, con seguridad 0 con
timidez
Precisamente esta dependencia de la enunciacién hacia la
cireunstancia conereta en la que tiene lugar tiene para nuestro
examen un significado de extrema importancia. Si no tenemos
fen cuenta esta circunstancia, si no tenemos en cuenta la core-
lacién de clase existente entre los hablantes, no podremos plan-
tear correctamente los problemas que para nosotros son més
importantes: los problemas de la estiistica artstica. Sélo cuan-
do hayamos estudiado la relacion existente entre el tipo de in-
tercambio comunicativo social y la forma de la enunciacién,
cuando hayamos visto que cualquier «expresién» de cualquier
‘esensacién» representa el documento de un hecho social, sélo
centonces estos problemas de estilistia se aclararin a fondo.
‘Adin tenemos que afrontar otra tarea, Como hemos visto, la
cexpresién de cualquier sensacién necesita ante todo del len-
‘guaje, entendido en su significado més amplio, es decir, como
Tenguaje exterior e interior. Sin el lenguaje, sin una enuncia-
‘cién bien definida, ya sea verbal o simplemente gestual, no
existe expresiGn; ast como no existe expresi6n sin una real si-
ttacién social y sus participantes reales.
Pero, cy la sensacién? Quiz también ella tiene necesidad
del lenguaje? —, de ensefiar una expresion
precisa y téctica —jla ecortesian de Chichikov'—, por medio de
estos y de mimica, de la orientacién social de las propias
6, Sette de pasonaes ela nos Las abnas ues de Gel (N. de)
257
5. La parte extraverbal —sobreentendida—
de la enunciacion
Cada enunciacién, ademas de esta orientacién social, con-
tiene un significado, un contenido. Privada de este contenido,
Ja enunciacién se transforma en un enlace de sonidos sin sen.
tido y pierde su cardeter de interaccién verbal. «El otro» —e
‘oyente— nada tiene que hacer con esta enunciacién. Ella se
vuelve incomprensible y deja de ser condicién y medio de co-
rmunicacién lingistica. A estas emunciaciones privadas de sen-
tido pertenecen los «wersos» dé Kruchenike? «Go osnieg kaid
‘Mr batulba (...}», etc. Estas enunciaciones pueden ser intere-
santes por su sonoridad, pero no tienen ninguna relacién con
Ja lengua en el sentido propio del término, y por lo tanto no
incumben a nuestro examen”
sf, cada enunciacién efectva, rel, tiene un sirificado de-
terminado. Aunque si tomamos una enunciacién, incluso la
‘més comtin —banal—, no siempre podemos aferrar de inme-
diato su significado, Muchos lectores, probablemente, han es-
cuchado 0 pronunciado las palabras: «Ah, es astls. Y cada
‘vez, por més que puedan romperse la cabeza, no se compren-
ders el significado de esta enunciacion si no se conocen todas
Jas condiciones en las que ella se ha pronunciado. En condi-
ciones distintas, en situaciones distintas, esta enunciacién ten-
dra también significados distintos.
Propongamos a nuestros mismos lectores encontrar ejem-
plos en los que la misma enunciacion verbal «Ab, es ast tene
ga un significado completamente distinto: seré un Signo de ma-
ravilla, de indignacién, de alegria, de tristeza; en otras pala-
bras, seré nuestra respuesta, nuestra réplica, a acontecimien-
tos y circunstancias absolutamente diversos y disimiles. Casi
todas las palabras de nuestra lengua pueden tener significados
distintos, segtin el sentido general de toda la enunciacion. Este
sentido general depende tanto de la situacién inmediata que
ha generado directamente la enunciacién, como de todas las
2. Se tata de poeta frst nso cas poo consitan en secuencis
sees sin senda (dele)
258
causas y condiciones generales més remotas de aquel inter-
cambio comunicativo verbal dado,
Asi, cada enunciacin se compone en cierto sentido de dos
partes: una verbal y una extraverbal.
No olvidemos que estamos examinando sélo enunciaciones,
de la vida cotidiana, que ya se han vuelto o estén por volverse
sgéneros cotidianos. Sélo estas simplisimas enunciaciones nos
ddan la clave de la comprensién de la estructura lingtistica de
la enunciacién artstica,
Como poslemos representarnos la parte extraverbal de la
cenunciacién?
Lo aclararemos fécilmente sirviéndonos del. siguiente
ciemplo:
Un hombre de barba gris, sentado ante una mesa, después
de un minuto de silencio, ha dicho «vals. Un joven, que esta-
ba de pie delante de él, ha enrojecido violentamente, se ha
dado vuelta y se ha ido.
Qué puede significar esta breve, pero, por cierto, extrema
damente expresiva enunciacién «ya»? Por més que pueda estu-
diarse esta enunciacién desde todos los puntos de vista grama-
ticales, por mis que se puedan acoger en los diccionarios to-
dos los significados posibles de esta palabra, sin embargo no
alcanzaremos a comprender nada de esta sconversacién».
Pero esta conversacién esté llena de significado, su parte
verbal tiene un sentido preciso, y representa un didlogo com-
pleto, aunque breve: Ia primera intervencién esté dada por el
‘yale verbal, la segunda intervenci6n est sustituida por la re-
accion orgénica del interlocutor —enrojecimiento del rostro—
¥y por su gesto —su alejamiento silencioso.
éPor qué no comprendemos nada?
Justamente porque no conocemos la segunda parte de Ia
‘enunciacién, la extraverbal, que determina el significado de
Ia primera parte, la verbal. Ante todo, no sabemos dénde ni
cudndo ocurre esta conversacién; en segundo lugar, no cono-
cemos el argumerio de la conversacién; v, finalmente, no co-
nnocemas Ia relacién que ambos interiocutores tienen con
respecto a este argumento, sus respectivas valoraciones del
Supongamos sin embargo que estos tres momentos de Ia
259
parte extraverbal de la enunciacién, desconocidos por naso-
‘ros, se nos vuelven conocidas: el acontecimiento se desenvuel-
ve ante la mesa de un examinador, el examinado no ha res-
pondido a una de las preguntas més simples que se le han
propuesto; el examinador con reprobacién y con un poco de
desagrado dice «iyals; el examinado comprende que se Je ha
reprobado, se avergtienza y se aleja.
‘Ahora en nuestro campo visual, en nuestro horizonte, han
entrado aquellos aspectos escondidos de Ia enunciacién, que
estaban sin embargo sobreentendidos por los hablantes. La pe-
quetia palabra «iyals, que a primera vista era vacfa e insignifi-
cante, se lena de significado, adquiere un sentido completa-
mente definido y, si se quiere, puede ser decodificada con una
frase larga, clara y completa, por ejemplo del tipo: «jMal, mal,
compafiero! Por més que me desagrade, de todos modos debo
ponerle una calificacién insuliciente». Precisamente de este
‘modo, el examinaclo comprende esta enunciacién, y concuerda
completamente con ella,
‘Acordemos lamar con un término que ya nos es conocido,
situacién, a los tres aspectos sobreentendides de la parte extra-
verbal de la enunciacién encontrados por nosotros: el espacio y
el tiempo en el que ocurre Ja enunciacién —el «dénder y el
ccuindor, el objeto o tema sobre el que ocurre la enuncia-
cién —saquello de lo que» se habla—, y la actitud de los ha-
blantes frente a lo que ocurre —ela valoracién
‘Ahora nos resulta claro que precisamente la diferencia de
las situaciones determina la diferencia de los sentidos de una
misma expresiOn verbal. Por Io tanto, Ia expresi6n verbal, la
enunciacién, no refieja s6lo pasivamente la situacién. Ella re-
presenta su solucién, se vuelve sw conclusién valorativa y, al
mismo tiempo, la condicion necesaria para su ulterior desarro-
Ito ideol6xico.
‘Ya hemos propuesto a Ios lectores hacer una experiencia,
verificando el cambio de significado de las palabras «jah, es
asfl», es decir, hemos propuesto encontrar situaciones en las
cuales esta expresién asuma cada vez un significado distin.
Para mayor claridad, mostraremos un cambio de significa-
do de la exclamacién «yal»,
Ante todo cambiemos la situacién. En lugar de la mesa de
260
examen, el portillo de una casa. El casero ofrece un grueso
fajo de billetes —el vencimiento de una obligacion— y dice
con una vor. apenas perceptible: «yal
En esta situacién, el sentido general de la enunciacién ya
no corresponde a un reproche, sino sobre todo a una admira-
cidn un poco envidiosa: «mira qué suerte que tuvo el... ;Ga
nat un pozo de dinero!»
Todo nos muestra de manera bastante convincente qué pa-
pel importante tiene la situacién en la creacién de la enuncia-
i6n. Si los hablantes no estuviesen unidos por esta situacién,
si no tuviesen una comprensién en comtin de lo que esté ocu-
rriendo y una clara actitud al respecto, sus palabras serfan
‘comprensibles para cada uno de ellos, serfan insensatas ¢ int-
tiles. Sélo gracias al hecho de que para ellos existe algo «s0-
bbreentendido», puede realizarse su comunicacién verbal, su in-
teraccién verbal
Sobre la funcién que lo sobreentendido tiene en la enuncia-
ci6n artistica, deberemos hablar a continuacién. Notemos, por
el momento, que ninguna enunciacién —cientifica,filoséfica,
literaria— puede efectuarse en general sino con algo sobreen-
tendido.
6. La situacién y Ia forma de la enunciaci6n;
la entonacién, la eleccién y la disposicién de las palabras
‘Una wer establecico que el significado de cualquier enun-
ciacién de la vida cotidiana depende de la situacién y de la
orientacién social frente al oyente-participante de tal stuacion,
debemos ahora examinar la forma de la enunciacién. De he-
cho, el contenido y el significado de una enuncacion necesitan
de una forma que los realice, que los efectie, pues fuera de tal
forma ellos no existirfan siquiera. Aun si la enunciacién estu-
viese privada de palabras, deberfa quedar el sonido de la vor
Ja entonacién— o incluso solamente un gesto. Fuera de una
cespresin material, no existe la enueciacién, ast como no existe
tamnpoco ta sensacin.
Desde el momento que hemos tratado con enunciaciones
verbales, nuestra tarea inmediata consiste en aclarar el vineulo
261
existente entre la forma verbal de la enunciacién, su situacion
su aucitorio. Obviamente, aqui no tocaremos el problema de
la forma artstica.
CConsideraremos como elementos fundamentales, construc-
tivos de la forma de la enunciacién, sobre todo el sonido expre-
sivo de la palabra, es decir, la entonacion, también Ia eleccién
de la palabra, y finalmente su disposicién en el interior de la
cenunciacion
Estos tres elementos, por medio de los cuales se construye
cualquier enunciacién significante, que tenga por lo tanto un
contenido y una orientacin social, serén examinados por no-
sotros sélo brevemente y de modo introductorio; ya que a con-
‘inuacién, cuando hagamos el anlisis de la construccién de la
cenunciacion artstca, serén uno de los objetos principales de
nuestra investigacion
1 vinculo entre Ia enunciaci6n, su situacién y su aueitorio
se establece sobre todo mediante la entonacién, Ya hemos to-
ccado parcialmente el problema de la entonacién en el articulo
precedente. Ahora subrayaremos el hecho de que Ia entona-
ci6n tiene un papel esencial en la construccién de la enuncia-
cin tanto de la vida cotidiana como de la artstica, Existe un
proverbio bastante difundido: «el tono hace ta musica». Preci-
‘samente este «ono» —Ia entonacién— hace la emdsicay ~el
sentido, el significado general— de cualquier enunciacién. Una
misma palabra, una misma expresién, pronunciadas con una
cntonacion diferente, toman un significado diferente, Uno des-
preciativo puede volvese cariioso, uno carifioso puede volver-
se despreciative —«(Espera, querido, que ya vas a vert... Una
palabra afirmativa puede volverse interrogativa —l y zs,
tuna férmula de excusa puede volverse tna demanda —ediscl-
peme, he tomado su abrigos y «disculpeme, este es mi abrigor,
1a situacién y el correspondiente auditorio determinan so-
bre todo precisamente Ia entonacién, y através de ella realizan
Ja eleccién de las palabras y su disposicién, y dan un sentido a
toda la enunciacién, La entonacién es el conduetor més dictil,
nds sensible, de las relaciones sociales existentes entre los ha-
blantes en una situacion dada, Cuando dijimas que la enuncia-
cién representa la solucién de la situacién, su conelusién valo-
rativa, tenfamos en mente sobre todo la entonacién de la
262
cenunciacién. Sin desarrollar més allé nuestro pensamiento, di-
rremos que la entonaci6n es la expresién sonora de la vatoracién
social. Nos convenceremos en seguida de la excepeional im-
portancia de esta conclusién. Ahora traigamos sélo un ejemplo
que ilustra brillantemente los pensamientos que hemos ex-
presado:
Porque en Rusia, aunque hay aspactas en los que no hemos
slcanzado a Jos extranjeros, en lo que se refiere al trato los he-
mos dejado muy atrés. Es posible detallar todos los matices y
sgradaciones de nuestro trato, Fl francés o el alernén no podrén
comprender jamés todas estas particularidades y diferencias.
Casi la misma voz y el mismo Tenguaje emplearé para hablar
con un mllonario que con ef estanquero, aunque, como eligi
ce, interiormente se arrastrars con servilismo ante el primero,
[Nosotros somos distintos: entre nosotros los hay tan listos que
con el terrateniente poseedor de doscientas almas hablarén en
tun tono completamente distinto que cuando se trata de un pro:
pietario de trescientas. Y con el de trescientas emplear’ oto
{ono que cuando se diija a un propietario de quinientas, y con
cde quinientas cambiar’ con relacién al de ochacientas, En
tuna palabra, aunque se llegase hasta el millon aparecerian ma-
tices nueves,
Supongames, por ejemplo, que existe una oficina, no en
ruestro pais, sino en la otra punta del mundo, y que esa oficina
tiene su jefe. Contempladlo, os lo ruogo, cuando se encuentra
centre sus subordinades...;E1 temor nos impediré peonunciar
‘una sola palabral Orgullo, nobleza, zqueé no refleara su vostro?
‘Como para tomar el pincel y hacerle el rtrato. ;Prometeo, Pro-
‘meteo,clavado! Su mirada es de dguila y camina con lentitud y
Imayesiad, Pues bien, esa misma Aguila, cuando sale dela ofc
nay se soerca al despacho de su superior, marcha como una
perdiz, con los papeles bajo el brazo, perdiendo los estrbos. Lo
‘mismo da en la vida social que en una velada, si los que Je
rodean son de categoria inferior ala suya, aunque s6lo ligers-
‘mente inferior, Prometeo sigue siendo Prometeo, pero si os que
Je rodean son un tanto superiores, Promefeo experimenta una
rmetamorfosis que mi el propio Ovidio serta capaz de imaginar
jSe converte en una mosca, menos que en una mosea, en Wn
sranito de arena! «Pero si ése no es Ivin Perevich —piensa
‘uno miréndolo— Ivin Petrovich es més alto, y éste es pequetio
yy delgado. Aquél habla con voz de trueno y no serie nunc, ¥ &
263
ste no hay quien le entienda; pia como un pajarillo y eonstan-
temente se re
Pero se acerca uno, Jo mira y, en efecto, se trata de Ivén
Pesrivich
“Hola, hola, piensa uno (Gogol, Las almas muertas).
En este fragmento extrafdo de Las alnas muertas, Gogol ha
pintado con enorme agudeza el brusco cambio de entonacién
correspondiente al cambio de situacién y de auditorio de la
enunciacién. En una Rusia que se regfa con la servidumbre de
Ja gleba, con la burocracia oficinesca y con el sofocamiento
polical de todo lo que exist de honesto, recto, independiente,
aparecia clarisima la desigualdad social de los hombres. Esta
desigualdad social encontraba su expresién sobre todo en los
dliversos matices de entonacién, desde aquél rudamente arto-
gante, hasta el vilmente humilde. Esta entonacién era expresa-
da no s6lo por la voz, sino por el cuerpo entero de la person:
Por sus gestos, por sus movimientos, por su mfiica, Es una
cexacta verdad que el 4guila se transformaba en perdiz.
El cambio de auditorio —un intercambio de frases por ra-
zones de negocios, o de simple vida cotidiana, no con un su-
bordinado sino con un jefe— provocaba obviamente una dis-
tinta orientacién social de la enunciacién. Eso resultaba refle-
jado de inmediato, como veremas, por la entonacién —mane-
ra de hablar— y por la gesticulacién —manera de comportar-
se Si Gégol hubiese relatado, en el fragmento citado, también
€l contenido verbal de las enunciaciones de Ivén Petrovich,
nos hubiésemos dado cuenta de inmediato de que el cambio
de orientacién social —consecuente al cambio de la situacién
y del auditorio— se manifestaba no sélo con la entonacién,
sino también con la eleccién y la disposicion de las palabras
en la frase. No olvidemnos que la entonacién es sobre todo la
expresién de la valoracién de la situacién y del auditorio. Por
este motivo, cada entonacién necesita de palabras que le sean
correspondientes —que le estén «adaptadas»— e indica, asig-
4. Recordemee mst inden: os emodlase dona perona sn fa expe
‘itn gentile a oretacion sea de ls enansaien, E el ee do por nso-
tnt obsess prelsament sto
264
na, a cada palabra, el puesto que debe ocupar en la proposi-
cidn; a la proposicién, en la frase; ala frase, en la enunciacién
completa.
En otto tramo de Las almas muertas, la escena del primer
encuentro entre Chichikov y Pliushkin, tenemos una repre-
sentaciOn precisa del proceso de eleccién de Ja palabra més
adecuada a la correlacién social existente entre el hablante y el
oyente, palabra que minuciosamente tiene en cuenta todos,
justamente todos los detalles de la persona social del interlocu-
tor, su estado econdmico, su clase, su posicién social, tc:
Pliushkin levaba varios minutos sin decir palabra, y Chichi-
kov seguia sin poder iniciar la conversacin, dstratdo por el
aspecto del dueiio dela casa y por todo cuanto en la habitaciGn
habia. Permanecio largo rato sin acertar con las palabras a que
ppodia recurrir para explicar las causas de su visita. Tentado es-
‘uvo de decile que habfa ofdo hablar de las virtudes y excelen-
tes cualidades de su alma, por lo que consideraba un deber
renditle personalmente el tibuto de su respeto, pero se dio
cuenta de que es0 era demasiado, Miré una vez més de reojo
todo cuanto habia en la habitacién y comprendié que ls pala
bras evirtuds y eexoclentes cualidades de su alma podian ser
susttuidas perfectamente por las de «economia» y «orden». Por
50, modificando asf su discurso, dijo que habia ofdo hablar de
su economia y de ka excelente direceiin de sus fincas, por lo
‘que habia estimado un deber acudir a conocer y a presentarle
personalmente sus respets.
gut, en Ta conciencia de Chichikov, esté desenvolviéndose
ahora una lucha entre algunas palabras, aquélls consideradas
més adecuadas. El debe sopesar la relacién existente entre el
desorcen salvaje y la impresionante suciedad de la habitacion
de Pliushkin, su ropa increfblemente mugrienta, desgarrada y
miserable, y el hecho de que Pliushkin es un propietario riqui-
simo, que posee mas de mil sievos de la gleba.
Por fin, después de haberse orientado perfectamente en
«sta situacién, de haberia comprendido y evaluado correcta.
‘mente, Chichikov encontré también la entonacién justa y las
palabras correspondientes a ella. Coordinar estas palabras en
tuna frase completa ya no representa més dificultad. Aquella
265
situaci6n dada y aquel oyente dado —situacion y auditorio—
no requerfan ninguna elaboracién esilistiea particular de Ia
frase, Eso se podia contentarficilmente con una frase hecha
y de uso comiin, un «estereotipos: «habia ofdo hablar de st
economfa (..] habia estimado un deber acudir a conocerlo
(ub, ete
7. Estilistica de la enunciacién de la vida cotidiana
Con todo, en otra situacién Chichikov no se encuentra sola-
‘mente ante el problema de la eleccién, sino sobre todo ante el
de la disposiciOn de las palabras, 0 sea, de toda la construccion
estlistica de su enunciacién. Fl interlocutor ya no es Pliushkin
sino el general Betrfschev. Y he aqui que el aplastante peso
social, el grado de general, y el mismo aspecto fisico de Betris-
chev, obligan a Chichikov a construir sus enunciaciones con
excepcional afectacion, Para no hablar de la entonacién parti-
cularmente deferente y un poco solemne, la misma composi-
cin verbal del discurso de Chichikov no se sirve de palabras
hrabituales, cotidianas, sino que esté embutida con «palabro-
nes» arcaicos, tomados del lenguaje libresco eclesistico,
El principio que ha guiado la eleccién de las palabras de
Chichikov en esta situacién es muy simple: Ia alta posicién
social del oyente requerfa palabras «altas», no un lenguaje co-
tidiano, y un estilo «alto», elevado. Las palabras que se usaban
habitualmente para conversar con propietarios de linaje me-
diano 0 con funcionarios de bajo rango, eran en este caso ina-
decuadas, Y no sélo las palabras. Su misma disposicién debfa
ser particular, tal que diera al discurso un flujo regular, ritmi-
co, una cierta musicalidad y poesfa. No era suficiente exponer
con claridad y sencillez el pensamiento propio: era necesario
cembellecerlo con comparaciones, reavivarlo con giros de pala-
bras especiales, volverlo una obra casi artistica, hacerlo casi
(Con la cabeza inelinada respetuosamente y extendiendo las
‘manos como si se dispusiera a Jevantar una bandeja Tena de
tazas, hizo tna flexiGn de tronco con asombrosa agilidad y dij:
266
He considerado un deber el presentarme a Su Excelencia
Siento una gran estimacién hacia el valor de los hombres que
salvaron a nuestra patria en el campo de batalla y he considera
do un deber el presentatme personalmente a Su Excelenca,
Esta manera de abordar la vista parecis sgradar al general
‘Tras una acogedora inclinacién de cabeza, dijo:
Mucho gusto en conocerle. Tenga la bondad de sentarse
eDénde ha servdo usted?
La carrera de mi servicio —dijo Chichikov, acomodsndose
ro en el centro del asiento, sino de lado, y sujeténdose al brazo
dl silén— empez6 en una oficina piblica, Su Excelencis. Lue-
jo estuve en tn juzgado, en una comision de obras y en Adua-
nas. Mi vida se podria comparar a un bajel entre las olas, Su
Excelencia. Mis pafales, por ast decielo, fueron Ia paciencia
Podiria decirse que soy la encamacién de la paciencia.. Y en
‘cuanto a los enemigos que han atentado contra mi misma vida,
no bay palabras que lo describan ni colores ni pinceles que lo
pinten, as! que en el acaso de mi vida basoo s6lo un rinoén
donde pasar el resto de mis dias [Gégol, Las almas muertas}.
{Cul ¢s la caracteristica més importante de la construc-
‘ci6n de esta enunciacién? Dejemos de lado el contenido del
discurso de Chichikov, que est —obviamente— ligado al con-
tenido de toda la obra, y dediquémonos a examinar sélo su
forma. Al hacerlo, debemos olvidar el haber supuesto conven-
cionalmente que teniames ante nosotros no una obra literaria
—ya que no ha llegado todavia el momento de examinar su
esilistica—, sino un documento de enunciacién real, pronun-
ciada en un tiempo real y en una situacién real, por una per
sona real.
Este procedimiento de interpretacién convencional de una
‘enunciacién artistica como enunciacién de la vida cotidiana es
cientificamente peligroso, y admisible sélo en casos excepcio-
nales. Sin embargo, en tanto no dispongamos de una cinta
magnética grabada que pueda transmitimnos la efectiva trans-
cripcion de la conversacién entre personas reales, debemos
utilizar al material lterario teniendo siempre presente su par
ticular naturaleza artistica
Por lo tanto, consideremos por un momento como si fuese
Ja vida misma_a esta invencién que refieja la realidad, sin
267
plantearnos el problema del grado de semejanza existente en
tre la realidad antistica de Las almas muertas y la realidad his-
torica de la vida musa de los afios veinte y treinta del siglo xtx.
Supongamos que ante nosotros se desenvuelve Ia. conversa-
‘i6n, ocurrida hace un siglo, entre estas dos personas: una,
‘excepcionalmente respetable, poderosa y de aspecto majestuo-
so —el general Betrischev—, y la otra, menos poderosa y me-
nos representativa, pero aun de aspecto decididamente «tespe-
table» el consejero Chichikov.
Siguiendo nuestro esquema, deberemos ante todo fijar la
relacion de dependencia existente entre Ia vida econémica y
politica en general de la Rusia de aquel perfodo, y el tipo de
intercambio comunicativo social —cotidiano— que estarnos
examinando, Obviamente, no tenemos el derecho de hacerio.
No es posible pasar directamente de la economia o de la politi-
ca reales al tipo de intereambio comunicativo social repre-
sentado en una obra literaria, Pero podemos suponer, sin te-
‘mor a equivocarnos, que la relacién de dependencia existente
entre la «base» econdmica —el «fundamento» econémico de la
sociedad— y el tipo de intercambio comunicativo cotidiano, se
haya realizado en el «poema» de Gogol en la misma medida
que en la vida real. Supongamos que lo mismo ocurra tam-
bign para aquello que concieme a la relacién de dependencia
existente entre el tipo de intercambfo comunicativo cotidiano y
dl tipo de interaccién verbal que tiene lugar en él.
Nos resta mostrar, por Io tanto, cémo aquella situacién
dada y aquel auditorio dado han encontrado su expresin en
Jos émbitos de un género de la vida cotidiana ya definido y
completo, es decir, en el dislogo entre personas que inician su
conocimiento y cuya ubicacién en la escala sociojerdrquica es
distinta,
La situacién y el auditorio, como ya dijimos, determinan,
sobre todo la orientacién social de la enunciacién , finalmen-
te, el tema mismo de la conversacién. La orientacion social, a
su ver, determina a entonacion de Ia voz y Ia gesticulacién
—aue dependen parcialmente del tema de la conversacién—,
cen las cuales encuentra su expresién exterior la disimil rela-
cién del hablante y del oyente ante aquella situacion y su dis-
tinta valoracién de la misma,
268
Qué consttuye el contenido, la composicion temdtica de
Jas enunciaciones de Chichikov? Este fragmente encierra dos
temas: 1) ef tema de la motivacion del conocimiento y 2) el
tema de ta narracin de ta propia vida
Estos dos temas estin entonados con excepeional obse-
quiosidad y sumision. A decir verdad, slo podemos tratar de
adivinar cual era la entonacién de Chichikov. Ella no se nos
da en el lamado «relato del natrador» que encuadta el discur-
s0 de los personajes. Incluso si focalizamos la atencidn en la
expresion gestual de I orientacién social de las enunciaciones
de Chichikov, indicada por el «relato del narrador» («Con la
cabeza inclinada respetuosamente [..}» y «.] acomodéndose
no en el centro del asiento, sino de lado, y sujetandose al bra-
20 del silln [..}), no podemos dudar del hecho de que tam-
bign la entonacién de Chichikov armonizaba con Ia transfor-
‘macién del «dguila» en «perdi
Con una entonacién similar se armonizaba adems Ia elec-
cion de las palabras. Ya. hemos notado una caracteristica: el
predominio de palabras y expresiones prestadas del lenguaje
libresco edesidstico.
Segunda caracteristica: a gran cantidad de palabras y de
expresiones
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- Frankenstein. Versión Nicolás SchuffDocument120 pagesFrankenstein. Versión Nicolás SchuffColombaDuran67% (3)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Chantal MaillardDocument6 pagesChantal MaillardColombaDuran100% (1)
- La Planificacion en El Nivel Primario-PitlukDocument20 pagesLa Planificacion en El Nivel Primario-PitlukColombaDuranNo ratings yet
- Prevención de Consumo ProblemáticoDocument45 pagesPrevención de Consumo ProblemáticoColombaDuranNo ratings yet
- Fignoni M. Fernanda - Hipotesis de Una Relacion Imposible PDFDocument105 pagesFignoni M. Fernanda - Hipotesis de Una Relacion Imposible PDFColombaDuranNo ratings yet
- Kristeva Sobre El Falo y Lo Femenino (Recovered) (Recovered 1) PDFDocument19 pagesKristeva Sobre El Falo y Lo Femenino (Recovered) (Recovered 1) PDFColombaDuranNo ratings yet
- Culler Jonathan, Breve Introducción A La Teoría Literaria-34-42Document9 pagesCuller Jonathan, Breve Introducción A La Teoría Literaria-34-42ColombaDuranNo ratings yet
- Culler Jonathan, Qué Es La Literatura-13-26Document14 pagesCuller Jonathan, Qué Es La Literatura-13-26ColombaDuranNo ratings yet
- Garcia Canclini, Nestor - La Sociedad Sin Relato (Apertura. El Arte Fuera de Si)Document24 pagesGarcia Canclini, Nestor - La Sociedad Sin Relato (Apertura. El Arte Fuera de Si)ColombaDuran50% (2)
- ROCCHIETTI, Ana - Del Origen de Las Especies Al Malestar en La Cultura PDFDocument18 pagesROCCHIETTI, Ana - Del Origen de Las Especies Al Malestar en La Cultura PDFColombaDuran100% (1)
- SCHETTINI, Ariel - El Tesoro de La Lengua. Una Historia Latinoamericana Del Yo.Document150 pagesSCHETTINI, Ariel - El Tesoro de La Lengua. Una Historia Latinoamericana Del Yo.ColombaDuran50% (2)
- Vaginario-Poeta BolivianaDocument35 pagesVaginario-Poeta BolivianaColombaDuran100% (1)
- Matate Amor. Ariana HarwiczDocument60 pagesMatate Amor. Ariana HarwiczColombaDuran88% (8)
- Entre Lenguas. Sylvia Molloy PDFDocument40 pagesEntre Lenguas. Sylvia Molloy PDFColombaDuranNo ratings yet
- Entre Lenguas. Sylvia MolloyDocument40 pagesEntre Lenguas. Sylvia MolloyColombaDuran100% (2)
- Pecheux Las Verdades EvidentesDocument125 pagesPecheux Las Verdades EvidentesColombaDuran0% (1)
- MANSILLA Yo Nena, Yo Princesa PDFDocument128 pagesMANSILLA Yo Nena, Yo Princesa PDFColombaDuranNo ratings yet
- Cuadernillo de Asanas Clásicas de YogaDocument8 pagesCuadernillo de Asanas Clásicas de YogaColombaDuranNo ratings yet