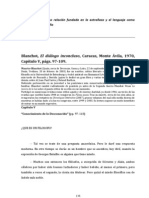Professional Documents
Culture Documents
Michael Heinrich - Crítica de La Economía Política. Una Introducción A El Capital de Marx
Michael Heinrich - Crítica de La Economía Política. Una Introducción A El Capital de Marx
Uploaded by
irene0 ratings0% found this document useful (0 votes)
5 views40 pagesOriginal Title
Michael Heinrich - Crítica de la economía política. Una introducción a El Capital de Marx
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
5 views40 pagesMichael Heinrich - Crítica de La Economía Política. Una Introducción A El Capital de Marx
Michael Heinrich - Crítica de La Economía Política. Una Introducción A El Capital de Marx
Uploaded by
ireneCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 40
Michael Heinrich
Critica de la economi{a politica.
Una introduccién a El Capital de Marx.
Traduccion y prélogo de César Rulz Saniuén
sans
Catruto I
CAPITALISMO ¥
TéQué xs x carrranismo?
Las sociedades actuales estén atravesadas por multitud de relaciones
de poder y de opresién que se manifiestan de distintas formas.
Encontramos relaciones de género asimétricas, diseriminacién racial,
enormes diferencias de posesién con las correspondientes diferencias de
‘nfluencia social, estereotipos antisemitas, discriminacién de determi-
nadas orientaciones sexuales. Se ha debatido mucho sobre la conexién
centre estas relaciones de poder y, en particular, sobre si una de ellas es
més fundamental que las otras. Si en lo que sigue se ponen en primer
plano las relaciones de poder y de explotacién fundadas econémicamen-
te, no es porque sean las tinicas relaciones de poder relevantes. Pero no
se puede hablar de todo al mismo tiempo. En la eritica de la economia
politica de Marx se trata fundamentalmente de las estructuras econémi-
cas de la sociedad capitalista, y por eso se sitan en el centro de esta
Introdueci6n. Sin embargo, uno no deberfa entregarse @ la usin de que
con el anélisis de los fundamentos del modo de produecién capitalista
‘ya estuviera dicho todo lo decisivo sobre las sociedades capitalistas.
El hecho de que vivamos en una «sociedad de clases» parece ser,
subre todo en Alemania, elgo controvertido. Aqui, ya el simple uso del
concepto de «clase» est4 mal visto. Mientras la ultrareaccionaria
Primera Ministra de Inglaterra Margaret Thatcher no tenfa ningtin pro-
blema en hablar de la «working class», en Alemania raramente se oye
cesta palabra, ni siquiera por boca de los socialdeméeratas, En este pais
solamente hay empleados, empresarios, funcionarios y, sobre todo,
«clase media». Y eso que hablar de clases no supone ea modo alguno
plantear un discurso especialmente critico en st mismo. Esto vale no sélo
para ideas de «justicia social» que buscan una equiparacién entre las
clases, sino también para algunas ideas presuntamente de «izquierdas»
«que consideran la politica burguesa como una especie de conjuracion de
las clases «dominantes» contra el resto de la sociedad.
33
———--—selevan-a cabo la dominacién y la explotacién en el capitalismo pre
Critica de la economia politica
EI hecho de que una «clase dominante» esté situada frente a una
clase «dominada» y «explotada» puede ser quizés una sorpresa para un
profesor de ciencias sociales conservador que slo conoce «ciudadanos»,
pero con ello todavia no se dice gran cosa. Todas las sociedades que
conoceinos son «sociedades de clases». «Explotacion> significa, en pri-
mer lugar, que la clase dominada produce no sélo su propio sustento,
sino también el de la clase dominante. Pero las clases aparecen hist6ri-
camente en formas muy distintas: esclavos y esclavas estaban situados
frente a los poseedores de esclavos en la antigua Grecia, los siervos de la
‘gleba frente a los sefiores feudales en la Edad Media, y en el capitalismo
se oponen la burguesia (los ciudadanos propietarios) y el proletariado
(los frabajadores y trabajadoras asalariados). Lo decisivo es cémo fun-
cionan el dominio de clase y Ia explotacin en una sociedad. Y aqui el
capitalismo se distingue de manera absolutamente fundamental de las
sociedades precapitalistas en un doble respecto:
(a) En las sociedades precapitalistas, la explotacién se basaba en una
relacién personal de dependencia y de poder: el esclavo era propiedad
de su. amo, el siervo de la gleba estaba sujeto al correspondiente sefior
feudal. El «sefior» tenfa un poder directo sobre el «siervo>. Apoyado en
este poder, se apropiaba de una parte de lo que producia el «siervo>. En
las relaciones eapitalista, el trabajador asalariado establece un contrato
de trabajo con el capitalista. Los trabajadores asalariados son formal-
mente libres (no hay ningiin poder exterior que les obligue a firmar el
contrato, los contratos establecidos pueden rescindirse) y estén situados
como formalmente iguales frente a los eapitalistas (es cierto que existe
Ia ventaja ffctica de la propiedad, pero no hay privilegios jurficos «de
nacimiento» como en una sociedad aristocratica). En los paises capita-
listas desarrollados no existe una relacion de poder personal, por lo
‘menos no como regla. Por eso la sociedad burguesa, eon sus ciudadanos
libres e iguales, fue considerada por muchos te6ricos sociales como lo
contraio de la Sociedad feudal medieval, con sus privilegios estamenta-
lesy sus relaciones de dependencia personal. ¥ muchos economistas nie~
4gan que exista algo asi como la explotacién en el capitalismo, e incluso
prefieren hablar, en lugar de capitalismo, de «economfa de mercador.
‘Agni concurren, segtin se afirma, distintos «factores de produeci6n»
(trabajo, capital y suelo) y reciben la parte correspondiente del produc-
to (salario, beneficio y renta dela tierra). Se discutird més adelante ebmo
samente por medio de la libertad y la igualdad formales de los «indivi-
duos que intercambian»
(2) En las sociedades precapitalistas, la explotacién de la clase domi-
nada sirve de manera predominante para el consumo de la clase domi-
34
Capitalismo y «marxismo»
nante: sus miembros llevan una vida de lyjo,utiizan la riqueza dela que
se apropian para su propia satisfaccién, o bien para la satisfacci6n pabli-
ca (reptesentaciones teatrales en la antigua Grecia, juegos en la antigua
Roma), o también para hacer la guerra. La produccién sirve de manera
inmediata para eubrir necesidades: para cabrir las necesidades (orzo-
samente) simples de la clase dominada y las extensas necesidades sun
tuarias y bélicas de la clase dominante. Sélo en casos excepeionales se
usa la riqueza de la que se apropia la clase dominante para aumentar la
base de la explotacién (por ejemplo, renunciando al consumo para poder
comprar més esclavos, de modo que éstos puedan producir una mayor
riqueza). En las condiciones capitalistas, sin embargo, éste es el caso
tipico. La ganancia de una empresa eapitalista no sirve de manera pre-
dominante para posibilitarle una vida agradable al capitalista; la ganan-
cia debe invertirse de nuevo para generar aiin més ganancia en el futu-
ro. El fin inmediato de la produccién no es la satisfaccién de necesida-
des, sino la valorizacién del capital, yen este sentido también el disfru-
te del capitalista es sélo un producto secundario de este proceso, pero no
sa fin: si las ganancias son suficientemente grandes, entonces basta una
pequefia parte de ellas para financiar la vida opulenta del capitalista,
‘mientras que la mayor parte de las ganancias pueden ser utilizadas para
Ja cacumulacién» (el incremento del capital).
Posiblemente parezca absurdo que la ganancia no esté destinada de
manera predominante al consumo del capitalista, sino a la continua
valorizacién del capital, es decir, al movimiento incesante de una ganan-
cia cada ver, mayor. Sin embargo, aqui no se trata de un absurdo indi
dual. Cada uno de ls eapitalistas se ve forzado porla competencia delos
otros a este movimiento incesante de la ganancia (permanente acumula~
cién, aumento de la produccién, introduccién de nuevas téenicas, ete
sino se acumula, sie aparato de produccién no se moderniza eontinua~
mente, la empresa corre el riesgo de ser arrollada por competidores que
producen més barato 0 fabrican mejores productos. Si un determinado
capitalista quiere sustraerse a la continua acumulacién e innovacién, le
amenaza la quiebra. Por lo tanto, esté forzado a participar en el proceso,
lo quiera o no, En el capitalismo, el «affn desmesurado de lucro» no es
iciencia moral del individuo, sino que resulta necesario para
ir como capitalista. Como se pondré de manifiesto en los proxi-
mos capitulos, el capitalismo se basa en una relacién de poder sistémi-
a, que supone tna coaccién para todos los individuos que estn sujetos
a dicha relacién, tanto para los trabajadores y trabajadoras como para
los capitalistas. Por eso se queda muy corta tna critica que se dirija al
«afin de Ilncro desmesurado» de los eapitalistas individuales, pero no al
sistema capitalista en su conjunto,
Critica de la economia politica
Por capital entendemos (provisionalmente, después se precisard
més) una determinada suma de valor cuyo fin es «valorizarse>, es decir,
arrojar una ganancia, Ademés, esta ganancia puede obtenerse de distin-
tos modos. fin el caso del capital que devenga interés, se presta dinero
‘2 un interés determinado. EI interés constituye aquf la ganancia. En cl
‘caso del capital comercial, los productos se compran mas baratos en un
Tngar y se venden més caros en otro Ingar (0 en otro momento del tiem-
po). La diferencia entre el precio de compra y el precio de venta consti-
{uye (previa deduccién de los gastos que se hayan presentado) la ganan-
cia. En el caso del capital industrial se organiza de forma capitalsta el
proceso de produccion mismo: se anticipa capital para la compra de
Imedios de produvcin-(méquinas, materias primas) y para el empleo de
fuerza de trabajo, de modo que se lleva a cabo tin proceso de production
‘bajo la direccién del capitalist (0 de sus encargados). El producto fabri-
cado se vende; si el ingreso es superior a los costes que suponen los
medios de produccién ¥ los salarios, entonces el capital adelantedo al
principio no s6lo se ha reproducido, sino que también ha arrojado una
‘ganancia.
En casi todas las sociedades que han conocido el intercambio y el
inero ha habido capital en el sentido que hemos esbozado (sobre todo
como capital que devenga interés y como capital comercial, en menor
‘medida como capital industrial), pero generalmente tenfa un papel su-
Sordinado, ¥ 1o que dominaba era la produccién para eubriz necesida-
des. Se puede hablar de capitalismo s6lo si el comercio y sabre todo la
produccién funcionan predominantemente de forma capitalista. Elcapi-
{alismo en este sentido es un fendmeno que se da por primera vez en la
Europa moderna.
Las raices de este desarrollo capitalista moderno se remontan en
Buropa hasta Ia Alta Edad Media. Primero se organiz6 el comercio a
distancia sobre bases capitalistas, teniendo aqui las «cruzadas» medie-
vales —guerras de saqueo a gran escala~ un importante papel en la
extension del comereio, Poco a poco comenzaron controlar la produe-
ign los comerciantes, que al principio se habfan limitado a comprar
productos previamente elaborados y a venderlos en otro lugar: ahora
comienzan a encargar determinados productos, a anticipar los costes
de las materias primas y a dietar el precio al que se compra el produc-
to elaborado.
1 desarFoll0 del capital en Buropa experimentd su verdadero auge en
Jos siglos XVI y XVI, Marx resumié de la siguiente manera lo que en los,
bros de texto se suele designar como «la época de los descubrimientos»:
36
Capitalismo y «marsismo»
<). El surgimiento del capitalismo modemo no fue un proceso
pacifico, sino extremadamente violento, sobre el que Marx escribié en El
Capital:
«Sie dinero, sogin Angier [periodista francés, MH.) “viene al mundo con
‘manchas de sangre en la mela", el capital nace chorreando sangre y lodo
[por todos los poros, de la cabeza & los pies» (MEW 23, p. 788 / 950),
EI capitalismo se desarroll6 en Europa (en primer lugar en
Inglaterra) a comien7os del siglo XIX con un inmenso sacrificio huma-
no: las jornadas de trabajo de hasta 15 16 horas diarias y el trabajo
{nfantil, al que eran forzados los nifos ya con seis o siete afios, eran tan
comunes como las condiciones extremadamente insalubres y peligrosas
cen las que se trabajaba. Y los salarios que se pereibfan por ello apenas
aleanzaban para sobrevivir.
‘Frente a estas condiciones surgieron distintas formas de resistencia
Los trabajadores y trabajadoras intentaron aleanzar salarios més altos y
mejores condiciones de trabajo. Los medios para ello fueron muy diver-
sos, desde escritos de stplica, pasando por huelgas, hasta enfrentamien-
tos violentos. Las huelgas fueron sofocadas frecuentemente por medio
dela accién de la policiay el eército, los primeros sindicatos y asociacio-
nes de trabajadores fueron perseguidos como organizaciones «insurrec-
tas» y sus portavoces resultaron a menudo condenados. A lo largo de
todo el siglo XIX se llevaron a cabo luchas por el reconoeimiento de los
sindicatos y de las huelgas como medios legitimos de confrontacién,
Con el tiempo hubo también ciudadanos instruidos e incluso algunos
capitalistas que crticaron las condiciones miserables en las que malvivia
tuna gran parte del proletariado, que aumentaba constantemente con el
curso de la industrializaci6n.
'Y finalmente también el Estado tuvo que reconocer que los hombres
jovenes, que desde nifios habfan catado expuestos a jornadas de trabajo
excesivamente largas en las fbricas, apenas valfan ya para el servicio
rulitar. En parte bajo la presion de tina clase obrera que se hacia cada
‘vez més fuerte, en parte por la comprensi6n de que el capital y el Estado
necesitan, como fuerza de trabajo y como soldados, hombres sanos,
comenz6 a establecerse en el siglo XIX la «legislacién fabril»: aparecie-
ron tna serie de leyes (de nuevo por primera vez en Inglaterra) en las
‘que se prescribi6 un minimo de protecci6n sanitaria para los empleados,
se aument6 la edad minima para el trabajo infantil y se redujo el tiempo
‘méximo de trabajo diario para los nifos. Finalmente, se limité también
la jornada de trabajo para los adultos. En la mayoria de los sectores se
estableci6 una jornada laboral de 12 horas, més adelante de 10,
38
Capitalism y «marxismo»
El movimiento obrero se fue haciendo cada vez mis fuerte alo largo
del siglo XIX, se formaron sindicatos, asociaciones de trabajadares y,
por iltimo, también partidos obreros. Con la ampliacién del derecho al
oto, que al principio estaba reducido a quienes tenfan propiedades
(més exactamente: a los varones que tenfan propiedades), se fueron
haciendo cada vez mayores los grupos parlamentarios de estos partidos.
Pero la meta de la lucha del movimiento obrero siempre fue controver-
tidarésepretendia alcanzar s6lo ureapitalismo reformado 0 seaspiraba—
a sa abolici6n? Era igualmente controvertido si el Estado y el gobierno
eran adversarios que debfan ser combatidos del mismo modo que el
capital o si se trataba de posibles aliados a los que simplemente se debia
convencer de lo que es justo.
Desde la primera década del siglo XIX aparecieron multitud de and-
lisis del capitalismo, conceptos del socialismo, propuestas de reforma y
proyectos estratégicos acerca de la mejor manera de alcanzar las metas
correspondientes. Marx y Engels adquirieron en estos debates una
{nfluencia creciente desde mediados de siglo. A finales del KIX —ambos
habfan muerto ya~ el «marxismo> dominaba dentro del movimiento
obrero internacional. No obstante, se podfa preguntar ya entonces cudn-
to de este «marxismo» tenfa que ver atin con la teorfa de Maxx.
THE MARx ¥ EL , por tanto, de aquello que los distingue de los ani-
males, y que consiste bésieamente en que desarrollan en su trabajo sus
Capacidades y sus fuerzas. Como trabajadores asalariados, ni disponen
Gelos productos de su trabajo, ni controlan el proceso de trabajo; ambos
tstin sujetos al dominio del capitalista. El comunismo, con el que que-
Gard abolido el capitalismo, es concebido por Marx como la supresién de
{a-enajenacién, como la reapropiacién de la esencia humana genérica
por los hombres reales.
Durante su trabajo en la Rheinische Zeitung, Marx conocié a
Friedrich Engels (1820-1805), hijo de un fabrieante de Barmen (hoy una
parte de Wuppertal). En 1842 Engels fue enviado por sus padres a
Thglaterra para completar su formacién comercial, y alli vio la miseria
del proletariado industrial inglés. Desde finales de 1844, Marx y Engels
‘permanecieron en estrecho y amistoso contacto, que nose interrumpiria
hasta el final de sus vidas.
‘En 1845 redactaron conjuntamente la Ideologfa alemana, un escri-
to (publicado de manera péstuma) que pretendfa romper no s6lo con la
‘cradical> flosofia neohegeliana, sino también, como Marx eseribié des-
‘pués, «con muestra anterior conciencia filoséfica» (MEW 13, p. 10). Aqui
Fe ceiticaba especialmente, del mismo modo que en las Tesis sobre
‘Feuerbach escritas por Marx poco tiempo antes, la concepeion filos6fica
de una «esencia humana» y la teorfa dela cenajenacién». En vez de esto,
se deben investigar las relaciones sociales reales en las que viven y tra-
‘ajan los hombres. Posteriormente no vuelve a aparecer munca ms en
Marx el concepto de una esencia humana (genérica), y de enajenacién
habla muy raramente y de manera imprecisa, Sin embargo, se ha discu-
fido can freenencia acerca de si Marx ha abandonado de hecho la teoria
de la enajenacién o simplemente ya no la coloca en primer plano. Esta es
fa cuestidn de la que se trata fundamentalmente en la disputa sobre la
cexistencia de nna ruptura conceptual entre los escritos del «joven» Marx
ylos del Marx «maduro>
‘Marx y Engels se hicieron ampliamente conocidos por el Manifiesto
del Partido Comunista, publicado en 1848 (poco antes del estallido dela
revolucién). Se trata de un escrito programético que redactaron por
fencargo de la «Liga de los ComunistaS», un pequefio grupo de revolucio-
parios que sélo existié por poco tiempo. En el Manifiesto Comunista
‘esbozaron de forma muy concisa y en un lenguaje sumamente pregnan-
{te el ascenso del capitalismo, la oposicién de clase entre la burguesta y el
proletariado, que se destacaba cada vez con mayor nitider, y lo ineludi-
Capitalismo y «marxismo»
ble de una revolucién proletaria, Esta revolucién debia conducir a una
sociedad en la que quedase abolida la propiedad privada de los medios
de produecién.
"Tras el aplastamiento de la revolucién de 1848, Marx tuvo que huir
de Alemania. Se trasladé a Londres, que era por aquel entonces el cen-
{ro capitalista por antonomasia, y por ello el mejor lugar para estudiar el
desarrollo del capitalismo. Ademés, en Londres también podia recursir
‘la enorme biblioteca de! Musee Briténico. a
El Manifiesto Comunista habia surgido més bien de wna intuicién
‘genial que de un conocimiento cientifico profundo (algunas afirmacio-
hes, como la tendencia a una depanperacién absoluta de los trabajado-
res, fueron revisadas posteriormente). Es cierto que Marx ya se habia
beupado dela literatura econémica en los aiios 40, pero fue en Londres
donde realiz6 por primera vez un andlisis cientifico aaplio y profundo
de la economia politica. Esto le lleva finales de los aos 50 al proyecto
de una «critica de Ia economia politica», que debia desarrollarse en
varios libros y para la que fue elaborando a partir de 1857 una serie de
‘manuscritos muy extensos, pero que quedaron inconclusos y no fueron
publicados por él (entre otros la Introducciin de 1857, los Grundrisse de
1857/58 y las Teortas sobre la plusvatia de 1861-63).
"Marx trabajé hasta el final de su vida en este proyecto, pero s6lo
pudo publicar una parte del mismo: en 1859 aparecié como comienzo la
Contribucién a la critica de la economia politica. Primer cuaderno, un
‘peguefio escrito sobre la mereancia y el dinero que no tuvo continuacion.
En lugar de ello se publieé en 1867 el libro primero de El Capital, y en
13872 aparecié la segunda edicién corregida del mismo. Los libros segun-
do y tereero fteron publicados por Friedrich Engels tras la muerte de
Marx, en los afios 1885 y 1894 respectivamente (para la historia de la
edicién, véase Hecker 1999).
Pero Marx no se limit6 al trabajo cientifico, En 1864 participé de
‘manera decisiva en la fundacién de la «Asociacién Internacional de
‘Trabajadores, que tuvo lugar en Londres, yredact6 tanto el «Discurso
inaugural», que contenfa las ideas programaticas, como los estatutos
Como miembro del Consejo General de la Internacional, en los afios
siguientes ejercié una influencia decisiva sobre su politica. La
Internacional, a través de sus distintas secciones nacionales, foment6 la
fandacién de partidos obreros socialdemécratas en muchos paises euro-
eos. Se disolvié en la década de 1870, en parte por disensiones internas,
fen parte porque como organizacién central se habfa hecho superfiua al
lado de los distintos partidos.
‘Marx y Engels constituyeron para los partidos socialdemécratas una
especie de «think tank»: mantuvieron intercambio epistolar con muchos
lideres de partido y escribieron articulos para la prensa socialdemécra-
41
Critica de la economia politica
ta, Se solicitaba su opinion sobre las ms diversas cuestiones politicas y
cientificas. Donde mayor influencia tuvieron fue en el partido socialde-
‘meécrata alemén, fundado en 1869, que se desarroll6 de manera especial-
mente rapida y pronto se convirti en el punto de referencia de los
demas partidos
‘Engels redact6 un buen niimero de escritos popularizantes para los,
partidos socialdemécratas, en particular el denominado Anti-Diihring.
Esta obra, y sobre todo el resumen de la misna que aparecié bajo el titu-
Jo El desarrollo del sociatismo desde la utopta hasta la ciencia, traduci-
do amuchas otras lenguas, forman parte de los escritos més leidos en el
‘movimiento obrero antes de la Primera Guerra Mundial. En cambio, El
Capital slo fue conocido por una pequefia minorfa, En el Anti-Dithring,
Engels se confronta criticamente con las concepciones de Eugen
Diihring, un profesor de Berlin que pretendia haber creado un nuevo sis-
tema completo de flosofia, economfa politica y socialismo, lo que le
valié un ndmero creciente de seguidores en las filas dela socialdemocra-
cia alemana.
El éxito de Diring se basaba en la creciente necesidad que tenfa el
‘movimiento obrero de una «Weltanschauung», de una orientacién que
ofreciera una explicaciOn completa del mundo y que suministrara una
respuesta a todas las preguntas. Después de que se eliminaran las peo-
res aberraciones del capitalismo naciente ya supervivencia cotidiana de
Jos asalariados estuviera asegurada en cierta medida, se desarrollé una
cultura obrera socialdemécrata especifica: en los barrios obreros surgie-
ron diversos tipos de asociaciones culturales y deportivas de trabajado-
res. La clase obrera, ampliamente excirida de la sociedad y la cultura
‘purguesa, desarrollé una cultura paralela, que ciertamente queria apar-
‘arse de manera consciente de la cultura burguesa, pero que a menudo
Ja copiaba inconscientemente (como ocurrié a finales del siglo XIX con
‘August Bebel, presidente durante muchos afios del SPD, que fue venera~
do con un fervor parecido al que la pequefia burguesia expresaba por el
Kaiser Cuillermo TH). En esto clima surgié la necesidad de una orienta~
‘ion espiritual completa, que pudiera oponerse a la visién burguesa del
mundo y a los valores burgueses imperantes, en los cuales no figuraba la
‘lase trabajadora o lo haefa de una manera completamente subordinada.
En tanto que Engels no s6lo criticé a Dithring, sino que le opuso en
diversos émbitos las posiciones consistia en un repertorio de plantea-
‘mientos bastante esquematicos: un materialismo hecho a medida y extre-
‘madamente simple, esquemas del pensamiento progresista burgués, un
par de elementos muy simplificados de la flosofia hegeliana y algunos
conceptos extraides de manera parcial del pensamiento de Marx, todo lo
‘cual se combin6 para dar lugar a una serie de formulaciones ideol6gicas
bastante simples. Los rasgos més destacables de este marxismo popular
‘ran ut burdo eeoromicisme (es decir, la ideologte-y a polities seredu-
‘cen a una traduecién directa y consciente de intereses econémicos), asi
como un mareado determinismo historieo (el fin del capitalismo y Ta
revolucin proletaria se consideran como acontecimientos que van 2
suceder por necesidad natural). Lo que se propag6 en el movimiento
obrero no fue la critica de la economia politica de Marx, sino este «mar-
xismo ideol6gico», que actu basicamente como generador de identidad:
‘mostraba a donde se pertenecia como trabajador y socialists, y explicaba
todos los problemas del modo més simptificado posible.
Una continuacién y una simplificacién ulterior de este marxismo
ideolégico tuvieron higar en el marco del «marxismo-leninismo>.
Lenin (1870-1924), el representante més influyente de la socialdemo-
cracia rasa a comienzos del siglo XX, desarrollé un pensamiento pro-
fndamente enraizado en el marxisino ideol6gico que se acaba de esbo-
zar. Lenin expresa sin rodeos la desmedida autocomprensién de este
«La dootrina de Marx es todopoderosa porque es verdadera. Esté conchuida
fen si misma y es armoniosa, les da alos hombres una vision det mundo uni-
taria» (Lenin 1913, p.3 ¥58)
Antes de 1914, Lenin apoyé politicamente al centro socialdeméerata,
agrupado en torno a Karl Kautsky, frente al ala izquierda, representada
por Rosa Luxemburg (1871-1919). La ruptura tuvo lugar al comienzo de
la Primera Guerra Mundial, cuando el SPD dio su aprobacién a los cré-
ditos de guerra reclamados por el gobierno: A partir de aqu{ comenzé la
escisién del movimiento obrero: un ala socialdemécrata, que en los afios
siguientes se alej6 cada vez ms, tanto practica como teéricamente, de la
teorfa de Marx y de la meta de la superacién del capitalismo, y frente a
ella mm ala comnista, que mantenfa una fraseologia marxista yuna ret6-
rica revolucionaria, pero que bésicamente se limitaba a justificar los
siros de la politica tanto interior como exterior de la Unién Soviética
(como ocurrié después, por ejemplo, con el pacto Hitler-Stalin).
Después de su muerte, Lenin fue convertido por el ala comunista del
movimiento obrero en una figura sagrada del marxismo, Sus escritos de
lucha, surgidos la mayoria de las veces por motivos de actualidad y que
eran de earéecter polémico, fueron ensalzados como la ms alta expresi6n
4B
Critica de Ia economia politica
dela «ciencia marxista> y conformaron, junto con el «marcismo> ya
4 Gnistente, un sistema dogmatico de filosofia («materialismo dial6etico»),
i storia (amateriatismo historico») y economia potitica: el «marxismo-
leninismo>. También esta variante del maxxismo dogmitico sirvio funda-
' ‘mentalmente para la formacién de identidad, y la Unién Soviética lo uti-
Tizé para legitimar el poder del partido y asfixiar toda diseusion pailica.
Pas ideas hoy universalmente difundidas sobre el contenido de la
t teoria de Marx, tanto si es valorado de forma positiva como negativa, se
4 wets oamsiamno ideoldgico algunas afrmaciones sobre la teoria de Mare
; She les parecen totalmente evidents, Para la mayor parte de lo que e2
i i siglo XX firma como «marxismo» o «marxismo-leninismo» sigue
Siete valido lo que Mars manifest6 ante su yerno Paal Lafargue, aan
setae le inform cobre el «marxismo> francés: «Si eso es marxismo,
Shronees yo no soy marxista» (MEW 35, p-388)-
Take Tpargo, el mamismo no qued® limitado a este marxismo ideo-
Togicn” Desde el trasfondo de Ia esision del movimiento obrero en dos
een a goclaldembcratay otra comunista, y del desengafo de las espe-
ras ue solcionarias res la Primera Guerra Mundial, se desarrollaron
ras Tee 20 y 30 distintas variants (¥ de distinta amplitud) de una
Sr den umandsias al marvismo ideolbgico. Estas nuevas corrientes, que
i SUue* Sacladas a los nombres, entre otros, de Karl Korsch,, Georg
: Fees Sitonio Gramsci (euyos Ctadernos de la edreel se publicaron
I ‘or primera vez tras la Segunda Guerra Mundial) o la «Escuela de
Ber Rit: fundada por Max Horkbeimer, Theodor W. Adorno y
Herbert Mareuse, a menudo son agrupadas retrospectivamente bajo él
Pieulo simaraiomo occidental» (of, Diethard Behrens 2004).
sSpeante mucho tempo este marxismo occidental silo criti los fun-
damentos Blosbficos tebrice-histbricos del marxismo tradicional: el
i camtanilism dialeetico> y el «materialismo histérico>. Fue sélo en las
i Je E igo0 9 3970 cuando realmente se aleanz6 a vex por primera
senate on el manssmo tradicioual a entea de la economia politica
yep Sido reducida a una «economia politica marxista>, y que de este
+ Rue se habia perdido el amplio sentido de la «critica». Como conse-
waehcis del movimiento estudlantly des protestas contra la guerra de
Me Wades Unidos en Vietnam, se produjo a partir de los afios 60 un
__Rijen nlvel mundial de los movimientos de izquierda, mis allé de Tos
a0BF dbs socaldemécratas 0 comunistas del movimiento obrero, y Sur~
Pition ademas nuevos debates sobre la teorfa de Marx. En este momen-
Be feaan tambien una profanda discusion sobre su critica de la eco-
+ ee politica, en la que tieron mucha influencia Tos escrtos de Louis
‘Mithuoxer y sus colaboradores (Althusser 965; lthusser/Balibar 1963).
Capitalismo y «marsismo»
sta diseusién ya no se restringié solamente a Bl Capital, sino que se
‘extendié también a otros escritos de eritica econémica como los
Grundrisse, que se hicieron populares sobre todo a partir del libro de
Rosdolsky (1968). En los debates que se desarrollaron en Alemania
(occidental) sobre a constraccién y la estructura teérica de la critica de
Ja economia politica, tuvieron un papel central Ios eseritos de Backhaus
(Geunidos en Backhaus 1997), asf eomo el libro de Reichelt (1970), que
~supusieron ur importante impulso para‘tamuevarfectura de los escritos
de critica econémica de Marx de la que se hablé en el Prélogo. En el con~
texto de esta «nueva lectura de Marx se encuentra también la presente
Introduccién’, Las diferencias entre la «critica de la economtfa politica»
yuna «economia politica marxista>, hasta aquf solamente apuntadas, se
mostrarén més claramente en lo que sigue.
Fianna eave eta de Maro Ia wisp pera ver ane en
srg de a, i eee
aa aes Sci deena nueva ltrs de Mart da ibe 2009)
‘Nuevas eontbuelones a ella son, entre otras, Brenel (:989), Behrens (19938, 1993),
Ree ae et ews ooo) on Bias Sao
EES GOD baa Tabi Rstone Gos) ome pre de ee conte.
45
Cartruto IL
EL OBJETO DE LA CRITICA DE LA ECONOMIA POLITICA
‘Marx investiga en El Capital el modo de producci6n capitalista. La
cuestién es, no obstante, en qué sentido es aqui objeto el capitalismo,
pues en el texto se encuentran tanto investigaciones te6ricas abstractas
sobre el dinero y el capital, eomo también pasajes hist6ricos (por ejem-
plo, los dedicados a la formacién de las relaciones capitalistas en
Inglaterra). éSe trata de analizar los rasgos fundamentales de la historia
del desarrollo general del capftalismo, de analizar uns fase determinada
del capitalismo, o més bien de una exposicién tebrico-abstracta de su
modo de funcionamiento? Planteado en términos generales: cen qué
relaciOn se encuentran la exposicién tebrica yla historia dentro de la exi-
tica de la economia politica?
Una pregunta ulterior coneierne a la relacién entre la exposicién
marxiana del modo de produecién capitalista y Ta teoria econdmica bur-
_guesa: épresenta Marx simplemente una teoria més sobre el modo de
funcionamiento del capitalismo? ¢Consiste la «critica» que se realiza en
la critica de la economfa politica en que se prueban los errores que apa~
recen en uno t otro lugar de las teorfas existentes, para presentar enton-
ces una teoria mejor? £0 tiene aquf la «critiea> una pretension més
amplia? Formulado de nuevo en términos generales: équé significa «eri-
tica® en el marco de la exftica Ue la ewuuuuiia politica?
Teoria & HISTORIA
Engels fue el primero en proponer un modo de lectura . Por lo tanto, no se trata de presentar un
capitalismo determinado (temporal o localmente), sino (asi dice Marx al
final del libro tercero de El Capital)
‘es6lo la organizacion interna del modo de produceién cepitalista, por ast
‘ecivlo, en su media ideal» (MEW 25, p. 839 / 1057).
De esta manera queda formulada la exigencia que Marx asocia a su
exposicién. Cuando nos ocupemos de los detalles de esta exposicion,
catiremos si Marx cumple con semejante exigencia, si logra efectiva-
mnente exponer el modo de produecién capitalista «en su media ideal».
48
El objeto de la critica de la economia politica
En cualquier caso, las declaraciones citadas ponen de manifiesto el
grado de abstracci6n de la exposici6n: si el andlisis se mueve al nivel de
Ja «media ideal» del modo de producci6n capitalista, entonces suminis-
tra las categorias que tienen que estar a la base de la investigacién de
‘una determinada fase del capitalismo, ast como también de la historia
del mismo.
Elhecho de que haya que conocer la historia para comprender el pre-
_-sente-tiene una cierta justficacién para la pura historia de los aconteci-
‘nientos, pero no para la historia de la estructura de una sociedad. Aqui
Yale més bien Io contrario: para poder investigar la formacién de una
Geterminada estructura econémica y social, es preciso conocer antes Ja
estructura aeabada, y sélo entonces se sabe lo que hay que buscar en la
‘historia en general. Marx formula esta idea con ayuda de una metéfora:
« la eco-
nomia que existe en toda sociedad (hay que producir, hay que distribuir
‘medios eseasos, ete.). Este problema, que en esencia es el mismo en
todas las fases histOrics, se investiga con catogorfas que com también
esencialmente las mismas (de modo que algunos economistas conside-
ran como «capital» incluso el hacha del hombre de Neandertal). En
‘cambio, Marx entiende que el capitalismo es un particular modo de pro-
duecién histérico que se distingue de manera fundamental de otros
‘modos de prodiiccién (como la sociedad esclavista antigua o el feudalis~
mo medieval), por lo que cada uno de ellos contiene relaciones especst-
teas que hay que exponer con categorias propias, que s6lo son vilidas
para 61 En este sentido, la categorias que describen el modo de produc
ion capitalista son «hist6ricas», y en ningin caso suprabistdricas; valen
sélo para la fase historica en la que el capitalismo es el modo de produe-
cién dominante.
49
|
Critica de ta economia politiea
TT'Teorta ¥ crtrica
Dentro del marxismo (MEW 2g, p. 169 / 188). Lo que esto significa concreta-
mente se aclararé en los préximos capitulos. En el marxismo ideologi-
0, asi como en la critica burguesa a Marx, tales consideraciones se han
ppasado por alto la mayor parte de las veces o se han tomado simplemen-
te como particularidades estilisticas. Sin embargo, Marx se referfa con
estas denominaciones a un estado de cosas fundamental para la critica
de la economfa politica. ¥ es que la naturalizacién y la cosificacién de
Jas relaciones sociales no se deben a un error de los economistas, sino
‘que.con el reoultado de una imagen que se desarrella por of mioma entre
Jos miembros de la sociedad burguesa a partir de su praxis cotidiana. De
ahi que al final del libro tercero de El Capital Maxx pueda constatar que
cn la sociedad burguesa las personas viven en (MEW
Bh P- 54).
Para ello va a poner de manifiesto los costes sociales y bumanos que
acarrea necesariamente el desarrollo capitalista. Intenta demostrar que
‘. Aqui no hay que dejarse inti-
‘midar, sino sacar eada vez mas de quicio al respectivo maestro con la pre-
junta de qué hay que entender exactamente por «dialéctica» y cbmo es el
unto de vista «dialéctico». No pocas veces se reducira entonces el ati-
sonante discurso de la dialéctica al simple estado de cosas de que todo
fest de alguna manera en mutua dependencia y que lo uno esta en in~
teraccién com lo otro y que el todo es realmente muy complejo, lo que en
Ja mayor parte de los casos ciertamente es asi, pero con ello no se dice
gran cosa.
‘Sise habla de la dialéctica en un sentido menos superficial, entonces
se pueden distinguir a grandes rasgos dos tipos de uso diferentes de este
concepto. En uno se considera la dialéctica, en conexién con el Anti-
Diihring de Engels ya meneionado anteriormente, como la «ciencia de
Jas leyes generales del movimiento y desarrollo de la naturaleza, la socie-
‘dad humana y el pensunieuto» (MEW 20, p. 192). El desarrollo dialé
‘como transcurre de manera uniforme y lineal, sino que se trata més bien
de un «movimiento en contradiceiones». Este movimiento estd constitui-
do, en particular, por el «cambio de la cantidad en cualidad» y por la
“cnegacién de la negacion>?. Pero mientras que Engels ten{a claro que con
Pn iat he hn aan ee ge aera a ope
porte Sie, Sse Sr per ng emnemn aera
[in pro Fensmnnc en eta geld, basta gue #10 ees Cle Penta sr
‘urs Negelndoo nace ea decaras Spe anegacta dl estado rina uae
ps ur, ou ol oss oi eo ne pon lange,
See ee te gata grin etna ewe enn
bese Pens tan sai dela negains poo ta ea Puno
BER doo quale rapes aun velupeior nae makita
3
peat =
Critica de Ia economia politica
tales expresiones generales aiin no se conoeia absolutamente nada de los
‘procesos coneretes®, en el marco del «marxismo ideolégico> esto no esta-
‘ba ni mucho menos claro, y se consideraba frecuentemente la «dialécti-
ca» (entendida como teoria general del desarrollo) como una especie de
‘arma prodigiosa con la que se podia explicar absolutamente todo.
Fl segundo modo en el que se habla de la dialéctica se refiere a la
forma de la exposicién en la critica de Ia economfa politica. Marx habla
en diversas ocasiones de su «método dialéctico», destacando aqui la
contribucién de Hegel, en cuya filosofia la dialéctica ha tenido un papel
central. Sin embargo, la dialéctica ha sido «mistificada» por Hegel, por
Joque Mancafirma que su dialéctica no coincide con la hegeliana (MEW
23, p. 27 / 20). Este método adquiere su importancia en la semejante, lo que moti-
vv la siguiente observacién de Mars en una carta a Engels:
s en
esta exposicién sélo se puede decir con posterioridd. Por consiguiente,
Ja presente Introduecién no va precedida tampoco de ninguna seccién
sobre la dialéetica,
Captrovo TIT
‘VALOR, TRABAJO Y DINERO
VALOR DE USO, VALOR DE CAMBIO Y VALOR
‘Marx va a investigar en EI Capital el moclo de produccién eapitalis- |
ta, pero no comienza su andlisis directamente con el capital. En Jos tres
‘primeros capitulos se habla s6lo de la mereaneta y del dinero, y hasta el
fapitulo cuarto no se trata explicitamente del capital. En el marco del
tipo de lectura . Si se intereambian, tienen
tun valor de cambio, y entonces éste tiene que ser explicado aparte.
"Respecto al segundo punto: una obra de arte es certamente un pro-
ducto del trabajo, pero a diferencia de las mereancias normales se trata
de un ejemplar Gnico, algo que slo se presenta na vez. El precio que
esta dispuesto a pagar por ella un comprador es un precio diserecional,
{que no tiene lo més minimo que ver con el trabajo gastado por el artista.
‘mayoria de los productos de una economfa no son tales ejemp!
5, sino productos fabricados en grandes cantidades y cuyo valor
debe ser explicado.
“Marx también considera que el valor de las mereancias se funda en
el trabajo que las produce. Como objetivacion de «trabajo humano
{gual», las mereaneias son valores. La magnitud del valor esté determi-
pada por .
‘Adam Smith habia «demostrado» la determinacién del valor de las
mercancfas por el trabajo con el argumento de que el trabajo supone
esfuerzo y que estimamos el valor de una cosa segiin cuAnto esfuerz0
nos cueste procurérnosla. Aqui el valor se atribuye a las consideracio-
nies racionales de los individuos. De manera muy similar argumenta
también la moderna economia neoclésica cuando parte de los indivi-
4uos que maximizan su utilided y fundamenta las relaciones de cambio
en los céleulos de utilidad que realizan los individuos. Tanto los dlasicos
como los neoelésicos parten de manera completamente evidente del
individuo particular (y sus estrategias humanas de actuacién supuesta-
mente universales) e intentan explicar a partir de ellas el contexto
social. Para ello tienen que proyectar en los individuos una buena parte
de la estructura social que pretenden explicar: asi, por ejemplo, Adam
‘Smith, como ya se ha mencionado anteriormente, hace de la «propen-
sién al cambio» la propiedad que distingue al hombre del animal, y
entonces no es dificil deducir a partir de la racionalidad de este hombre
(el poseedor de mercancias) las estructuras de una economia que se
basa en el intereambio de mercancias, y declararlas asi como universa-
les para todos los hombres.
——-Por el-contrario, para Marx lo fundamental no son las reflexiones de
los individuos, sino las relaciones sociales en las que se encuentran en
cada caso, Lo formul6 con suma precision en los Grundrisse:
«La sociedad no consiste en individuos, sino que expresa_a sums de relacio-
‘es y condiciones en las que los individuos se encuentran reciprocemente
situados» (MEW 42, p. 185).
e
Valor, trabajo y dinero
relaciones establecen una determinada racionatidad a la que
iduos se tienen que atener si quieren mantenerse dentro de
ellas. ¥ al actuar conforme a esta racionalidad, reproducen por medio de
su actuacién las relaciones sociales que estén a su base.
Esto se manifiesta con total claridad a través de un ejemplo obvio.
En una sociedad que se basa en el intercambio de mereanefas, todas y
cada una de las personas tienen que seguir la l6gica del cambio si quie
en-sobrevivirNo-es-simplemente resultado de mi-comportamiento
el que yo quiera vender eara mi propia
‘mercancfa y comprar la mercancia ajena barata, es que no me queda més
remedio (@ no ser que sea tan rico que puedan no interesarme ya las rela~
ciones de cambio). ¥ puesto que no veo otra alternativa, percibo mi com-
portamiento incluso como «natural». Sila mayorfa se comporta del
modo indicado, entonces se reproducen las relaciones sociales que se
basan en el intercambio de mereanefas, y eon ello también la coactién a
Ja que esté sometido cada individuo para comportarse relteradamente
de esta manera.
Por consiguiente, Marx no fundamenta la teoria del valor en las
reflexiones de los individuos que intercambian, En contra de un frecuen-
‘te malentendido, su tesis no es que los valores de las mereancias corres-
ponden al tiempo de trabajo necesario para su producei6n porque los
individuos que intereambian asi lo quieren. Por el contrario, Marx sos-
tiene precisamente que las personas, en el intercambio, no saben real-
mente lo que hacen (cf. MEW 23, p. 88 / 90).
Con la teorfa del valor, quiere poner al descubierto una determinada
estructura social que los individuos deben seguir independientemente
de lo que piensen al respecto (cf. capitulos II.VI y II.VIIN). El plantea-
miento de Marx es aqui completamente distinto al de los clasieos y los
neoclsicos: Adam Smith comenzaba considerando un acto de intercam-
bio particular, y se preguntaba o6mo se puede determinar aqut la rela-
cién de cambio. Marx, por el contrario, ve larelacién de eambio particu-
lar como parte de un determinado contexto social global —un contexto
global en el que la reproduccién de la sociedad esta mediada a través del
cambio~ y se pregunta qué significa esto para el trabajo gastado por la
sociedad en su conjunto. Como puso de manifiesto en una carta a su
amigo Ludwig Kugelmann, para él no se trata en absoluto de una
«emostraci6n» de la teorfa del valor-trabgjo:
La verborres sobre a necesidad de demostrar el concepto de valor se debe
Sélo als més completa ignoraneia tanto de la cova de aque ae trata como del
inétodo dels cena, Hasta un ni sabe que cualaet necin pereceia st
cur nll erat no lp po gp as ua sean
Jel ism modo que se qu es masts de productos correspondents sas
Gistntas masas de necesidaes equleren muses de trabajo soil global die
tintasy cuantittvamente determinadas, hecho de que esta nevesidad de
a
(Critica de la economia politica
ta avsin sci) del trabajo en determinades proponsones no puede ser
ta. din oe maaera por una forma detrminada de a producion
Sar ious Ea plo pose tensormar su modo de manestarse
so ee, {5 Wis forma eal que te relza et division proporcional dl
Sse ede Son sosedad en el qv el frebajo socal se presenta
‘ease 2 ado de los profutos dl bao indivaual es, preisamen-
Som ar de bambi de ete productos» (MEW 92, D. 558 82.
Si en las condiciones de la produccién de mercanefas la divisiom del
trabajo privado gastado en cada una de las ramas de la produecién esti
Jhediada por el valor de las mereancfas (pues no existe un control cons-
‘Gente o una division fijada de manera tradicional), entonces la pregun-
{a interesante es como, ex definitiva, es posible esto, o expresado de
manera general: cOmo el trabajo privado gastado puede convertirse en
parte constitutiva del trabajo social global. Por lo tanto, la teoria del
Jalor no pretende «demostrar» que la relaciin de cambio particular esta
Geterminada por las cantidades de trabajo mecesarias para Ja produc:
‘Gidn?, Mas bien pretende explicar el cardcter especificamente social del
{rabajo que produce mercancias; y esto To hace Marx mds alla de las siete
primeras paginas de Zl Capital de las que se ha hablado anteriormente,
Ponsideradas por el marxismo tradicional, asi como por muchos eriticos
Ge Marz, como lo mas importante de la teorfa marxiana del valor.
TIE TRABAJO ABSTRACTO! ABSTRACCION REAL Y RELACION DE VALIDEZ
Para entender qué tiene que ver el trabajo que produce mereancfas
con el cardcter espeetficamente social, tenemos que ocuparnos de la dis-
tincién entre trabajo «concreto» y ,
‘prendemos las particularidades de una actividad concreta, si vemos tra-
bajar a una persona, vemos realizar un trabajo concreto.
Pero el valor no se constituye por medio de un determinado trabajo
concreto o a través de un determinado aspecto del trabajo concreto.
(Gualquier trabajo cuyo producto (que también puede ser un sezuicio) se
{ntereambia produce valor. Como valores las mercaneias son cualitati-
vamente iguales, por lo que también los distintos trabajos que producen
‘valores tienen que valer como trabajo humano cualitativamente igual.
Fl trabajo del carpintero no produce valor como trabajo del carpintero
(como tal trabajo produce la silla), sino que produce valor como trabajo
‘umano cuyo producto se intercambia por el producto de otro trabajo
‘jnnmano. Por consiguiente, el trabajo del carpintero produce valor preci-
samente en la abstraccién de su forma concreta como trabajo del car-
pintero. De abi que Marx designe el trabajo que produce valor como
«trabajo abstracto>.
El trabajo abstracto no es, pues, un tipo particular de gasto de tra-
bajo, como puede ser el trabajo en cadena a diferencia del trabajo arte-
sanal del earpintero®. Como trabajo que genera valor, el monétono tra-
ajo en cadena es un trabajo concreto del mismo modo que lo es el tra~
‘ajo del carpintero, Fl trabajo en cadena genera valor (gual que el tra~
‘Bajo del carpintero) s6lo como trabajo humano igual, por tanto, hacien-
do abstraccién de su cardcter concreto,o dicho brevemente: el trabajo en
cadena genera valor, al igual que el trabajo del carpintero, sélo como
trabajo abstracto. Las mercanctas son «valores» como «cristalizacio-
nes» (MEW 23, p. 52 / 47) del trabajo abstracto. Por lo que Marx desig-
na también el trabajo abstracto como «sustancia generadora de valor» 0
‘mis concisamente como «sustancia del valor».
La expresién «sustancia del valor» se ha entendido a menudo de
manera cuasi-material, «sustancialista>: el trabajador ha gastado una
sterminada cantidad de trabajo abstracto, y esta cantidad se introduce
en la mercancia como sustancia del valor y hace de la cosa singulax un
objeto de valor. El hecho de que Marx designara Ia objetividad del valor
‘como una «objetividad espectral» (MEW 23, p. 52 / 47) deberfa poner
ya de manifiesto que esto no sucede en absoluto de manera tan simple.
‘Fal comprension del trabejoabstrato os sugerida por Robert Kurz, cuando seals, en
‘eferencia al conoepta de trbalo abstract, que los hombres gastan fuera de trbio
Shrtractes (un concepto que no ) y eooperan «en un grado sumo de indi
fe ven y een Ray 99 27). Fro ena aig 20
fen ningn caso del modo en que ios hombres coopera, modo como
Scealmente fu trabajo: como consttuyente de vlor. Une breve introducrion al enecepto
fe trabyjo abstracte, que se confunta cicamente con las simpliicaciones que 3¢
‘encuentran frecientemente, puede verse en Reiter (2002).
6s
Critica de Ia economia politica
En el manuserito de revisién a la primera edicién de El Capital
(Ergiinzungen und Verdinderungen zum ersten Band des «Kapital>)” se
habla incluso de una «objetividad puramente fantstica» (MEGA IL.6, p.
32). Si fuese correcta la concepcién «sustancialista», no resulta posible
comprender por qué Marx habria calificado la objetividad del valor
como «espectral» 0 «fantistica»
‘Tenemos que analizar el trabajo abstracto de manera més precisa. El
trabajo abstracto no es visible, s6lo es visible un determinado trabajo
concreto. Del mismo modo que no es visible el «érbol», pues lo que yo
puedo ver en cada caso es s6lo una planta conereta. En el trabajo abs~
tracto se trata ciertamente de una abstraccién, como en el caso del
‘ distinta
() Eltiempo de trabajo gastado individualmente se reduce a tiempo
de trabajo socialmente necesario. Sélo cuenta como trabajo generador de
valor el trabajo que es necesario para la produccién de un valor de uso en
condiciones medias. Pero la magnitud de la productividad media no
depende de los productores individuales, sino de la totalidad de los pro-
uctores de un valor de uso. Este promedio se modifica constantemente,
¥ sOlo se manifiesta en el cambio, solo en este momento llega a saber el
‘proguctor individual en qué medida su tiempo de trabajo gastado indivi-
Gualmente corresponde al tiempo de trabajo socialmente necesario.
‘TAGE por demplo, cuando WF. Haug esablece en sus Leciones de introduecén @ £1
i que Mazx ba reducido el rape astracto a una «base aturaly Claus 1689, 0.
124), He ntentado mostrar Heinrich, 1099) que pare Mar etrata ag! (en ott PaSe=
ee) de algo mis que de una formulaiondestortunada:certameri encontrar. la
‘ica dela economia pole de Mars, por un lad, uaa tevolucion denice, cn Top.
{urscon tet een des economia politcal, pero por aoe adler
tua y otra vez a su angumentaclén resi de as oueepcisocs Eo
‘Bec eins istndenn so podemosrfrmos de pana ser salen
me gna eon tba ena taducn fens BGA T7558
desir eal kia edn de Bt Capital que Mane contol penonalments.
67
dl teabsjo humano igual se realiza silo a través del intereambio, que igus
—idrhaha oe edcos eee ee mam Peas
~~" MEW 23, pp. 211-212 / 239-240), también los procesos de jerarquizacién
social pueden tener aqui un efecto decisivo; por ejemplo, el hecho de que
Jas eprofesiones de mujeres» tengan un status més bajo que las .
@TEORIA DE LA PRODUCCION 0 DE LA CIRCULACION DEL VALOR?
Las mereaneias no poseen objetividad de valor como objetivacion de
trabajo concreto, sino como objetivacién de trabajo abstracto, Pero si,
como se acaba de indicar, el trabajo abstracto es una relacién social de
validez que existe s6lo en el cambio (el trabajo privado gastado vale
como trabajo abstracto que genera valor), entonces también la objetivi-
dad de valor de las mercancias existe s6lo en el cambio: la objetividad
de valor no es una propiedad que pueda tener para si una cosa aislada.
Lasustancia del valor, que fundamenta esta objetividad, no les corres-
onde a as mereaneias asladsmente, sino sto conjustamente en a
tercambio.
‘Marx lo sefiala con total claridad en su manuserito de revisién ala
primera edicién de El Capital (Ergénzugen und Verdinderungen zurn
‘ersten Band des «Kapital»). Aqui se dice que si se cambian una chaque-
tay una tela, se «reducen ala objetivaciOn de trabajo humano como tal».
‘Pero ademés no debe olvidarse
que ningun es paras lode de valor, sap go slo ne
i ees ad cng ae Re sa
sree fe cel ace unanalnhagla la la poncen be
Se a Si By cme pln deeb en Sor
Seas Bea tes p30.
Esto tlene como consecuencia que «un producto del trabajo, consi-
derado para si aisladamente, no es valor, del mismo modo que no es
‘mercancia, Sélo Lega a ser valor en su unidad con otros productos del
trabajo» (MEGA IL6, p. 30).
Con esto nos acercamos también al cardcter «espectral» de la objeti-
vidad del valor, del que habla Marx al comienzo de El Capital (MEW 23,
p. 52 / 47). La sustancia del valor no es comin a dos mereancias del
‘mismo modo en que, por ejemplo, un coche de bomberos ¥ una manza-
na tienen en comin el color ojo (cada uno para sf es rojo, y cuando estén
‘uno junto a otro constatamos que tienen efectivamente algo en comtin).
La sustancia del valor, y con ello también la objetividad del valor, les
corresponde a las cosas s6lo cuando se refieren las unas a las otras en el
intereambio. Por lo tanto, algo asf eomo si el coche de bomberos y la
manzana s6lo fuesen rojos cuando efectivamente se presentan uno al
o
Critica de ta econom{a politica
lado del otro, mientras que en su aislamiento (el coche de bomberos en
el parque de bomberos, la manzana en el érbol) no tuvieran ningin
color.
‘Normalmente les corresponden propiedades objetivas a las cosas
como tales, con independencia de su referencia a otras cosas. Las pro-
piedades que s6lo estén presentes dentro de determinada referencia no
las consideramos precisamente como propiedades objetivas que le
corresponden a la cosa aislada, sino como relaciones. Si el soldado A
cestd sometido al mando del sargento B, entonces A es un subordinado y
B un superior. Las propiedades de ser subordinado o superior resultan
de Ia relacién especifica entre A y B dentro de una jerarquia militar,
‘pero estas propiedades no les cortesponden como personas fuera de
dicha jerarquia,
Sin embargo, en el caso de la objetividad del valor, una propiedad
que s6lo existe dentro de una relaci6n parece ser una propiedad objeti-
via de las cosas, que también les corresponde fuera de esta relacién, Si
bbuscamos fuera de la relacién de cambio esta objetividad, no podemos
aprehenderla en ningén sitio, Le objetividad del valor es, en un sentido
‘totalmente literal, una objetividad «espectral>,
Una gran parte del marxismo tradicional se ha dejado engafiar tam-
bién por esta apariencia de que la objetividad del valor es una propiedad
de la mercancia considerada aisladamente. La sustancia del valor se
‘entendié de manera «sustencialista» como propiedad de Ia mercancia
aislada. Por eso se consider6 también Ia magnitud del valor como una
propiedad de la mercancia aislada, que es independiente del cambio y
esté determinada sélo por la cantidad de tiempo de trabajo socialmente
necesario gastado en la produccién de la mercancia. A las interpretacio-
nes que, por el contrario, destacaban la importancia del cambio, se les
reprochaba sostener tna «teoria de la circulacion del valor», por tanto,
situarse en el lado supuestamente no esencial6,
Pero ya la misma pregunta acerca de si el valor y 1a magnitud del
valor se determinan en la esfera de la produccién en la cireulacién, de modo que la pregunta de si se constitt
en una esfera «o» en la otra carece de sentido. ve
Ciertamente, la magnitud del valor todavia no esta determinada
antes del cambio, pero no surge de manera contingente en el cambio. Es
Ja resultante do la triple reduecién sefialada en la seecién anterior, dela
reduccién-de-trabajo-individual gastado-de manera privada a-trabajo——— |
abstracto, La magnitud del valor de una mereancia no es simplemente
tuna relaciéa entre el trabajo individual del productor y el producto (a
esto va a parar, en tiltima instancia, la concepeién «sustancialista» del
valor), sino una relacion entre el trabajo individual del productor y el
trabajo social global. El cambio no produce el valor, sino que hoe de
mediacion en esta relacién, En una sociedad que se basa en la produe-
cién privada, esta mediacién sélo puede tener lugar en el cambio y en
ninguna otra parte’.
Aates del cambio, las magnitudes del valor pueden calcularse mejor
opeor. Este céleulo es responsable también de que un productor de mer-
ccancias dé comienzo 0 no a una determinada produccién. Pero el edlew~
lo del valor de una mereancia no es ni mucho menos idéntico a la exis.
tencia de ese valor, lo que algunos productores tendrén que experimen-
tar dolorosamente,
‘Tras as consideraciones precedentes deberia estar claro que la expo-
sicion de Marx sobre la sustancia del valor no tiene que ser entendida de
‘manera «sustancialista», en el sentido de que una sustancia estuviera
presente en la cosa aislada. La objetividad del valor no se puede apre~
hender en la mercancia aislada. Sélo en el intercambio recibe el valor
una forma de valor objetiva, de ahf la importancia del «andlisis de la
fornia de valor»® para la teoria del valor de Marx.
En cambio, las interpretaciones sustancialistas de la teorfa marsiana
del valor no saben muy bien qué hacer con el anélisis de la forma de
ra gue gna abe pro
aerepalala aged develorde amoreancn, tno qesalcoewee ec naene aa
sor dea mercancta le que regia sus relaions de intsicuntios (MEW a9 98 778).
Se lect trperal Gakis nctale ier tine nie era
Gegine ‘primero. tegesettrcanbla
2 esa panes ere sa tra
ee
‘penis dena sa, uso mat ite diverse» (MEW 23, p. 87 /
52).No obstante la objetividad del valor Wene un papel dete
pra os productores de mereancia, ge es io eh emai er.
al valor ste tao cen coniderctns: que os productres apes ton eetanloa al
{atu valor, e algo completamente disinfo de que el alor ye eta
4 n El Capita este anSiss dela forma de valor ene lugar en la entens subseesn te
cera del pier capilo.
n
_ nar eer
Critica de la economia politica
‘valor: para elas los problemas de la teoria del valor ya estén resueltos con
Jasimple afirmacton de que el valor de las mercancias depende del tiem-
po de trabajo socialmente necesario para la produccién de la mereancia.
‘V FORMA DE-VALOR ¥ DINERO
(DrTERMINACIONES ECONOMICAS FORMATES)
‘Marx reivindica haber realizado con el andlisis de la forma de valor
algo que no ha hecho nunca la economia burguesa. De manera pretimi-
. Es la expresion de
valor de una mereanefa en una segunda mercancia:
B
Critica de la economia politica
xde la mercancia A vale y dela mercancia B
‘con el eélebre ejemplo de Mars:
2o varas de tela valen 1 chaqueta
El valor de la tela es lo que debe expresarse y la chaqueta sirve como
medio para expresar el valor de la tela, Por lo tanto, las dos mercancias
tienen en la expresién de valor papeles completamente distintos, para
los que Marx reserva conceptos diferentes. El valor de la primera mer-
canefa (la tela) se expresa como «valor relativo» (es decir, por referencia
a otra cosa): se encuentra en forma relativa de valor. La segunda mer-
‘canefar(lachaqueta) sirve como «equivalente» para el valor dela prime-
ra: se encuentra en forma de equivalente.
En la expresién simple de valor s6lo puede expresarse en cada caso
el valor de una metcancia: s6lo se expresa el valor de la tela como una
determinada cantidad de chaqueta. En cambio, el valor de la chaqueta
zno se expresa. Ahora bien, la expresién de valor 20 varas de tela valen 1
chaqueta contiene también la expresion inversa de que 1 chaqueta vale
20 varas de tela. Ahora se encuentra la chaqueta en forma relativa de
valor y la tela en forma de equivalente.
En un valor de uso aislado no se puede aprehender el valor. Sélo en
la expresiOn de valor recibe el valor una forma objetiva: Ia mercancia que
se encuentra en la forma de equivalente (mereancia B) actiia como la
encarnaci6n del valor de la mercaneia que se encuentra en la forma rela~
tiva de valor (mereancia A). Pero considerada aisladamente, la segunda
‘mereancia es un valor de uso del mismo modo que lo es la primera mer-
cancia. Dentro de la expresién de valor, sin embargo, la segunda mer-
ceancfa, que se encuentra en la forma de equivalente, representa un papel
especifico. No s6lo es un determinado valor de uso, sino que su valor de
1uso actia al mismo tiempo como encarnacion inmediata del valor:
Bn la relacién de valor en que la chaqueta constituye el equivalente de la
‘ets informe Gola chugs hetia, pr fant, coma Forman Gat vlors NEN
23,p-68 /64)-
Sélo porque el valor adopta la forma de una chaqueta, recibe el valor
dela tela una forma objetiva, su valor se hace aprehensible, perceptible,
mensurable: como una determinada cantidad de chaqueta. Marx resume
este resultado de la siguiente manera:
. Como ya sefial6 Marx en el Prologo a El
Capital, las personas s6lo aparecen en tanto que «personificacién de
categorias econémicas» (MEW 23, p. 36 / 8). Sien el andlisis se parte de
las actuaciones y de la conciencia de los poseedores de mercancias,
entonces se est presuponiendo ya el contexto social que hay que expli-
car. Por eso era necesario que Marx distinguiera en su exposicién entre
las determinaciones formales de Ia mereancia y las acciones de los
poseedores de mercancias, y expusiera en primer Ingar estas determina-
ciones formales como tales, ya que constituyen el presupuesto de las
acciones y reflexiones de los poseedores de mereancias (y que éstos
reproducen de muevo con sus acciones, ef. eapttulo TIL).
El dinero real es ciertamente el resultado de la aetuacién de los po-
seedores de mereancias, pero no se basa de ningtin modo en un contra~
to tdcito, como sastenia Tohn Tocke, uno de los filsofos més importan-
tes de la burguesia naciente. El dinero no se introduee en un momento
dado a través de una deliberacién consciente, como suponen aquellos
economistas que sostienen que el dinero se utiliza para simplificar el
intereambio, Los poseedores de mercancias, sefiala Marx, «ya han
actuado antes de haber pensado», sus acciones deben dar como resulta~
do el dinero, pues de otro modo no se pueden referir las mereancias unas
———-wotras como valores!®,
© Sélo después do que el dinero se he desazrollado conio resetado necesario (aunque
‘scons de ie deo oneseores do mereancs pute conprener r=
‘so historion que produjo est resultados one expostion de Mars, tras el desarrollo cate-
{otis preci tn reve eon ela formacin hn Gl ero (MEW 9, pp. 102-
4304/2070)
8B
Valor, rabajo y dinero
As{ pues, el dinero no es un simple medio auxiliar de cambio a nivel
préctico, ni un mero apéndice de la teoria del valor a nivel teérico. La
{eoria del valor de Marx es més bien una teorfa monetaria del valor: sin
Ja forma de valor no pueden referirse las mercancias unas a otras, sélo
Ja forma de dinero es la forma de valor adecuada para el valor. Las inter-
pretaciones (NEW 13, p. 67; subrayado M. H.).
Lo que podemos medir con el reloj es solamente el trabajo privado
sgastado antes del cambio. Como ya se ha constatado en la seecion sobre
€ trabajo abstracto, sélo en el cambio se puede comprobar cusnto de
este trabajo privado gastado fue realmente generador de valor (y vale
_por es0 como parte integrante del tiempo social de trabajo). El tiempo de
abajo generedor de valor (0 la cantidad de trabajo abstracto) no se
puedo medir antes, sino solo en el cambio, y si los valores de todas las
mercancias deben ser referidos unos a otros, entonces esta medicién
blo se puede efectuar por medio del dinero. De ahi que Marx pueda
hablar del dinero como la forma de manifestacién «necesaria» de la
‘medida inmanente del valor, el tiempo de trabajo: el tiempo de trabajo
igenerador de valor no se puede medir de ningtin otro modo que no sea
por medio del dinero.
La expresién del valor de una mereaneia en dinero es su precio, Para
indicar el precio de una mercancia tiene que estar claro qué desempeiia
la funci6n de dinero (oro, plata, billetes ec.) pero el dinero no tiene que
estar presente realmente (junto ala mercancia), el dinero sirve aqui s6lo
‘como «dinero figurado o ideal» (MEW 23, p. 111/117).
‘La magnitud del valor de la mercancia se expresa en el precio: ésta
es la tnica posibilidad para poder expresar la magnitud del valor. Si se
transforma la magnitud de valor de la mercancia (si el trabajo gastado
individualmente se encuentra en una nueva Telacion con el trabajo social
global), se transforma también el precio de esta mereancia. Sin embar-
£0, 10 contario no es vilido: ni cada precio es expresién de una magnitud
de-valor, ni cada transformacién del precio indica una transformacién de
la magnitad de valor.
"También pueden tener wn precio cosas «sin valor», es decir, cosas
‘que no son producto del «trabajo abstracto>. Puede tratarse de estados
de cosas econdmicamente irrelevantes (por ejemplo, del precio de un
titulo nobiliario) o absolutamente relevantes (Por ejemplo, del precio de
‘una opcién sobre acciones, que es el precio por el derecho a realizar una
compra de acciones bajo condiciones garantizadas).
El-eambio de precio de una mercancia individual puede indicar un
cambio de su magnitud de valor, pero también puede indicar simple-
‘mente la existencia de circunstancias favorables o desfavorables (despla~
zamientos momentineos de ls oferta y le demanda) bajo las que puede
“Por eo en Concribuién amiga se design el dinero como la sforma de existencla
inmodinas dl trabajo abstracto QIEW 23,42).
80
Valor, rabajo y dinero
‘venderse temporalmente la mercancfa. El cambio simulténeo del precio
4e todas las mercancias, es decir, el cambio del nivel de precios, no indi-
‘ea en general un cambio de todas las magnitudes de valor, sino tun cam-
bio del valor del dinero: la disminucién del valor del dinero repercute en
tuna subida general de precios (inflacién), y el aumento del valor del
dinero en una bajada general de los precios (deflacién),
Tin lo sucesivo se presupone generalmente que las mercancfas «se
vender str valor: Esto significe-que los precios de las-mereancias son—~
la expresion adecuada de los valores y que prescindimos de fiuctuacio-
nes momentineds. Sin embargo, en el eapttulo VIL veremos que bajo
Condiciones capitalistas normales las metcancias no se intereambian-a
sus valores, es decir, que los precios normales no son simplemente la
expresién de las magnitudes de valor de las mereancias.
La segunda funcién del dinero es la de ser medio de cireulacién que
‘actia de intermediario en el intereannbio efectivo de las mereaneias. En
€l proceso de intercambio, el poseedor de la mereancia A (por ejemplo,
tun tejedor que produce tela), que no es un valor de uso para él, quiere
‘transformarla en la mercancfa B (por ejemplo, una silla), en cuyo valor
de uso esté interesado. Vende la tela por 20 euros y compra a continua
‘in una silla por otros 20. Marx designa este proceso como «metamor-
fosis de la mercancia» (para el tejedor, la tela se transforma en sill).
"El contenido material de esta metamorfosis es la sustitucién de un
valor de uso por otro. Marx habla aqui también de que simplemente
ocalta las «relaciones reales». Si fuese asi, entonces tendria que de-
saparecer esta falsa conciencia con la explicacién de las relaciones rea-
Jes. En esta interpretacién simplificada del fetichismo de la mereanefa se
ierden importantes aspectos de la investigacién de Marx. A continua-
cién, vamos a analizar detalladamente su argumentaciOn. Para tener una
mejor visién de conjunto, lo que sigue esté dividido en distintos aparta-
dos designados con letras.
a. En primer lugar, es preciso preguntarse dénde hay que localizar el
«socreto» del que habla Marx en el titulo y que trata de desvelar aquf, De
‘manera preliminar escribe al respecto:
‘«A primera vista, una mercancfa parece una cosa evidente, trivial. Pero su
danélisis demuestra que es una cosa muy compleja,llena de sutlezas meta-
fisieas y argucias teol6gicas» (MEW 23, p. 85 / 87; subrayado M. H.).
Tia clio (om encepo gue Mars empl may ramen en 2 Capital inter
pret a onreio coe ans forms de eas Sonne» del mame modo oe oes
[in Un diaeoion een sobre scacin eae elope yechemo se ensueaa eo
Dili Goo)
2 Bidder Lite aencions que joven Max conceal capalo como la ea
‘Gites pec eos nope os wa cotosaes decent Ges crease
[Etepretao or dveroe ators como wa de eta ot de
Sie abutpor en un lechra agua fe constant que ena scion sobre echo
Seinen Saco se eleree saga penjes nos cesta Suen
importante para las personas.o.a que hagan un fetiche dea posesién.de—_
=———personas-como-una relacién entre cosas: no son las
Critica de la economia politica
Ast pues, la mercancia no es «compleja> para el entendimiento
comin; la mercancia es compleja y misteriosa sélo como resultado del
anilisis (realizado hasta ese momento). Por ejemplo, una mesa es,
‘cana cosa sensible ordinaria. Pero tan pronto como se presenta como mer
cancla, se transforma en una cosa sensiblemente suprasensible» (ibid
ssubrayado M. L).
Segiin la experiencia comin, la silla es un determinado valor de uso.
‘Como mereancia tiene ademés tun determinado valor. Ninguna de las
dos cosas tiene nada de misterioso para la conciencia esponténes. Y el
____.que la magnitud del valor dependa de Ta cantidad de tiempo de trabajo
gastado se puede aceptar o se puede cuestionar, pero tampoco es algo
que tenga nada de misterioso en si mismo. El eardcter «sensiblemente
suprasensible» de la mercancfa s6lo lo pone de manifiesto el andlisis:
muestra que la objetividad de valor de la mercancia no se puede apre-
hender de ningtin modo en ella misma (en este sentido es una «objetivi-
dad suprasensible», una «objetividad espectral»), sino solamente en
otra mereanefa, que por su parte vale como enearnacién inmediata del
valor. Igualmente inaprehensible se habfa mostrado el trabajo abstracto
como sustancia del valor. Por consiguiente, el andlisis ha sacado a la luz
un buen mtimero de resultados insélitos.
bb. Marx se pregunta ahora: «éde donde surge, pues, el earfcter enig-
mético del producto del trabajo tan pronto como éste adopta la forma de
mereancfa?», y formula como respuesta:
«— ce suponga
aue los ttales noble, el oro yi lata Bisiounente, denen propiedadesdlnearits por
‘haturalezao que como ena toria monetaria «nominalista>~ el portadorconereta de
fanciones monetarias se conciba como resultado de un acuerdo socal ode ina disposl-
cin estalal La existenia del dinero parece ser en csiquler caso oa necesida social
‘naturel, El beeho de que actualmente exsta un sistema manetaro in mereaneia dinera
‘a no significa en modo alguno, pues, que al fetchismo del dinero haya desaperecido,
90
Valor, rabajo y dinero
1 que junto a los diversos animales concretos también ande por abt
«cel animal» no sélo es fécticamente imposible, sino l6gicamente absur-
do: el género es colocado al mismo nivel que los individuos a partir de
Jos cuales es obtenido por abstraccién. Y sin embargo, el dinero es la
existencia real de este absurdo.
i. En a sociedad burguesa, la conciencia espontinea de las personas
sucumbe al fetichismo de la mereancfa y el dinero. La racionalidad de
-sus-acciones-es-siempre-una-racionalidad dentro del marco.establecide——
‘por la produccién de mereancias. Si se toman las intenciones de los
{ndividuos que actian (por tanto, lo que «saben>) como punto de parti-
da del andlisis (como, por ejemplo, en la economia neoclésica o también
‘en muchas teorias sociolégieas), entonces aquello que los individuos «no
saben», es decir, el marco presupuesto de su pensamiento y su accién,
queda suprimido del andlisis desde el principio. En base a esta conside-
racin no sélo se puede eriticar una buena parte de los fundamentos de
a economia burguesa y de la sociologfa, sino también un popular argu-
‘mento del marxismo ideologico: que hay un sujeto social (la clase traba-
jadora) que a causa de su particular posicién en la sociedad burguesa
dispondria de una especial capacidad para comprender las relaciones
sociales.
‘Muchos representantes del marxismo tradicional sostuvieron que
«chabfa que colocarse en el punto de vista de Ia clase trabajadora» para
comprender el capitalismo. Con ello se pasaba por alto que también los
trabajadores y trabajadoras (de la misma manera que los capitalistas)
estén atrapados en el fetichismo de la mereaneia en su conciencia espon-
‘ténea. En el préximo capitulo veremos que el proceso de produccién
capitalista engendra todavia més inversiones, a las que sucumben tanto
los trabajadores como los capitalistas. Asi pues, no se puede hablar de
‘una posicién de conocimiento privilegiada de la clase trabajadara, si
bien tampoco de que el fetichismo sea impenetrable por principio.
on
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- B Grammar Guide: Put Up With I'm Notputting Up Badservice ThatDocument1 pageB Grammar Guide: Put Up With I'm Notputting Up Badservice ThatireneNo ratings yet
- El Gato NegroDocument6 pagesEl Gato NegroireneNo ratings yet
- Blanchot - El Diálogo InconclusoDocument13 pagesBlanchot - El Diálogo Inconclusomilcrepusculos7678100% (1)
- Nancy. Un Día Los Dioses Se Retiran-Compressed PDFDocument10 pagesNancy. Un Día Los Dioses Se Retiran-Compressed PDFireneNo ratings yet
- Kracauer - Cinco Textos (AdF No. 62) PDFDocument216 pagesKracauer - Cinco Textos (AdF No. 62) PDFireneNo ratings yet