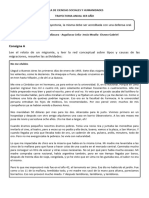Professional Documents
Culture Documents
Mases 2002 Cap I
Mases 2002 Cap I
Uploaded by
Any Portada0 ratings0% found this document useful (0 votes)
5 views16 pagesOriginal Title
Mases 2002 cap I
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
5 views16 pagesMases 2002 Cap I
Mases 2002 Cap I
Uploaded by
Any PortadaCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 16
Estado y cuestién indigena
El destino final de los indios sometidos
en el sur del territorio (4878-1910)
Enrique Hugo Mases
Prometeo libros/Entrepasados
© Enrique Hugo Mases, 2002
iin, Enrepasadas J Prometeo
185 1918 (C10g5AAO), Buenos A
11) 4952-4486 [8923 Fax (561) 4953-4065
‘email infoaprometeoibros com
ISON: 950-9257-26-7
Hecho el depésito que marca la ley 3.723,
Proibide su reproduccén total parcial
Derechos reservados
Disefo de tape y dagramacion de interior: CaROl.Go Universo Graco
Impresa por CaRol-Go Universo Grico en diciembre de 2002
Tucumn 1484 38 “F"|(Ctos0AAD) ! Suenos.
Telefe (54-1) 4372-2067 / 4373-4491
atlga@carlga.com ar
Agradecimientos.
Intraduccin,
Capitulo
Antecedents
Elmunde
Lacampafia ysuspobladores.
Lacuestin dela ion
Elgobieino de Avellaneda ylacuestin
Lasalternativas,
Lasinicatvas ofclales
Lastepercusiones.
Capito ti
aylas
INDICE
cas estat
Elsistema de distibucién: su aplicacin.
Ellargo ytortuoso camino ata clizacén..
Incorporacisn indfgenaenla Marinade Guera
Caprtulo iv
Sistema decolonias: debates ycontroversias
Lasiniathas oll,
Los debates patlamentatos de los afios 1885 y 1888,
Losargumentos
Lascuestionesimplictas,
24
8
30
36
49
5°
85
87
430
at
345
a7
353
AST
[22
y haste la desaparici6n de a from or & partir de le ofensiva final en la primavera
dde 1878. En el se analiza el cambiante y complejo espacio fronterizo asi como los
cambios producidos en el mundo indigena, en ls sociedad blanca que puebla la campana
las distintas polticas estatales destinadas a resolver la cuestinfrontera y el problema.
indigena
segundo capitulo se pasa revista a las distintas alterativas planteadas
respecto al destino final de los indigenas a partir de la ocupacién militar del desierto,
habitat natural de estos. Se examina entances tanto las opciones formuladas por algu
funcionarios nacianales, coma la de aquellos presentados par la propia Iglesia
Catélica a través de las iniciatvas de los misioneros salesianos; la viablidad de los
mismos y el porque de su rechazo. En el mismo sentido se analiza el sistema de
distribucién que es en defintiva el que se adopta en esta etapa; las razones que
fundamentan su eleccin, asi camo las controversias que laimposici6n del mismo desata
en el seno de la sociedad,
Eneltarcer capitulo se describe la apicacién del sistema de distibucién; es decir
eltraslado, desmembramiento y posterior reparto de as familias ndigenas en diferentes
actividades, en distintos destinos, lejos de la frontera. En el mismo se examina la
rmetodologia empleada, las irregularidades cometidas y los resultados de esta experien:
cia -disimiles y contradictorias- asi como las consecuencias que produjo el empleo del
mismo en los propios indigenas
El capitulo cuarto esté referido a los debates parlamentarios que se suceden @
partir de [a finalizacién de la campatia militar, y ante la iniciativas oficiales que plantea
ior de distribucién e integrat al indigena a través del
sistema de colonias lo que implican una nueva vision sobre el problema indigena. En
se analizan no sélo las distintas posturas ideolégicas presentes en los debates sino
también las cuestiones implicitas que aparecen en el marco de las nuevas propuestas
radas en algunos casos al destino productivo de los tertitorios ecupadas y al
ador de la agriculturay, sma de la inmigracién masiva ya
nde la ciudadania-nacionalidad de los indigenas.
El capitulo quinto nos presenta el andlisis de las nuevas miradas que a fines de
ls década del ochenta y hasta el final del periodo estudiado tienen el Estado y buena
parte de la sociedad respecto del indigena. imagenes distintas de las anteriores y, a la
‘vez, contrapuestas entre si pero que van marcando el amino de a defintiva integrac
En las conclusiones finalmente se ensayan una serie de veflexiones acerca de la
falta de una politica univaca y globalizadora de parte del Estado respecto della cuesti6n
Indigena y del destino final de los indigenas sometidos y de como las soluciones,
coyunturales, sustentadas en el clima de ideas predominantes en cada etapa solo
contebuyeran a consolidarlapersistencia del misma y sobre las consecuencias que esto
‘raj aparejada para el devenir de los propios indigenas.
CAPITULO |
| ANTECEDENTES
“(..) En el Sud de la Republica no existen ya dentro de su teritario
fronteras humillantes impuestas a la civilzacién por las chuzas del
salvaje,
‘Ha concluido para siempre en esta parte, la guerra secular que contra
Lindo tavo su principio en las inmediaciones de esa Capital el aio de
1535 (0)
Con esta breve comunicacién del General L, Vinter al entonces Presidente de la
Nacién Gral. J. A. Roca daba por concluido un secular enfrentamiento entre indios y
blancos en el centro y sur de nuestro pals.
La derrotaindigena y la ocupacién definitiva de su teritorio determinaba, al decir
de Halperin Dongti, que “(.) esa presencia que habla acompafado la entera histo
espafiola e independiente de las comarcas platenses se desvanecia por fin (.)”? y con,
ella se producia la defnitiva desaparicisn de la frantera entre indios y Blancos,
dolter
fen el marco de un cambiante y complejo espacio de interaccién
20 donde las modificaciones, tanto en el mundo indigena coma en la sociedad
blanca, se van sucediendo sin soluci6n de continuldad, se van a insertar, desde muy
5 poitcas estatales destinadas a resolver la cuestién fronteray et
problema del india las que fluctdan desde el uso de la fuerza hasta las alianzas y la
seduccién, y en algunas ocasiones la combinacién de todas éstas
sa del General. Viner al Pesdete de a Noein
ae Guera ym
8s. 55
2 Nspein Dong, Tuo. “Proyecto yconsbucein de una na
fu
Ls aplicacién de las mismas van a signifiar, 9 to largo del tiempo, avances
retrocesos, Exitos y fracasos hasta desembocar, a mediados de la década del ochenta,
fen la dima y definitiva dertota indigens
transcriaimos al comlenzo
El mundo fronterizo y sus actores
Los indigenas
Durante mucho tiempo, casi dos siglo, el desierto, tal como se denominaba al
espacio que se extendla mas alli dela frontera entre Indios blancos, comenzaba a muy
poca distancia del sur de le ciudad de Buenas Aires, En él se desarrollabs un mundo
indigena integrad por diferentes parcialidades, algunas de las cuales se aposentaban
desde antafo y otras se hablan trasiadada mas recientemente desde sus an
asentamientos en el sur de Chile
Precisamente, el contacto con la sociedad europea y cx
‘estos indigenas, cazadores y recolectores en sus origenes, cambiaran algunos habitos
‘orporaran atias a su vida cotidiana por ejemplo el caballo y otros
10 al caballo, el indigena también incorpora otros a
introducidos por los eurapeas, como vacunos y ovinos lo cual, con el correr del
lega a tener una decisiva importancia econémica dentro del mundo indigena.
Eneste sentido, uto de a importancla de la act | delrol que jugaba
siy con la sociedad blanca, ya desde el siglo XVII los aborigenes que poblaban estos
terttorios, manejaban una vasta ted de caminas y comercio que abarcaba un ancho
corredor interregional entre el Rio de la Plata y Chile, por el cual circulaban tos ganados
y bienes diversos del mercado colonial. Esta realidad se mantuvo alo largo de la etapa
Independiente donde los distintos grupos indigenas o tes intermedia
los ganados de las pampas argentinas y la demanda de la sociedad mercantil
‘central chileno.*
Pero esta situacin, ya desde el siglo x¥1 erando cambios profundos en
social de los indigenas, pues la nueva riqueza, representada por la
posesién del ganado, fe determinando que, poco a paco, los jefes tribales comenzaron
‘8 acumular prestigio y poder contralandio vastos tenitorios y por consiguiente las rutas
comerciales
iaron de excel
na, 3992 ES 32 738
‘ Sencon, Suse.“
evita Entepasosor
Este proceso se mantiene en el Siglo XIKcon ciertas peculiaridades y segmenta
cin, lo que va ir dando lugar a la formacion de los grandes cacicatos caracteristicos
ae este siglo
Estos tenian, funciones de eminente cardcter mi
los guerreros en algunos malones contra los balancos 0 en contra de otras parcialidades
Indigenas. Con el tiempo fue creciendo la autoridad yla
podierosos y sus figuras pasaron a ocupar un lugar signficaivo en el desenvolvimi
de las comunidades indigenas a favor de su relacién con las autoridades gubecnamen
tales. Precisamente esta relacién les permitia atesarar y manejar un cimulo de informa
cidn que les servia para consolidar su poder.
£Lfuncionamiento palitica-administrativo de los cacicatos, pasabe por una com
plela y bien ordenada jerarquia de caciques, desde aquellos que tenian autoridad sobre
una tolderia hasta los grandes caciques generates, Estos iltimos, aunque carecian de
tucturas formales de poder, igualmente poseian una autoridad muy grande por la
Influencia que ejercian en las desiciones fundamentales
Por atra parte, los grandes caciques desempefiaban una serie de funciones que
‘ban desde la organizacién, planificacién y di
suerreras, hasta el control de la circulacién por sus tetritorias
por derecho de paso a aquellos que lo transitaban,
Finalmente digamos que para alcanzar el grado de gran cacique, no s6lo jugaba
el tema de la herencia fa 10 que, ademés, aquél que aspirara al cargo debia
pposeer una serie de condiciones especiales que, segin Mandrnl y Ortell, eran ser un
rombre de reconocido valor, un expertojinete,habil en el maneja de las armas y datado
{de condiciones naturales para mandar y arganizar asus huestes durante las malones
‘Acestas primeras cualidades debia sumar experiencia en las tareas rurales y fundamen
talmente ser un excelente orador, ya que era una condicién determinante para dig
controlar parlamentos y asambleas *
Completaba estas serle de condiciones la necesaria posesién, por parte del
aspirante, de una cuota importante de recursos, ls cuales podia obtener através de los
malones 0 bien de los regalos y raciones que, tanta el gobierna nacianal coma los
dlistints gobiernos provinciales, enttegaban a cambio de mantener pacificadas las fon
teras y neutralizar cualquier posibie ataque
‘estos cambios ena estructura social debemos sumar aquellos que se producen
dentro del mundo Indigena en lo que respeta ala localizaci6n espacial, cuando, también
fen las primeras décadas del siglo XIX, importantes contingentes de indigenas que
habitaban suelo chleno, se establecen en las pampas acompafados de sus respectives
uerreros y familias, empulados por la guerra de la independencia, que ya a fines dela
cada del diez traslada el escenario bélico a sur de Chile en el marco del conflicto
realistas y patritas. Es0s cantingentes estaban integrados por varios caciques, algunos
tan prestigiosos como Levenopan y Toriana,
cia de los caciques mas
asl
7
En efecto, desde 1819 y hasta 1825 se desarrallé la llamada guerra a muerte, en
la cual se enfrentaron grandes contingentes aborigenes, unos adhiriendo al bando
realista y ottos al bando patriota, determinando este conflcto, la emigracion hacia
toro argentine de numerasos contingentes indigenas,
Naturalmente esta nueva realidad alteré la situacién fronteriza y a la propia
igen de las pampas inaugurando un nuevo escenario caracterizado por
e confictos intraétnicos e interétnicos que tuvieron que ver con la ya sefia
lada lucha independentista, pero también con el particular proceso de construccin del
Estado nacional
Asi, durante el transcurso de esta guerra a muerte, buena parte de los indios
‘vorogas que habian apoyado a los realstas en el sur de Chile se desplazaron a la pampa
‘aigentina, instaténdose sobre el arroyo Guamint, el lano de Masalléy el lago Carhué:
constituyéndose a partir de entances en el mayor poder indigena de la zona,
Sin embargo, ain en su nuevo asentamiento fueron perseguidos por el ejército
icano chileno y por agrupaciones indigenas enroladas en el bando patriata, entre
idas por el cacique mayor de los Indios pehuenches Toriano, y los
do Hux, este
chileno, sino invitado por el gobernador de Buenos Aires, como diré, y por propias
venganzas demoradas (..) Caulcuré confesaré més tarde que vino conchabado con 200,
Indias suyos para petseguir a los indios alzados”*
En efecto, estas canflictos intraétnicos se vieron impulsados y favorecidas en los
anos siguientes por la propia actitud del gabernador de Buenos Aires Juan Manuel de
Rosas, qulen aplicande una habil politica disocladora intents y logr6, mediante dédivas
yamenazas, dvidir y hacer enfrentar entre sa las diferentes tribus indigenas para que
se fuesen debilitando y eliminando mutuamente
Fruto de esta estrategia fue Ia destruccién y desintegracién de la parclalidad
‘vorogana, no s6la por los asesinatos de sus caciques Rondeau y Melin a manos de los
indigenas de Cafulcuré, Namuncur4, Tranamilla y Cheuqueta y del jee Cafiuiquir por las
autoridades militares de Bahia Blanca, sino también por las propias divisiones internas
centre sectores que estaban a favor y en contra respectivamente de cumplir con las
Grdenes impartidas por Rosas, de perseguir y enfrentat a viejos aliados y parientes de
los voroganos, como habian sido las ranqueles.
Pero al mismo tiempo, la participacién de as parcialidades indigenas en la poltica
is cobra cada vez mayor importancia a favor de los conflictos internos que genet
el praceso de construccién del Estado Nacional. Como acertadamente sostiene Marta
Bechis “el guerrero indigena, pastor de su propio ganado en tierras comunales pero
semiéridas, productor para el consumo interno y el intercambio y secolector de blenes
en zonas de ta campata crola llegé a inci en la prosperided econémica y politica de
individuos, grupos y pueblos crollos que usaban su capacidad combativa can la mds
es y Salers, Buonos Ales Manat, 19%, py 3
dad de guerra de recursos, en banefico propio, La violencia insttucionallzada aborigen
se convirtié en ura mercancia an ef mercado criollo de la violencia."”
Esta misma autora plantes una serie de caractersticas acerca de la presencia
Indigens en la pal ia, entte las que sobresalen aquellas referidas a quiénes
participan y cémo se efectivies dicha participacién. Enel primer caso, Bechis sefala que
segin las circustancias, quienes actuan pueden ser una confederacién de etnias, una
bu, una parcialidad o incluso, en ocasiones, tan sélo un reducido grupo de guetreros.
Respecto a cOmo se concreta esta participacién también de acuerdo a las crcustancias
ya las motivaciones de la propia sociedad indigena, las mismas se materializan en un
‘absnico amplio de procederes que oscilan desde ataques masivos -con su terrible
secuela de desttuccién y muerte: hasta simples pero efectivas demostraciones de fuerza
co sibitas sublevaciones de contingentes de indigenas que formaban parte de los life
rentes ejérctos crollos en pugna
€sta partcipacién adquiere un protagonismo importante ya en tas primeras luchas
entre unitatios y federales y se continda después de Caseras y durante buena parte del
periodo de organizacién nacional. Precisamente, Juan Cafuleuta sera qui
instalado en cercanias de las Salinas Grandes pueda, a tavés de una serie de pactos
mediados de la década dal treinta una poderosa Confederacién indigens que mantuvo
‘durante largos afios en constante zozobra la linea de franteras. Explatandbo las diferen
cias entre Buenos Altes y a Confederaci6n, primero, y la partcinacién de nuestro pais
lerta con el Paraguay después, Cafulcuré mantuvo la hegemonia indigena sobre
la linea de fronteras durante laigos afios neutralizando los intentas que se sucediero
te los gablernos de Mitre y Sarmiento de acabar con ell
Esta situacion se mantuvo hasta los primeros afi setanta cuando comienzan a
plantearse serias divisiones en el seno de la Confederacién Indigena, en la medida que
algunos caciques y oarcialidades volvian a unirse mediante tratados de paz con el
gobierno portefio,’ lo que finalmente es aprovechado por el Coronel Ignacio Rivas en
1872 para dertotar alos lanceros de Cafulcuré en la batalla de San Carlos can la ayuda
determinante de los escuadrones de Indios amigos pertenecientes a las comunidades
4e los caciques Catviely Coliqueo. A esta deriota militar se le suma, un afa después,
la muerte de Cafulcurd, lo que inicia et decisive repliegue y dacadencia de la Confede:
racidn experimentado en los sucesivos y continuados reveses que sufre su hijo sucesor
fen el mando Manuel Namuncuc,
a. “fueras ingens on Is el sel Xe, sn Goldman, M5 Sokstor,
audilsmo Roplaterse eas rraeas 3 un Wao poilama Buenos Aes, EUDEES
1998. 286. 36
8 Betis Mana, Op. ct. a8. aps
9 Las dense camionesenviados por el General
fe estos caiues on pata 2 ©
| La campaiia y sus pobladores
Fronte a este mundo indigena, se alingaban en un principio, detrés de la linea de
frontera, que se extencia desde la corillera de los Andes al Atléntico describiendo una
curva.a través de las actuales provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Cérdoba, San
fan con grand clas de propietarios
ro Impartante de par
celas ocupadas por familias locales o migrantes de las regiones nortefas las que
cultivaban algunos cereales 0 criaban algo de ganado sobre la base del trabajo fam
yy habian levantado un modesto rancho dande mantenian a su prole, Todos ellos resguar
ddados por miserables fortines con escasez de medios y de hombres que trataban de
gerantizar la seguridad de los mismos.
Este escenario poblacional se mantiene précticamente in: que
la linea de frontera, durante todo el periodo colonial yrecién se modifica este panorama
radicalmente luego de 18t0, cuando las guerras y ls ruptura del espacio virreinal, con
trolado hasta ese momento por los comerciantes parteios y la ape
lexternos para los productos pecuarios rieplatenses, vuelcan los
de clertos grupos dominantes de Buenos Aires hacia el hi
ye que la continua expan n ganadera -saladeros en
‘omplementacién can fa explotacin del sebo, cueros y arasas- implica la necesidad de
incorporat nuevas tierras para la produccién y, par ende, una expansién dela frontera
bbonaerense, fundamentalment,
poblamienta de este espacio fronterizo se va a dar a partir de la instalaci6n
de migrantes compuestos en buena parte por campesines pobres provenientes, muchos
de ellos, de las provincias del norte y del litoral, los cuales se fueron instalando junto
sus familias alrededor de los fortines, lo que va a dar lugar a la formacién de nuevos
ndcleos pablacionales
Por otro lado, este avance poblacional va a significar la ocupacin de las tierras
disponibles, lo que va a forzar 2 muchos productores a traspasar la fiontera en busca
cde nuevas tieras, sin contar con la proteccién adecuada , por la tanto, verse sametidos
al asedio de los indigenas. Incluso, algunos de éstos se internan y ocupan tiertas
Uubicadas hasta 75 leguas al sur del fo Salado fundando chacras y estancias, sin que
existan en esos lugares ningin tipo de autoridad civil ni militar que los proteja, por el
contraria “atrostréndose a los peligros de ser sacrificados por los infleles”
to Gelman, jorge. “nfunclonio an Busca dei Estado. Pedro és orca yl ues
bonaerense, 13101822" Buenas Ales, Unieriad Nacional Culms, :997. pl.
lo. La expansion gonadera ena canpats de Buenos es” En los Aigentnes,
los ogments cet pode. Suenos hres, Jorge Aaes 1969. pags. 4957
De esta manera el escenario que nos presenta la zona fronteriza a mediados del
siglo pasado esté caracterizado por el cre
ddoras, las que conviven con un nimero importante de mecianas y pequefas explotacio:
nes de tipo familiar dedicadas principalmente a la actividad agricola.»Junto a éstos
coon tes nclegs urbanas, especialmente en la provincia de Buenos Aires
rales como Dolores, Azul y Baha Blanca entre otros, Estas centros urbanas san el cen
de un activo intercambio comercial con {a campafa citcundante y con los propios
indigenas que legan desde sus asentamientos,allende la frontera, a comercializat, no
s6l0 lo producide por la caza y por sus artesanias textes, sino también hacienda robada
y provisiones entregadas por el gobierno nacional, contanda con la adquisencla de
comerciantes y funcionarios venales, tal cual lo denuncia Alvaro Barros en el caso del
pueblo de Azul
Este panorama se mantiene en los aflos siguientes y asf llegamos 4 la década
Gel setenta, donde en visperas de iniciarse la ocupacién definitiva del espacio indigena
el escenario fronterizo vive una doble realidad expresada primeramente, como ya se ha
sefalado, por relaciones pacificas entre indiosy blancos, plasmada en un activo yfluido
intercambio comercial, pero @ la ver, trastocada violentamente por las periédicas y
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (346)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Resumen de HistoriaDocument3 pagesResumen de HistoriaAny PortadaNo ratings yet
- Democracias TuteladasDocument2 pagesDemocracias TuteladasAny PortadaNo ratings yet
- Salud 1930 - CuranderosDocument2 pagesSalud 1930 - CuranderosAny PortadaNo ratings yet
- Trayectoria 3ro Anual - 2023 - 2024Document6 pagesTrayectoria 3ro Anual - 2023 - 2024Any PortadaNo ratings yet
- Esquema Tema 5-La I Guerra MundialDocument4 pagesEsquema Tema 5-La I Guerra MundialAny PortadaNo ratings yet
- Del Saladero A La Fábrica de Extracto de CarneDocument2 pagesDel Saladero A La Fábrica de Extracto de CarneAny PortadaNo ratings yet
- Cuadernillo Unidad 2-La Dignidad de La PersonaDocument25 pagesCuadernillo Unidad 2-La Dignidad de La PersonaAny PortadaNo ratings yet
- Ficha de Actividades Unidad-La Edad Moderna IDocument10 pagesFicha de Actividades Unidad-La Edad Moderna IAny PortadaNo ratings yet
- Cuadernillo Unidad 1-Introducción A Valores Éticos. La Reflexión ÉticaDocument21 pagesCuadernillo Unidad 1-Introducción A Valores Éticos. La Reflexión ÉticaAny PortadaNo ratings yet
- Trayectoria 2DO 2023Document3 pagesTrayectoria 2DO 2023Any PortadaNo ratings yet
- TEORÍA Organizacion NacionalDocument3 pagesTEORÍA Organizacion NacionalAny PortadaNo ratings yet
- Ficha de Actividades UD 6-La Revolución Rusa y Los Primeros Pasos de La URSSDocument4 pagesFicha de Actividades UD 6-La Revolución Rusa y Los Primeros Pasos de La URSSAny PortadaNo ratings yet
- Ficha de Actividades Unidad 5-La I Guerra MundialDocument10 pagesFicha de Actividades Unidad 5-La I Guerra MundialAny PortadaNo ratings yet
- Propuesta Estereotipos ESIDocument1 pagePropuesta Estereotipos ESIAny PortadaNo ratings yet
- Estructura DramaticaDocument3 pagesEstructura DramaticaAny PortadaNo ratings yet
- Tema 5-La I Guerra MundialDocument8 pagesTema 5-La I Guerra MundialAny PortadaNo ratings yet
- Resumen Revolución Rusa y Primeros Pasos de La URSSDocument2 pagesResumen Revolución Rusa y Primeros Pasos de La URSSAny PortadaNo ratings yet
- Ideologías 5to Año InclusiónDocument8 pagesIdeologías 5to Año InclusiónAny PortadaNo ratings yet
- Unidad-La Edad Moderna I. La Europa RenacentistaDocument13 pagesUnidad-La Edad Moderna I. La Europa RenacentistaAny PortadaNo ratings yet
- Pueblos Originarios InclusionDocument3 pagesPueblos Originarios InclusionAny Portada100% (1)
- Trabajo 2 Segundo CuatrimestreDocument1 pageTrabajo 2 Segundo CuatrimestreAny PortadaNo ratings yet
- TP 4 Geografia 4to Año BRICSDocument2 pagesTP 4 Geografia 4to Año BRICSAny PortadaNo ratings yet
- Verificador de Humor Actividad Clase en Línea Trabajo GrupalDocument1 pageVerificador de Humor Actividad Clase en Línea Trabajo GrupalAny PortadaNo ratings yet
- Qué Es La CulturaDocument1 pageQué Es La CulturaAny PortadaNo ratings yet
- TP 1 Segundo CuatrimestreDocument2 pagesTP 1 Segundo CuatrimestreAny PortadaNo ratings yet
- tp3 Geografia 5toDocument3 pagestp3 Geografia 5toAny PortadaNo ratings yet
- Primera Revolución Industrial INCLUSIÓNDocument2 pagesPrimera Revolución Industrial INCLUSIÓNAny PortadaNo ratings yet
- Globalizacion SimpsonDocument1 pageGlobalizacion SimpsonAny PortadaNo ratings yet
- Las Migraciones Internas Durante Las Décadas de 1930 y 1940Document14 pagesLas Migraciones Internas Durante Las Décadas de 1930 y 1940Any PortadaNo ratings yet
- Trabajo IntegradorDocument3 pagesTrabajo IntegradorAny PortadaNo ratings yet