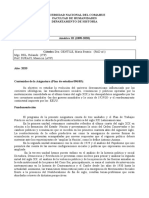Professional Documents
Culture Documents
Aninno A y Quijada Monica
Aninno A y Quijada Monica
Uploaded by
Juan B. Cabral0 ratings0% found this document useful (0 votes)
15 views24 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
15 views24 pagesAninno A y Quijada Monica
Aninno A y Quijada Monica
Uploaded by
Juan B. CabralCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 24
erm i
OTRO ewe atic |
Francois-Xavier Guerr
CAPITULO 23
Ampliar la Nacién
Antonio Anning
Universidad de Florencia
La crisis del comsenso liberal *
Alo largo de las tres primeras décadas del siglo XX se fue consolidando en la Amé-
rica hispAnica una nuevaidea denacién con fuerte rasgos antiliberales. Los protagonis-
tas de este cambio fueron principalmente las capas medias intelectuales urbanas, en
mayor parte muy jévenes, que buscaron en la politica y en las artes un camino hacia
una nueva identidad nacional. Bl fenémeno no fuemasivo pero tuvo impacto: en socie-
dades atin agrarias las capas medias urbanas, y mds las intelectuales, constituian unas
lites al lado de las demas que gobernaban la politica y la economia. Sus opiniones
podian tener un peso por las cercanias con el poder. Mas que un cambio social, el prot:
gonismo de las capas medias urbanas en los afios veinte fue una manifestacién de di
conformidad politica en contra del orden liberal que se habia consolidado en las dos
liltimas décadas del siglo XIX. Las actuaciones y los idearios fueron diferentes de grupo
a grupo y de pais a pais, sin embargo todos compartieron la idea de una nacién liberal
decimonénica como algo restringido, inacabado, incapaz de expresar la verdadera iden-
tidad nacional. En estos afios la palabra «oligarquia» asume un papel central en los
idiomas politicos, y su éxito muestra como los planteamientos de estos grupos corres-
pondfa a un imaginario muy difundido en las sociedades.
Noes facil sin embargo entender la crisis del liberalismo hispanoamericano, Durante
mucho tiempo los historiadores utilizaron esquemas no muy diferentes de los que crea-
ron los intelectuales de los afios veinte: el liberalismo no habia cumplide con sus pro-
* las notas se he utilizado una bibliogralla veducida de cardcter general.
5347
‘mesas per la naturaleza «oligdrquica» que supuestamente tuvo en ei continente. De
ahi la imagen de un conjuato de regimenes politicos que a lo largo del siglo XIX cerra-
ron, por una parte, la via a la participacién politica y, por otra, abrieron la puerta a
os capitales extranjeros, entregando sus paises a potencias ajenas. A menudo la pala-
‘bra «neocolonias» se junté con «oligarquias», hasta el punto que las mismas indepen-
dencias de Espafia aparecieron como procesos algo superticiales y oficiales, mientras
que la dependencia del exterior, sea en lo econdmico 0 en lo cultural, se consideré la
experiencia mds profunda del siglo XIX. No era la primera vez que una generacién
de intelectuales-politicos hispanoamericanos ponian radicalmente en discusién su propio
pasado. En los afios de las independencias de Espafia los representantes més destaca-
dos del cricllismo habian pintado de negro en sus discursos y escritos los tres siglos
del despotismo espafiol. Es cierto que hubo un «despotismo», pero en ia tiltima época
borbénica, con el intento de contrarrestar ia autonomia del continente alcanzada du-
rante el siglo XVII. Asi que al igual de sus antepasados, los jévenes intelectuales de
los afios veinte de este siglo denunciaron algo que sélo su generacién habia experimen-
tado; en este caso la involucién del liberalismo continental hacia regimenes cerrados
en simismos, dominados frecuentemente por presidentes fuertes, que controlaban las
clecciones y tomaban sus decisiones por encima de los congresos. De alti las reiteradas
denuncias en nombre del Pueblo contra la Nacidn de los propietarios liberales, y la
bisqueda de una nueva idea de Nacién, mds amplia y por ende popular.
Las vertientes culturales de este proceso de redefinicion de la Nacién fueron, como
seha dicho, multiples, pero dejaron en el imaginario dela Spoca la imagen de una expe-
riencia liberal histéricamente ajena a las sociedades hispanoamericanas. Los jévenes
idedlogos antiliberales proyectaron en sus luchas también su percepcién de la realidad;
educados en las areas urbanas, la idea que tenian del mundo rural era romantica y por
supuesto lejana de Ja realidad. La comunidad campesina, en especial la indigena, les
aparecié como un sujeto originario y culturalmente homogéneo, susceptible por tanto
de ser el fundamento de la verdadera Naci6n. El indigenismo en México y Peri tuvo
el importante papel de sentar las bases del nacionalismo, pero formalizé un esquema
dual de la evolucidn histérica de las éreas andinas y mesoamericanas, que sélo en los
uiltimos veinte afios la historiograffa ha logrado revisar criticamente,
En lo que se refiere a la experiencia liberal, es cierto que fue algo muy diferente
del ideario de muchos de los liberales latinoamericanos, pero quizas no sea este el punto:
mas importante para entender los procesos que llevaron a la crisis de !a Nacién decimo-
n6niea. Antes dela quiebra de 1929 y de los nacionalismos antiliberales, América lati-
na fue sacudida por una oleada de revueltas rurales, La mas famosa ¢ importante fue
Ja mexicana que dio lugar a una reyolucién, pero hay que preguntarse también sobre
las demas y sobre el peso que tuvieron en debilitar o deslegitimar a los regimenes libera-
les, Para los historiadores que no creen en la llamada «modernizacién capitalista» del
final del siglo XIX, los datos demograficos tienen una relevancia muy especial para
evaluar los desequilibrios sociales, Las estimaciones de Sanchez Albornoz' muestran
que entre 1850 y 1900 la poblacidn del continente latinoamericano pasé aproximada-
mente de 30,5 a 61,9 millones de habitantes, mientras que el incremento entre 1900 y
UN. Sanchez Albomoz, La poblacién de América Latina desde fos clempos precolombinos al ato 2000, Madsid, 1973,
pp. 285 85,
548
1930 fue del 68%. Por supuesto el feadmeno fue mds acentuado en los paises del sono
sur debido a las olas de inmigrantes europeos, pero es cierto que areas mas. iradiciona-
les como Mesoamerica y los Andes experimentaron un crecimiento demografico muy
fuerte, silo comparamos con la primera mitad del siglo. Para evaluar las ‘consecuencias
de este gran salto en Ja estructura poblacional hay que recordar que el dominio de la
hacienda en la sociedad rural nunca fue completo hasta precisamente los finales del
siglo XIX. El desarrollo de tos estudios regionales nos ha mostrado el peso que en casi
todos los paises tuvo la pequefia propiedad campesina, que junto a la comunidad for-
maba una sociedad muy compleja, con mitiltiples lazos. El mestizaje y las fronteras
internas, la oferta ilimitada de tierras, desde la época colonial habian favorecido am-
plias migraciones de poblamiento, como en el Bajio mexicano oen Colombia y Vene-
zaela, o en la Pampa al sur de Buenos Aires al finalizar el siglo XVII, para citar s6lo
algunos ejemplos conocides. A lo largo de todo el siglo XIX estos movimientos aute-
nomos de Ja poblacién rural continuaron, no pocas veces como consecuencia de las
guerras civiles y del crecimiento de centros urbanos.’ En este tiltimo caso las peque-
fas ciudades decimondnicas fomentaron el surgimiento de mercados locales de pro-
ductos horticolas. Muchos estudios han sefialado también como la. frecuencia de cam-
bio en la propiedad de las haciendas causaba inclusive fragmentacioa de las mismas
y proliferacion de pequefios agricultores. Las rebeliones agrarias de los primeros afios
del siglo XX nos muestran por lo menos que los actores sociales alrededor de la hacien-
da se movian por su cuenta, ya sea en el caso de las comunidades o de los rancheros.
La violencia de los estallidos sugiere ademas que a partir de los ultimos aitos del si-
glo XIX algo se habia roto en los equilibrios existentes. Elyacitado incremento demo-
grafico fue sin lugar a duda un factor desencadenante, mas si consideramos las pautas
de crecimiento de! comercio interior estimulado por los ferrocarriles. Los estudios in-
dican aeste propésito dos hechos claves: una alza de los precios y una baja de los ingre-
sos de la poblacién rural, mientras que no cambiaba fa organizacion interna de la ha-
cienda, a pesar que hubo duefios que introdujeron maquinas y tenologia nueva. Este
aspecto es por supuesto mas evidente en las dreas de plantacién, como en los valles
centrales del Pert, o en la costa, en Colombia, Centroamérica, Cuba y el norte de Méxi-
co, todas areas donde se sefialan rebeliones violentas. .
Mas que modernizar el mundo rural, con unas pocas excepciones, los cambios ex-
perimentados en la organizacién interna de las grandes unidades empeoraron sus tela-
ciones con el entorno social. Las revueltas fueron una respuesta a los intentos de tefor-
mar haciendas y plantaciones, a veces a expensas de las tierras de las comunidades 0
de los pequefios campesinos. * | ;
Los desequilibrios en el campo evidenciaron un gran limite dela experiencia liberal:
su ideario habia sido ruralista y no industrialista y habia buscado siempre con las leyes
de desamortizacién formar una burguesia rural a la francesa o una sociedad de farmers
alestilo norteamericano. Sin embargo, los estados no fueron capaces de limitar la acu-
2N, Sdnchez Albornoz (coord), Poblaciéa y mano de obra en América Latina, Madsia,1985; F, Chevabier,L’amérique
Latine de Findepencence & nos fours, Paris, 1993, pp. 191-201.
3K. Dunkan, I, Rutledge (coord,), Land and Labour in Latina America: Essays on the Development of agrarian Capits-
diam, Cambridge, 1977; A. Garcia (coord), Desarrollo agraro ya América Latina, Mico, 1981. Uns bibliografa: R. Cor-
‘és Cond, J. St. Stein (coord), Latin America ‘A guide to Economic History,1830-1930, Berkeley, 1977,
549
mulacién de ta tierra en pocas manos, El proyecto de una Nacién de propietarios me-
dianos, que debfan conformar una nueva sociedad civil, se transformé en una realidad
algo distinta: una Nacién de unos pocos grandes propictarios sin una nueva sociedad
civil. Para la joven generacién radical de los aitos veinte era evidente que el papel del
estado liberal fue decisivo en la transferencia de las tierras eclesidsticas, pero totalmen-
teineficazen cuanto a hacer cumplir las leyes en las drea rurales. De ahi que la experien-
cia liberal en su conjunto fuera considerada como un fracaso histérico.
Sin embargo el proyecto liberal en muchos paises tuvo un fuerte apoyo popular hasta
las tiltimas dos décadas del siglo XIX, cuando el reformismo se transformé enla tigida
ideologia de un orden social sin cambios. El éxito del positivismo entre las élites es
relevante para entender el fenémeno, pero igualmente importante fue el agotamiento
de los valores ilustrades hispanicos que, desde las independencias, habia constituido
Tamédula del liberalismo en la América del Sur. Los liberales hispancamericanos mira-
ron a Francia, Inglaterra, y a Estados Unidos, como a modelos que habia que imitar
para lograr Ia civilizacién moderna, pero los fundamentos de los regimenes decimon6-
nicos fueron de matiz hispanica. Muchas de las constituciones, con algunas excepcio-
nes come la de Chile, se inspiraron en sus partes orgdnicas en la de Cadiz y en Jas otras
que siguicron. * Cabe destacar la legislaci6n electoral, que cred una situacién muy pe-
culiar; en el contexto del siglo XIX gran parte de los paises hispanoamericanos implan-
taron sistemas de voto muy avanzados, es decir con requisitos no censitarios. En la
provincia de Buenos Aires el voto fue universal desde £821, y fue ratificado para toda
Ja repuiblica en 1853, En los paises mesoamericanos y andinos prevalecieron a lo largo
de casi todo el siglo sistemas electorales indirectos, a veces con requisitos de voto dife-
rentes entre el primer nivel de voto y el segundo o hasta el tercero. El acceso no fue
universal ya que el requisito basico fue el de tener «modo honesto de vivir», pero si
fue to suficientemente amplio como para incluir amplios sectores populares,
. Las elecciones del siglo XIX constituyen un capitulo controvertido del liberalismo
hispanoamericano. Muchas veces se ha dicho que las practicas de manipulacién del
voto debilitaron a los sistemas representativos, hasta transformarlos en instituciones
ficticias. No hay muchos estudios al respeto, pero parece que esta fue la situacién que
se dio hacia el final del siglo, Tampoco hay datos como para afirmar que en las décadas
anteriores hubo menos manipulacin, sin embargo el punto mas importante es otro,
es el papel que el modelo de representacién liberal gumplié en sociedades rurales domi-
nadas por el binomio hacienda-comunidad. Los presidencialismos fuertes de jos titi
mos afios det siglo, aquellos que el venezolano Vallenilla Lanz teorizé como necesarios
en su conocida obra El Cesarismo Democratico, tuvieron wna mayor capacidad no de
manipulacién, sino de control sobre las candidaturas, Los nuevos equilibrios internos
a las Slites después de las guerras entre liberales y conservadores, el crecimiento eco-
némico impulsado por la mas fuerte vinculacion con el mercado nacional, el fortaleci-
miento de los propietarios locales y el debilitamiento de las comunidades, fueron iodos
factores que favorecieron un consenso de tipo nuevo alrededor det voto. Ya no por la
posibilidad que ofrecfa de negociar la relaciones con los gabiernos entre actores socia-
les diferentes, sino al revés por la oportunidad que ofrecia a los grandes propietarios
“, lugerald, The Constiton of atin Amerie, Cheago964L, Shnchex Ages, La democracia en Mispanonmsic:
um balance histérico, Madrid, 1987. * see tsps “
550
de consolidar su poder local apoyandose en las facciones que rodeaban a los presiden-
tes. La fuerza de los gobiernos centrales en los iltimos afios del sigto tuvo s6lo en parte
una naturaleza institucional. Los aparatos de los estados no hubicran tenido la capaci-
dad de controlar politicamente el territorio sin los nuevos desequilibrios sociales a nivel
local. Solo asi el latifundio logré tener un peso politico central en Jos paises mas pobla-
dos del continente. Aunque parezca una paradoja, el hecho permitid consolidar el poder
de las ciudades capitales tras afios de luchas muy fuertes para implantar un orden desde
el centro.
La historia electoral de la América Latina decimondnica fue sin duda hecha a base
de «manipulaciones», lo cual no quita su relevancia para entender unos aspectos fun-
damentales de los procesos de formacidn y crisis de la Nacién Liberal. No hay que olvi-
dar ademas que las elecciones en muchos paises mds avanzados, como la misma Ingla-
terra, fueron siempre muy distintas del ideario doctrinal: violencia callejera, compra
de voto, amenazas, un cierto grado de corrupcidn, formaban parte de la fisiologia del
régimen representative briténico.’ La arena electoral constituyé, en efecto, un espa-
cio muy peculiar de sociabilidad politica, donde se enlazaban entre siimaginarios, prac-
ticas y culturas a menudo diferentes. Pocas veces se ha llamado la atencién sobre el
‘bajo nivel de formalizacién de las leyes clectorales decimonénicas. Muchos aspectos
de los procesos electorales que en siglo XX serdn incluidos en la leyes, no lo fueron
enel siglo XIX, lo cual dejé una fuerte autonomia a las sociedades locales en el manejo
de las elecciones. Aunque para un observador del siglo XX parece facil definir lo que
es una «manipulaciém», en el siglo XIX no lo era. Para continuar en Inglaterra, fue
s6lo en la época victoriana tardia cuando se logré dictar una ley al respeto. En la Améri-
ca hispdnica las manipulaciones electorales constituyen un capitulo todavia desconoci-
do de las relaciones negociables de las periferias con sus centros. No pocos exponentes
de las élites liberales estaban convencidos de las ventajas de regimenes electorales fuer-
temente censitarios, y sin embargo las pocas veces que se intenté restringir el acceso
al voto fue un fracaso y se agravaron los problemas de gobernabilidad. El punto clave
es que la precoz amplitud de los requisitos de voto marcé un rumbo muy peculiar al
liberalismo en América Latina, ya que, desde las independencias, el voto proporciond
espacios de libertad a un conjunto muy diversificado de actores sociales. Es evidente
que no todos los actores, maxime las comunidades campesinas, comparticron el idea
rio constitucional, perolo que cuenta es que la participacién alas elecciones, bajo cual-
quier forma, otorg6 a los actores colectivos una legitimidad politica que les permitio
defender sus intereses con bastante éxito, Unos de los casos mas evidentes es ¢l de Méxi-
co: cuando los liberales de la segunda generaci6n redactaron en 1856 la famosa ley de
desamortizacién, tuvieron que inchuir entre las «corporaciones» a desamortizar los ayun-
tamientos constitucionales. El motivo es que la mayor parte de la tierras comunales
habfan pasado bajo el control de los municipios electivos. Mas generalmente, en las
Areas pluriétnicas, que comprendian a la mayoria de la poblacién continental, las co-
munidades indigenas supieron manejar muy bien los recursos otorgados por la ciuda-
dania republicana. La fuerza de la dimensién comunitaria constituyé asi, sin duda,
9B, Biggni, Rappresemansa virtuale e democrazia di massa: i paradossi della Gran Bretagna vitoriama, en A. Ansino.
R, Romanelli, Notabili, Flettori, Elezioni:rappreseatanza e controtlo elestorale nell"$00 in Europa ¢ America Latina,
cQuaderal Stoticin, 2, 69 4988), pp. 809-838,
551
un Iimite al proyecto de nacidn liberal de los propietarios, exactamente como la hacien-
da, pero no se traté de una lucha frontal entre to nuevo y lo antiguo sino de un enlace,
de ua intercambio, de una redefinicién constante de valores.
La fuerza del liberalismo hasta las dos ultimas décadas del siglo se fundd sobre una
enorme ambivalencia de valores y practicas politicas, lo cual en fin de cuenta no es
nada nuevo si lo miramos en Ja larga duracién. La historia de este continente desde
Ja conquista es una historia de sincretismos y mestizajes culturales.
Lo que cuenta es que los itinerarios de estos procesos nunca fueron lineares sino
ciclicos, con momentos de crisis y enfrentamientos muy fuertes. Enel caso del liberalis-
mo el momento de mas consenso «popular» se ubica alrededor de la mitad del siglo,
cuando en la mayor parte de los paises se dieron encarnadas guerras civiles. Enel curso
de las luchas los grupos liberales lograron ganar ¢l apoyo de una parte del mundo cam-
pesino involucrandolo en las garantias constitucionales. Los recursos empleados fue-
ron el patronazgo por parte de los notables, el poder colectivo de las milicias locales
que constituian las fuerzas armadas, y en muchos lugares la lucha contra las jerarquias
de la Iglesia. ° Durante las guerras civiles no fueron las haciendas la base del liberalis-
moenel campo, fueron los pueblos. La victoria de los tiberales consolidé los gobiernos
nacionales pero su fuerza se fundé en un pacto mas o menos explicito con los pueblos
que, por supuesto, funcioné de manera diferente segtin los contextos locales y regiona-
les. El dato esté cada vez mds aceptado por la historiografia y va sentando las bases
para revisar tres t6picos clasicos: la derrota definitiva de las comunidades tras los trivn-
fos de los liberales, 1a pasividad de las mismas frente a la madernidad politica, la resis-
tencia frontal en su contra. Lo que pasé fue algo mds complejo: las guerras fortalecie-
son la autonomia pueblerina ya que la estabilidad de los nuevos gobiernos dependié
del apoyo de los pueblos, Los intentos de desamortizar los tierras comunales fueron
enlaprictica limitados y no lograron debilitar los patrones de vida conuunitariaeinclu-
so en muchos casos los pueblos desarrollaron estrategias nuevas para adquirir recursos
adicionales, proporcionando, por ejemplo, mano de obra a las nuevas producciones
artesano-industriales de los pequefios centros provinciales, En sintesis, la «moderniza-
cién» del final del siglo no debilité los lazos internos pueblerinos, hubo mas bien una
evolucién hacia nuevas formas.”
Paradoja aparente, el consenso hacia el liberalismo disminuyé considerablemente
cuando los gobiernos lograron sentar las bases de un orden nacional estable. El desa-
troflo hacia final del siglo de verdaderas politicas fiscales, la consolidacién de un presu-
puesto, y en algunos paises como Chile, Argentina, Venezucla, Colombia, la forma-
cién de ejércitos mas auténomos institucionalmente frente a las élites locales, modificaron.
Jos sistemas de lealtades entre los centros y las periferias nacionales. Aunque no es facil
evaluar este cambio, lo cierto es que las tradicionales autonomias locales, fundamento
del consenso liberal, empezaron a ser cuestionadas. Hubo cambios en los mecanismos
deidentificacién de algunos actores, por ejemplo, [os desequilibrios en las areas rurales
& Para el caso de México: R. Buve, Political Pacronage and Politics at the Village level in Céntral Mexico: Continuity and
Change in Patterns from the Late Colonial Period to the End of the French Jarervention, Bulletin of Latin American
Research, n. 11,1 (0992), pp.4-20; G.P.C. Thomson, Popular Aspects of Liberalism In Mexico, 1848-1888, tbiders,n. 10.3
(999),
7 Para et cato de Bolivia: H. 8, Klein, Respuesta campesina antes las demandas del mercado y el probleaaa de fa tert
‘en Bolivia, Siglos XVIII y XIX, ca. 8. Albornoz, Poblaciéa y mano de obraen America Latina, Madrid, 1985, yp. 127-48.
552
fueron también consecuencia de una nueva actitud de los grandes propietarios. Muchos
empezaron a defender sus intereses apoydndose directamente en el estado y en sus
instituciones, debilitando asf las antiguas practicas negociadas con las comunidades
campesinas.
En los paises donde se desarrollaron las academias militares con la ayuda de técni-
cos europeos (alemanes y franceses), se crearon las condiciones para destrnir las bases
de poder de los caudillos regionales, cuyo apoyo habia sido a veces determinante para
Ja causa liberal, El cambio no aseguré automdticamente una mayor fuerza de los go-
biernos civiles. En los primeros afios del siglo XX empez6 a perfilarse asiun fenémeno
que en dos décadas adquirié un papel clave: la intervencién auténoma de los militares
en la arena politica, Mucho se laa escrito acerca de la «tradici6n militarista» del conti-
nente para explicar lo ocurrido a lo largo del siglo XX. Sin embargo, esta idea de conti-
nuidad subestima los cambios provocados por la profesionalizaci6n de las fuerzas ar-
madas tras la difusién de las academias. En el siglo XIX muchos presidentes fueron
militares, pero su poder no se funds en la instituci6n castrense, contrariamente a lo
que pasard en nuestro siglo, Hay, ademas, que recordar que la nueva forma de partici-
pacién politica de los militares no tendra siempre como objetivo el llevar un hombre
ala presidencia de la repiblica. En muchos casos los cuartelazos se darn para mejorar
las condiciones de vida, o para apoyar un grupo de civiles contra otro, o en favor de
un candidato a las elecciones.
Lo que muchos estudios han subrayado es que la «politizacién de las fuerzas arma-
das» va funcionar en forma ambivalente; por una parte las altas jerarquias castrenses
controlan los niveles de conformidad de la institucién a sus fines, por otra el poder
politico trata continuamente de interferir en la organizacién interna de las fuerzas ar-
madas, con objeto de favorecer las carreras de ciertos oficiales en contra de otros. De
ahiel desarrollo de una tensién entre la lealtad hacia el cuerpo militar y la lealtad hacia
los grupos politicos, fenémeno en parte fisiolégico, pero que en el contexto de la crisis
del consenso y del orden liberales marcard un itinerario muy peculiar a las relaciones
entre poder militar y civil.*
La Nacién nacionalista
Los procesos provocados por la crisis del consenso liberal se pueden identificar mejor
a partir de algunas consideraciones generales. En los wltimos aftos la historiografia de-
fine con la palabra «nacionalismo» todos los procesos de construccién de las identida-
des colectivas modernas, asociadas a un proyecto de estado-nacién. Se han enfatizado
los intentos de imponer una cultura superior y nica a sociedades con una pluratidad
de culturas, y se ha puesto de relieve el papel de los sistemas educativos. El fendmeno
nacionalista cubre as{ un arco cronolégico de casi dos siglos. Este enfoque es quizés
aceptable para los pafses anglosajones, donde hubo una evolucion gradual desde el
liberalismo cldsico hasta la liberal-democracia de masa, pero plantea problemas al ser
5 J Johnson, The Miltary and Society in Latin America, Stanford, 1968; L, North, Civil-Miltary Relations in Argentina,
‘Chileand Peru, Berkeley, 1966, 1. Nua, The Middle Ctass Miliary coup, ea C. Velie, The Politics of conformity in Latin
America, London, 1967.
553
aplicado a los paises latinos (y de habla alemana), donde la palabra «nacionalismo»
sintetiz6 antes y después de la primera guerra mundial un conjunto de doctrinas radi-
calmente antiliberales y antidemocraticas. De ahi la necesidad de visualizar el conflicto
entre liberalismo y nacionalismo para rescatar las fracturas y las crisis que se dieron
alo largo de las primeras tres décadas de este siglo, tanto, en gran parte, en la Europa
continental como en la América hispdnica.
E] fendmeno se manifest6 en los mismos afios en las dos partes del Atléntico, aun-
que sus dindmicas y sus efectos fueron radicalmente distintos. Sin duda los protagonis-
tas aparecen bastantes parecidos; los intelectuales de las capas medias urbanas libraron.
una fuerte batalla politica y cultural para «ampliar la nacién». No se necesita profun-
dizar aqui los pormenores de este proceso, cabe sdlo recordar el gran cambio de actitu-
des de los nuevos intelectuales iberoamericanos con respeto a la tradicién liberal, A
Jo largo del siglo XIX la construccién de una identidad nacional en ios distintos paises
de Hispanoamérica utilizé a menudo modelos culturales europeos y en parte norte-
americanos. La meta imaginaria fue lograr ser como Francia o Inglaterra, aunque este
suefio no implicé en muchos casos el rechazo del pasado colonial o precolombino. Los
festejos para el IV centenario del primer viaje de Colén, o las ceremonias para los pri-
meros centenarios de las independencias, nos muestran como en la construccién de
nuevos lugares de la memoria nacional (monumentos, museos, colecciones, ete.) se jun-
taron reivindicacién del pasado y entusiasmos europeizantes.
La cultura de los afios veinte cuestioné radicalmente este modelo de conciliaciéa.
entre pasado, presente, y futuro: los intelectuales que buscaron «ampliar la nacion»
tomaron actitudes antieuropeas y hasta antioccidentales. Como siempre en la historia
de la América hispdnica no es facil identificar las distintas raices culturales que marcan.
la identidad de una época. Es cierto, sin embargo, que la critica en contra de la idea
de nacién liberal utilizé no pocos materiales del llamado decadentismo europeo. Por
ejemplo, la obra de Spengler tuvo un notable éxito, y lo mds significativo fue su difu-
sion en mbitos politicos muy diferentes y hasta antitéticos. Algo parecido ocurrié con
la palabra imperialismo y sus doctrinas, 0 con la teorias antipositivistas. A este propé-
sito cabe solo sefialar como decadentismo, irracionalismo, espiritualismo, llegan a Amé-
tica Latina como tendencias cosmopolitas que permiten a los intelectuales mas agudos
distanciarse del positivismo publico en el campo de las expresiones artisticas, Por el
contrario, la sociologia positivista desarrolla una constante reflexién sobre nuevos mo-
delos societarios, desembocando en algunos casos en teorfas y proyectos etnacentris-
tas, progresistas o conservadores, segtin que se haga mayor énfasis en el indio, en ei
mestizo, o en el blanco hispano.
En este contexto se busca el elemento «originario» de la nacién, como algo que
se contrapone a las dems identidades existentes. En forma muy esquematica, se po-
dria decir que los afios veinte marcaron un nuevo rumbo en el itinerario iberoamerica-
no de la idea de nacién: mientras que la época liberal adopts los valores votuntaristas
de tipo francés, el nuevo nacionalismo estaba mucho mas cerca de una concepcién or-
ganicista, romantica 0 neo-romaatica.
Hemos hablado de crisis del consenso liberal y de cambios de actitudes entre las
capas intelectuales urbanas, Sin embargo, estos procesos no explican de por siel alean-
ce que tuvo la idea de «ampliar la nacién», y mas aun los cambios que se dieron en
554
los regimenes politicos. Hay como un desfase entre ef movimiento de las ideas y los
demés procesos. Si miramos cémo se discute de la nacion durante las dos primeras
décadas de este siglo, hay que reconocer que sigue en pié el proyecto de una nacién
de propietarios. Con muchas variantes, desde México hasta Argentina, la crisis del con-
senso liberal iio cuestiona fa centralidad de la tierra como fundamento de viejas y nue-
vas formas de identidad colectiva. La literatura critica en contra de la gran propiedad
agraria y de sus vinculos con ¢l mercado internacional se sustenta precisamente en el
proyecto de extender y consolidar la nacién a partir de la incorporacién de nuevos pro-
pietarios. Esta idea de matriz genuinamente liberal no es superada pot la crisis del con-
senso liberal,
Aqui encontramos una de las grandes diferencias entre la intelectualidad naciona-
lista americana y la europea de la época: las des comparten una actitud muy eritica
frente a la tradici6n liberal, culpable supuestamente de una involucién hacia sistemas
politicos encerrados en si mismos. Sin embargo, la idea de ampliar la nacién se mide
con dos realidades bien distintas, que van a marcar otros tantos rumbos aun temaclave
de Jas culturas nacionalistas: Ja modernidad, Es bien sabido que esta palabra encierra
para los intelectuales europeos de los veinte un conjanto de valores indisolublemente
vinculados con el mundo de la industria, o mas bien de la sociedad industrial. La mira-
da de los intelectuales de la América hispanica es distinta: la modernidad es la lucha
contra el latifundio, como lo muestra el ejemplo de México y de su revolucién. De ahi
queel otro gran tema de la época, el descubrimiento de las masas como sujetos nuevos
de la politica, adquiera en América un perfil distinto: el crecimiento de la poblacién
entre 1870 y 1920, inferior a nivel mundial solamente en relacién cen Estados Unidos,
provoca una presién sobre Ja tierra y una fuerte inmigracion hacia las ciudades, La ur-
banizacién hispanoamericana no es producto de la industrializacién sino de una crisis
cel mundo rural que se desartolla a lo largo de todo el siglo XX, marcando profunda-
mente las percepciones de los actores involucrados en el fenémeno, Las masas urbanas
del continente son preindustriales, actiian muchas veces con modalidades diferentes
de las expectativas de los nuevos grupos intelectuales.
El problema del régimen politico
Hasta ahora hemos hecho referencia a tendencias y cambios que se perfilan a lo
largo de las dos primeras décadas del siglo XX. ,Pero, cémo se da el gran salto hacia
el nacionalismo institucional de los aflos 1920-40? ,En qué medida se realizaron las
expectativas de los intelectuales? Las dos preguntas se justifican si consideramos el hecho
siguiente: de la crisis del consenso liberal salieron distintos proyectos, nuevos actores
que modificaron la escena politica del continente, y sin embargo ninguno de ellos logra
triunfar, Ni tienen éxito los proyectos que se podrian definir de derecha, que quieren
defender al pequefio productor o al profesionista de los «grandes monopolios» y que
piensan en una democracia «orginica» de corte neocorporativo; ni los movimientos
de izquierda, radical o socialista; ni los planes para ampliar la nacién reformando la
tradici6n liberal que, aunque minoritarios, también existen.
Lo que se consolida es un tipo de régimen totalmente distinto de lo imaginado, que
no tiene ninguna teorizacién previa, ningiin padre intelectual, ninguna filiacion directa
595
‘9 supuestamente tal: el populismo. Sin entrar por ¢l momento en el controvertido pro-
blema de que es el populismo Latinoamericano, queremos aqui solo subrayar la falta
de antecedentes del fendmeno, porque tampoco el Apra de la primera época se podria
definir como claramente populista, ylo mismo vale, creemos, para el régimen posrevo-
lucionario mexicano hasta Calles, o quizas hasta el mismo Cardenas.
Es cierto que cada populismo aprovech6, desarrollé, institucionaliz6, parte de las
ideas y de las practicas politicas preexistentes, pero este dato no es suficiente para trazar
una linea evolutiva entre el nacionalismo de los veinte y el de los cuarenta. Entre estas
dos fechas simbolo hay que situar un acontecimiento igualmente imprevisto que modi
ficd el itinerario dela problematica nacional: la gran crisis de 1929. No toda la historio-
grafia estaré quizds de acuerdo sobre este tipo de evaluacién, y sin embargo es induda-
ble que la percepcién det definitivo fin de una futura nacién de propietarios sélo se
vuelve clara a partir de esta crisis externa al mundo hispanoamericano.”° La deslegiti-
macién del libre comercio y de las alianzas econémicas internacionales obligan a las
élites a desarrollar una reflexign nueva (para ellas) sobre los nexos entre estado y nacién.
Hasta 1929 la renta agraria habfa conocido un muy largo periodo de crecimiento
gracias a un mecanismo relativamente sencillo: a mayores vohimenes de exportacién
correspondieron siempre mejores relaciones de intercambio, activos comerciales y una
reiativa solidez de las finanzas pubiicas. En fin de cuenta, las expectativas de un cre-
cimiento ininterrumpido de ese mecanismo habian fortalecido la gran propiedad, la
critica en contra de ella, y la idea de ampliar la nacién de los propietarios. Las conse-
cuencias del rApido deterioro de las economias latinoamericanas después de 1929 y la
caida de los precios mundiales son bien conocidas. Cabe sélo recordar que los gobier-
nos pensaron al principio en wna crisis coyuntural, que no afectaria los niveies de pro-
duccién tradicionales del sector agropecuario, pero si fue clara la percepcién de la in-
justicia de las nuevas relaciones con las metrépolis financieras, ejemplificadas en las
nuevas barreras proteccionistas, Los paises mas auténomos pusieron en marcha contra
ellas politicas econémicas, monetarias y fiscales, como el abandono del patrén oro,
Ja iberacion de la emisién monetaria, el contro! de cambios, la introduccién de barre-
ras aduanales, la suspension temporal del servicio de la deuda externa."
Los resultados relativamente favorables de estas medidas condicionaren las actitu-
dles de las élites: ya entre los afios treinta y cuarenta hay como una conviccién comin
que las respuestas a 1929 representan la primera etapa de una conquista, o reconquista,
de la soberania nacional. El acercamiento hacia el nacionalismo de las élites tradicio-
nales, o de una parte de ellas, se fundamentaba en politicas tomadas sobre Ja marcha;
sin embargo el cambio radical en las relaciones del continente con el resto del mundo
profundizs la crisis de la idea de nacién de propietarios y el mecanismo que la habia
sustentado. La clisica alianza entre gran propiedad, estados, y capital internacional,
aparece como una culpable entrega de valores materiales ¢ inmateriales al extranjero.
S6lo después de la gran crisis de 1929 la percepcién de la identidad nacional como ba-
luarte para la defensa de un patrimonio comin frente a las amenazas externas, sale
de los ambitos restringidos de los grupos intelectuales para ingresar tumultuosamente
2° M. Bollingeri, Note sul nazionalismo Jatincamericano, mineografado, 1993, cortesia del autor,
2” Tider
556
en los de la politica de los estados. Tumultuosamente porque los procesos de redefini-
cin delo que es o no «nacién» empiezan por primera vez a tener peso en los conflictos
politicos internos de cada pais, a tal punto que las décadas siguientes a 1929 son una
etapa de fuerte inestabilidad politica.
Evaluar historicamente estas décadas sigue siendo una tarea dificil, a pesar de la
cantidad impresionante de estudios existentes. El énfasis sobre datos estructurales o
sobre ciertos-actores protagonistas, como los militares o los movimientos sindicales,
no logran contestar cabalmente a la pregunta que aqui interesa: qué éxito tuvo la idea
de ampliar la nacién, mas alld de las {6rmulas y de los autores de ellas? Dicho sea de
otra manera: jlos estados fueron capaces de integrar, de cualquier manera, segmentos
crecientes de la poblacién? La respuesta es dudosa a pesar de las ideologias estatalistas
de los principales protagonistas de la época. Precisamente la idea que la gran crisis
estimuls el surgimiento de estados fuertes est4 en contradiccién con Ja fuerte inestabili,
dad politica de gran parte de los paises latinoamericanos.
Desde hace veinte o treinta afios los estudios acerca dela modernizaci6n latinoame-
ricana han tratado de profundizar el problema, prestando una atencién muy particular
al gran tema de la debilidad de los experimentos democraticos. Sin embargo las mismas
preguntas valen para las experiencias autoritarias: ninguna lego a edificar nunca una
forma estatal espeeifica, distinta de las demas. Mucho se ha escrito por ejemplo acerca
del populismo, pero la dificultad y los continuos debates sobre c6mo definirle mas
alld de unas politicas gubernamentales (como por ejemplo la movilizacién delas masas
el carisma del lider o las tentativas de industrializacién) muestran la debilidad de
Ja dimensién institucional. La cuestion se vucive atin mas dificil con las intervenciones
de los militares. Como hemos recordado unas paginas atras, lo tinico que se ha logrado
¢s analizar los cambios que se dieron en Jas fuerzas armadas, y sus actitudes frente
al poder civil.
El estado de todos estos temas en los esiudios sugiere que el dilema democracia-
autoritarismo empieza a darse cicticamente tras las dos crisis, la del 1929 y la del con-
senso liberal, en contextos institucionales que siguen siendo débiles, a pesar de los cam-
bios de actores y de una parte de los valores. La tinica verdadera excepcién es México,
donde si se puede reconocer una fuerte dimensién estatal a partir de los gobiernos de
Calles y Cardenas, cuando se construye un partido dominante y se empieza a pacificar
el campo con fa reforma agraria. Precisamente el caso mexicano, muchas veces citado
en la literatura especializada como ejemplo de fo que no se logré hacer en fos demas
paises, muestra el papel estratégico que tiene el campo para la consolidacién de una
forma estatal. No hay duda que el régimen mexicano logré ampliar la nacién, pero
Ja reforma agraria no creé mas propictarios en el sentido liberal, implanté mas bien
‘un nuevo sistema politico en el mundo rural, articuldndolo con el mundo urbano. Mas
alld de fa naturaleza autoritaria del régimen mexicano, y de los éxitos hoy cuestionados
de la reforma, lo que interesa aqui destacar es el nexo de tipo nuevo entre la ciudad
yeleampo, que no se da en los dems paises del continente. Algunos de los verdaderos
limites de Ja nacién nacionalista ios encontramos en la capacidad de las oligarquias
de contrarrestar los procesos de modernizacién politica generados en la ciudad.
Al hablar de debilidad institucional de los intentos democraticos o autoritarios se
puede destacar como, por debajo de los cambios de actitudes y de politicas guberna-
587
mentales, la crisis del orden liberal decimonénico no se logra superar en las dos décadas
que siguen al 29. EI primer dato es la modernizacién «ficticia» de las dreas urbanas.
Si bien es en las ciudades que surgen nuevas formaciones politicas, que se impulsa la
organizacién sindical de los trabajadores, que las capas medias entran en la arena poli-
tica en forma muchas veces auténoma, el punto critico sigue siendo el ya citado dese-
quilibrio entre las tasas de urbanizacién y las de ocupacién. Las oleadas de inmigrantes
del campo se mantiene tres o hasta cinco veces por encima de las empleos en la estruc-
tura productiva, En visperas de la Segunda Guerra Mundial, la estratifieacién social
mids tipica en las 4reas urbanas de la América hispanica se presenta bajo Ja forma de
wn niicleo minoritario, fuertemente estructurado, y de una gran margen de grupos su-
bempleados o sin enapleo, fluctuantes en el territorio, pero capaces de reproducit vinculos
de solidaridad seguin patrones de las contunidades campesinas de origen." La defini-
cién corriente de subproletariado no es la mas adecuada en este caso, maxime para
Jos pafses pluriétnicos, porque los valores de la gran masa de los urbanizados son, como
se ha dicho ya, preindustriales y a veces anti-industriales.
Acestas fracturas internas a las direas urbanas hay que agregar otro elemento: aun-
que se haya escrito mucho acerca de las nuevas formaciones politicas que aparecen en
estas décadas, muy poco se sabe sobre su historia interna, en particular en qué forma
de sociabilidad se originan. Mientras que en los titimos aftos se han empezado a desa-
rrollar estudios acerca de la sociabilidad decimondnica, queda todavia para hacer el
mismo trabajo para el sigio veinte, El problema es de gran interés porque los partidos
nuevos No parecen muy diferentes de los Viejos en santa a su capacidad para canalizar
ycontrolar las divisiones existentes en la sociedad, Sabemos mucho mas sobre las orga~
nizaciones profesionales, como los militares 0 los grupos dé empresarios, que sobre
los partidos. Lo que parece evidentees quelos partidos latinoamericanos delos cuaren-
ta, si los comparamos con los demas del contexto orcidental, son mucho mas débiles,
mucho més parecidos a los del siglo XIX, elitistas, electoralistas, no muy vinculados
a programas que no sean genéricos. En fin, el perfil fundamental sigue siendo el de
partidos de notables, en el sentido que la lealtad local o particular prevalece sobre la
«nacional». De hecho, y a pesar de las diferencias ideol6gicas, de los conflictos etc.,
los partidos que piensan en una nacién més nacionalista coinciden casi fisicamente
con el conjunto de la sociedad politica, con muy pocas relaciones organizadas con la
sociedad civil. No es por eso una casualidad que sélo a partir de la presidencia de la
repiiblica se puedan activar nuevos procesos de movilizacién, como los impulsados por
los lideres poputistas. Pero queda como una muestra dé la complejidad del problema
el hecho que tampoco los asf dichos «regimenes populistas» nunca se institucionaliza-
ron en un gran partido nacional, con ta tinica y ya citada excepcién de México. Tanto
Vargas como Perdn, los mis famosos populistas, fundaron partidos sélo para fines
electorales, movilizando a los trabajadores por via sindical.
{En qué medida la debilidad de la forma-partido latinoamericana, en un contexto
de fuerte ideologizacién de la potitica, dependi6 de la fuerza de las areas rurales? La
1H, Browning, Urbanization and modernization in Latin America. The Demografic Perspective, en The Urban Explosion
in Latin America, Hhaca, (967. DESAL (Centro para el desarollo de Améziea Latina), La matgivalidad en América
Latina, Barcelona, 1967; G, Germani, Sobre algunos aspecios téoricos de a marginalidad, Revista Paraguaya de snciala
sia, v. 23, 1972,
558
a
a
pregunta no vale para toda la América hispanica. Algunos paises viven todavia en los
afios veinte conflictos civiles de tipo decimonsnico entre liberales y conservadores, como
Honduras, Nicaragua, Colombia, Hcuador, Paraguay. En estas areas las ciudades prin-
Gipales no han logrado desarrollar movimientos 0 partidos nuevos, que puedan cues-
tionar el dominio de los regimenes clasicos de notables. Eo otras reas la redefinicion.
del escenario nacional se pone en marcha a partir de las areas. urbanas, pero s¢ ve fuer-
temente limitada ante la organizacién politica de los espacios rurales. La continuidad
de organizaciones productivas tradicionales, con sus yelaciones sociales, sus formas
de patronazgo ete., explica solo en parte el fenémeno. .
Hay también una capacidad deadaptacion de este mundo alos desafios dela politi-
ca moderna. Un ejemplo muy sigaificativo es el de Chile, que una cierta tradicién his-
toriografica considera como el pais con uno de los pasados mas democraticos ymds
institucionalizado del continente. Sin embargo, si se analiza en detalle fa evolucién de
Jalegislacién electoral, sin entrar en los pormenores delas practicas electorales en areas
como las rurales donde el control sobre los votantes es relativamente facil, se llega a
Ja conclusi6n que la democracia moderna en Chile empieza solamente con Ja reforma
electoral de 1958, que introduce por primera vez la céduta tinica para votar. A to fargo
de un siglo y medio antes de esa fecha, las cédulas que el elector encontraba en la mesa
fueron siempre distintas unas de las otras, segun los candidatos o los partidos, varian-
do el tamajio y ef color, lo cual transformaba una. eleccion formalmente Secreta en una
eleccién de hecho publica. Otro aspecto que llama la atencion, es como fue adaptada
aChile la representacién proporcional basada en el sistema ‘D’Hont, inventado en Bél-
gica en 1898 ¢intreducido con la constitucidn chilena de 1925. Este sistema de calculo
proporcional para repartir los diputados segin jos votos, siempre tuyo como ejé un
cociente nacional. La legislacién chilena modificé radicalmente el modelo de calculo,
fijando cocientes diferentes para cada distrite electoral, con el objeto de favorecer una
mayor representatividad de las areas rurales. Es muy, lamativo ademds el hecho que
entre 1930y 1958 estos cocientes no se modificaron, a pesar del incremento demografi-
co de las Areas urbanas. La situacién electoral chilena antes de 1958 era. mucho mas
parecida ala inglesa dela mitad del siglo. XIX quea lassituaciones democriticas tipicas
del siglo XX. El caso chileno es aun mas emblematico porque el pais tuvo una experien-
cia de Frente Popular, y sin embargo este gobierno no puso en su agenda fa cuestion
delareforma electoral. Valdeia la pena desarrollar una investigacion sistematica acerca
de este problema a nivel continental, porque no son pocos Jos elementos que Permiten
pensar que el caso chileno no € €] wnico, que estamos frente una estrategia de Bs
clases propiet: para contrarrestar el incremento demografico yla modernizaci a
politica de las dreas urbanas gracias al control sobre las instituciones representativas.
Por debajo de los conflictos mas evidentes, conocidos, y dramaticos, cn prooen contra
de ampliar la nacién, existiria una contimuidad de for maciones politicas de notab! ee
de corte decimondnico, fruto no sdlo del atraso de las areas: rurales sino dela capacidat
de transferir este dato a los sistemas politicos.
359
{EI Estado actor supremo?
Hacia los afios cuarenta las naciones nacionalistas son distintas de las imaginadas
por las nuevas generaciones de intelectuales antes y después de Ja gran crisis de 1929;
muchos rasgos del pasado liberal, permanecen todavia fuertes y capaces de limitar los
cambios impulsados por distintos grupos sociales y politicos. Uno de los rasgos sobre-
salientes de los zegimenes politicos del siglo XIX habia sido la fuerte autonomia de
Jas sociedades locales frente alos gobiernos centrales. En el curso de las primeras cua-
tro décadas del siglo XX este dato no desaparece, pero cambia de naturaleza: la urbani-
zacién, el desarrollo de las comunicaciones y de los intercambios internos, junto a la
aparicién de nuevos actores politicos en las dreas urbanas, fortalecen el papel de las
ciudades. Sin embargo, el impulso modernizador no penetra en las areas rurales y las
tinicas verdaderas excepciones son las areas de plantacién industrial, como las azucare-
ras, 0 las de gran inmigracion campesina europea, como las rioplatenses. En los demas
casos se vuelve estructural la dicotomia politica entre ciudad y campo, con la ya sefiala-
da capacidad de las «oligarquias» para controlar este tipo de desequilibrio. ¢En qué
medida por tanto se puede hablar, como se hace, de un fortalecimiento del Estado des-
pués de la gran crisis de 1929? Algunas evidencias son incontestables. Por ejemplo,
los Estados tienen una capacidad de coaccidn que en el siglo XIX no existfa. Guerras
como la del Pacifico y del Chaco han impulsado la institucionalizacién de las Fuerzas
Armadas. Las rebcliones rurales internas de los primeros aiios de este siglo han consoli-
dado este proceso, Dejando aparte la actuacién politica de las facciones militares en
las contiendas de los partidos, los Estados tienen una capacidad de responder a las
amenazas frontales al orden social.
Por lo que se refiere a otros aspectos no menos importantes, las evidencias son mas
dudosas. Ea las dos décadas que preceden la segunda guerra mundial, se afirma un
idioma que se puede definir «estatalista», que construye una imagen del Estado como
un actor por encima de las partes, y al que todos hacen referencia para legitimar sus
actuaciones. Se podria inclusive decir que el discurso estatalista constituye una nueva
forma de imaginario poiftico, a pesar de las diferentes maneras de practicarlo. Sinem-
bargo, este imaginario, contrariamente al liberal decimonénico, no es inventado por
las élites sociales 0 gubernamentales. Es fundamentalmente un invento de las capas
medias para legitimar sus demandas de reformas y de redistribucién de los ingresos.
La difusin de este discurso, y su grado de aceptacién, dependen de las circunstancias
de la época. Ya se apunté la debilidad de las capas medias en el contexto social, pero
Ja fuerza de sus discursos dependio de la crisis del consenso liberal y de Ia distribucién
de estas capas en los espacios y en la instituciones,
Muchos estudios han hecho, por ejemplo, hincapié en la disconformidad de los
militares de la clase media con el orden existente por la frustracién de ver sus espectati-
vas de ascenso social limitadas por el monopolio que las clases altas tenian de lo cargos
mais importantes, De ahi que parte de las fuerzas armadas hayan tomados posiciones
reformistas y hasta reyolucionarias, como en Chile durante la llamada «repuiblica so-
cialista» de 12 dias, o en la Cuba de 1933, cuando la «revolucin de los sargentos» de
Fulgencio Batista liquidé fisicamente la alta oficialidad de la primera republica.
‘Sin embargo, la disconformidad es una de las manifestaciones de la compleja rela-
cién que se instaura entre las capas medias y las oligarquias iras la gran crisis de 1929.
560
Elgalpe externo a las economias exportadoras debilita las viejas élites, pero al mismo
tiempo las obliga a buscar una respuesta a los desafios de la coyuntura, Ya se ha subra-
yado cémo en lo econémico las medidas fucrou tomadas pragmaticamente, sin un ver-
dadero proyecto global, Algo parecido pasé en lo politico: hay un momento, entre 1929
y 1935, en que en muchos paises se perfila una posible alianza entre las capas medias
y sectores del movimiento obrero organizado. La crisis social afecta las dreas urbanas,
baja el nivel de vida, crea paro y conflictos. En este marco aparecen proyectos de cam-
bios radicales y revolucionarios, de izquierda como de derecha.
Son bien conocidos los intentos revolucionarios de los socialistas, comunistas, y
hasta anarquistas. Sin embargo hubo también movimientos de derecha que se inspira-
ron en las experiencias fascistas europeas. Las capas medias se fragmentaron, partici-
pando activamente en todos ios movimientos, yen muchos casos lograron la leadership
de Jas rebeliones urbanas.
Los éxitos de las medidas econdémicas tomadas por las élites permiten una paulati-
na diversificacién de sus intereses, un comienzo de recuperacién con las politicas de
substitucién de las importaciones, y ¢l desarrollo de una nueva estrategia: la alianza
con una parte de las capas medias y con lo que impropiamente se llama subproletaria~
do urbano. Los resultados son positivos para las viejas clases, porque se logra desarti-
cular el conjunto de fuerzas sociales que habfan lanzado el reto a los equilibrios de
la época liberai, Si se acepta como fecha simbclo 1929, los fundamentos del orden pos-
liberal empiezan a vislumbrarse entre 1935 y 1940, tras las derrotas de los inteatos refor-
mistas o revolucionarios de los radicalismos de izquierda o de derecha.
La difusién y el éxito del discurso nacionalista en estos afios se deben al cambio
de estrategia de las viejas élites liberales, que intentan redefinir las alianzas sociales
de un nuevo orden. En visperas de la segunda guerra mundial las capas medias ya no
monopolizan la idea de nacidn nacionalista. El proyecto, o mejor dicho, el discurso
nacionalista esta en las manos de los militares, de una parte de las élites terratenientes,
y de las burocracias estatales que lo difunden a otros actores, como los sindicatos y
los grupos marginales de las dreas urbanas, Es un un hecho que este discurso tan radical
formalmente no se traslada a las areas rurales, con la notoria excepcién del México
cardenista.
La organizacién politica de las areas rurales no presenta en estos aflos cambios sig-
nificativos; no hay un desarrollo sindical como el que los mismos gobiernos fomentan
en las dreas urbanas.
Entre el lema de «ampliar la nacién» y la imagen de un Estado fuerte hay una realidad
distinta: unos regimenes que se van consolidando articulando entre si las autonomias
de un conjunto de cuerpos institucionales y de sistema de poderes. La naturaleza «no-
tabiliaria» de los partidos mas importantes persiste a pesar de la dimensién «de masa»
adquirida por la politica. Como muestra bien el caso chileno, la forma «notabiliarian
tiene su base de poder en las area rurales, pero su peso en la representacién parlamenta-
ria nacional se mantiene dominante. Los militares constituyen una fuerza de apoyo
en el centro del espacio nacional, precisamente porque el mecanismo interno de las
lealtades se ha fortalecido con la profesionalizacién. Las capas medias estan politica-
mente fragmentadas, tras los intentos tadicales de los afios veinte y trenta, y pueden.
ser recuperadas por el nuevo orden gracias a las nuevas politicas redistributivas (y privile-
361
giadas) de los estados. E! consenso de las capas medias es importante para consolidar
la imagen de un «Estado fuerte», a pesar que la realidad sea bastante diferente.
Lo que si es fuerte, a partir de los afios treinta, es el poder presidencial, Existe ya
una tradicién, bien conocida, acerca del «sefior presidente» en las republicas latino-
americanas. Después de la gran crisis de 1929 la figura del Jefe del Estado adquiere
una relevancia extraordinaria. En primer lugar por las nuevas politicas econémicas de
los gobiernos. En segundo lugar por el afluencia de demandas que las estrategias de
las élites hacer llegar al Ejecutivo. En la época liberal los presidentes, aun los més caris-
miticos, ejercieron un poder moderador, de garantia de los pactos que regulaban las
relaciones entre actores distintos, como las élites regionales, los pueblos, los grupos
militares, las facciones parlamentarias. A partir de la gran crisis de 1929, el poder presi-
dencial ya no modera solamente, sino que tiene que movilizar directamente muchos
recursos para garantizar el nuevo orden. Es dificil medir correctamente hasta qué punto:
esta nueva funcién presidencial incrementé la estructura administrativa y por ende el
desarrollo de los aparatos estatales. La falta de estudios al respeto impide aceptar la
idea que a partir de los aiios treinta se afirma el Estado fuerte. Por el momento seria
quizas mds correcto hablar de gobiernos fuertes, fenémeno que puede coexistir con
formaciones estatales relativamente débiles.
A veces se ha enfatizado mucho el papel del Estado en el desarrollo de las politicas
de sustitucién de las importaciones. Sin embargo, se traté de un conjunto de medidas
relativamente modesto tomado paulatinamente por los godiernos, sin que se modifica-
1a la estructura productiva de los paises. De hecho la nueva estrategia dejé al capital
extranjero los sectores que hasta 1929 habian asegurado el incremento de las exporta-
ciones clasicas. La intervencién estatal se limité a impulsar algo que ya habia empeza-
do antes de la primera guerra mundial: un paulatino desarrollo en las dreas urbanas
de industrias ligeras, con una tasa de capitalizacion bastante baja, que necesitaban para
ampliarse de unas medidas proteccionistas y de wn crédito barato. Se crearon agencias
estatales para consolidar el aparato industrial y ampliar el mercado interior. Sin em-
bargo, este tipo de desarrollo fue limitado por una serie de factores que muestran bas-
tante bien hasta donde podia intervenir el Estado. La estrechez de la base monetaria,
tipica herencia liberal latinoamericana, obligé a los gobiernos a emitir papel moneda
para cubrir el gasto publico y ahorrar las divisas fuertes para comprar en el exterior
los bienes de capital necesarios para la industria. De hecho, a pesar del keynesianismo
aparente, las politicas econdmicas de los gobiernos se limitaron a buscar recursos fuera
del mercado. E] otro gran limite fueron las politicas fiscales: no hubo reformas en este
campo estratégico. Se intenté sin éxito imponer impuestés sobre los ingresos, y no se
modificd substancialmente la estructura de los impuestos indirectos. De manera que
el llamado «estatalismo», pilar ideolégico del discurso nacionalista, se redujo a unas
politicas sectoriales y privilegiadas, que no afectaron la estructura productiva de los
paises. En 1929 la produccién industrial representa e] 22% del producto nacional en
Argentina, en México el 14%, en Brasil el 11%, en Chile el 12%, en Colombia el 9%.
En 1940 las cifras para los mismos pafses son 26%, 18%, 14%, 15% y 9%."
Es posible que un papel importante para consolidar el nuevo imaginario antiliberal
de un Estado «actor supremo» lo haya jugado la movilizacién sindical impulsada por
© M. Cammaguani, Estado y Sociedad en América Latina,1850-1930, Madrid, 1984.
562
Jos gobiernos, El fenémeno es bien conocido, y ha despertado mucho interés entre los
historiadores y los politdlogos. La mayorla de los tegimenes posliberales son autorita-
tios y, sin embargo, al contrario de lo que pasa por ejemplo en la Europa de la época,
el autoritarismo latinoamericano presenta un nivel de movilizacién social y politica
sin precedentes. El logro es posible gracias a cambios relevantes en las inistituciones
sindicales, Antes dela primera guerra mundial en varios paises hay sindicatos bastante
combativos, aunque activos solamente en las dreas urbanas y en las rurales de planta-
cin (principalmente azucareras). En los aiios veinte se puede apreciar una mayor difu-
sién de las organizaciones sindicales a lo largo del continente,
Cabe recordar que este proceso tuvo también el apoyo exterior de las organizacio-
nes norteamericanas, y que en 1918 se constituyé la Confederacién Panamericana del
Trabajo. Esta no logré, sin embargo, controlar el movimiento obrero latinoamericano
por la oposicién de la Asociacién Continental de los Trabajadores en 1928, y en 1929
por la de la Confederacién de Trabajadores de América Latina, bajo la leadership del
mexicano Vicente Lombardo Toledano, ate tendrd un éxito notable al agrupara varias
organizaciones de distintos paises. La tendencia continentalista, junto alas luchas antes
ya lo largo de la gran crisis, son una muestra de a autonomfa politica que tiene el
movimiento obrero en los afios que preceden la contraofensiva «estatalistan.
Se puede en efecto hablar de contraofensiva porque, a pesar del consenso, los regi-
menes de los afios treinta y cuarenta transforman los sindicatos en una institucién gu-
bernamental para controlar las capas populares urbanas. A pesar de Uamarse «obre-
ros» los sindicatos amplfan su «miembresia» a grupos no obreros recién inmigrados,
muchas veces de forma forzosa, lo que explica el répido incremento numérico de la
base sindical. La creacion de grupos dirigentes nombrados por el gobierno transforma
definitivamente el sindicato en una institucién burocrética. El consenso que se logra,
apesar dela corrupcidn y del autoritarismo, se explica con el mecanismo redisiributivo
que ejerven los sindicatos: acceso a la ocupacién para los que se vineulan a la institu-
cidn bajo cualquier forma; defensa corporativa de los salatios, y facilidades de consu-
mo ya que el sindicato reserva a sus miembros cupones para los alimentos, organiza
vacaciones, formas asociativas, etc.
Destaca en particular el papel que cumple el presidente de la repiblica en los con-
flictos laborales: un poder super partes en la contratacién entre trabajadores y empre-
sarios. En la época liberal hubo presidentes carismaticos, como Porfirio Diaz, que ya
hab/an intervenido sistematicamente en el mercado del trabajo urbano, Los regimenes
posliberales institucionalizan definitivamente estas prdcticas. Los sindicatos permiten
asiun control de la dindmica social y politica urbana, pero al mismo tiempo movilizan
nuevos grupos sociales. De ahi el mito de una Nacién ampliada, que logra fo que no
habian logrado los regimenes liberales. En este sentido las politicas de movilizacién
sindical tienen un aleance nacional, a pesar que no son fenémenos nacionales. Todos
los regimenes de la época, hasta los mas radicales y carismaticos, como el peronismo
oel de Vargas, no «exportan» los modelos de movilizacién politica al campo. Las areas
rurales quedan fuera de la sindicalizacién, con la notoria excepei6n del México cardenista.
Existe por tanto un paralelismo bastante evidente entre las estrategias econémicas
y las politicas: las dos privilegian las areas urbanas, dejando fas rurales bajo sistemas
de poder de corte liberal-decimondnico. En esta perspectiva, y a pesar de los cambios,
563
fos Hlamados populismos constituyen un tipo de regfmenes fundamentalmente mixtos,
unos hibridos de sistemas «notabiliarios» y de burocracias con cierta base popular.
La misma naturaleza corporativa, enfatizada en los estudios, tiene un peso relativ
no sdlo es un fenémeno urbano, sino que sus posibles efectos estan limitados por los
mecanismos electorales, que otorgan a las dreas rurales una representacién parlamen-
taria mayoritaria, a pesar que en ciertos paises el eje demogréfico empieza a desplazar-
se hacia el mundo urbano. Sin duda los regimenes de los afios cuarenta presentan un
fuerte matiz presidencialista, como se ha dicho, pero no hay que subestimar el apoyo
parlamentario que reciben, porque ¢s la manifestacién institucional de la naturaleza
mixta del sistema y de las alianzas en que se sostiene. Los regimenes posliberales repre-
sentan una coalicién y un compromiso entre actores sociales y politicos muy diferentes
entre si, cuyo éxito se debe fundamentalmente a ia coyuntura internacional (Ja crisis
y la segunda guerra mundial) y a su capacidad de aislar las fuerzas que habian amena-
zado el orden social. No es por eso extrafio que entre 1935 y 1945 los partidos y los
movimientos que en los veinte y treinta habian ocupado la escena pierdan progresiva-
mente consenso: se trata de las agrupaciones auténomas de las capas medias, como
el Apra, ios radicates, los demécratas, los derechistas, y de los partidos de izquierda,
socialistas y comunistas, que habian intentado organizar a los obreros. En los mismos
aifos se nota en muchos pafses una recuperacién de los partidos viejos, como los libera-
les y los conservadores, apoyados por el presidencialismos fuerte, como parte que son
de la coalicién populista.”
No son pocos por tanto los datos para una revisién critica de la idea que los regime-
nes posliberales desarrollan un tipo de Estado «fuerte». Sin duda hay un avance en
Ia institucionalizacia de fa politica, pero el fendmeno es limitado a algunas teas y
a ciertos actores. Ademds en las 4reas urbanas, que de hecho coinciden con las institu
ciones fuertes del Estado, los procesos de cambio hacia la politica de masa se dan en
una forma muy peculiar: el «movimientismon. Muchos estudios han Namado Ja aten-
cién sobre el nexo entre poder carismatico y «movimientismo», en el sentido que el
primero genera el segundo. El carisma del lider necesitaria de la manipulacién directa
del consenso para subsistir. Sin embargo, el «movimientismo» tiene precedentes im-
portantes en América Latina, hasta se podria decir que es un rasgo tipico del mado
de hacer politica en el continente, Si nos preguntamos acerca de la actitud que genera
la opcién movimientista, podriamos contestar que la motivacién mds importante es
1a de actuar sin intermediacién. Todas las luchas rurales del siglo XIX son, por ejem-
plo, movimientistas: sin una organizacién formal, pero en realidad con una fuerte es-
tructura de lazos horizontales, verticales y territoriales.
El «movimientismo» es una forma de actuar que no delega los poderes a un sujeto
externo, En este sentido el «movimientismo» decimonénico puede ser complementario
del régimen «notabiliarion porque los dos coinciden en la defensa de las autonomias
de los poderes informales y endégenos de la sociedad. Entre las varias autonoméas se
puede establecer un tipo de intermediacién jerarquica, como el patronazgo, el cacicaz-
go, etc.; sin embargo, se trata de vinculos que no son considerados irreversibles, que
se pueden siempre romper porque se sustentan sobre pactos e intercambios de recursos.
"8M. Carmagnani, La vita detle nuove nazioni, en Gibsoa, Oddone, Carmagnani, LAmetica Latina, Torino, 1976,
564
La forma movimientista de hacer politica nos ayuda a entender la debilidad de los esta-
dos liberales que nunca han logrado él monopolio institucional (y por tanto irreversi-
ble) de importantes recursos politicos.
El desarrollo del « movimientismo» en el contexto urbano de los afios treinta y cua-
renta de este siglo, si bien impulsado por Iideres carismaticos y por los sindicatos, puede
pensarse también como una expresién a nivel de masa del cardcter mixto de los regime-
nes posliberales. En este caso la fluidez de los movimieatos representa un compromiso
entre valores estatalistas y antiestatalistas, tipicos de la cultura politica popular lati-
noamericana. De esta manera la legitimidad del lider carismético no se identifica con
la del Estado, sino con un conjunto de valores colectivos muy diferentes, que no nece-
sariamente van a consolidar las instituciones pitblicas. La naturaleza mixta de los regi-
menes de masa posliberales puede explicarnos las practicas plebiscitarias y sus éxitos
anivel popular. Sin duda el plebiscito es un instrumento cldsico de todas los regimenes
antiliberales, pero en la América Latina su uso presenta algo inédito: no refuerza las
instituciones, sino sélo el carisma del lider, es un complemento del «movimientismo»
porque formaliza una participacién sin intermediarios.
El nacionalismo triunfé definitivamente tras la gran crisis de 1929, y con el nacio-
nalismo se populariz6 un nuevo imaginario politico con sus dos pilares: el Estado fuer-
te y lanaciéa ampliada, o mas bien renovada. Los dos mitos habfan sido creados por
Jos intelectuales de las capas medias en los afios veinte. En la década siguiente fracasa-
ron todos los intentos de estas capas de liderar auténomamente un proceso de cambio
politico, reformista o revolucionario, de derecha como de izquierda. Lo que no fracas6
sin embargo fue el esquema idealégico. A la posible y amenazante alianza entre las
capas medias y una parte de las capas populares, las viejas élites reaccionaron con una
compleja estrategia que, en parte, aprovechs la gran crisis, porque el limitado desarro-
lo industrial no modificé las estructuras productivas de los paises, pero si permitié
una relativa modernizaci6n politica de una parte de la nacién: Ja nacién urbana, El
discurso nacionalista de las capas medias representé un excelente instrumento ideol6-
gico para modernizar el imaginario sin modernizar demasiado la realidad. Nadie habia
previsto ni teorizado los regimenes 0 las coaliciones que después se Wamaron populis-
tas. Tuvieron éxito porque lograron el consenso no de la mayorfa de los ciudadanos,
sino de los grupos importantes para construir un nuevo equilibrio social.
En esta perspectiva, es indudable que hubo después de la crisis del orden liberal
una ampliacién dela naci6n, aunque bajo forma autoritaria en la mayoria de los casos.
La idea de nacidn de propietarios fue sustituida por una concepcién orgdnica: la na-
cién como cuerpo social de los ciudadanos. Los matices merecen todavia una atencién
especial: muchos de los Iideres carismaticos de los cuarenta tenian simpatia por Musso-
lini, pero, como se ha subrayado repetidas veces, el verdadero modelo del autoritarismo
latinoamericano de aquel entonces fue el falangismo espaiiol, y mas generalmente las
doctrinas corporativas hispanicas, Lo que queda poco claro de momento es el papel
de la Iglesia en la evolucién ideoldgica de las élites, maxime de las militares. Lo que
parece cierto, descartando como siempre la excepcién mexicana, es que la Rerum No-
varum no favorecié el desarrotlo de un catolicismo democratico, como en algunos
565
paises de Europa. A falta de estudios bien documentados sobre este capitulo crucial
del siglo XX suramericano, ahi reside una diferencia relevante entre el organicismo de
corte fascista mussoliniano y el de corte hispanico-catélico: el primero tenia una idea
orgdnica del Estado, como expresién superior de fa sociedad, en el segundo era mas
bien la sociedad la que era «natnralmenten orgdnica. El Estado quedé como comple-
mento necesario pero artificial, en linea con la tradicién del jusnaturalismo catélico
clisico, que desde la época colonial tuvo gran arraigo en la cultura politica del conti-
nente. Esta idea podia convivir perfectamente con regimenes muy anticlericales, y a
este propésito el caso mexicano no es una excepeién: los estatutos del futuro Partido
de la Revolucién Institucional definian al municipio como «una sociedad» natural,
como lo habia teorizado Santo Tomas.
566
L
=
£
i
|
:
:
L
CAPITULO 24
La Nacion reformulada: México, Peri, Argentina
(1900-1930)
Monica Quijada
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. Madrid
Nations require ethnic cores if they are to survive.
If they lack one, they must reinvent one.'
Del estado nacional a la nacion
‘Como es bien sabido, los hombres de la Independencia hispanoamericana se consi-
deraron a si mismos «patriotas», 0 sea, aquéllos cuya lealtad suprema se depositaba
en Ia patria, identificada esta tltima, a su vez, con «el lugar, localidad o pafs donde
se ha nacido». Setenta aftos mds tarde la concepcién territorial de la patria se habia
unido estrechamente a otra nocién que la completaba y catgaba de significado, la de
estado, es decir, «el cuerpo politico que reconoce la supremacta de un gobierno
comtin»?; ambos, territorio y estado, asi como la suma de los habitantes de ese terri-
torio reunidos bajo un tinico gobierno, constitufan la nacida. “ En este marco concep-
tual, que jaloné el largo y doloroso proceso de construccién de los estados nacionales
hispanoamericanos, la nacidn se asentaba idealmente sobre cinco pilares fundamenta-
' Anthony D. Smith, The Ednie Origins of Nations, Basil Blackwell, Oxford ancl New York, 1986, p. 212,
Real Academia Espattols, Diccionario de Antoridades (1737). Para este trabajo se esta utilizande la edicion faesimilar
de Eeitorial Gredos, Madi, 1984, Véase también el conocido trabaje de Luis Mangus: «Palabras e ideas: “Patria”
¥y “Neci6n’” en el Viereinalo del Pentby, Revista Iberoamericana, Nos, 104-105 (julio-diciemabre 1978), pp. 451-470,
3 Cf. Diccionario de ia Resi Academia Espanola, Madrid, edicion de 1884,
Ibid,
567
les: la definicién territorial, una economfa comin con movilidad en ese espacio delimi-
tado, leyes comunes con derechos y deberes legales idénticos para toda la poblacidn,
un sistema educacional piiblico y masivo y una ideologia civica unificada.’ De tal
forma, los limites de la nacida venian a coincidir con fos limites del estado, en el marco
de un modelo considerado como «universal», cuya consecucisn implicaba el abando-
no de los particularismos, la esfumacién de la diferencia que era en si misma un obs-
tdculo para el logro del modelo ambicionado.
Desde esa perspectiva tedrica —y a pesar de las graves limitaciones que entrafiara
su dificil practica— hacia finales del siglo XIX las élites hispanoamericanas compar-
tian la conviccién de que sus respectivos estados nacionales eran no s6lo una realidad
geografica ¢ histérica, sino un éxito en su propio haber y en el de las generaciones que
les precedieran, desde Ja gesta heroica de la Independencia.
No obstante, por esas mismas fechas y particularmente al iniciarse el nuevo siglo,
en el seno de las mismas élites se afianzaron y multiplicaron las voces discordantes,
Existfan estados «soberanos», ciertamente, plasmados en esas entidades facilmente re-
conocibles en los mapas y que respondian a las sonoras denominaciones de México,
Perti, Colombia, Argentina... Lo que definia a esos estados era la consolidacién de
Ja unidad politica sobre un territorio geograficamente delimitado; en algunos paises,
como Argentina y México, se sumaba el convencimiento de haber alcanzado un orden
civico y un progreso econémico que ejercian de aglutinantes del organismo social. Pero,
geran estas caracteristicas condicidn suficiente para afirmar la existencia de una «na-
cionalidad peruana», una «nacionalidad argentina», una «nacionalidad colombiana»?
Larespuesta, que fue aleanzando tonos de obsesidn, se plasmé en un «No» rotun-
do, Se habia construido el estado pero no la nacién, porque une y otra no eran inter-
cambiables. La nacién era mucho més que un estado ejerciendo el poder en nombre
de un pueblo soberano, sobre un territorio geograficamente delimitado. La nacién era
la patria, es decir, el pais donde uno ha nacido y donde estd fa tamba de nuestros pa-
dres. Pero era, ademés, el «alma nacional», complejo intangible en el que coinciden
Ia emocién del paisaje, la conciencia de una tradicién, los hombres unidos por «la po-
sesién en comin de un rico legado de recuerdos» y «por la voluntad de continuar ha-
ciendo vater la herencia que se ha recibido indivisa».* En el imaginario hispanoame-
ricano que se afianzaba con la llegada del nuevo siglo, Renan seimpuso a Herder porque,
al inmanentismo del segundo, el pensador francés habia opuesto el concepto de cons-
truccién en el tiempo, basado en la idea de la nacién como un acto de consentimiento.
Posibilidad de construccién consciente que aparecia come imprescindible para una so-
ciedad caracterizada por ser —en palabras del mexicano Manuel Gamio— cheterogé-
nea y disimbola»,”
Enel marco de esta nueva perspectiva, se atribuyé alas generaciones «constitucio-
nafistas» un fracaso: el de haber consolidado la cexclusién» y 1a «dualidad», lo que
habia impedido la integracién de los elementos heterogéneos que componian los pue-
blos en una tinica nacionatidad. Lograr la integracién hasta entonces fallida, convertir
* Anthony D. Smith, «Tle myth of Modern Nationand the myths of nations», Kebnicand Racial Studies, 11, (1988), pp. 8-9.
© Bmnest Renan, {Qué es una naciéu? Cartas a Suauss, Alianza Eulitocial, Madrid, 1987, p. 82.
7 Manuel Camio, «Programa de la Direecién de Estudios Arqueolégicos y Etnogrificos» (1918), en Aatologia, UNAM,
Menico, 1985, p. 27
568
sistent
una aglutinacion de heterogeneidades en una identidad homogénea, extender los limi-
tes de la nacién hasta que coincidieran idealmente con los del estado, fue el imperativo
al que se abocaron Jos hispanoamericanos en las primeras décadas del nuevo siglo. Pero
Jo que caracterizé a este periodo no fue tanto la definicién del objetivo, que habia teni-
do profetas antes® y encontraria seguidores después, como el impetu de la propuesta
y la perentoriedad del «programan.
«Urgencia» era la palabra del momento, y el objeto de esa urgencia fue la creacion
de una «conciencia nacional», de un «yo colectivo», mediante la consolidacién de un
«ideal comtin». «Un pueblo, una sociedad, o un Estado, no llegardn a ser en conjunto
una patria, sino hasta que entre todos los grupos y unidades componentes, exista la
unidad de ideal», afirmaba el mexicano Molina Enriquez;? «encontrar nuestro yo,
constituir la personalidad y afirmarla, es hoy necesidad nacional que prima sobre todas»,
clamaba el peruano Felipe Barreda"; «reunir el esfuerzo de la juventud al de las ge-
neraciones anteriores y polarizar todas las energias hacia la gestacién de un ideal para
el pueblo argentino, es necesidad nacional que grita su urgencian, exigia el argentino
Ricardo Olivera." Todos coincidian en que la «nacionalidad debe ser la conciencia de
una personalidad colectiva» fundada en el «sincronismo de espfritus y de corazo-
nes:!» por ello no podia existir la «comunidad social patria, sin la comunién del
ideal'»; es mds, consolidar la nacién sobre la base del afianzamiento de un ideal
comin era asegurar su destino, porque la nacién con mayores probabilidades de en-
grandecimiento «no es la més rica, sino la que tiene un ideal colectivo mds intenso».*
Para ese fin ya no servia el modelo universalista de las generaciones precedentes,
La construcci6n de la nacién slo podia afianzarse a partir de las raices propias, de
las especificidades, pues «los ideales de un pueblo deben surgir del espiritu de ese mismo
pueblo». Por ello, los bispanoamericanos recurrieron de forma obsesiva a Unamu-
no y asu concepto de la intrahistoria, «esa sustancia intrahistérica que hay que salvar
* Como casos paradiematicos, qué no tinicos, piéusese en las palabras precursoras de Sarmiento en su Conilito y Armo.
pias de las Razas en América (1883); «2Pero es que somos nacién? :NaciSn, sin amalgaraa de materiales, sin ajuste,
ni cimientotos 0 bien en el mexicano Francisco Pimentel, quien aftrmaba en 186: «mientras los naturales euarden el
estado [seregado y degradado} que hoy tienen, México no puede asprar al rango de nacién propiamente dicha, ya
due la nacién es una reunién de hombres que profesan ereencias eormunes, que estén dominades por una misma
‘Fue tenden aun mismo fins (Memoria sobre ls causas que han originado la stuaci6n actual de la raza indigena de
‘Mérico y medios para remediarl, ctado en Luis Villoro, Los grandes momentos del indigenismo en Mético, Ediciones
«dela Cesa Chata, México, 1984, p. 176). Villoro ha sefalado in semejanza de a enunciacién de Pimentel sabre «naciém>,
com la famosa frase de Resian, posterior a aguélla en seis ato.
° Andrés Molina Enriquez, Los grandes problemas nacional (199). Prélogo de Arnaldo Cordova, Ediciones Ere, Méxi-
0, 1975, p. 37.
Felipe Bacreda, Vida intelectual de In colonia (educacisa, flosotia ycfencas). Ensayo bistérico, imprenta L2 Inst
Lima, 1909, ps.
2 Palabcaspretinimaresal primer aimero de la revista keleas (1903). Citedo on Héctor René Lafeur y Sergio D. Provenzano,
‘Las Revistas Literarias angentinas, 1893-1967, Centro Editor de America Latina, Buenos Aires, 1962, pp. 40-41
4 Ricardo Rojas, La Restauracidn Nacionalista(909), Para etc trabajo se esta utlizando la edicion de Pea Lillo, Buenos
Aires, 1971, p47,
"José Ingenieros, El hombre mediocre (1910) Para el presente trabajo se esta utilizando la edicién de Losada, Buenos
‘Aires, 1991, p. 172.
1 Vietor Andrés Belaunde, «La Historia» (1908). Bn ob et, p. 28.
45 Vietor Andrés Belaunde, «Ls factores psiquicos dela desviacin de ia conefencia nacionaty (1917). En: Obras Comple-
as, Meditaciones Peruanas (90. 1, Tdicién de In Comision Nacional del Centenario, Lima, 1987, p. 156.
46 Vietor Andrés Belaunde, «Ls Historia» (1908). En ob. ct, p28.
569
para que un pueblo se reconozca siempre a sf mismo.""» ¥ echaron en cara a sus pre-
decesores el haber olvidado «lo propio» en aras de la fascinacién por «lo extranjeron.
Sera ua argentino, Ricardo Rojas, el que proponga una nueva dicotomia superadora
dela famosa e influyente proposicién del también argentino Sarmiento. El dilema «ci-
vilizacién o barbarie» ya no puede satisfacernos, afirma Rojas, porque se lo ha situado
en el interior de la propia patria; por el contrario,
«Barbaros, para mi, son los “extranjeros” del latino; y no pueden serlo quienes obraban
con él instinto de la patria —asi fuera un instinto ciego—. Por eso yo diré en adelante:
“el Exotismo y el Indianismo”, porque esta sintesis que designa la pugna 6 el acuerdo
entre lo importado y lo raizal, me explica Ia lucha del indio con el conquistador por
latierra, del criollo con el realista por la libertad, del federal con el unitario porta consti-
tucién —y hasta del nacionalismo con el cosmopolitismo por la autonomia espiritual—
Tndianismo y exotismo cifran la totalidad de nuestra historia, incluso fa que no se ha
realizado todavia».
Por todo Io anterior, la biisqueda def «alma nacional» implicé la jerarquizacién
de lo especifico frente a lo universal, de lo americano frente a lo europeo, de lo latino
frente alo anglosajén. Y precisamente —una vez més tras las huellas de Unamuno—
Ja intensa pertenencia al propio pueblo, a la especificidad propia, fue propuesta come
unico fundamento posible de la aspiracién a la universalidad.” Tres décadas de in-
tensa proyeccién de estas ideas serian el trasfondo de la afirmacién hecha por el mexi
ano Alfonso Reyes en 1936: . 38,
3 Ibidem.
2 Pedro Henriquez Hurefa, «La Utopia de América» (1925). En: Ideas en toro a Latinoamérica, UNAM-Unién de Uni-
versidades de América Latina, México, 1986, wo, 1, p. 368
3 Ihidem,
Mt Sobre la educacin en el México revolucionario, ef. Guadalnpe Monroe Hlultrin, Politica educativa de la Revolucin,
41910-1940, Sep Cultura, México, 1985,
574
Las diferencias eran estructurales, ademas de circunstanciales. México era el tinico
pais de Hispanoamérica donde se habia producido, desde la colonia, una apropiacién
de los simbolos de elaboracién indigena por parte del elemento criollo,* donde indios
y blancos compartian el culto supremo dela Guadalupe, donde un indio zapoteca, Be-
nito Judirez, ocupaba el lugar més alto en los altares de la patria. En México, donde
las clasificaciones raciales que condenabanal indio a una inferioridad perpetua habian
sido rechazadas por algunas de las mejores cabezas del positivismo, * el concepto de
«guerra de razas» se habia circunscrito a lo largo del siglo XIX a la region periférica
del Yucatan y a las rebeliones de las tribus «barbaras» del norte.
Por todo ello, al esiallar la revolucién las huestes indigenas de Zapata” no fueron
consideradas como tales, sino como «campesinos», y su lucha no fue percibida como
una «guerra de castas», sino como ua movimiento agrario con reivindicaciones de base
econémica.** En el propio Yucatan, donde el terror generado por los levantamientos
indigenas decimondnicos permanecia intacto en la memoria histérica, a partir de 1915
se fue extendiendo un discurso legitimador de la accidn agrarista.” Pero en el Pert,
donde a lo largo del siglo KIX se habia ido afianzando la equiparacién de «indion
y «salvaje», los movimientos campesinos indigenas —-que entre 1919 y 1923 se ma-
nifestaron en casi cincuenta rebeliones— fueron interpretados por las clases dominan-
tes como una «guerra de castas», cuyo objetivo wiltimo era el hundimiento de la nacio-
nalidad peruana.
Ea tal contexto, la ideologia integracionista tuvo caracteristicas y alcances disimiles
en uno y otro pais. En México la esencia de la nacionalidad, la «mexicanidad», se vin-
culé al mestizaje, a partir de una conceptualizacién que podia poner el acento en lo
Diolégico o en lo cultural. La meta de la «nacién integral» vino a coincidir con la «na-
cién mestizan, objetivo ideal que ya habia sido enunciado por precursores como Fran-
cisco Pimentel, Vicente Riva Palacio o el gran cientifico del porfiriato, Justo
rra," quienes habfan predicado a un México escindido por las batallas dialécticas (y
no tan dialécticas) de liberales-indigenistas y conservadores-hispanistas, que el pais actual
provenia de dos raices que podian ser denostadas, pero no ignoradas. Afirmaciones
35 CE David Brading, Los oréeenes del nacionalismo mexicano, Ere, Mizico, 1985; Kem, Mito y profecfa en la historia
de México, Vue, México, 1985; Jesus Bustamante, «Pzofessional Indian, Professional Criollo: New Forts of Identity
and Agency in Colonial Mexico», Ba Shifting Cultures, Interaction and Discourse in the Expansion of Burope, Cambri
ge University Press (en prensa).
5° CE. M.S, Stab, ob. cit; Roberto Moreno, La pokimica det Darwinismo en México. Siglo XIX. UNAM, México, 1984.
57 Bn realidad, los campesinos surenos incorparados a las filas de Zapata eran en buena parte, como su jefe, mestizos.
‘Sin embargo, desde las esferas del poder y en los ambitos urbanos exam percibidos como Indios. Cf, Gonzalo Aguisre
Beltrin, clos simbolos étnicos de Ia identidad nacional», en Andés Medina y Carlos Garcia Mora, La gufebra politica
de In Antropologta Social en México, UNAM, Mésico, pp. 303-346 (referencia en p. 331).
2 Cf, Cordova, ob. cit. esp. capitulo IIL
29 Este cambio pueclerastrearse a partic del gobierno preconstitucional de Salvador Alvarado. Véase Melchor CamposGar-
cia, «La guetza de castas en In obra de Carsillo y Ancona (Historia de una disputa por el control social del Maya)»,
En Estudios de Historia Moderna y Contempordaea de México (UNAM), 1990, vol. 13, pp. (59-186.
+ Alberto Flores Galindo, «El Horizonte Us6pieo». En J. P. Deler y Y. Saint-Geours (comps.), Esiados y Naciones en
Jos Andes. Hacia une historia comparativn: Bollvis, Colombia, Ectactos, Pend, Istituto de Estudios Pesuanos-Iasituto
Francés de Estudios Andiros, Lima, 1986, p. 528.
4 Idem, Ver también, dentro del misnto volumen, Manuel BURGA, «Los pro‘etas de la rebelidn, pp. $63-S18.
# Vease Luis Villoro, Los grandes monteatos del iadigenismo en México, Ediciones de la Casa Chats, México, 1979, exp.
pp. 175-187 (I? edicidn: 1950), y en particular el esplendido trabajo de Agustin Busave Benltex, México mestizo, Anilisis
{el nacionalismo mexicano en tarno a la mestizoflia de Andrés Molina Enriquez, Fondo de Cultura Eeonéunica, México,
1992, Para la wadiciSn mestiz6fila anterior a Molina Enriquez, cf. capisulo I.
575
que se nutrieron de una percepcidn social ya muy extendida," y que fueron antece-
dentes fundamentales de la gran elaboracion tedrica sobre la «condicién mestiza» de
México, publicada por Andrés Molina Enriquez en 1909.“
La revolucién vino a consagrar institucionalmente esa forma especifica de identi
dad nacional, en la que el «indigena es el encargado de recordarnos nuestra especifici-
dad frente a lo ajeno», al aparecer como «una raiz indispensable de nuestra propia
especificacién». “ Al criollo correspondia tomar la iniciativa en ese proceso de mesti-
zacién, no europeizando al indio, sino «indianizdndose» con él, «para presentarle, ya
diluida en la suya, nuestra civilizacion.»™
En Peri el punto de partida era un universo infinitamente més disociado, que en
el imaginario colectivo se presentaba como dos polos antagénicos en los que la «cues-
tién étnica» se vinculaba inescindiblemente a la geograffa: la costa era blanca, la sierra
era india; pero ademds, «los sefiores eran blancos, los indios eran campesinos y ningu-
no de estos roles era intercambiable».“” En un contexto tan polarizado el mestizaje era
percibido, no como factor de equilibrio e instrumento esencial para la construccién
de un «Perit integral», sino come la imposicién de unos sobre otros.
Por ello enel periodo estudiado el cuestionamiento dela dualidad, particularmente
en su vertiente indigenista, tendié en Pert a trastadar el peso de la legitimacién desde
am extremo de la dicotomfa a su opuesto: se considerd que el «almam de la nacién, sus
raices y fundamento, y por lo tanto su destino, residfan en los Andes. Mientras un his-
panista como José de la Riva Agiiero afirmaba que «la cuna dela nacionalidad», «ei
corazén y el simbolo del Peri», se hallaban en el Cuzco,” el Comité Pro Indigena fun-
dado al iniciarse el gobierno de Leguia llevaba a cabo su accién reiyindicadora en medio
de una propaganda que anunciaba «el resurgimiento de Ja raza» y del Tahuantinsuyo.
No se trata de que «el mestizaje» estuviese ausente (ya que la propia realidad histé.
rica y social del Peri lo imponia), sine que, como ha observado con lucidez Francois
Bourticaud, «el elogio del mestizaje se asocia a la depreciacién del mestizo; esta para-
doja no sélo ¢s sensible en [un conservador como] Riva Agiiero, sino en ciertos indige-
nistas como Valearcel».! Mas auin, el mestizaje aparecia asociado a valoraciones que
extremaban la exclusion y que estaban teflidas de conceptualizaciones lebonianas,
‘© Baeste sentido ex muy significative que ea los populares grabados de José Guadalupe Posada (1852-1913) elindioaparez-
ca integradoen la poblaciéa mexicana, ioque hace suponer «que Posada ysus leciores ya vetan ala mayoria de os indige-
‘as como parte del pueblo bajo de México, Karen Ford, «Jost Guadalupe Posada y su imagen del indigena». En Daniel
Schavelzon (comp): La polémica del arte nacional en México, 1850-1910, Fondo de Cultura Econdmica, México, 1988,
‘pp. 282-290; referencia en p. 289,
“+ Molina Fientiquez, Las grandes problemss nacfonales, ob cit. passim. Para ua analisisen profuncdidad de su pensanvien-
+o vease Basave Benitez, ob, eit, cap. I
4 Villoro, ob. cit., pp. 182 y 196.
Segin el pensamiento de Manuel Gamio, citado en Basave, ob. cit. p. 127
Flores Galindo, «El Horizonte Utspico», ob. cit., p. 523,
4 Flores Galindo, Buscando un Inca, ob, cit., p. 70.
© Riva Aguero, Paisajes Pervanos, ob. cit, p. 7. Ver también Antonio Peta, «José de la Riva Agiero, Francisco Garcia
Calderon y Vietor Andrés Belainde: vision y propuesta couservadora>. En VW.AA : Pensamienio poiticodet Peri, Deseo,
Lima, 1987, pp. 135-149.
+ J, Deuscia y J. L. Renique ob. cit., pp. 17-78. Hsa pecvivencia de la dvalidad es lo que de alguna manera tecoge Alberto
Flotes Galindo en sus trabajos sobte la Uropia Andina; cf. Buscando un Inca, ob. ci
5 Brangois Bourticard, Poder y socfedad en el Per, Instituto de Estudios Peruanos-Instisuco Franets de Estudios Andinos,
Lima, 1989, p. 215, Este mismo autor ha sefialado que el mestizaje sélo aparece como valor en la ensayistica peruana
después de 1940.
376
i
incluso en aquellos que afirmaban la «artificialidad» de la «cuestidn racial», como
es el caso de Maridtegui:
«B} mestizaje —dentro de las condiciones econémico-sociales subsistentes entre
nosotros no sélo produce un nuevo tipo humano y étnico sino un nuevo tipo social;
y si la imprecision de aquél, por una abigarrada combinacién de razas, no importa en
si misma una inferioridad, y hasta puede anunciar, en ciertos ejemplares felices, los ras-
‘gos de la raza “‘cosmica”, 1a imprecisién o hibridismo del tipo social, se traduce, por
un oscuro predominio de sedimentos negativos, en una estagnacién sérdida y morbo-
sa (...), Enel mestizo no se prolonga la tradicién de] blanco ni del indio: ambas se esteri-
Tizan y contrastan». ”
De tal forma, durante el periodo estudiado, mientras en el indigenismo mexicano
s6lo en casos aislados y minoritarios aparece la «nacién» como una construcciéa «mes-
tizéfoba»,* en el Peru (con escasas excepciones)* cl mestizaje como instrumento de
integracién nacional fue defendido principalmente por figuras ajenas a esa corrien-
ie, o vinculadas a la misma mds por relacién generacional que por practica intelec-
tual y social.
La aproximacién mayoritaria del indigenismo peruano a !a problematica dela na-
cién se hizo, pues, a partir del desplazamiento de un extremo al otro de la dualidad.
El Cuzco —es decir, fa sierra— fue consagrado como fundamento y simbolo dela na-
cién peruana, y la «peruanidad> encarnada no sélo en los valores simbélicos del com-
ponente indigena, sino en el propio indio de «sangre pura, libre de hibtidismos», que
«busca la luz y descubre en ia caverna interior el fuego perdido de la conciencia ra-
cialy.**] elemento indigena se asocié a la pervivencia de los componentes esenciales
del Incario, no contaminados por siglos de conquista, virreinato y Republica,” en
tanto que Lima y el componente criollo pasaron a ser sujeto fundamental de la exclu-
sién, elemento «extranjeron® que sélo podia redimirse —nacionalizarse— por la fuer-
za telirica © por el caudal revolucionario de los Andes.
5 José Carlos Mariatezui, Siete ensnvos de interpretacioa de/a realidad pervana, Critica, Grijalbo, Madrid, 1976 (L* edi-
cidn: Lima, 1928), pp. 282-283.
© Vease Baseve, 0b, elt, p. 121 nota 2. En México no slo los indigenistas, sino también los hispamistas, relvindicaban
tuna wnacién mestizay aungue modificand la primordialidad de los compoaentes ia Patria es «castellana ¥ morise,
rayada de azteca», y su piel es weafé cou leche»; Ramdn Lopez Velarde, «Novedad de la Patria». Ein Ei Maestro. Revista
de Cutara Nacfonal, N° |, abril de 1921; Bdicién del Fondo de Cultusa Beondmica, México, 1979, Tomo I, 7p. 6-63;
referencia ea p. 62.
% Como ctmestizajeesencial predicado por J. Uriel Garels, El Nuevo Indie. Basayos ndianistas sobre la siera surperuans,
Cusco, 1939.
°S Ch por ejemplo V. A. Belaunde, «La realidad nacional» (1930), en Obras Completas, 0b. ci, vol. 3
% Un easo paradigmatico es el de Luis Alberto Sinche, cuyss concepciones apatecen estrechamente emparentadas a las
elmexicano José Vasconcelos y el argentino Ricardo Rojas, Véanse los diversos textos de este autor publicados en Ma~
inuel Aquezolo Castro (comp), La polemics del indigenismo, Mosca Acal Editores, 1976. Ua aproximacion mas global
4 su obra en L. A, Sanchez, La vida del sigio, Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1988,
7 Manuel M. Gonzalen, «Lina polémica interesantes.. Ea Aguezolo Castro y Sinchez, Lt polémica del indigenismo, ob.
Git, pp. 107-110, referencia en p. 10.
58 Lui E. Valearcel, «EI problema indigena. En idem, pp, 22-30; referencia en p. 26.
2 Valeazeel, ob cit. Es importante sefalar que este tipo de afirmaciones era, en parte, tributario del descoaocimieuto que
se tenis 2 la fecha sobre fos procesos segxides por ia poblacién indigena durante el Virreinato, Por ejemplo, el reseate
Jpecho por Ratil Porras Barrenechea de los textos de Guamen Poma, donde ia identidad andina vineulada ¢ la Colonia
parece con pertiles mucho mas netos que en los textos de Gareilaso, no se produjo hasta 1947, Veaso Franklin Pease,
‘eLa Zormacién del Tnvancissuyu: mecanistros de colonizacion y relacide con las unidades étnicas». En Historica, Vo, TIL,
Ne 1, julio de 1979, pp. 97-120; referencia em pp. 108-108,
© lgunos tedricos, como Maridtegui, incluyen en el elemento «extranjezo» al negto, al mulato y al zambo, por seatirse
“eespoatdaeamente mis préximo de Espada que del Inkarion. J. C. Mariategui, «El Indigenismo en la Literatura Nacio-
hal Ills. En Aguezolo Castro y Sinche2, La polémica del indigeaismo, ob. ct., pp. 36-39; referencia en p. 38.
377
En otras palabras, el problema de la integracién —cuya perentoriedad nadie discu-
tia en la época— fue planteado por los tedricos del indigenismo en términos de una
absorcién de los restantes elementos heterogéneos por ¢] componente indio, conserva-
do «puro e intacto», ya que la serrania «es hermética ¢ impropicia a toda bastardia
ya toda contaminacién». En el marco de esa polarizacién extrema, parece coheren-
te que en las tendencias integracionistas peruanas, el concepto de «lo popular como
receptdculo y expresién del micleo de la nacionalidad aunque presente en concepciones
como las de Haya dela Torre no alcanzara el cardcter hegeménico que tuvo en el ambito
mexicano.
Asimismo, en el contexto del Perii de los aitos veinte, en el que wnas clases dirigentes
que tildaban a los levantamientos indigenas de «guerra de castas» apenas habian sido
cuestionadas por un timido reformismo politico, ese desplazamiento de un polo a otro
de la dualidad no podia ser asumido colectiva o mayoritariamente como instrumento
de integracion nacional. Todo ello contribuyé a impedir que en la corriente integracio-
nista de ese pais apareciese, como propuesta hegeménica, wn factor tiltimo de homoge-
nizacién, la «sintesis, que no es punto terminal sino punto de partida», segtin la enun-
ciacién del mexicano Alfonso Reyes.
Esta misma aspiracién a la «sintesis», en el sentido que le daba Reyes, se estaba
planteando al extremo sur del continente aunque en términos muy distintos, como di-
ferentes habjan sido los cauces por los que se desarrolJara la dialéctica «exclusi6n/in-
clusién» durante el siglo XTX.
Elterrilorio argentino no habia sido regién de altas culturas en la época prehispani-
ca, ni se habia producido alli una resistencia indigena de proyeccién mitica como la
guerra del Arauco en Chile. No habia habido servidumbre indigena y el aporte abori-
genalaconformacién del elemento mestizo dela campafa —el gaucho— no desempe-
fiaba ningiin papel en el inconsciente colectivo. La imagen del indio se relacionaba con
adesiertos inconmensurables», con «malones», con un «otro» tan «otro», en fin, como
lo eran los apaches del norte de México o los «pieles rojas» de las praderas norieameri-
canas. Como afirmara Alberdi en 1852, «Hoy mismo, bajo la independencia, elindige-
na no figura ni compone mundo en nuestra sociedad politica y civil».®
La Campaia del Desierto, iniciada por Rosas y culminada por el general Roca en
Jos afios ochenta del pasado siglo, terminé por consagrar la literalidad de la frase de
51 José Angel Escalante, «Nosotses, Jos indios.... En Aquezolo Castro y Sanchez, ob. cit., pp. 39-52 reforencia en p. 48.
BBs importante sefialax que en la polémica coa Luis Alberto Stinchez, Mariategui afirmd brevemente su aspiracion au
«Perit nuevor, integral, basade en «la reivindicacion de las clases irabajadoras, sin-distinciOn de costa y sicrray, defea-
iendo a continuavion la innecesariedad de abundar en explicaciones, por tratarse de «cosas muy elementales» desde
cl punto de vista tedrico, Pero lo cierto es que su propuesta previa —publicada en EI Mundial y recogida en los Sicic
‘ensayos de un programa que él mismo adjetivaba como we nico verdadetamente nacional», tomaba comma ee ia pervs
vencia invacta de lay estructuras comunitarias prehispénicas que, pasando por sobre un extensa construcciéa historica
saextranjeray —tos siglos colonialesy la Repllblica— se vincularian al pensamiento zevolucionario occidental para produ
‘ir el envevo Pertin. En esencia, Ia posicion de Maridveeui sobre el problema de Ia integracién nacional no se alejaba
‘mucho dela de Vareaicel, cuando éste yuxtaponia la supezvivencia de una especie de Incario sin Inca y unautopica «dicta-
ura del protetaringo indigena en busca desu Lenin. Mariategui, «éplieaa Lais Alberto Sanchez», en Aquezolo Castro
y Siinchez, ob. eit., p. 80; id, Siete ensayos,.. ob, cit, passim; Valcéres!, «Ei problema indigena», ob. et, p. 265,
‘Tempestad en los Andes, Lira, 1927, passin
© Reyes, Ultima Tule, ob cit, p. 88,
© Juan Bautista Alberdi, «Bases y puntos de partda para In organizacién politica de la Confederacién Argentina (Base
XI. En Proyecto y Construccién de una Nacida (Argentina 1846-1880), Biblioisea Ayacucho No. 68, Caracas, 1980,
pp. P41.
578
|
‘
de Alberdi, circunscribiendo a las indémitas tribus pampeanas a unc espacio épico en
la memoria colectiva. A principios de este siglo, ya casi nadie recordaba en Buenos
Aires que hasta hacia escasas décadas habia funcionado un mercado indio junto al
emplazamiento en el que ahora se elevaba el majestuoso edificio del Congreso, y ape-
nas algtin manual de geografia dedicaba unas pocas lineas conmiserativas a las tribus
que atin pugnaban por sobrevivir en alguna provincia lejana. Conmiseracién que no
eludia el convencimiento de que el progreso exigia la extincién final de esos elementos
«retardatarios». ©
La aspiracion de las generaciones «constitucionalistas» de la Argentina habia sido
construir un pais moderno y de «raza blanca», con el aporte de inmigracién europea,
preferentemente de los paises del norte de ese continente. Aunque esta ambicién fue
compartida por muchos otros paises hispanoamericanos, a la Argentina correspondie-
ron os mayores éxitos en la atraccién de enormes contingentes deinmigrantes, de quie-
nes se esperaba que contribuyesen a la construccin de un préspero estado nacional,
en el marco del modelo «universal» de naciéa al que nos hemos referido en paginas
anteriores. ¥ si bien es cierto que los mbitos de procedencia tendieron a concentrarse
en la Europa mediterrdnea y no en los ansiados elementos nérdicos, © el censo de 1895
permitio constatat, con alborozo, que Buenos Aires y varias provincias contaban ya
con mas «del 80% de blancos y menos del 20% de mestizos en su poblacién total».
Y no faltaron observadores en otros paises del continente que anunciaran la consolida-
cién de una auténtica «raza superior» en la Argentina.”
Elcriterio de «exchusién» aparecié asi asociado, en ese pais, a la sustituci6n progre-
siva de una poblacién local, en buena parte mestizada y con mentalidad tradicional,
por un contingente de «raza blanca» e idealmente formado en el «progreso». La reac-
cién a esa tendencia asumié la forma de un cuestionamiento a los obstaculos que ese
mismo proceso oponia a la configuracién de una «conciencia nacional unitaria», en
Jamedida que el modelo impuesto por los «padres de la Constitucién» habia contribui-
do a consagrar la «heterogencidad». Por un lado, estaban sufriendg una «alteracion
profunda todos los elementos nacionales; lengua, instituciones, practicas, gustos ideas
tradicionales».® Por otro, los elementos venidos de fuera yuxtaponian sus disimiles
Cf Bonifacio dei Carrily Anibal Aguirze Saravia, foonograffa de Buenos Aires La ciudad de Garay hasta 1882. Munici-
palidad de la Ciudad de Buenos Aires, 1982, p. 200.
© Yase, por ejemplo, Carlos M. Usia y Evio Colombo, Geografia General de la Republica Azgentina. Estudio Hist6rico,
{isico, politico, social yecondmico.2 vols, Publicado bajo los auspicios de la Junta de Historia y Nurnismeitica America
na, Bdltora Maucsi Hermanos, Buenos Aires, 1914, Tomo Il. Peto es necesario destacar que la esfumacién del indio
ddelimaginatio colectivo tiene més que ver con une voluntad de exclusion idealogica que con laealidad de su dessparicion
fisica, como Jo prusba el Lecho de que el peayecto de Ley de Trabajo presentado al Congreso por el Ministro Joaquin
Y. Gonzélee, en fecha tan avanzada como mayo de 1904, incluyera un Titulo X dedicado al trabajo de los indigenas
‘yauna demandla de protecsion oficial para ellos, mediante un estaruta particular inspiradoen las Leyes de Indias, Véase
Sobre esto Abdlazdo Levaegl, «Muerte y resarzeceida del derecho indiano sobre el aborigen ena Argentina del sigio XIX«,
cet Jahrbuch fir Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinasmerikas, N° 29, 1992, pp, 179-194,
Sobre los crterios de selectividad étnica asociados a la construcci6n wacional en la Argentina, vase Ménica Quiiada,
‘De Perén a Albee eleerividad étnica yconstrueciéa nacional en la poltica immigratoria argentina, Revista de Indias
(Madrid), vol. LIT, N# 195/196, mavo-disiembre 1992, pp. 867-888.
Joxe INgenieros, Soctofogia Argentina, Ediciones LJ. Rosso, Buenos Aires, 1918, p. 501 nota 2.
Franeiseo Garcia Calderon, La crencién de un Continente, Editorial Otlendort, Paris, 1913, p. 297
© Aniecedentes sobre enserianza seoundaria y normal en fa Republica Argentina, Buenos Aires, 1903, p. 385
579
experiencias colectivas, dificultando la configuracion y asimilacién del «ideario comin
que hace fecunda la convivencia».”
De tal manera, «el problema del indio» de México y Pert asumié en la Argentina
Ja forma de «el problema del inmigrante», Y asi como en los dos paises mencionados
era mayoritaria la conciencia de que la nacionalidad no podia prescindir del indigena,
en Argentina nadie propuso climinar la inmigracién, sino encontrar los canales idé-
neos de integracion que permitieran consolidar la «personalidad colectiva», la «con-
ciencia unitaria», a pesar y mas alla de la sumatoria inevitable de elementos disimiles
y fordneos.
E] término clave de ese proceso no fue en la Argentina el de «mestizaje», sino el
de «fusién», «crisol». El movimiento de inclusién que habia de extender la «nacién»
hasta abarcar a todos los habitantes del territorio implicaba, precisamente, borrar la
heterogeneidad de origenes mediante la fusion en una personalidad colectiva: «lo ar-
gentinoy.
‘Una vez mas, seconfirié a la educacién el papel de herramienta bésica dela asimila-
cién, Por ello, la voluntad integracionista puso énfasis especial en la labor sobre los
hijos de los inmigrantes, esa segunda generacién que por razones obvias se hallaba en
mejor situacién que sus padres para incorporarse al organisme llamado «nacién». Su
Ambito de proyeccién fue la escuela primaria publica, donde diariamente se celebraban
intensas liturgias civicas destinadas a consolidar, en los hijos de los inmigrantes, lacon-
ciencia de pertenecer a una patria y compartir con ella una tradicion y un destino, a
partir de una especificidad colectiva encarnada en «la argentinidad».”
Con el tiempo, el imperativo de la homogencidad fue imprimiendo una inflexién.
enlas concepciones basicas sobre el principio inmigratorio. La necesidad de seguir man-
teniendo los flujos, reduciendo al propio tiempo su impacto sobre el proceso de cons-
truccién nacional, desplazé las preferencias originales por elementos del norte de Europa
en favor de aquellos contingentes que menos resistencias opusieran a la integracion:
en una conciencia nacional unificada. Se valoré entonces la pertenencia original ¢ un
universo «cercano», como ei «latino», volcdndose las predilecciones colectivas hacia
la recepcion de inmigrantes espaiioles ¢ italianos por su supuesta capacidad de asimila-
cién a las estructuras esenciales del pais.” Con ello quedaba patente hasta qué punto
esa aspiracién a la «homogeneidad» habia calado hondo en el imaginario colectivo.
La potenciacién del sentimiento nacional, fomentada en gran parte —aunque no
tinicamente— desde las propias instituciones del estado, convergié con un segundo canal
de integracién que partié del cuestionamiento de ese mismo estado. Cuestionamiento
fundado en la percepcién de que este tiltime no era expresidn politica de la «comuni-
dad nacional», sino s6lo del segmento formado por los «ciudadanos conscientes». Desde
% Rojas, La restauracidn nacionalise, ob. cit.,p. 19.
1 OF Hlebe Clementi, Las festas patrias, Editorial Leviatan, 1984; Tullo Halperin Donghi, «Para qué la inmigracion?
Ideologia y politica inmigatoria en la Azgentina (1310-1930), en BI Espeio de Iz Historia. Problemas argentinos y pers-
pectivas latinoamericanas, Fditorial Sudamericana, Buenos Alves, 1987, yp. 189-238,
* Particularmente esclarecedoras en este sentido son la encuestas sobre politica inmigratoria reaizadas por el Musso Social
Argentino en 1919, que han sido estudiadas por Leonardo Senkman, «Nacionalismo ¢ Inmigracién: La Cuestién Etnica
‘er las Elites Liberales Intelectuales Argentinas: 1919-1940», en Estudios Interdisciplinarias de América Latina y el Cart-
be, 1, I fenero-junio 1990), pp, 229-259. Este cambio en las aprefezenciasétnicas» no seria recogido por la politica guber~
rnamental hasta et primer gobierno peronista; cf. M. Quijada, «De Peréa a Alberdi...», ob. cit.
580
esta perspectiva, el elemento inmigratorio se subsumié en la gran masa de los «elemen-
tos inconscientes», de la que formaba una parte numéricamente no desdefiable, y fue
objeto y sujeto del proceso politico que en 1916 Llevé al poder al movimiento yrigoyenista.
No casualmente, esa tendencia politica compartia, junto con el maderismo inicia-
dor de ta revolucién mexicana y las manifestaciones tempranas del indigenismo perua-
no, un fundamento ideoldgico krausista y regeneracionista. Propuestas tales como la
reivindicacién de la «soberania popular expresada en el ejercicio de los derechos civi-
les por el conjunto dela poblacién, o la aspiraciéna una organizacion social arménica-
mente estructurada, * necesariamente convergian con el ideal de una «nacidn integra-
da» en la que todos —indios, cholos, mestizos, inmigrantes— tuvieran cabida.
No es casual, tampoco, que fuera precisamente el nuevo gobierno presidido por
Hipélito Yrigoyen de quien partiera la iniciativa de consagrar ¢l 12 de octubre, fecha
mitica del Descubrimiento de América, como «Dia de la Raza». La nueva fiesta nacio-
nal, asumida conjuntamente por la poblaciéa antigua y por la poblaci6n nueva, ofre-
cia al argentino de cortas raices un espacio simbdlico en el que todos compartian una
misma y mitica «Madre Patriam, y en el que todos eran herederos de un mismo proceso
de conguista y colonizacién, aunque sus abuelos hubieran sido campesinos del Lacio,
némades dei norie de Africa o judios de un gueto de Moscu.
La consagraci6n del «Dia de la Raza» en ese contexto de yoluntad homogenizado-
ra, era también expresién de un replanteamiento fundamental: el de Ja «tradicién»,
es decir, de ese «rico legado de recuerdos» que debia ser posesién comin de todos los
argentinos con independencia de su origen. En este sentido, redefinir la nacion, am-
pliar sus limites hasta integrar a toda la poblacién en una «conciencia nacional unifica-
da», implicaba replantear los «mitos de origen» y volver a formular la versién «ofi-
cial» del pasado.
La construccién del futuro por la redefinicién del pasado
La prédica en torno ala construccién de una «nacién integral» habia surgide —como
seha dicho en ias primeras paginas de este trabajo— de una conviecién creciente sobre
el fracaso de las anteriores generaciones en ia consecucién de ese objetivo. A sa vez,
la convergencia de esa critica retrospectiva con la quiebra del modelo universal y positi-
vo de la evolucién europea ——quiebra favorecida por las tesis spenglerianas y por la
decepcién que causaran los propios procesos europeos— introdujo un punto de infle~
xin que alejé a los hispanoamericanos de las vias antes trazadas.
En efecto: los desplazamientos o ampliaciones que redefinfan los limites de la inclu-
sién en la comunidad nacional implicaban la busqueda de un robustecimiento de las
pulsiones colectivas, y para ello ya no bastaban los modelos que hab{an favorecido
Ch, 0, Alvarez Guerrero, FI zadicalismo y la éiea social. Yrigoyea y of krausismo. Editorial Leviatin, Buenos Ais,
1986, p. 97.
"8 Bs importante sefalar que la arpliacién de ls limites de la inctasi6n, no implicaa Ia desapaticién dela exclusiéa, De
bhecho. las tendencis integracionistas en los srs paises estudindas focalizaron la exclusion en elementos muy concretos
{os negros fueron generalmente jenorados, Jos chinos rechazados, los juios oseilaron entre ia aceptacién y el rechsz0,
‘basado este itimo en una supuesta «incapacidad paca la asimilaciéns.
581
Ja construccién de ios estados, pero que se habian demostrado insuficientes como ins-
trumentos para la consolidacion de la «naci6n integral». En palabras de Henriquez
Urefia, «no es que tengamos brujula propia, es que hemos perdido la ajena».” La no-
cidn teleolégica que habia acompaiiado los desarrollos decimondnicos —el objetivo
universal del progreso— se mantenia incdlume, pero habia desaparecido la fe en la auto-
maticidad y uaiformidad de los procesos evolutivos de las sociedades y, sobre todo,
en la infalibilidad de la «briijula ajena», es decir, el modelo del liberalismo occidental.
La biisqueda correspondiente de una «briijula propia» entrafié la elaboracién de
una respuesta tedrica; la solucién habia de encontrarse en las energias nativas, autdécto-
nas, formadas al calor de un proceso secular en el seno del territorio patrio. Esas ener-
gias se condensaban en un concepto, ef de «tradicién». En otras palabras, el progreso
no serfa alcanzable, sino en «sustancia tradicional»; es decir, en ta cimentacién de una
memoria comuin selectiva, en los altares, panteones y mitos compartidos, que eran al
propio tiempo conditio sin equa non dela nacionalidad. En ello, como en tantas otras
cosas, los nation-builders de las primeras tres décadas de este siglo hubieron de operar
dentro de un juego de coordenadas parcialmente definidas por las generaciones prece-
dentes.
Sialgo heredaron esos constructores de naciones de sus predecesores, fue la referen-
cia primordial a un punto de ruptura que era al propio tiempo un punto de partida:
Ja Independencia, convertida en mito fundacional que eta compartido por todos los
hispanoamericanos. Pero en tanto punto de ruptura, se trataba de un mito transicional
que requeria su vez de un ente previo, un mito de origen del cual partiera e! continuum
dela tradicién. Ahora bien: gdénde habia de colocarse el impulso inicial, ese momento
que implica el paso del «caos primordial» al «origen», que lleva eri sf el germen del
destino dela comunidad? Y tan importante como lo anterior: geémo integrar en una.
misma y solida tradicign las lineas heterogéneas de la memoria, construidas a golpe
de desencuentros y rupturas? Finalmente, un problema fundamental: el de reemplazar
los valores y modelos heredados del siglo anterior, heterogéneos y «ajenos», por otros
que habjan de surgir de las «entrafias» mismas de la nacién.
México y Pert tenfan en su haber un pasado remoto de alas culturas, desarrolladas
en lo que era actualmente su territorio nacional. Los vestigios de esas culturas, las anti-
guas ruinas, podian actuar como testigo y parte de una identidad que se reclamaba
milenaria. México, en particular, tenia el camino desbrozado por los hombres de la
Independencia, como Servando Teresa de Mier 0 Carlos Maria de Bustamante, que
habian unido al proyecto de una nacién auténoma laidea de una nacién indigena ante-
rior a la Conquista. Invocacién que «era en si misma una manifestacidn del impulso
que movia a la mentalidad mitica hacia el momento de la creacién primordial, cuando
todo fue por primera vez y gozaba de la plenitud de los origenes».”
La revolucién consagré esa visién retrospectiva y afianzé el que seria, junto con
el «México mestizo», el segundo gran elemento de afirmacién de la identidad colecti-
va; el concepto de una nacién que remontaba sus origenes a treinta siglos de contiaui-
* Pedro Henrique Ureia, La Utopia de América, Bibliozeca Ayacucho, Caracas, 1978, p, 52 (el texto originales de 1922)
% CE_Enrique Florescano, «Teresa de Mier y Bustamante. Fundacion del Nacionalisma historicon, Nexos, N." 134, febreto
(989, pp. 3344
382
dad no interrumpida. Profundidad raigal que la asimilaba a tas «antiguas naciones»
del Viejo Continente y que, con la excepcién tinica del Peni, no podia disputarle nin
gtin otro pais de Hispanoamérica; mucho menos atin, la gran potencia continental,
los Estados Unidos.
Este orgullo nacional fundado en Ia antigiiedad de la propia historia y estimulado
por la presencia de un vecino poderoso, pero de «abolengo» mucho mas reciente, ya
habia estado presente en las elaboraciones del profiriato, y puesto de manifiesto en
una practica artistica academicista que recurria a los motivos prehispanicos para teak
zar las grandezas de México.” Pero la convergencia bajo la revolucién de una activi
dad arqueoldgica sistematica, favorecida desde las propias instancias estatales, con una
prictica antropolégica que contaba entre las mas avanzadas de su tiempo, permitié
vincular una memoria historica de especial profundidad a una densidad culteral con-
tempordnea particularmente compleja.
Esa densidad en él tiempo, compleja y unitaria a la vez, como simbolo de una na-
cidn que en el espesor brillante del pasado halla la garantfa de la grandeza del propio
destino (oscureciendo las miserias y fracasos del presente), fue el Jeit-motif dela gran
manifestacién artistica de la revolucién mexicana: el muralismo pictérico,
«Por primera vez en la historia del arte —dijo el mas grande de sus cultores, Diego Ri-
vera—la pintura mural mexicana hizo héroe del arte monumental ala masa [..] ¥ ense-
yé de plastificar en una sola composicién homogénea y dialéctica la trayectoria de todo
tun pugbio, desde el pasado semimitico hasta el futuro cientfieamente previsible y
realy.”
‘También los peruanos se lanzaron a la recuperacion de unos miticos origenes a tra-
vés de los vestigios por los que el presente podfa reclamar su herencia. En su caso la
tarea era mas ardua, pues no habia sido desbrozada previamente. Las generaciones pos-
teriores a la Independencia se habian desvinculado del pasado prehispanico, rompicn-
do asi la tradicién dieciochesca —manifiesta en las paginas del Mercurio Peruano—
que habia establecido una linea de continuidad entre el Incario y los gobiernos virrei-
nales." Asimismo el gran desarrollo de la arqueologia peruana —actividad que tanta
influencia tuvo en la afirmacién de la conciencia nacional mexicana— habia aun de
esperar a los aiios cuarenta." No obstante, el interés pot conocer y realzar la ant
dad de las altas culturas en el territorio peruano, se puso de manifiesto en el apoyo
del gobierno leguiista a las actividades arqueolégicas e historiogrdficas «como medios
CE, Luis Salazac, «La arqueologia y la arquitectura» (1875), en Schavelzon, ob. et, pp. 139-151.
7 Sobre este tera véase interesante trabajo de Annick Lemperire, «Dun Centenaite de VTndépendence & Pautre (1910-1921):
Pinvemtion de Ia mémoire culturelle de Mexique contemporsine», presentado al Coloquio Internacional Les enfeux de
Ia memoire, Amerique Latine Ala croisée du Cinguiéme Centenaire. Commemorer ou rémemorer?, Pati, 13 diciem-
‘are 1992.
Diego Rivera, Los murales en Ia Secretaria de Educaci6n Publica. Ensayo critica de Luis Cardoza y Aragon; ntrosuccisa
y eomentazios de Antonio Rodriguez, SEP, México, 1986, pp. 12-13.
© Ch Ménica Quiiada, «De la Colonia a la Repiblica: inclusion, exclusion y memoria histstica en ¢] Peni». Ponencia
presentada al Cologuio Internacional Les Enjcux dela Mémoire. UAmérique Latine ala croisée du Cinguiéme Centenal-
re Commemorer our reaunemores?, Patis, 13 diciembre 1992,
8 CeJ. Alden Mason, Las Antiguas Cufturas del Perd, Fondo de Cultura Beondmica, México, 1961, pp. 9-11. Lr importaa-
ca de este salto cualitativo en Ja actividad arqueologica y etnoldgica peruana a partir de los aos mencionados, tiene
‘su exponente fundamental ene] Handhook of South American Indians, publicado porel Bureau of American Ethnology
en 6 tomos, Washington, 1946-50,
583,
para el rescate de 1a tradicién del Per antiguo»;® al tiempo que un monumento a
Manco Capac era erigido en la costefia ciudad de Lima, como simbolo de un ansiado
reencuentro con las glorias del Incario —y con sus sufridos descendientes—.
Sin alcanzar el grado de consenso con que los «treinta siglos de antigiiedad como.
nacién» se impusieron en el imaginario colectivo mexicano, asi y todo, en el perfodo
estudiado el pasado prehispanico se fue afirmando como un elemento fundamental
de la identidad y el orgullo nacional peruanos; en cuyo contexto un personaje tan poco
sospechoso de militancia indigenista como Victor Andrés Belatinde, llegé a centrar casi
todos sus trabajos de grado universitario en el estudio de aspectos parciales de aquella
antigua cultura.?
Pero lo mas significative fue la asimilacién de] Incario a una benéfica «edad de
oro», que en su desarrollo mas radical levé a enlazar el mito de origen con el pen-
samiento utépico mas reciente. En efecto, la reivindicacién del «gobierno justo y equi-
tativo» de los incas, vinculada a la percepcién de un espiritu colectivista y solidario,
de raiz atin mds antigua, que pervivia en las actuales comunidades indigenas, permitié
unir lo autéctono y arcaico con lo autéctono y actual, y ambos con las novisimas expe-
riencias que desde el este de Europa parecian anunciar el alba de una sociedad mejor.
‘De tal forma, los origenes no sélo definian la especificidad de la comunidad, sino que
eran la garantia de cumplimeniacin de un destino superior.
La radicalidad de la propuesta, sin embargo, diluy6 su capacidad de permeacién
del inconsciente colectivo. Su vigencia se centré tinicamenie en la primera parie de la
proposicién, la de una «edad de oro» benéfica pero perdida, que aparece manifiesta
en las bellas y melancolicas fotografias de Martin Chambi. En efecto: frente a la afir-
macién desafiante del muralismo mexicano, 0 los trabajos de Teotihuacan que vincula-
ban la reconstruccién arqueolégica al estudio con afan reformador de las condiciones
de vida de los indigenas actuales, la obra del fotdgrafo aymara Martin Chambi expres6
y simboliz6 la mirada retrospectiva, admirativa pero inmévil, hacia las ruinas quechuas,
entrelazadas con ef paisaje en una monumentalidad no por grandiosa menos estatica;
tan estatica como los rostros pétreos de los indigenas cuzquefios que retrato.*
Esta busqueda de remotos origenes que cimentaran la especificidad y el espesor
temporal de la nacionalidad se produjo también en la Argentina, el pais que encarnaba
«do nuevo» frente a «lo antiguo», representado por México y Perd. En Argentina, la
yoluntad de ruptura total con el pasado habia hegemonizado la trayectoria ideclégica
iniciada con la Independencia, actitud que en sus desarrollos mas extremos llegé a pro-
82 Victor Peralta Ruiz, «indigenismo, nacionalisma y modernidad en el Peri». Fn Revista de Indias, Madsid (en prensa.
Agradezco al autor el haberme proporcionado el manuserite cuando atin se halla en vias de publicacién,
© Cf oP} Pera antiguo ylos modernas socidlogas. Introduccién a un ensayo de sociologla juridica peruanay (1908), esis
para optar al grado de Docior ea Jurisprudencia en la Universidad de San Marcos. En V. A. Relaunde, Obras compietas,
‘ob, cit,, Tom I, pp. 49-134; «Los mitos amiazbnices y el Impario Incaico» (1911), tesis para optar al prado de Bachiller
‘em Letras en Ja Universidad de San Marcos, idem, pp. 139-166. «Las expediciones de los Incas a la hoya amaztaica
0911), tesis para optar al grado de Doctor en Letras en la Universidad de San Marcos, Idem, pp. 167-185.
Es significative que por este aspecto parcial de su obra Chambi fuera consagrado somo «artista neoindigena, pasando
asia segundo plano la realidad palpable y viva de una sociedad —y una historia— mas mezclada y menos esttica, que
del fotdgrafo del Cuzco a través de grupos familiares, mitines politicos u obreros de! fecrocartl,
«Martin Chambi, artista neoindigenay, en Excelsior, Santiago de Chile, septiembre 1948; «El
alma queckue alienta en los euadrosde un artista verndculon (entrevista con Martin Chambi), en Hoy, Santiago de Chile,
8 de mayo de 1936. Una visiOn reizospectiva de su obra en Marifa Chambi, 1920-1950, Textos de Mario Vargas Llosa
y Publio Lopez Mondéiar, EdiciOn del Circulo de Bellas Arces y Lunweng Bditores, Madrid, 1990,
584
poner un concepto de «tradicién» en el que, paradéjicamente, ésta se situaba enel futu-
10; «odos los que sintieron y pensaron la argentinidad hablaron del porvenir. Ningiin
pensador argentino tuvo los ojos en la espalda ni pronuncié la palabra “‘ayer”. Todos
miraron al frente y tepitieron sin descanso: ‘“‘mafiana’”, {Qué raza posee una tradicién
mas propia para un engrandecimiento?»** Nocién altamente insaficiente para quie-
nes buscaban cimentar la nacionalidad oponiende «a las grandezas venales el nombre
de la patria y de sus dioses, las tradiciones en peligro, el espiritu de los tiempos y la
tierra que cohesiona a los hombres en comunidad nacional».
En cumplimiento de ese programa, un Ricardo Rojas abocado a predicar obsesiva-
mente la perentoriedad de Ia integracién nacional, elaboré un mito de origen que se
remontaba al poblador primitivo del suelo patrio, el «indio argentino» (@ quien «le
retrotrae la historia a la dignidad argentina de nuestro propio nombre territorial»), "”
y cuyas propias raices estaban envueltas en bramas miticas y legendarias. Pero la ausencia
de altas culturas prehispanicas impidié que este tipo de propuestas s¢ afianzaran en
el imaginario colectivo. La convergencia de esa suerte de «vacio» con una ocupacion
territorial ausente de los tonos épicos de la conquista, desplazé mayoritariamente la
biisqueda del «momento primordial» hacia las fundaciones de ciudades. Asi, en la fun-
dacién de Buenos Aires, de Cérdoba, de Tucumén, focalizaron los argentinos el origen
de Ia nacionalidad que habia de englobar poblaciones de ascendencias disimiles.
Escohereate con lo anterior que fuera en la Argentina, desprovista de altas culturas
prehispdnicas a las que recurrir, donde se produjo el mayor consenso sobre la reivindi-
cacién del pasado hispanico como periodo seminal de la nacionalidad. Sefial de lanza-
miento de esta nueva «selecciéa» de la memoria histdrica fue el decreto gubernamental
del afio 1900, por el cual se resolvié suprimir del Himno Nacional todas las estrofas,
que ofendfan la imagen de Espafia.
Se buscé asi afirmar una perspectiva de continuidad en el tiempo que encontré en
la actividad historiografica su mas firme aliado. La profesionalizacién de la historia
que se produjo a partir de la segunda década de este siglo convergié con Ja entroniza-
cién del pasado como cimiento fundamental de la conciencia nacional, abocindose
a llenar los vacios que habfa creado el afin modernizador del siglo anterior. No sélo
Ta Colonia, sino el perfodo anatemizado de la dictadura de Rosas (1827-1852) —que
no casualmente era vinculado al oscurantismo del perfoco hispénico— fueron asumiendo
creciente importancia en las nuevas tendencias historiograficas, en un intento —no ne-
cesariamente exitoso— de superar los desencuentros y dualidades que escindfan la me-
moria colectiva.*
‘También en México y Peri la memoria historica —selectiva siempre que se vincula
ala fundamentacién del espiritu nacional — entrafiaba dualidades conflictivas para
ef afin integracionista de las tres primeras décadas de este siglo. El péndulo de la
% Jose Ingenieros, Socfotogia Argentina, Edislonss L. J, Rosso, Buenos Aires, 1918, pp. 505-506; el texto es de 1915,
W Rojas, La sestauracida aacionalsta, ob. cit, pp. 88-89.
© Rojas, Blasén de Plata, Meditaclones y evocaciones de... sobre el abolengo de los argentiaos, ob. cit, esp. pp. 71-95;
referencia en p. 79.
Sobre este toms véase el excelente trabajo de Diana Quatrocchi-Woisson, Un nationalisme de déracinés. Argentine,
‘pays malade de sa mémoire, Béitions du CNRS, Paris, 1992, esp. caps. IIIT.
% CE Smith, Toe ethnic origins of nations, ob. cit. esp. cap. 8.
z
exclusi6n, que habia oscilado en México entre el pasado indigena /insurgente y el hispé-
nico/conservador, tras la marea revolucionaria tendi6 a fijarse en una linea de tradi-
cién que enlazaba el pasado prehispanico con la Insurgencia y ésta con la Reforma,
hasta empalmar con la revoluci6n triunfante.”
No obstante, cabria afirmar que la antodefinicién de México como «nacién mesti-
za» se encarné en una practica mas efectiva que el discurso para superar fa dualidad:
en un mismo movimiento, losmexicanos consagraron la tradicién liberal dela Reforma
y deslegitimaroa su accién sobre las tierras, criticaron la Constitucién de 1857 por «no
realista», y reivindicaron la recuperacién de los ejidos y formas de apropiacidn agraria
que retrotraian a épocas anteriores a la Independencia.” Paralelamente, Diego Rive-
ra repudiaba el arte academicista neoprehispdnico del porfiriato, pero reivindicaba la
argnitectura colonial como un «aporteestético espafiol» infiltrado del «genio del obre-
ro indigena»;” Manuel Gamio postulaba el estilo neocolonial —al que denominaba
«Renacimiento arquitecténico mexicano»— como la real solucién a la problematica
formal del pais;” y, en el mismo momento en que México presentaba al mundo fa so-
lidez de su tradicién milenaria plasmada en las reconstrucciones de Teotihuacdn, la
gran prensa y la Municipalidad de México proponian ciclos de conferencias sobre el
arte novohispano y la restauracién de monurnenios coloniales.™ En palabras de Agus-
tin Basave, «los tres siglos de dominacién espafiola hab{an calado tan hondo como
los que precedicrona fa Conquista, ya esas alturas toda visién unilateral era ostensible-
mente estérily.*
En Pert la dualidad de la memoria histérica se habia reforzado con las tendencias
indigenistas referidas en el apartado anterior, Mientras Mariétegui insistia en que la
tradicién hispana no era peruana sino «extranjera», y el pais habia de «deshispani-
zarse> para «peruanizarse» —mediante la instrumentaciéa del pensamiento «euro-
peo», el APRA erigfa al Condor de Chavin como simbolo partidario, desplegaba
en sus manifestaciones una supuesta bandera det Tahuantinsuyu, y su jefe y creador
Haya de la Torre utilizaba en la clandestinidad el seudénimo de Pachaciitec, daba a
su refugio el nombre de Incahuasi y practicaba una violenta hispanofobia.” Por su
parte, el hispanista José de la Riva Agiiero se debatia entre la reivindicacién del Cuzco
como niicleo del ama peruana,” y la afirmacién de que incorporar temas prehispa-
nicos a la literatura no era un acto de americanismo sino de exotismo.”
% Lapervivencia de esta versién aoficial» dela historia mexicana puede verse en la publicacién de a Sectetaria de Hacienda
y Crédito Piblico: Semblanza Historica de México, Dicecciéa General de Prensa, Memoria, Bibliotecas y Publicaciones,
México, 1963, esp. p41. Sobreel proceso experimentado por la crsetianza de la histori en los manuales oficiales durante
el periodo revolucionario, f, Josclina Vazquez, Nacioualismo y educacioa en México, El Colegio de Méieo, México,
1975, cap. LV.
& Vense,cutre otros, Viizquez, ob. cit, p. 178; Cordova, ob. eit, pp. 225426
% D. Rivera, «da nueva arguitectura mexicana» (1922-23). Br Schavelzon, La polémica del arte nacional en Mévico, ob cit,
pp. 314.315.
% M. Gamio, «El actual renacimiento arquitecténico de México» (1920). Citado ea Daniel Schavelzon, «La arquitectura
neoptehispanica lacdia (1920-1950)», en Schavelzon, La poléimiea del arte nacional... ob. cit., pp. 333-342; referencia
en p. 333,
Lemperie, ob, cit.
95 Basave Beriter, ob, cit. p. 121.
Y Maridtegui, Sioto ensayos... ob. cit., esp. p. 273.
® Flotes Galindo, Buscando un inca, ob. cit, p. 339.
8 Riva Agdero, Prisnjes del Per, ob. ot
Citado en Mariitegui, Siete ensayos... p. 197
586
Pero, al igual que en México, el imperativo de una «nacién integral» fundada en
el reforzamiento de la conciencia colectiva, también favorecié el afain por el reencuen-
trode las dos tradiciones en una tinica y sdlida linea de continuidad. El grupo de hispa-
nistas reunidos en torno a José de la Riva Agiiero reivindicé mayoritariamente una
«tradicién» peruana que abarcaba el esplendor del pasado precolombino, los tres si-
glos de la monarquia hispanica y el Perit republicano. El primer historiador profesio-
nal del Perti, Jorge Basadre (colaborador de Amauta, la revista fundada por Maridte-
gui) afirmaba que «el Iacario fue el terreno, la Conquista la siembra y el comienzo
de nuevas siembras que han de germiaar».“® En tanto que Luis Alberto Sanchez ini-
ciaba su obra sobre la literatura nacional" con un extenso recorrido que partia de los
aspectos més antiguos de la cultura peruana («lo mas caracteristico y singular de nues-
tro pueblo»)'®, pasando por una colonia barroca y heterogénea (marcada por la
igetica entre «lo cortesano y lo popular», que incluia no sélo la imbricaci6n indigena,
sino también la afticana), hasta abarcar Ja época contemporinea al autor. Sanchez apor-
taba asi la perspectiva de una tradiciéa densa, policroma y unitaria en la heterogenei-
dad, «puesto que no cabe cultura sin tradicién», y «adjudicar ésta a s6lo un sector
histérico, a soto un elemento étnico, entrafia una mutilacién inexcusable de la persona-
lidad nacional."
La recuperacién del referente hispanico fue favorecida por el hecho de que las ela-
boraciones en toro a la cuestion nacional se vincularon estrechamente a la percepcién
dela «diferencia», encarnada esta tiltima en la América anglosajona y protestante. Ello
dio lugar a una potenciacién del nacionalismo de proyeccién supraestatal, que para
su autoafirmacién recurrié principalmente al «pasado connin» bajo la corona espafio-
la, y ala raiz «latina» como fundamento de Id especificidad.
Este tema ser objeto especial de estudio en otro capitulo de esta misma obra, pero
es necesario seftalar aqui que la reivindicacién de un «espiritu nacional hispanoameri-
cano» 0 «indolatino» actué como complemento dialéctico de la apelacién al espiritu
nacional peruano, argentino o mexicano, En ese movimiento de reafirmacién colectiva
—heredero de las reacciones que suscitaran las conceptualizaciones sobre una supuesta
inferioridad de la «raza latina» frente ala «anglosajona» o «germénica», en la segua-
da mitad del siglo XTX—"™ lo nacional se reforzaba con lo pannacional, y viceversa.
Dehecho, las referencias supraestatales estuvieron presentes enrcasi todas las elabo-
raciones y tendencias que abogaban por la integracién nacional y la reafirmaci6n de
la especificidad, desde la Indoamérica det APRA, la Burindia de Rojas, la Nacién La-
tinoamericana de Ugarte, la América mestiza unida de Vasconcelos, hasta visiones fun-
dadas en una suerte de «pan-indianismo», que anunciaban el resurgimiento de «diez
millones deindios en Peri, Bolivia, Argentina, que torna (n) a constituir grupos socia-
les conexos».""* Pero esta tiltima expresién era minoritaria. La mayoria de las tenden-
1% Baradre, Pensamientos sobre ef Pert, ob. cit, . 4
°°) Publicada inicialmente en 1928 bajo el patrocinio de fa Universidad de San Marcos.
8 L, A, Séncher, La vida def silo, ob. cit, p. 36
4 Idem, p. 37.
1 Cf. Lily Litvak Latinos » Anglosajones: origenes de una polémica. Povill-Editor, Barcelona, 1980,
4S Vatefreel, «E1 problema indigena, ob. cit p. 26.
587
cias que predicaban un nacionalismo supraestatal™ ponian el acento en la comunién
cultural enraizada en los sigios de fa Colonia. Es significativo en este sentido que en
el contexto del México revolucionario, que habia consagrado la tradicién indigenista-
insurgente, se recurriera a la tradicién hispnica comin cada vez. que el interlocutor
pertenecia al Ambito de la América espafiola. Un ejemplo entre otros muchos posibles,
es el mensaje de la Federacién de Estudiantes Mexicanos llevado por el arquedlogo
Antonio Caso, como invitado de honor, a los festejos con que Pert celebraba el cente-
nario de su Independencia; en dicho mensaje se afirmaba:
«Para los estudiantes mexicanos y peruanos es sobre todo una obligacién propagar el
hispanoamericanismo, porque sus pafses son los exponentes més firmes de la civiliza-
cidn espafiola en el Sur y el Norte del continente de Colon.
La nacién dentro del Estado y la nacién supraestatal convergian asi en una suerte
de expresidn bifronte de una misma intencionalidad: completar el proceso inconcluso
de fa construccién nacional, a partir de modelos y valores especificos, fundados en
«lo autéctono» y lo «genuino», que no sélo era propio y diferente, sino ~y por esa
misma razén— la base més sélida para el reforzamiento de una auténtica conciencia
nacional. Proyecto que entrafiaba una propuesta de reversion de las categorias decimo-
nénicas: convertir io que hasta entonces se habfa asociado a la «barbaric», en fa mate-
tia prima de la «civilizacién».
Asi como varias décadas mas tarde el movimiento negro norteamericano lanzaria
la consigna Black is Beautiful, los hispanoamericanos se abocaron a modificar los ba-
remos para la valoracién de manifestaciones cuiturales que, desdefiadas por el siglo
antetior como exponentes del primitivisme barbaro, el oscurantismo o la decadencia,
ahora se proponian al mundo como parte indisoluble del patrimonio universal.
De tal manera, la biisqueda de formas y colores que resultaran «intrinsecamente
mexicanos», se acompaité de un rechazo de las normas del gusto occidental decimond-
nico que hasta entonces se habfan aplicado para evaluar las formas artisticas prehispa-
micas 0 contempordneas populares. Manuel Gamio fue pionero de esta tendencia,
cuyo cauce se vio profundizado por el retorno a México en 1921 de Diego Rivera, quien
-yenia imbuido de la apreciacién, por parte de los artistas europeos de vanguardia, de
Jas formas africanas y polinésicas. La captura artistica de lo genuino mexicano llevé
a Rivera a afirmar que derivaba su técnica de fuentes precolombinas, al tiempo que
«descubria la belleza del tipo racial indigena y Io elevaba a ideal estético».'”
Un proceso semejante de cambio de paradigma tuvo lugar en la Argentina, donde
lareaccién al cosmopolitismo y la inmigracion habia producido desde finales del siglo
anterior un movimiento conocido como «criollismo» —en este caso fundamentalmen-
te literario y teatral— tendente a la reivindicacién de formas culturales de origen rural
"86 Muchos de sus formuladores se vinculat
ma Universitaria de Cordoba de 1918,
=) Ef Maestro. Revista de Cultura Nacional, ob clt., tomo I, p. 435 (cortesponde al mlmero V y VI, septiembre de 1921).
"08 Vease [da Rodriguez Prampolin, «La figura del indio en la pintura del siglo XIX: fondo idealégico, en Schavelzon,
La polétmica del arte aacionsl, ob. ct, pp. 202-217, esp. p. 208, nota 26; CG. Aguirte Belin, aLos simbolos étnicos
‘te Ia identidad nacional», ob- cit, p. 335.
'® Rodriguez Prampolini, ob, cit., p. 216
588
leuna wotta manera, al movimiento continental que se inicié com fa Refor
y popular." Esta tendencia, combatida primero por las élites cultas, se fue afianzan-
do hasta que lo «criollo» o «gauchesco» acabé por imponerse como simbolo y nticleo
dela nacionalidad. La poesia gauchesca —y dentro de ella el poema épico de José Her-
néndez, Martin Fierro— se convirtieron a partir de los afios veinte en un verdadero
culto nacional, y la obra de Hernandez fue propuesta como otra expresion de la épica
universal,
Segundo vehiculo para la revalorizacién de «lo autéctono» fue la arquitectura, me-
diante el surgimiento de un nuevo concepto estético que bused inspiracién en el perfo-
do colonial, para crear un estilo «basado en la estrecha relacion de la historia y la arqui-
tectura». Estilo que, «lejos de conducirnos a un arte localista», abrevaba en «el alma
nativa en su expresién mas genuina», adquiriendo por y a través de ella «la unidad
y el equilibrio que lo hagan comprensible en todos los idiomas del universo». “En
seguimiento de esta propuesta Buenos Aires, que habfa despreciado y sistematicamen-
te destruido los monumentos anteriores a la Independencia, se lanzé a la practica de
una arquitectura «neocclonials en la que elementos hispdnicos se aunaron a formas
virreinales peruanas, en un barroquismo que nunca habia tenido cabida en la modesta
edificacién colonial del Rio de la Ptata.'"”
Una reivindicacién semejante de tas formas coloniales se dio en la arquitectura
«neoperuana», que fue definida por Luis Alberto Sanchez como «la utilizacion de los
implementos y comodidades contemporaneas dentro de una concepcién arcaica may
sevillanan."? Contemporaneamente a ello, la pasion indigenista llevé a un auge del
quechuisme y el aimaraismo estéticos, que encontré en Ia literatura su mejor vehiculo
de expresion.
La reivindicacién de las manifestaciones artisticas nativas inspird asimismo serios
estudios tendentes a recuperar y definir las bases mismas de ciertas formas culturales,
como los trabajos de Adolfo Best sobre los siete elementos lineales del dibujo prehispa-
nico mexicano —con la intencidn de ofrecerlo como método de ensefianza de esa disci-
plina— o los estudios sobre mtisica andina realizados en Peri, apoyados en la defini
cidn de Ia escala pentaténica, ™
Este cambio de paradigma era expresién de la nueva dualidad que habia consagra-
do la época —exotismo 0 autoctonismo, ™ indianismo o exotismo, "lo «propio» 0
Uo Mientras en México y Peri lo weriollon se identificaba con el origen bispanico y Ta «raza blanca», en la simbologia
‘argentina se vineulaba a lo mestizo y popular; el exponente cldsico de los valores cricilos fue el gaucho, elemento aue
‘ens versa tradicional habla ya desaparecido delas pampas, y por eso mismo pudo ser elevado ai rango de mito nacio-
ral. Sobre el «criollismon véase Adolfo Pricto, Ei disewrso crioftsta en fa formacisn de ia Argentina moderna, Bdivorial
Sudamericana, Buenos Aires, 1988
° C¥tado en Tost Xavier Martini y José Meri Petia, La ornamentacisn en la arquitectara de Buemos Aires, [900-1940
Instimte de Arte Americano e Investigaciones Estéticas, Buenos Aites, 1967, p. 49.
1 Bp la vonigine de esta recuperacisn de «lo geauino americeno», en 1921 se leg6 a proponer la construceién en la capital
argentina de una «mansion neoaziecan, queen realidad ora de inspiracion maya; la proputesta fc hecha por el arquitecto
‘Angel Pascual. Schavelzon, ob. cit, p. 337.
08 Sanchez, La vide del sigio, ob. cit. p. 327.
4S Hensiquez Urefia, ob ct., pp. S¥ 25, Sobre la reivindicacidn de Ia misica americana, véase también Adolfo Salazar,
scindigenismo y curopeizaciSan,en EI Maestro. Revista de Cultura Nacional, N 4, julio 1921, ob cit, Tome, pp. 253-356.
NS L.A. Sdncker, «Témos contra ismos». Ea La polémica del indigenismo, ob. cit., pp. 97-10 ref. en p. 100.
"6 Rojas, Blasda de Plata, ob. cit.
589
lo «ajeno»—, cuya formulacién era el eje del propdsito de ampliar fas fronteras de la
inclusion, hasta la coincidencia ideal” de la «nacién» con los fimites det estado.
Clave de una nacién reformulada, que aspiraba a la universalidad a partir de la
especificidad propia, fundada en el afianzamiento de las tradiciones desartolladas sobre
el suelo nativo, en el transcurso de un tiempo histérico.
MN? Ce, nota 74 supra.
590
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Bulmer-Thomas, Política, Desempeño y Cambio Estructural...Document25 pagesBulmer-Thomas, Política, Desempeño y Cambio Estructural...Juan B. CabralNo ratings yet
- Borón - América Latina en La Geopolítica Del Imperialismo (Cap. 3)Document10 pagesBorón - América Latina en La Geopolítica Del Imperialismo (Cap. 3)Juan B. CabralNo ratings yet
- Programa America IIIDocument7 pagesPrograma America IIIJuan B. CabralNo ratings yet
- Derechas ChilenaDocument22 pagesDerechas ChilenaJuan B. CabralNo ratings yet
- Ay DeadDocument28 pagesAy DeadJuan B. CabralNo ratings yet
- Scribd TrashDocument1 pageScribd TrashJuan B. CabralNo ratings yet
- Rebeliones Populares-El Cambio Social en Europa-Kamen PDFDocument33 pagesRebeliones Populares-El Cambio Social en Europa-Kamen PDFJuan B. CabralNo ratings yet
- Crónicas PDFDocument57 pagesCrónicas PDFJuan B. CabralNo ratings yet
- Crónicas EspañolasDocument57 pagesCrónicas EspañolasJuan B. CabralNo ratings yet
- Rebeliones Populares-El Cambio Social en Europa-KamenDocument33 pagesRebeliones Populares-El Cambio Social en Europa-KamenJuan B. CabralNo ratings yet