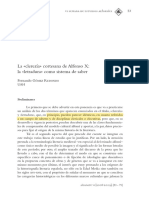Professional Documents
Culture Documents
Construcción Del Canon, 1
Construcción Del Canon, 1
Uploaded by
Luis Fernando Sarmiento Ibanez0 ratings0% found this document useful (0 votes)
9 views11 pagesOriginal Title
Construcción del canon, 1
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
9 views11 pagesConstrucción Del Canon, 1
Construcción Del Canon, 1
Uploaded by
Luis Fernando Sarmiento IbanezCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 11
DE LOS TEXTOS PERDIDOS
A LA CREACION DEL CANON
A la imprecisa designacién del objeto de estudio se aftaden otras
muchas dificultades, derivadas de las peculiaridades de los textos
medievales, desde la anonimia hasta la ausencia de titulos, a lo que
se suman circunstancias més especificas como la falta de testimo-
nios o la pervivencia de huellas literarias fruto de la coexistencia
entre cristianos, moros y judfos. Comparando nuestra literatura
con la de otros paises cercanos, quizs una de las singularidades
és llamativas sca la escasez, de obras conservadas, hasta cl punto
de haberse equiparado metaféricamente la produccién que nos ha
Iegado con los restos de un nautragio.
1.08 TEXTOS PERDIDOS DE LA LITERATURA CASTELLANA,
MEDIEVAL,
La literatura castellana medieval fire, comparada con Ia de otros
pueblos romanicos, limitada por el nimero de sus obras, sin que,
ademis, la mayoria de sus textos romances traspasaran las fronteras
ibéricas ni estuvieran muy difundidos. Unos cuantos ejemplos nos
servirdn para apoyar esta afirmacion: cl Cantar de mio Cid, de fina~
les del siglo x11 0 principios del siglo xm, sobrevive en un solo c6
dice, en pergamino algo tosco y escrito en letra gética del siglo xv;
las obras de Gonzalo de Berceo, compuestas entre 1230 y 1260, se
conservan en seis fragmentos, de los cuales cinco copian en el siglo
26 ENTRE ORALIDAD ¥ ESCRITURA: LA EDAD MEDIA,
xvi un subarquetipo perdido; conocemos el Libro de Apolonio (h.
1260) por la transcripcién de un escribano aragonés de mediados
del siglo xav. Por lo general, las obras en romance de los inic
nuestra literatura se han transmitido cn copias tardias, en mu
E2803 pobres y defectuosas, a excepcidn de la mayoria de los cuida-
dos textos alfonsies. -
Los autégrafos son reducidisimos, del mismo modo que las
obras surgidas de los escasos seriptoria mantenidos por los autores,
y todavia més los borradores, que solo nos han legado de forma
excepcional. De la Grant crénica de Espanya (1385) de Heredia
pervive un cédice fragmentario de una fase de redaccién previa, del
siglo xy, el manuscrito B. 355 de la Biblioteca de Cataluita, con sus
tachaduras y adiciones, que permite analizar la forma de trabajo de
su equipo. Pero se trata de un ejemplo singular; lo habitual es que
hayan subsistido muchas mas copias distantes de la época de su
produccién, en especial del siglo xv. La explicacién del fenémeno
radica en su mayor proximidad temporal y estabilidad lingiistica, a
la que después contribuyé la imprenta; asimismo, se acrecenté el
mimero de lectores y el afin coleccionista, un signo de distincién,
que llev6 a los mas altos estamentos a buscar y encargar manuseri~
tos, No obstante, comparativamente, los reyes, principes y nobles
bibli6filos no abundan en el Ambito hispano, y menos en el caste~
llano, sin que ademés, en la mayoria de los casos, sean similares a
los de otros paises europeos mas refinados. Sobresalen excepciones
regias como Alfonso X, mas frecuentes en la Corona de Aragén,
por ejemplo Pedro el Ceremonioso, 0 sus hijos, Juan, cufiado del
duque de Berry, exquisito coleccionista, y Martin el Humano, para
culminar con Alfonso V el Magnanimo, quien hizo del libro uno
de sus emblemas, y de la biblioteca, una de sus apuestas politicas en
competencia con los mandatarios italianos. Paralelamente en el si-
glo xv se copian las viejas obras, lo que explica que gran parte de la
literatura castellana medieval se lea en cddices de esa época.
Menéndez Pidal traté de llenar los grandes vacios existentes en
nuestra literatura a partir de la hipotesis de que muchas obras no se
habrian Hegado nunca a escribir. La importancia de la oralidad,
DE LO8 TEXTOS PERDIDOS A LA CREACION DEL CANON 27
aspecto que trataremos mas adelante, est en la base de las tesis
tradicionalistas. De acuerdo con sus seguidores, los poemas jugla-
rescos correspondian a una literatura iletrada que no merecia la
pena ser fijada por escrito, dado lo costoso de su manufactura, sal-
vo que se hicieran toscas reproducciones para facilitar su memori-
zacién. Se ha tomado como ejemplo paradigmitico el pequefio y
pobre cuadernito (japroximadamente de 65 x 55 milimetros!) en el
que se copia el poema de debate Elena y Maria, adecuado quiz
para que algiin juglar ambulante fo llevara en su bolsillo. Al mar-
gen de estas «ayudas» mnemotécnicas, gran parte de la literatura
tradicional, por ejemplo las cancioneillas o los cuentos folcléricos,
nunca habria salido de Ia oralidad, por lo que se nos ha perdido
para siempre; a veces conocemos su existencia y contenido por tes~
timonios indirectos: un resumen, un fragmento 0 una adaptacién,
{os cuales nunca nos pueden devolver el original. Los trabajos de la
escuela tradicionalista, con Ramén Menéndez Pidal al frente, se
centraron sobre todo en la épica, género del que nos sorprende la
ausencia de testimonios conservados, mds atin si lo comparamos
con la abundante produccién francesa. De ahi su esfurerzo por in~
tentar demostrar, mediante pasajes cronisticos y algunos roman-
ces, la existencia de cantares de gesta perdidos, Ilegando incluso
hasta su reconstruccién, como ocurre con Los siete infantes de Lara.
Resulta innegable la pérdida de muchas obras, manuscritas €
impresas, que han afectado casi a géneros completos, pero su recu-
peracién textual es tarea hipotética, ademas de compleja y polémi-
a; por ello en los tltimos tiempos la investigacién se ha centrado
sobre los textos que, habiendo sido fijados, no se han conservado o
Jo han hecho de un modo muy parcial. Con los precedentes de
proyectos similares para la literatura inglesa y latina, Alan Deyer-
mond emprendié esta labor borgiana y detectivesca. Por referen-
cias de los escritores a otras obras o a las suyas propias, de citas, ©
de inventarios de bibliotecas, ete., confeccioné un catilogo con
mis de 600 fichas de textos desaparecidos, que facilita su identifi-
cacién en el caso de ser localizados. El fenémeno no es privativo de
Ja transmisién manuscrita, pues la aparicién de la imprenta favore~
28 [ENTRE ORALIDAD ¥ ESCRITURA: LA EDAD MEDIA.
cié la multiplicacién de ejemplares, pero no asegur6 su conserva~
cin, Por estas mismas razones se ha ido elaborando un Repertorio
de impresos perdidos e imaginaries, aunque en este caso no se restrin-
ge alas obras medievales.
DESAPARICIONES DEFINITIVAS
Las consecuencias de estas desapariciones, a veces, pueden ser de-
finitvas y otras, felizmente, solo transitorias. Ciertos episodios se
sian devastadores como las guerras, el rego o los prejuicios ideol6-
gicos. El incendio de! convento dominico de Pefiafiel destruys el
ejemplar que don Juan Manuel habia dejado, «emendado en mu-
chos logares de su letra». La gran biblioteca de Cérdoba en tiem-
pos de Al-Hakem II, considerada por sus cocténeos como la ma~
yor del mundo, fue destruida parcialmente por la censura de
‘Almanzor contra las «ciencias ilicitas» a finales del siglo x. Razo-
nes politicas, religiosas 0 morales han conducido también a que
numerosos libros acabaran en la hoguera purificadora, Muy cono-
cido es el caso de la famosa biblioteca de Villena, cuya fama de
‘mago inspiré a Ruiz de Alarcén su comedia La cueva de Salamanca,
A su muerte (1434), Juan II requisé sus libros, con ejemplares de
procedencia arabe y hebrea, encargando al obispo Lope de Ba-
ttientos su revisién; como resultado, fueron quemados varios trata-
dos, evoliimenes de libros de malas artes»,
En otros casos la destruccién de importantes bibliotecas parti-
culates obedece al descuido o al desinterés de sus descendientes,
que ejemplificaremos con la de Gonzalo Argote de Molina (1548-
1596), quien poseia miiltiples manuscritos medievales, entre otros
el Poema de Ferndn Gonzdlex, el Libro de buen amory Elconde Luca~
nor, en algunos casos con testimonios quizés mejores que los con-
servados. Sin embargo, segiin refiere el cronista sevillano Diego
Ortiz de Ziitiga (1677), parte de sus manuscritos y papeles se es
parcieron a su muerte y parte quedaron en poder de Lépez de Cir-
denas, su sobrino y heredero, quien los guard6 con tanto celo que
‘DE £08 TEXTS PERDIDOS A LA CREACION DEI. CANON 29
1 tiempo y la polilla los tenian casi consumidos a su fallecimiento
(1671), perdiéndose asi valiosos originales, mientras que otros pa~
saron a distintas manos, Desolador es también el panorama descri-
to por Ambrosio de Morales (1572), encargado por Felipe I de
buscar cuai Sroa antanae
s «reliquias, enverramientos reales y libros antiguos»
se encontrara en su peregrinacién a Santiago. Bl monarca intenta-
ba rescatar libros valiosos para dejarlos en la Biblioteca de El Esco-
rial, pero, segiin refiere Morales, algunos habian sido prestados y
no devueltos, otros estaban desheckos y los més, descuidados 0
vendidos como pergamino viejo.
~ Hay numerosas referencias sobre bibliotecas particulares, no-
biliarias o eclesidsticas desaparecidas 0 cuyos fondos han quedado
dispersos sin que puedan hoy reconstruirse, al igual que ha ocurri-
do con inventarios librescos de disposiciones testamentarias. La
biblioteca de Jerénimo Zurita (1512-1580) constituye un caso pa~
radigmético, entre cuyos fondos se contaban, junto a muiltiples
manuscritos ¢ impresos en latin y griego, obras en romance. Una
gran parte de sus libros pasaron a ha biblioteca de la Cartuja de
‘Aula Dei (Zaragoza) y de abi salieron en 1626 por peticién del
conde-dugue de Olivares, con gran escandalo, para ir finalmente a
parar a la Real Biblioteca de San Lo-enzo de El Escorial. Sin em-
argo, los eddices en romance —dlos de vulgar de mano» en sus
palabras— se los dona, al morir, a su hijo, y bastantes se dispersa~
ron por diferentes bibliotecas particulares hasta que la suerte ha
deparado en algin caso hallazgos fortuitos; otros, sin embargo,
volvieron a parar a la Cartuja por disposicidn testamentaria del des-
cendiente, lo que puede explicar la presencia en E] Escorial del ma~
nuscrito k-11-4, gracias al cual conocemos el Libro de Apolonio.
La época moderna no fue més respetuosa con Ios libros de lo
que lo habfan sido las anteriores. La expulsién de los jesuitas por
Carlos III (1767) 0 la Desamortizacién de Mendizibal (1835~
1836) afectaron al patrimonio bibliogrifico y supusieron la pérdida
de fondos 0 la desmembracién de bibliotecas; asi, a consecuen-
cia de las leyes desamortizadoras desaparecieron del monasterio de
San Millin dos manuscritos medievales que contenian casi todas
30 ENTRE ORALIDAD ¥ ESCRITURA! LA EDAD MEDIA
las obras de Berceo, de los cuales solo se han localizado breves
fragmentos.
DESAPARICIONES TRANSITORIAS
Algunas de las causas mencionadas han ocasionado pérdidas solo
transitorias. Cédices e impresos procedentes de colecciones parti-
culares o de fondos monisticos espaiioles se custodian oy en la
Hispanic Society of America de Nueva York, en la Biblioteca del
Congreso de Washington, en Ia Nacional de Paris o en la Bibliote-
ca Britinica, etc., hasta donde han llegado a veces a través de largos
petiplos (donaciones de coleccionistas privados, adquisiciones di-
rectas, en subastas, etc.), por lo que nunca puede perderse la espe-
ranza de recuperar algtin valioso testimonio; por ejemplo, la casa
Shoteby de Londres subast6 en 1978 un manuscrito de! siglo xv
del Libro del Conoscimiento, curioso libro de viajes escrito en el siglo
anterior, ilustrado con.bellas miniaturas, que finalmente fue a pa-
rar a la Biblioteca Estatal de Baviera. La caracteristica letra inicial
del manuscrito apuntaba, sin duda, a su procedencia (la menciona-
da biblioteca de Jerénimo Zurita), desde donde se habia dispersa~
doa su muerte y, tras integrarse en la biblioteca del conde de San
Clemente, se perdié su rastro hasta su feliz reaparicién. La investi-
gacién depara permanentes sorpresas, por lo que los hallazgos se
van incrementando, aunque a veces se trate de fragmentos mini-
‘mos y en sorprendentes soportes. El Poema de Fermin Gonzalez ha
pervivido gracias a un eddice del siglo xv, bastante deteriorado,
transcrito con los rasgos lingiiisticos de la época de su copia; sin
‘embargo, en fechas recientes se ha encontrado en Villamartin de
Sotoscueva (Burgos) una teja, quizds escrita y cocida casi doscien-
tos aiios antes que el tinico testimonio conocido, en la que hay co~
piadas cuatro estrofas (180, 106, 107 y 108) del citado Parma.
Los viejos pergaminos se usaron con frecuencia para encuader~
nar nuevos volimenes o para confeccionar objetos como «rocade-
ros» (armazén para las viejas ruecas), carpetas, bolsas, ete., lo cual
DE LOS TEXTOS PERDIDOS A LA CREACION DEL CANON 3t
ha supuesto la destruccion de muchos textos, aunque el procedi-
miento usado también ha permitido importantes descubrimientos.
Del Roncesuatles se salvaron dos folios en letra gética del siglo xv
porque en el Archivo Provincial de Pamplona fueron plegados y
cosidos dejando un lateral libre con el fin de que sivieran de bolsa
para uso de algyin archivero; gracias a este hallazgo se ha incremen-
tado la reducida lista de textos épicos. Cuatro fragmentos del dma
fs de Gawla, copiados hacia 1420, aparecieron en 1954 cuando un
coleccionista de Almeria cambiaba 1a encuademacion de unos vi
portancia por ser el tinico testimonio conservado de un Amadis an-
terior al de Montalvo. Otras veces la sorpresa surge en los archivos
notariales, al descubrir protocolos cosidos y reforzados con folios
impresos. Asi se han podido identificar algunos editados por Pablo
‘Hurus, como una ignorada edicién zaragozana de la Creel de amor
(493) con sus primeros y hellos grabados, utilizados después en la
traduccién catalana (Barcelona, Johan Rosenbach, 1493). Quiz
uno de los mas recientes importantes hallazgos sea el manuscrito
Pde La Celestina, locali b
cio encuademnado junto a otros cuatro textos. Esta importante co-
pia de parte del acto I de La Celestina se ha identificado con los
primitivos papeles mencionados por Rojas, aunque es objeto de
vatiadas interpretaciones.
El derribo de una pared 0 de una casa puede deparar insélitas
sorpresas relacionadas sobre todo con la literatura aljamiada, mar~
ginal y clandestina. Por este camino ha aumentado nuestro conoci-
miento de cédices mudéjares y moriscos, ocultos por sus propieta~
trios, segtin se agravaban las prohibiciones de tener libros o apuntes
en arabigo, Un manuscrito del Poema de Yiisufse localizé en Morés
(Zaragoza) en una cueva junto a algunas armas de fuego, del mis-
mo modo que en Almonacid de la Sierra (Zaragoza) se descubrie~
ron los fondos de lo que parece el almacén de un librero morisco,
por la riqueza:y variedad de sus materiales.
R ENTRE ORALIDAD ¥ ESCRITURA LA EDAD MEDIA
CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LA ESCASEZ
DE TEXTOS CONSERVADOS
Las consecuencias de esta escasez de textos conservados son nu-
merosas: ha condicionado nuestra tradicién filoldgica y ha causado
un cierto desinterés por su filiacién. Mientras franceses, italianos 0
alemanes experimentaban y discutian sobre critica textual desde el
siglo 21x, la filologia hispinica permanecié ajena a este prictica;
solo a partir del siglo xx se han emprendido importantes trabajos,
en especial sobre aquellas obras que por disponer de varios tes-
timonios plantean mas problemas ecdéticos, como el Libro de
Alexandre, Ellconde Lucanor o las cr6nicas histéricas. La penuria de
testimonios contribuye también a las abundantes discusiones sobre
los generos literarios. La clasificacién de las obras medievales sus-
cita siempre un amplio debate, al que no es ajena la colisién entre
nuestro sistema de recepcién y el contexto en que surgieron los
textos. Desde una perspectiva actual tendemos a asignarles una
linica adscripeién moderna que facilita nuestra interpretacién y,
sobre todo, la catalogacién didactica, pricticas inadecuadas para
los habitos medievales. Sus textos carcefan de unos modelos cané-
nicos que se impusieran, lo que contribuia a la heterogeneidad de
sus componentes, vista desde nuestra época; al mismo tiempo, po-
dian encuadernarse en un mismo volumen piezas en apariencia
dispares, sin que tampoco las denominaciones genéricas resultaran
muy precisas, casi siempre diferentes a las usuales hoy. Su escasez
puede convertir a las obras conservadas en hitos «singulares», por
Ja ausencia de antecedentes y consecuentes, lo que nos impide te-
ner un panorama completo sobre la evolucién de la serie. Esto ha
propiciado que algunas obras se hayan adserito de forma muy di-
versa, como el Libra de buen amor, catalogado como autobiografia
erdtica, fabula milesia, poesia escolar de tradicién ovidiana, maga-
‘ma, etc., 0 el Zifar, libro de caballerias, novela didéctico-moral,
regimiento de principes, etc. El problema afecta por igual a las
obras mas relevantes de nuestra literatura que a aquellas considera
das menores. Baste con recordar el interés que suscitan actualmen-
DE LOS TEXTOS PERDIDOS A LA CREACION DEL CANON 33
te dos breves textos, el Libro de las tres razones de don Juan Manuel
y las denominadas Memorias de dofia Leonor Léper. de Cérdoba.
‘Ambos, con ingredientes autobiogrificos, escapan a cualquier in-
tento de clasificacién. Sin entrar ahora a debatir su adseripcién, si
contéramos con més testimonios de la denominada en otros paises
«literatura linajistica» 0 de los libros de familia», podriamos pro-
yyectar ambas obritas sobre textos afines.
La insuficiencia de testimonios también nos dificulta conocer
importantes datos sobre su circulacién y recepcién, lo que distor-
siona nuestro andlisis, a lo que se suma la cambiante apreciacién
debida al paso del tiempo, superpuesta a otros sistemas estéticos
y culturales. El Libro de buen amor tuvo cierta difusién confirma-
da por los tres manuscritos existentes, su relacién en inventarios
—que pueden referirse a otros testimonios perdidos—, sus ecos en
obras y autores del siglo xv (el Cancionero de Baenao el Arcipreste de
Talavera), su mencién en un manuscrito misceléneo, en el Probe
‘ioe carta de Santillana o los restos de una traduccién portuguesa
perdida, ;Podemos asegurar lo mismo de otros textos considerados
hoy ineludibles para conocer este periodo histérico? {Tuvo, por
ejemplo, el Cantar de mio Cid la importancia actual? Fue valorado
por su historicidad y usado por los colaboradores del taller histo-
rlogrtfico alfonsi, pero es posible que otros cantares menos cultos
—hoy perdidos— fueran mas populares. Su consideracién como
paradigma de un género —el épico— que reflejaria las esencias
sgenuinas de la castellanidad (= espafiolidad) condiciona nuestra
lectura e interpretacién en funcién de unas pautas inexistentes en
el Cantar, sin que estas observaciones le resten mérito alguno.
DE LA RECUPERACION DE LOS TEXTOS MEDIEVALES
ALA LITERATURA NACIONAL
Nuestra perspectiva en torno a los textos viene determinada por el
canon literario, tamizado por los gustos, valores, estética, ideolo-
sa, etc,, del presente, sumados a los prejuicios y consideracién ge-
34 ENTRE ORALIDAD Y ESCRITURA: LA EDAD MEDIA
nerales de su época, La cambiante fijacién de ese canon ha seguido
un largo cariino en el que la literatura medieval ha pasado del olvi
do a su revalorizacién, tras un lento proceso de rescate de su pro-
duccién y un acercamiento mas matizado, desprovisto de ciertos
apriorismos que condicionaban los estudios anteriores, sin que ello
implique qce ahora no sengamos otros. De su desarrollo, destaca-
remos unos hitos representatives, para detenemnos en el nacimien-
to del medievalismo profesional, representado por Amador de los
Rios, Mila i Fontanals, Menéndez Pelayo y Menéndez Pidal, cuya
tarea supone la aparicién de la filologia moderna y del medievali
iterario, Sus andamiajes han legado hasta nuestros dias, en los
que perviven todavia ciertas huellas de su legado, entre otras raz0-
nes, por la magnitud de su obra y su influencia, directa 0 indirecta
através de discipulos y sucesores.
‘Los cambios en os iltimos afios estn siendo suficientemente
profundos como para que podamos hablar de la existencia de unos
nuevos y diversos paradigmas, favorecidos por las generacones
‘més recientes, Con independencia de los métodos empleados, el
estudio de la literatura se aborda, queramos 0 no, a partir de una
én diferente de la Edad Media, unida a una mayor amplitud del
panorama investigador, légica consecuencia del mayor caudal de
informacion sobre los autores y los textos editados. Esta dltima
tarea todavia deberfa resultar prioritaria, por més que en unos mo-
mentos u otros se pongan de moda ciertos géneros y temas, por lo
general més olvidados, peor estudiados 0 cuya revision se siente
. Una de las mayores
diferencias con el pasado incluso préximo radica en el incremento
del nimero de personas dedicadas a la tarea, también en Espaita,
unida a una cierta dispersion geogrifica, lo que ha conllevado una
mayor variedad de enfoques asi como una ampliacién de las mate-
rias y los autores analizados. Del cultivo monotematico, se ha pa-
sado a una mAs satisfactoria pluralidad, cuyo anilisis desbordaria
nuestros propésitos, nuestra disciplina y nuestros limites, al tiem-
po que una parte se vera plasmada en nuestra exposicién posterior
yen el volumen transversal sobre teorias literarias
desde el presente como una labor prioritar
DE L08-TEXTOS PERDIDOS A LA CREACION DEL CANON 35
LA LITERATURA MEDIEVAL EN LOS SIGLOS DE ORO:
ENTRE LA CONTINUIDAD ¥ BL DESPRECIO
Las relaciones entre la literatura medieval y lade los Siglos de Oro
obras y de los autores
¢Cémo podian acceder Jos escritores éureos a las obras medie~
vales? Las formas de difusién ya conocidas, la tradicién oral y la
manuscrita, no desapareceran, pero la imprenta desempefia un pa
pel cada vez més decisive. La cultura oral medieval, cuentos, ro-
mances, canciones, ete., sigue viva, pero ahora penetra en los en~
tornos cortesanos; por ejemplo, los cantarcillos tradicionales los
famosos villancicos—, cuyo origen remoto no podemos precisar en
muchos casos, afloran con la moda popularizante de tiempos de los
Reyes Catdlicos, proseguida e incrementada después. En ese con-
junto heterogéneo de canciores, tan bien estudiado por Margit
Frenk, se integran poemitas arcaicos junto a otros muchos en los
que lo popular y lo culto se entrecruzan y suponen una contimui~
dad, no consciente, con la tradicion medieval. Por otra parte, los
anaqueles de los nobles seguirin atesorando manuscritos como en
las ya citadas bibliotecas de Jersnimo Zurita o de Gonzalo Argote,
cn las que se guardaban ejemplares de obras medievales.
‘Ahora bien, en Ia difusién de textos medievales en los siglos
xv1y xv debemos atender, sobre todo, a la imprenta, que aparte
del libro propicia la aparicién de pliegos sueltos econdmicos, desti-
nadojun piblico heterogéneo, de letras eiletrados, en los que se
transmitira casi todo el romanzero viejo y buena parte de la poesta
de cancionezo. En su negocio editorial Ios impresores se ocupan al
comienzo, légicamente, de las obras manuscritas més leidas y ac~
tuales, lo que supone que se impriman y aprecien més los autores
del siglo xv, entre los que destacan las ediciones y reediciones de
poesia, por ejemplo el Cancionero general de Hernando del Castillo
he
pita
36 [ENTRE ORALIDAD Y ESCRITURA: LA EDAD MEDIA
(1512), las obras de Santillana, Mena o Manrique, convertidos en
clasicos comentados con glosas, o la prosa didictica, histdrica y de
ficcién, sea la Crémica abreviada de Esparia de Valera, la Cronica del
rey don Rodrigo 0 Crénica sarracina de Pedro del Cosral, el Corba-
cho, la Circe de amor, el Amadis 0 La Celestina.
El éxito de estas tres iltimas se manifiesta no solo en el niimero
de sus reediciones, sino en su capacidad para convertirse en para~
igmas de series nuevas y de renovar ¢ impulsar las existentes, las
continuaciones celestineseas, la ficcién sentimental y los libros de
caballerias, aptas para triunfar en Europa y crear nuevos textos his~
panos. De las «obras antiguas», anteriores a 1400, pocas consiguen
saltar la barrera del eédice con la posibilidad de ampliar el ntimero
de sus lectores. Quedaron al margen de la imprenta géneros inte~
ros, los cantares de gesta o el mester de clerecia, y se «salvaron>
cexcepcionalmente algunas obras narrativas, entre otras el Cavallero
Zafar, el Exemplaria contra los engahios peligros del mundo, Ya remo-
zada Crénica troyana, la llamada Crénica popular del Cid, el Enrique
fide Oliva, la. Historia de la reina Sevilla, conocida en el siglo xiv
como el Noble cuento del enperador Carlos Maynes, ademas de textos
juridicos como el Fuero Juxgoy las Partidas, muchas veces glosadas.
Las causas de estas excepciones son varias, pero entre ellas de~
bemos destacar los diferentes significados que adquieren las obras
medievales en los nuevos contextos desde los que deben ser lefdas,
© su posible vigencia legislativa, sin olvidar la habilidad de unos
impresores por atender los gustos de los receptores y saber remozar
las viejas cteaciones. Existe, por ejemplo, un public consumidor
de historias caballerescas cada vez mas amplio, al que los editores
facilitan viejos textos castellanos, modernizados en mayor o menor
grado lingiisticamente, 0 de autores extranjeros, traducidos y
adaptados.
Gracias a ciestos impresores, en especial Fadrique de Basilea,
Juan de Burgos y los Cromberger, los lectores del siglo xv1 dispo-
in de bastantes creaciones medievales, entre las que conviven ti-
tulos como la Historia de los nobles cabalteros Oliveros de Castilla y
Artis de Algarve 0 el Libro de Tristin de Leonis junto a La corénica
Dh 105 TEXTOS PERDIDOS A LA CREACION DEL CANON 37
del muy esforzade y esclarecido cavallero Cifar. En este caso, se remo
26 el lenguaje, el formato, el titulo, el grabado inicial y la division
en libros y capitulos para que el viejo texto del siglo x1v se renova-
1a, presentindose como un libro de caballerias, sin obtener el éxito
deseado porque no obedecia a las pautas triunfantes. Algo similar
cocurre con el Galila ¢ Dimna, que circulaba en castellano desde la
traduccidn encargada en la corte alfonsi. Esta coleccién de cuentos
de remoto origen hindd, impresa en Zaragoza (1493), se reedita
varias veces en el siglo xvi, pero sus lectores no la identificarian
con a anterior. Desde el titulo, Exemplario contra los engatios y peli
gras del mundo, se inserta ahora en la tradicién de los tratados de
cedificacion religiosa.
‘A mediados del siglo xv1 se establecen importantes cambios
editoriales que, entre otros aspectos, afectan a los pliegos de cordel,
una barrera simbolica con la que topan la mayoria de las impresio~
nes de textos y géneros medievales, aunque algunos llegan a revita-
lizarse excepcionalmente, como libros de caballerias, acompafiados
de los especticulos caballerescos, que repuntan en torno a 1580, en
consonancia con los intereses ideol6gicos promovidos desde el po-
der. Solo algunos relatos alcanzarin suficiente popularidad para
superar In mitad del siglo, reediténdose profusamente hasta la
Edad Moderna con cambios y adaptaciones, como sucede con va~
rias historias caballerescas breves de Jejanos origenes. Muchas se
han traducido de versiones francesas, desde el Libro del conde Parti
‘nuplés, el Oliveros de Castilla ya mencionado, La espantosa y admi-
rable vida de Roberto el Diablo, la Historia del emperador Carlo Mag-
no y los dove pares de Francia, la Historia del cavallero Climades, sin
Ja que dificilmente se entenderia el episodio quijotesco de Clavile~
fio, etc, Se difundiran en pliegos de cordel, como los Siete sabios de
Romay la Historia de (a doncella Teodor, del mismo modo que se-
gguird imprimiéndose la traduccién medieval de las fabuulas de Eso-
po. Todo ello apunta a las preferencias del publico lector, que en
tuna primera fase prefiere la poesfa cancioneril, la religiosa y la pro-
sa didfctico-moral e hist6rica, pero que, sobre todo, disfruta con
las obras de entretenimiento medievales y sus continuaciones del
38 [ENTRE ORALIDAD Y ESCRITURA! LA EDAD MEDIA
siglo xv1, segtin indican sus defensores y lamentan los moralistas;
sus reiteradas criticas varian con el tiempo, en funcién de su cultu-
ra, su personalidad, su difusién y del piiblico a quien van diigidas.
Entre las muchas citas que podriamos esgrimir, recordaremos
das palabras de fray Antonio de Guevara, quien en el «Argumento»
de su Aviso de privados y doctrina de cortesanos (Valladolic, 1539),
queja «de que ya no se ocupan los hombres sino en leer libros que
es afrenta nombrarlos: como son Amadis de Gaula, Tristan de Leo-
nis, Primaleén, Céércel de amor y a Celestina: a los cuales todos y a
‘otros muchos con ellos se devsia mandar por justicia que no se im-
primiesen ni menos se vendiessens porque su doctrina incita la sen-
sualidad a pecar y relaxa el espiritu a bien bivir». Si suelen ser leidos
por espiritus «mas débiles o menos formados», como las doncellas,
Jos avisos se acrecientan; asi, Luis Vives, en La formaciéa de fa mu-
Jer cristiana (lib. 1, cap. v), advierte en 1523 2 las jévenes contra las
«lecturas pestiferas», como los libros de caballerias o Le Celestina,
aunque él mismo en Las disciplinas valora su desastrado final: «En
ste punto fue incomparablemente més cuerdo el que escribié en
nuestro vulgar castellano la Tragicomedia de La Celestina, pues alos
amores avanzados hasta un limite ilicito y a aquellos delsites peca-
minosos, dioles una amarguisima ejemplaridad con el trigico fin y
la caida mortal de los amantes, y 2 las muertes violentas de la vieja
alcahueta y de los rufianes que intervinieron en ese esclarecedor
celestineo» (lib. I, TD.
Este tipo de censuras mis 0 menos descalificadoras son habi-
tuales, por lo que en estos contextos resultan mis valiosas las ob-
servaciones del humanista Alvar Gomez de Castro (h. 1516-1580),
buen lector del Amadss, del que entresacé los segmentos que mas le
interesaban. Hacia finales de la década de 1570 por encargo de la
Inquisicién emite un informe, examinado por Russell, en el que
defiende la Tragicomedia, la Garcel de amor y numerosas sbras poé-
ticas, al tiempo que pone en evidencia los nuevos recu:sos de los
escritores en tiempos censores posteriores a Trento, Estos libros
caunque tratan cosas de amores, tritanlo como gente prudente y
sabia», hechos por hombres de idénticas condiciones; concluye con
‘DE LOS TEXTOS PERDIDOS A LA CREACION DEL CANON 39
benevolencia que «algunos libros an de quedar para ocupar la gente
sensual que, no sabiendo ocuparse en cosas més altas, por fuerza an
de tener algunos manjares gruessos en que se entretengan, y es im-
possible segrin nuestra naturaleza que ... no hagan siempre seme-
jantes poemas, disfragados de mil maneras, para escaparse de incu-
rrir en las censuras».
Dejando a un lado los criterios morales, entre los que, a veces,
se interfieren y entremezclan opiniones estético-literarias, los es-
critores de los siglos xvi y xvi1 muestran un conocimiento muy
parcial de los textos antiguos y unos juicios, a veces, poco entusias~
tas, como el expzesado por Garcilaso en su prélogo a la traducci6n
de Bosedn de EV cortesano (1534), indicio de que se van producien-
do importantes cambios en el sistema de la mano de escritores con
nuevas sensibilidades: «Y también tengo por muy principal el be-
neficio que se hace a la lengua castellana en poner en ella cosas que
‘merezcan ser leidas; porque yo no sé qué desventura ha sido siem-
pre la nuestra, que apenas ha nadie escrito en nuestra lengua sino
lo que se pudiera muy bien escusar». Se conoce la literatura del si-
glo xv, y se valora en especial la obra de los tres grandes poctas,
Santillana, Mena y Mantique, citados de forma elogiosa pot varios
teéricos, como Herrera en sus Anotaciones a Garcilaso. Juan de Val-
dés esta mejor informado, sin olvidar que desde 1529 habia aban-
donado Espafia, temeroso por un proceso inquisitorial, para esta~
blecerse en Italia. Desde alli escribe su Didlogo de la lengua en el
aque recurre con frecuencia a obras del siglo xv para ejemplificar
sobre usos linggiisticos y estilo. Muestra sus preferencias por La Ce~
Iestinay el Amadts de Gaula, aunque también sefiala sus anacronis~
‘mos; entre los poetas del xv, se inclina por Manrique, cuyas coplas
le resultan dignas de ser leidas y estimadas asi «por la sentencia
como por el estilo».
‘Ninguna de estas citas implica una perspectiva histérica ni una
conciencia de la antigiiedad de los textos, al fin y al cabo se habian
impreso haca poco tiempo, continuaban reeditindose y seguian
vigentes insertos en el nuevo sistema literario; por tanto, la dptica
adoptada no se corresponde con la nuestra mas histérica, pues di-
40 ENTRE ORALIDAD Y ESCRITURA: LA EDAD MEDLE
ferenciamos periodos, origenes, posteriores adaptaciones y reedi-
ciones. Ahora bien, ya el citado Alvar Gomez distingue expresa~
mente la antigiiedad de las obras poéticas a partir del Profemio ¢
carta del Marqués de Santillana dirigido a don Pedso de Portugal,
Entre los libros bien escritos destaca la primera Celestina, pero no
las continuaciones posteriores a Rojas; asimismo recomienda el
Cancionero general, con las consiguientes eliminaciozes de autores
y obras prohibidas.
En el tiltimo tercio del siglo xv1 se perciben también los cam-
bios que se estin produciendo en los escritos de los sevillanos Ar~
gote de Molina y Nicolas Antonio. El primero, poets, historiador,
gencalogista, etc., se convirtié en uno de los principales coleccio
nistas de antigtiedades; en su casa construyé un famoso museo en
cl que, en palabras del pintor Pacheco, suegro de Velizquez, junts
raros y peregrinos libros manuscritos ¢ impresos, extraordinarios
caballos de raza, abundantes armas antiguas y modernas, cabezas
de animales, pinturas de fabulas y hombres ilustres, hasta el pun-
to de que incitaron a.que el rey, estando en Sevilla (1570), fuera en
coche disfrazado a visitarlo. Desde una perspectiva filolégica, po-
demos considerarlo el primer editor de obras antiguas con sus im=
presiones de E/conde Liucanor (1575), €l Libro de la monteria (1582)
yla Bmbajada a Tamorlén (1585).
La edicin de E/ conde Lucanor se apoya en unos criterios que
condicionaron durante afios su recepcién. De las circo partes del
libro, Argote reproduce solo la primera, y en ella incluye 49 ejem-
plos, en un orden diferente del habitual. Segtin nos dice accedié a
tres manuscritos, el suyo, y otros dos de sus amigos Antonio Ore-
tano, candnigo sevillano, y el historiador Jeronimo Zarita. La edi-
cin se complementa con comentarios de Argote, un indice de
ejemplos, un perfil biogréfico de don Juan Manuel, una transcrip-
cin del epitafio de su tumba en Pefafiel, la relacién de miembros
de la casa de los Manueles, un elenco de los wiessos que cierran cada
ejemplo, y dos discursos, «Sobre la poesia castellana contenida en
este libro» y «De la lengua antigua castellana, acompafiados de un
«dndice de algunos vocablos antiguos». En sus discursos Argote
DP 10S TEXTOS PERDIDOS A LA CREACIGN DEL CANON an
copia vatias coplas del Poema de Ferndin Gonzalez y un soneto de
Santillana, e incluye un clogio a Jorge Manrique. Sorprende, por el
contrario, que atribuya unos versos del Libro de buen amor a Do-
miingo Abad de los Romances, pues en el inventario de su bibliote~
ca figura un «Cancionero del Arcipreste, de canciones antiquisimas
de tiempo del sey don Alfonso XI», quizis el famoso manuscrito
citado en a biblioteca de Fernando Colén del que desconocemos su
paradero.
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5819)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- El Libro y Sus Poderes - Roger ChartierDocument39 pagesEl Libro y Sus Poderes - Roger ChartierLuis Fernando Sarmiento IbanezNo ratings yet
- Entrega Final (Seminario)Document23 pagesEntrega Final (Seminario)Luis Fernando Sarmiento IbanezNo ratings yet
- Anne Carson. Una Erótica de La Traducción.Document177 pagesAnne Carson. Una Erótica de La Traducción.Luis Fernando Sarmiento IbanezNo ratings yet
- COETZEE J M Confession and Double Thoughts - Tolstoy, Rousseau, DostoevskyDocument42 pagesCOETZEE J M Confession and Double Thoughts - Tolstoy, Rousseau, DostoevskyLuis Fernando Sarmiento IbanezNo ratings yet
- Poética y Filosofía de La Historia IDocument74 pagesPoética y Filosofía de La Historia ILuis Fernando Sarmiento IbanezNo ratings yet
- Trabajo 3Document4 pagesTrabajo 3Luis Fernando Sarmiento IbanezNo ratings yet
- Libro de Alexandre - OcredDocument16 pagesLibro de Alexandre - OcredLuis Fernando Sarmiento Ibanez0% (1)
- Sesión 19 de Abril. Libro de Alexandre - OcredDocument15 pagesSesión 19 de Abril. Libro de Alexandre - OcredLuis Fernando Sarmiento IbanezNo ratings yet
- Sueño Del Injusto, José ZuletaDocument1 pageSueño Del Injusto, José ZuletaLuis Fernando Sarmiento IbanezNo ratings yet
- Milagros de Nuestra Señora, Berceo - OcredDocument8 pagesMilagros de Nuestra Señora, Berceo - OcredLuis Fernando Sarmiento IbanezNo ratings yet
- Prólogos, Alfonso X - OcredDocument8 pagesPrólogos, Alfonso X - OcredLuis Fernando Sarmiento IbanezNo ratings yet
- Inroducción, Lacarra y Cacho BlecuaDocument11 pagesInroducción, Lacarra y Cacho BlecuaLuis Fernando Sarmiento IbanezNo ratings yet
- El Cantar Del Mio Cid-93-158Document66 pagesEl Cantar Del Mio Cid-93-158Luis Fernando Sarmiento IbanezNo ratings yet
- El Amor PlatónicoDocument20 pagesEl Amor PlatónicoLuis Fernando Sarmiento IbanezNo ratings yet
- GÓMEZ REDONDO, La Clerezía Cortesana de Alfonso XDocument27 pagesGÓMEZ REDONDO, La Clerezía Cortesana de Alfonso XLuis Fernando Sarmiento IbanezNo ratings yet
- Articulación y Contenido 3 - OcredDocument14 pagesArticulación y Contenido 3 - OcredLuis Fernando Sarmiento IbanezNo ratings yet
- Literatura Medieval Española, 2021-I, ProgramaDocument6 pagesLiteratura Medieval Española, 2021-I, ProgramaLuis Fernando Sarmiento IbanezNo ratings yet
- El Cantar Del Mio Cid-6-39Document34 pagesEl Cantar Del Mio Cid-6-39Luis Fernando Sarmiento IbanezNo ratings yet