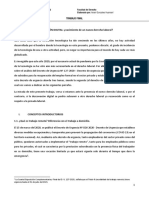Professional Documents
Culture Documents
López, J. La Representación Del Trabajo en El Cine - Tiempos Modernos
López, J. La Representación Del Trabajo en El Cine - Tiempos Modernos
Uploaded by
AnaniGonzalesHuamaní0 ratings0% found this document useful (0 votes)
13 views21 pagesOriginal Title
1. López, J. La representación del trabajo en el cine_Tiempos modernos
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
13 views21 pagesLópez, J. La Representación Del Trabajo en El Cine - Tiempos Modernos
López, J. La Representación Del Trabajo en El Cine - Tiempos Modernos
Uploaded by
AnaniGonzalesHuamaníCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 21
La representacién del trabajo en el cine:
Tiempos modernos
Juan Lépez Gandia
Universidad Politécnica de Valencia
1, Cine y TRanajo, IntRODUCCION
Resulta ya un lugar comiin en la mayoria de los estudios sobre la representa
‘i6n del trabajo en el cine (Monterde), la afirmacién de que el trabajo como acti-
vvidad a la que dedicamos la mayor parte del tiempo no suele representarse mis que
bajo la forma de su omisi6n, de la elipsis, de aquello que seria por sf mismo algo fuera
del objeto esencial del cine entendido como entretenimiento y especticulo El cine
como especticulo del siglo xx se dirigié sobre todo a las masas obreras como arte
popular o teatro de pobres, como alternativa al tiempo de trabajo. Estuvo por tanto
ligado desde el principio y esencialmente al tiempo de ocio. El tiempo de trabajo
seria per se antiespectacular mientras que el cine seria una continuacién, como algo
propio de la vida urbana, de ls vistas, de los panoramas, de los escaparates, y en ge-
neral del entretenimiento, Bajo otros aspectos el cine seria una forma moderna ne~
obarroca, que sustituiria al papel de las fiestas de Ja cultura popular 0 de otras
celebraciones organizadas desde el poder. Es otra de las manifestaciones del battoco
en la modernidad a que hizo referencia Benjamin, una nueva forma de especticulo
popular, en sustitucién de las formas tradicionales, como la religiosa o la politica.
El mundo del trabajo, en su materialidad, seria en principio también refiac-
tario a la representacién cinematogrifica en la medida en que las ficciones cine~
103 “TRANAJOY CINE. LNA INTRODUCCION AL MUNDO DEE. TRARAO A TRAVES DEL-CINE
_matogréficas van ligadas en sus origenes a a idea de «atracciéns, es decir aquello
que coloca al espectador en una situaci6n visual y emocional que lo extrae de st
vida cotidiana para situarlo en una experiencia que rompe con la misma,en una
idea proxima a la de eaventuray de Georges Simmel.Y evidentemente la realidad
iaterial del trabajo seria, como el sueiio, un stiempo muerto» en el que no se pro-
duce el acontecimiento. De abi que como tal no se muestre sino que logicamente
se presuma y pase a formar parte de lo que esta en off, de lo elidido. El tiempo la-
boral seria algo presunto en las historias narradas por el cine mayoritario, que no
Interesa como tal.
El tiempo del trabajo, como tiempo muerto,sin acontecimiento ni aventura, no
habria producido en los origenes del cine ni en su desarrollo histérico a lo largo del
siglo Xx en el cine mayoritario 6 hegeménico una imagen por sf mismo mis que
por omisién, Hasta tal punto ha sido asi que incluso cuando una actividad laboral
6 profesional rete los requisitos de accién, aventura, peripecia, acontecimiento y
dda lugar a una representacion, si asi se ha configurado y codificado, lo hace bajo la
condicién de que la idea de trabajo como tal quede abolida. Es ficil observar este
ferndmeno en la historia del cine con las peliculas de diversos géneros cinemato-
grificos en que el ambiente de trabajo se trasmuta y se sitia como una convencién,
‘mis al servicio del propio género, ya sea wesfem, cine negro, melodrama, comedia,
slapstick, biopiz, cine de aventuras, cine politico, tc. La actividad laboral 0 profesio-
nal resulta asf desplazada hacia un tratamiento novelesco, narrativo, de tal manera que
acaba borrindose y desapareciendo como tal, al ser un mero pretexto para el des
arrollo de los citados géneros o un simple espacio escenogrifico para el tratamiento
de relaciones personales 0 de otro tipo, conflictos © preocupaciones que poco o
nada tienen que ver con el trabajo, cuando no muestran precisamente Ia propia fuga
del trabajo como medio de vida digno y la utilizacién de otras formas de vida para
enriquecerse y promocionarse socialmente,
2, CINE Y MODERNIZACION INDUSTRIAL
ese a todas las afirmaciones anteriores que son vélidas con carieter general
para referirse al cine mayoritario, a la produccién comercial cinematogrifica ha-
Ditual, sin embargo también ha habido un cine alternativo que ha acompaiiado a
Ja propia evolucion del trabajo en el discurrir del siglo X.Y por ello no ha po-
dido dejar de representar los problemas de las clases trabajadras, las Iuchas obre-
135 y del sindicalismo: los problemas derivados de las crisis econ6micss, del paro,
1A REPRESENTACION DEL
de los cambios y rees
condiciones de traba
sin social, de las emi
vvida cotidiana y con
de trabajo.
Un ejemplo de
modernizaci6n indus
{que muestran cémo
bbajador en un apénc
rreo control de sus
fandamentales de la
dernos (Modern Times,
A nous la liberté (193
Si en las obras
garvos de la represi6
en Metedpois los tal
‘un egorila compete
manos sin cerebro,
pendiendo de un cet
Dios. En un mund
social organicista de
uniformada, un ¢j
manos), sin que ¥
maquuinas fancionat
y destrozan y devo
imatizado regio p
fiesto la erotizaci6t
rmiquinas entrelaza
los destroza 0 los
La visibn pesi
zan Lang yTheaVe
vvisi6n también ate:
futurista, como ya
Wells: el del luda
tigtiedad, como la
sngyo aTRavES DBL CINE LA REPRESENTACION DELTRABAIO EN BL CINE: TIEMPOS MODERNOS 103
sn, es decir aquello
| que lo extrae de su
de los cambios y reestructuraciones del sistema capitalista de la alienacién y de las,
condiciones de trabajo en el fordismo y el taylorismo, de la pobreza y la exclu-
on la misma, en wna sin social, de las emigraciones interiores y exteriores, y de sus relaciones con la
ntemente la realidad vida cotidiana y con las condiciones de vida de los trabajadores fuera del centro
enel que no se pro- de trabajo,
no que légicamente Un ejemplo de esta visién serfan las peliculas que abordan los efectos de la
lid. El tiempo la~ modernizaci6n industrial y de las formas de producir sobre el propio trabajo, las
mayoritario, que no que muestran cémo la divisién del trabajo y del maquinismo convierten al tra-
bajador en un apéndice de la maquina en una fibrica panéptica, sometida al fé-
jento ni aventura, no reo control de sus dueios. En este campo nos encontrariamos con tres obras
storico a lo largo del fandamentales de la década de los aitos veinte y treinta del siglo xx: Tiempos Mo-
3 si mismo mis que dernos (Modern Times, 1936) de Charles Chaplin, Metnépolis (1926) de Fritz. Lang, y
ina actividad laboral A nous la liberté (1931) de René Chair.
a, acontecimiento y Si en las obras de Fisenstein el proletariado es un cuerpo que sufre los des
cado, lo hace bajo la gartos de la represién de la violencia del capitaismo especialmente en La hele,
's ficil observar este cen Metrépolis los trabajadores se ha convertido por obra del taylorismo, no ya en
| géneros cinemato- un egorila competenter como decia el propio Taylor, sino simplemente en unas
mo una convencién ‘manos sin cerebro, expropiado de cualquier saber ¢ iniciativa en su trabajo, y de-
ielodrama, comedia, pendiendo de un cerebro casi pandptico, constituido por una especie de Maestro-
| iboral 0 profesio- Dios. En un mundo futurista la lucha de clases ha sido sustituida por una vision
ode tal manera que social organicista del cuerpo social, en la que el proletariado es una masa obrera
retexto para el des- uniformada, un ejército de autématas, mero apéndice de las maquinas (las
) para el tratamiento ‘manos), sin que veamos empresarios 0 capitalistas por ninggin lado, como si las
sciones que poco :miquinas funcionaran por si mismas y fieran las que esclavizan a los trabajadores
mente la propia fuga y destrozan y devoran sus cuerpos, cual Moloch insaciable. En un mundo auto-
formas de vida para ‘matizado regido por una depravacién profunda, la mecanizacién pone de mani-
fiesto la crotizacién del ritmo de las méquinas, el trabajo de los hombre y las
‘mquinas entrelazadas en un baile frenético hasta que la tensién de las maquinas
los destroza o los crucifica en un reloj luminoso que marca el latido de la ciudad.
La visin pesimista y apocaliptica de la modernidad y la metifora que utili-
zan Lang yTheaVon Harbou no deja de ser primitiva, lgica y coherente con una
on caricter general visién también arcaica y primitiva del contflicto social, pese a situarse en wn filme
nematografica ha- futurista, como ya destacaron algunos escritores en su. momento, como H. G.
e ha acompaiiado a ‘Wells: cl del luddismo, que trasfiere el problema del capitalismo al maquinismo y
por ello no ha po- a la division técnica del trabajo, en la que el cuerpo del proletariado se sacrifica a
rs, las Iuchas obre~ un Dios devorador sin nombre, a ese Moloch monstruoso, més propio de la an-
onémicas, del paro, tigtiedad, como la torre de Babel o el paraiso terrenal de los ricos, que la grant me-
104 TRAAJOY CINE. UNA INTRODUCCIBNAL. MUNDO DEL-TRABASO A TRAVES DEL CINE
‘tx6polis, que parece tener poca relacién con el mundo del trabajo, como si este
fuera algo oculto, subterrineo, que hubiera quedado olvidado. El taylorismo y el
fordismo anulan a persona del trabajador y lo convierten en un obrero-masa, que
premonitoriamente Lang acaba convirtiendo en un ejército uniformado, una
fuerza de la naturaleza que destruyendo las méquinas no podria hacer mas que des-
truirse a si mismo,al no ser otra cosa que un mero apéndice de ese organismo. La
solucién cristiana y medievalizante no es que sea representativa de la politica so-
cial de Weimar, sino que contiene en si misma las contradicciones, paradojas y di-
ficultades del modernismo reaccionario, Pese a que sc ha afirmado (Shlomo Sand)
{que el romanticismo conservador, reaccionario, y la nostalgia por un mundo pre-
capitalista abre los ojos a la condicién del obrero moderno, como diria el propio
Lang atios después, «no se puede hacer una pelicula “social” en la que se dice que
cl intermediario entre la mano y el cerebro es el corazén: quiero decir que es un
ccuento de hadas claramentey. La gran herida que separa las manos del cerebro va
a cerrarse en falso, con un apret6n de manos de cuyas virtudes no se nos ha con-
vencido previamente y cuyo estatuto ignoramos (Pedraza).
La visién del taylorismo y el fordismo,no solo en cuanto a la forma de trabajar
sino también en las formas de vida mediante la «americanizaciéne de la cultura que
aparece en Meiépolis jerci6 una ingluencia en otros filmes, con planteamientos dis
tintos del organicismo, y mis préximos al anarquismo, la fuga del trabajo, el derecho
ah pereza de P Lafargue en A nous la liberté de René Clait, en Tiempos Modemos
(2935) de Charles Chaplin. También en el documental de encargo Sinfonia industrial
(1931) de Joris Ivens sobre la Gbrica Philips radio. La visién negativa de esta nueva
forma de organizacion del trabajo es levada al extremo: en la primera equiparando
el trabajo con el sistema carcelario y mediante la huida del mismo a través de una fi-
gura de gran raigambre y tradicién en el cine fiancés, el «clochards, una especie de
personaje de Renoir (el pintor de La golfi~ La chienne, 1931) 0 el de Boule saeado de
Jas aguas, 1932) que vendria a representar el ideal ut6pico de la abolicién del trabajo,
6 al menos la huida del mismo, de la cultura del trabajo, temitica que encontrar al
sgunas secutlas marginales en los aftos setenta
Esa mentalidad positivista, de progres, se conserva en algii filme que retoma
imagenes similares, para enaltecer el valor moderno del trabajo frente ala ociosidad
premoderna en un filme de la Segunda Repéblica espaitola de 1936 de Luis Mar~
quina, El bilarin y el tabajador, que comiienza precisamente con la entrada de los tra~
bajadores en la fibrica de galletas Romagosa.Bajo la apariencia de comedia elegante
de teléfonos blancos y del glamour de la comedtia sofisticada ala americana de los afios
treinta, comando también cl contraste entre la rica y el pobre, solo que aguf es un
LA REPRESENTACION DELTRY
sei
ito aristécrata, en
cién del que el sefiorit
ética del trabajo y de su
avant la lettre de los prod
miquinas, de inspiraciéy
dinamismo, contagian I
trabajo y de la produce
publicitaria, tiene graci
‘gunos spots publicitar
los trabajadores uniform
ra Mundial, eles al en
uel Luque 0 a Ruiz
industrial, que aludia
‘Mientras que las p
nematogrificos conoci
slapstick, del cine emi
llegada del cine sonor
ci6n de la vida y la au
de los gags, de la rapid
dad. Pero Tiempos mode
blemas de la sociedad
intemporales~, No sacs
esta hace mis sangran
vvula de escape carnav:
mundo patas arriba
esta temitica, La casa
miento era totalmente
En el primero, el
trial nos encontramos,
brica, Su tarea se limit
atrapado en una gran 1
naa mavis DELeINe
abajo, como si este
El taylorismo y el
n obrer-masa, que
> uniformado, una
hacer mas que des-
© ese organismo, La
va de la politica so-
nies, paradlojas y di-
ado (Shlomo Sand)
yor un mundo pre-
yo dria el propio
1 a que se dice que
ero decir que es un
anos del cerebro va
+ no se nos ha con-
la forma de trabajar
node la cultura que
planteamientos dis-
| trabajo, el derecho
» Tiempos Modernas
20 Sinfonia industrial
rativa de esta nueva
mera equiparando
o a través de una fi-
ch, una especie de
de Bowdi saldo de
policién del trabajo,
que encontrar al~
n filme que retoma
ente ala ociosidad
1936 de Luis Mar-
entrada de los tra~
e comedia elegante
nericana de los aiios
olo que aqui es un
{A REPRESENTACIQN DEL TRABAJO EN EL CINE: TIEMPOS MODERNOS 105
seftorito aristocrata,en el fondo se propugna la alianza entre las dos clases a condi-
i6n del que el sefiorito, un sefiorito ocioso, trabaje. El punto mis elevado de la
ética del trabajo y de sus valores modernizadores lo constituye el spot publicitario
avait la letre de los productos Romagosa, en un despliegue ritmmico y musical de las
mguinas de inspiracién casi vanguardista, que la vez que producen la sensacién de
dinamismo, contagian la alegria al colectivo de trabajadores que cantan el goce del
trabajo y de la produccién. «La vida trabajando, es dulce y es sabtosas, Esta escena
publicitaria, tiene gracia, un humor y una ingenuidad, que no encontramos en al~
igunos spots publicitarios espafioles de los ochenta y noventa,en que aparecen todos
Jos trabajadores uniformados y con una formacién militar la japonesa de la Il Gue~
rra Mundial, eles al emperador, dispuestos a seguir hasta donde haga falta a Ma~
nuel Luque © a Ruiz Mateos, transmitiendo asi un modelo de sfeudalismo
industrial», que aludia Romagnoli, ausente en la pelicula de Marquina
Mientras que las peliculas mencionadas se sittin al margen de los géneros ci-
nematogrificos conocidos (ni siquiera Metrdpolis es verdaderamente una pelicula
futurista de ciencia-ficcién) ‘Tiempos Modemos encaja perfectamente dentto del
slapstick, del cine cémico mudo, que Chaplin continué Hevando a cabo pese a la
Ilegada del cine sonoro. Ya en los diversos cémicos del cine silente la mecaniza-
ci6n de la vida y la automatizacién habfan sido un material utilisimo al servicio
de los gays, de la rapidez y de la velocidad que exigha el slapstick, de su comic
dad. Pero Tiempos modernos no se reduce a ello, sino que lleva el slapstick a Jos pro-
blemas de la sociedad de su tiempo —que se han convertido en universales y casi
intemporales-, No sacrifica su carga de critica social a la pura comicidad, sino que
cesta hace mis sangrante ¢ injusta lasituacién social, aunque a la vez le deja esa val-
vula de escape carnavalesca que siempre supone lo cémico, tras haber puesto el
mundo patas arriba .Ya Buster Keaton realizé una pequefia obra maestra sobre
, La casa mecénica, (The Electric House, 1921-1922), cuyo fanciona-
miento era totalmente eléctrico y automatizado.
cesta tema
AnAuists Dx Tiempos Modemos
La pelicula se compone de cuatro episodios.
En el primero, el mis famoso y recordado, tras mostrar la gran urbe indus-
trial nos encontramos a Charlot trabajando en Ja cadena de montaje de una fi-
brica. Su tarea se limita a enroscar tornillos, En un momento determinado queda
atrapado en una gran maquina, mientras la engrasaba, pasa sano y salvo a través de
106 TANAOY CINE. UNA INTRODUCCION AL MUNDO DEL TRARAIO A TRAVES DEL CINE
las ruedas dentadas. En este episodio se encuentra la secuencia de la maquina de
comer: Charlot es elegido por el director para probar una nueva maquina que
sirve la comida a tun obrero para ahorrar tiempo, pero los complejos mecanismos
de Ia maquina se estropean, Charlot se trastorna y,enloquecido, rompe todo lo que
encuentra a su paso ¢ intenta enroscar todo lo que le rodea
EI segundo episodio comienza cuando sale de la fibrica enloquecido y es
llevado al hospital Tas salir del mismo consigue un nuevo trabajo. Pero solo lleva
unas honss en él cuando se declara una huelga. En este episodio aparece el mag-
nifico gag de la manifestacibn callejera en el que Charlot es confandido con el ca
becilla al recoger una bandera roja que ha caido de un camién. Es detenido y
conducido a prisién. Advierte de que se prepara una faga y es recompensado con
l trasado a una celda individual, donde le tratan a cuerpo de rey.
En el tercer episodio Charlot sale de la circel y en la calle se da cuenta de que
una joven huérfana es detenida cuando intenta robar comida. Intenta salvarla y se
autoinculpa, aunque también con la intencién de volver a la carcel. All no conse~
guirlo, acude a un restaurante y pide una abundante comida que no puede pagar.
Es detenido y conducido en el mismo furgén policial en el que Hevan a la huér~
fana. Logra escapar,llevandose con él a la muchacha.
En el cuarto episodio Charlot consigue un trabajo de guarda nocturno en
tunos grandes almacenes, Recoge la chica en el establecimiento mientras él esti
de servicio, Una noche entran unos ladrones, sus antiguos compafieros de la fi~
brica, que se han quedado sin trabajo y sin dinero, Todos ellos montan una fiesta
a expensas de Jos almacenes.A la mafiana siguiente, Charlot vuelve a prisi6n, Por
su parte, la muchacha encuentra trabajo como bailarina en un cabaret.
En el Gtimo episodio Charlot es puesto en libertad y la muchacha le pro-
porciona un empleo de camarero en el mismo cabaret. Charlot no tiene mucho
éxito, pero sitriunfa como improvisado cantante en la famosa secuenecia en la que
canta la cancién Titina, Su felicidad dura poco tiempo pues llegan los policfas en
busca de la huérfana, y ella y Charlot se ven obligados a escapar. Una vez seguros
en la calle, hablan sobre la posibilidad de una vida mejor y deciden confiar ple~
namente en el futuro y marchan juntos en el horizonte,
1, La fabrica automatizada: un emblema de la modernidad
En Tiempos Modemos (1936), no es la casa mecénica el objeto elegido, sino la
fibrica automatizada, También en este filme la automatizaci6n y la mecanizacién
{A REPRESENTACION DELTRAy
tick, cuando ya haba si
artista, como Chair 0 Cha
tadas por la modernidad,
‘mirada totalmente cont
la personalidad, sobre to«
cl de la revolucién indus
por ello dejaron de saca
nnoros. En Tiempos Moder
gundo plano, filtradas a
obreros desde una pantal
solo habla a través dew
Jas mis reconocibles figul
a hacer su aparicién por
tando en una jerga inver
de Léo Daniderft Je cher
también como ‘nonsens
de francés e italiano, con
«La espinac or la tuko/
wa/la der Ia ser pawnl
cha/panka walla ponka
tu la zitta/je le tule tu le
cine de Hollywood, de
bailar. De ahi la import
os momentos dramitic
logos, aunque con inte
crédito y la cancién del
Un artista es mis wi
variedades y solo ahi y
cal, y en la enorme arn]
especticulos anteriores
cchazo al mundo moder
ciplina automitica, en ¢
no deja espacio alguno a
Jot ¢s lo contrapuesto a
tuacién momentinea d
el tiempo, no contara p
majo amavis DEL CINE
a de la miquina de
ueva miquina que
plejos mecanismos
rompe todo lo que
- enloquecido y es
jo. Pero solo lleva
io aparece el mag-
fundido con el ca-
on. Es detenido y
recompensado con
rey,
eda cuenta de que
ntenta salvarla y se
ircel. Al no conse-
1e no puede pagar.
e llevan a la huér-
anda nocturno en
to mientras él esti
npafieros de ta f=
miontan una fiesta
elve a prisién. Por
cabaret
muchacha le pro=
t no tiene mucho
seuencia en la que
gan los policias en
- Una vez seguros
-iden confiar ple
to elegido, sino la
y Ia meeanizacién
LA REPRESENTACION DELTRABAJO EN EL CINE: TIEMPOS MODERNOS fy
se muestran en su frialdad y crueldad en un género cémico todavia, como el slaps-
tick, cuando ya habia sido sustituido por la comedia hablada, teatral el srewell, Un
artista, como Clair o Chaplin, pese a que puedan servirse de esas novedades apor-
tadhs por la modernidad, como testigos de su tiempo, no puede sino ofrecer una
mirada totalmente contrapuesta a ese mundo nuevo, igual a sf mismo, que anula
la personalidad, sobre todo la creadora, y que ambos sufrieron en propias cares,
cl de la revolucién industrial y el de la transicién del cine silente al sonoro. No
por ello dejaron de sacarle partido, sino a la palabra, sf al ruido y alos efectos so-
noros. En Tiempos Moderas las voces humanas son evitadas 0 solo aparecen en se~
gundo plano, filtradas a través de aparatos de tecnologia: el jefe que se dirige a los
obreros desde una pantalla de televisi6n; el vendedor de la maquina de comer que
solo habla a través de una voz en un fondgrafo. El personaje de Charlot, una de
.s mas reconocibles figuras del arte de la pantomima y del cine cémico mudo, va
a hacer su aparicién por titima vez, y va a hablar por primera y éinica vez: can-
tando en una jerga inventada, un verdadero galimatias, una versién de la cancién
de Léo Daniderff Je cherche aprés Tite, pero con una letra sin sentido conocida
también como ‘nonsense song’, cuyos sonidos tratan de asemejarse a una mezcla
de francés e italiano, con alguna palabra reconocible en inglés. Asi la letra es esta:
a espinac or la tuko/cigaretto toto torlo/e rusho spagaletto/jo le tu le tu le
twa/la der la ser pawnbroker/luser seprer how mucher/e ses confees a pot
cha/panka walla ponka waa,/sefiora ce le tima/voulez-vous le taximetre/Ia jonta
tui la zita/je Ie tule tu Te twaae, Hasta el ntimero musical es un sarcasmo del nuevo
cine de Hollywood, de las peliculas en las que todo el mundo tenia que cantar y
bailar. De ahi la importancia de la miisica en sus filmes y su papel para subrayar
Jos momentos dramiticos, cémicos y patéticos de unas historias narradas sin did
Jogos, aunque con intertitulos (asf el leit motiv de la pelicula desde los titulos de
‘xédito y la cancién del final, Smile).
‘Un artista ¢s mis un artesano que un trabajador. Chaplin venia del teatro de
variedades y solo ahi y en el mic hal, en el puro humor de st acta
cal, y en la enorme ampliacién de recursos que el cine supone en relacién a los
especticulos anteriores mis teatrales, encontrar Charlot su Iugar. De ahi ese re-
chazo al mundo moderno de la sociedad de masas, basado en la fibrica y en la dis-
ciplina automitica, en el producto estandarizado, en la vida unidimensional, que
no deja espacio alguno a la creatividad y a la individualidad. El personaje de Char-
lot es lo contrapuesto a la automatizacién: es la provisionalidad, el instante, la si-
tuacién momentinea de la que hay que salir y luego se vers, como si el porvenit,
l tiempo, no contara para él. La vida, como sus peliculas, es solo una sucesién de
108 TRANAJOY CINE, UNA INTRODUCCION AL MUNDO DEL TRABAIOA TRAVIS DEL CINE
instantes. De ahi que, dada su no adherencia a los acontecimientos y a las cosas,
‘cuando cac en la mecanizacién, esta le juega una mala pasada, como en el gag de
Charlot en La calle de La Paz y en Tiempos Modemos.Y de ahi la huida de esa fi-
bbrica automatizada,como una circel (A nous la lterté), panéptica, con control por
televisién, como ya se atisbaba en Metr6polis, que sirve a Chaplin pata elaborar
sus conocidos gags situindola como algo propio e inevitable del eprogreso>, de la
sociedad de masas.
En efecto, como puede observarse en las primeras escenas de la pelicula, tras
14 ocupacién total del plano por el reloj, sobre lo que nos detendremos mis ade-
Jamte, se produce una yuxtaposicién por contraste, un gag, entre el rétulo inicial
que parodiando estos frecuentes y tipicos shomenajes» o «mensajes» del cine cli
sico americano, contiene la ideologia de la modernizacién y el progreso con que
se abre la pelicula Tiempos Modemos:«La historia de la industria de la iniciativa em-
presarial, la humanidad en biisqueda de la felicidad, y, mediante el montaje de
atracciones, planos del rebatio de ovejas —entre ellas una negra y un tropel de
gente siliendo del metro para dirigirse al trabajo.
Los primeros planos de la pelicula son de un elevado grado de abstracci6n y
de caricter metaférico. Recuerdan algunos de Berlin, sinfonfa de una cwidad (1927)
dde Walther Ruutimann y de EY hombre de la cémara (1920) de Dziga Vertov. Con solo
cuatro planos se expresa la vida urbana moderna: un reloj, masas de gence saliendo
del metro, plano del gran monumento de la modernidad, la fibrica, con sus chi-
meneas y humos, de nuevo rios de trabajadores, como en Metrépalis, que fichan a
la entrada de una gran nave donde apenas se les distingue, mientras la puesta en
cescena refuerza la grandeza y el poderio de los ingenios mecénicos y, por tanto,
tun ejército de hormigas en medio de gigantes,
Tiempos Modemnos se recuerda fandamentalmente como una caricatura, una
sitita de la sociedad industrial basada en la organizacién cientifica del trabajo, del
taylorismo y el fordismo, que empezaban a desarrollarse en su época y sus efec~
tos sobre la formas de trabajo, alienacién y degradacién, y sobre las formas de vida,
Desde el taylorismo, (basado en el estudio de los tiempos necesarios para la rea
lizacién por el trabajador de cada operacién) al fordismo (creacién de la linea de
‘montaje quee permite la produccidn en serie,la organizacién cientifica del trabajo
y el estudio de los tiempos y de Jos movimientos), se critica la vida industrial (la
disciplina de fabrica, las largas jornadas de trabajo, el trabajo repetitivo, sin conte
nnido profesional, despersonalizado, mecanizado) y la social (la vida acelerada, re-
ida por el dios-tiempo). Segiin el taylorismo, que surgié cuando la expansion de
los mercados permitié la produccién en serie y la incorporacién de maquina es-
LA REPRESENTACION DELTA
pecializadlas y automatiz,
reas que se le asignaban:
cerebro de la mano, con
las aptitudes, sino el ren
dela cadena de montaje
que contratar a todo el
pues, bajo una organiza
obligado a cumplir con
ccupaciones se ditigian a
movimientos y tiempos,
Esto es lo que ha
cia del trabajo moderno]
Tos espectadores, su por
Jas maquinas y de a ea
automatizado y los gags
-MetrSpolis, con sus ban
Tiempos Modernas result
a que permanezca la ft
lerado que no deja respi
En gran parte el
debe también a que en
sodios, estructurado en
valente, mis o menos,
mudo, tal y como escri
aque desde el punto de vi
su fata de unidad, por
autorfa con Brich Roht
Georges Sadou! la serie
tor) que aparecen en el
lex profes, son las que
trabajo en cadena,
Los gas tipicos del
tos, sin dejar de estar ef
brios, dramiticos, amed
montaje muestran tar
de una especie de boc:
vvira y evoluciona hacia
4y04 TRAVIS DEL CINE
entos y a las cosas,
como en el gag de
la hutida de esa fi-
4, con control por
iplin para claborar
sl sprogreso», de la
de la pelicula, tras,
ndremos mas ade-
fe el rétulo inicial
ajese del cine cli
progreso con que
lela iniciativa em-
ate el montaje de
I-.y un tropel de
> de abstraccién y
“una cuidad (1927)
A Vertov. Con solo
de gente saliendo
rca, con sus chi
polis, que fichan a
ntras la puesta en
nicos y, por tanto,
va caricatura, una
ca del trabajo, del
Epoca y sus efee~
as formas de vida,
arios para la rea~
jn de la linea de
ntifica del trabajo
vida industrial (la
titivo, sin conte-
ida acelerada, re-
ola expansién de
| de mquinas es-
[A REPRESENTTACION DELTRABAJO EN EL CINE: TIEMPOS MODERNOS cool
pecializadas y antomatizadas, el trabajador debfa limitarse a la ejecucién de las ta
reas que se le asignaban; separada la programacién del trabajo de la cjecucién, el
cetebro de la mano, como se decia en Metrépolis, poco importaban la yocacién o
{as aptitudes, sino el rendimiento, el aumento de la productividad. Ford, el padre
de la cadena de montaje, resumia la filosofia taylorista cuando se quejaba de tener
que contratar a todo el trabajador, cuando de él solo necesitaba sts manos. Ast
pues, bajo una organizacién taylorista o fordista pura, el trabajador solo estaba
obligado a cumplir con los objetivos asignados a la produccién, y todas sus preo~
cupaciones se dirigian a mejorar su remuneracién aumentando la rapidez de los
movimientos y tiempos
Esto es lo que ha convertido a Tiempos Madernos en la imagen por excelen
cia del trabajo moderno en fibrica, Queda en la retina, es lo que mas recuerdan
Jos espectadores, su potencia visual, el caricter fastuoso y de gran plasticidad de
Jas miquinas y de la cadena de montaje, la espectacularizacién del propio trabajo
automatizado y los gags a que da lugar en su versién cémica, Frente a la visién de
“Metnipolis, con sus humos y vapores, la fibrica mecanizada y automatizada de
Tiempos Modernos resulta Kimpida, brillante, no esta ubicada en el submundo, pese
4 que permanezca la fatign Fisica a usura de Tos cuerpos,y el trabajo rutinario ace-
Terado que no deja respiro algunio.
En gran parte el recuerdo impactante de la primera parte de la pelicula se
debe también a que en definitiva Tiempos Modemnes no deja de ser un filme de epi-
sodios, estructurado en cinco partes, que tienen cierta autonomia, cada una equi-
valente, mis o menos,a una de sus antiguas pelfeulas de dos bobinas del cine
mudo, tal y como escribié en su dia el critico americano Otis Ferguson. De abi
aque desde el punto de vista artistico, de su construccién, la obra fuera criticada por
su falta de unicad, por su fiagmentacién, Por eso André Bazin, en sti obra en. co-
autotfa con Erich Rohmer, consideraba el filme como scarente de unidads, Para
Georges Sadoul la serie de sketches (historias interpuestas, pero con hilo conduc
tot) que aparecen en el filme son «divertimentos» y las mejores escenas, logradas
‘ex profeso, son las que tratan el tema central, es decir, lo absurdo e inhumano del
trabajo en cadena,
Los as tipicos del cine mudo que se producen por la rebelién de los obje-
tos, sin dejar de estar en estas escenas, sin embargo, adguieren unos perfles som-
brios, draméticos, amenazadores. Los engranajes de las méquinas y la cadena de
‘montaje muestran también la amenaza constante de ser engullidos por las fauices
de una especie de boca devoradora, al final de la cinta, No obstante, esa imagen
vira y evoluciona hacia el ballet mecénico, en su paso por los engranajes de Ia cé:
10} “TRARAJOY CINE. UNA INTRODUCCION.AL. MUNDO DEL.TRARASOATRAVES DEL. CINE
‘mara. Luego hay una utilizacién y destruccién de lo mecanico al servicio de lo
antistico, de otro ballet. odo se convierte en ballet y danza en este slapstick en el
interior de la fabrica, en carreras y persecuciones
No es solo el sometimiento al control de la cadena, como un autémata, con
gestos repetitivos, que provocan la risa y los gags, sino que se trata también de una
fibrica pandptica, que anticiparia la obra de Orwell, 1984,con un duefio, como el
Fredersen de Metrépolis solo que ahora resulta ridiculizado como ocioso y para~
sitario, Riambau afirma que Chaplin pudo haberse inspirado en Un nuundo feliz
(1934) de Huxley. Sin embargo, para nosotros es mucho mis clara Ia influencia de
‘Metripoli. No es més que un ojo policial que controla totalmente a los trabaja~
dores. El propio trabajador que pone en marcha la maquinaria y los ritmos de la
cadena de montaje no deja de tener un aspecto de gorila, de mat6n o guardaes~
paldas, pese a su aire deportivo, que obedece de manera ciega y automa
trabajadores estén tan sujetos a la maquina que esa misma idea o postulado le sitve
a Chaplin para sus gags cuando le persiguen.Y el propio Charlot acaba convir-
éndose no en loco sino en autémata, hasta tal punto ha sido y sometido total-
ca, Los
‘mente a la mecanizacién. Sigue ya con los gestos meciinicos, automiticos, incluso
fuera de la fabrica, lo que sirve para un gag obsceno antiburgués, esas sefioras bur-
‘guesas malas y antipaticas en contraposicion al personaje de Paulette Godard,
ese a que Chaplin declaraba siempre que no habia pretendido hacer un «filme
con significado social, sino simplemente entretener y divertir la critica de la divi-
sin del trabajo y del taylorismo fixe mal recibida en Estados Unidos, al ridiculizar
Jos nuevos emporios del automévil de Detroit. Chaplin fue acusado de bolchevi-
«que por el imperio medistico de Randolph Hearst. Afios mis tarde la histeria mac~
carthysta acabé consiguiendo que Chaplin, al igual que otros muchos directores de
cine y guionistas blacklisted (incluidos en listas negras), abandonara el pais en 1952
para no volver: La pelicula encontx6 rechazo también en Europa y en Rusia, que de~
fendian a ultranza las nuevas formas «cientficas de trabajar para el desarrollo de las
sfiyerzas productivasy. Tiempos modemos fue prohibida en Alemania ¢ Italia bajo la
acusacién de ‘propaganda comunista’. Rusia también la censurd, ya que podia sa
botear la productividad del nuevo régimen surgido tras la revolucién de los soviets.
EL tiempo y los tempos: el relaj y su maguinaria
La fibrica automatizada es una de las instituciones claves de los tiempos mo-
dernos, como el tiempo en que se basa, como el reloj que aparece en los titulos
A REPRESENTACION Det
de crédito, es decir, el
fa cadena de montaje
dadanos lo leven con
Pero no solo se cont
dedicado a la comida,
a miquina de comer,
mete el propio cuerp
nica total, ciega y aut
El tiempo marca
el tiempo y los tiemp.
calla de un reloj-¥ tan
fastuosos decorados,n
dad, son ruedas dent
Ia cinta transportador
a veces se ha sugerid
3. La visibilidad de h
‘Tiempos modems
queza, pues aborda ni
un sentido mas ampli
cial, si bien en este
drama, especialmente
peripecia personal
No se trata solo
dad urbana masificad:
que esa serfa solo una
el paro, la lucha por la
pecial la comida. la
¥ frente a todos, su inst
dela supervivencia pr
Ia obra de Chaplin. hi
puesta mediante las le
taurar la ética del tral
actitud, si bien en cla
Dardenne.
joameavis Det CINE
al servicio de lo
ste slapstick en el
un automata, con
s también de una
1 duetio,como el
0 acioso y para
n Un rnundo feliz
ala influencia de
ate a los trabaja-
y los ritmos de la
at6n 0 guardaes-
-automiitica, Los
postulado le sirve
of acaba convir-
-sometido total-
smticos, incluso
esas sefioras bur-
lette Godard,
o hacer un filme
critica de la divi~
dos, al ridiculizar
ido de bolchevi
ela histeria mac~
hos directores de
a el pais en 1952
nn Rusia, que de-
desarrollo de las
a € Ttalia bajo la
ya que podia sa-
Sn de los soviets
los tiempos mo~
ce en los titulos
LU REPRESENTACION DELTTRABAJO EN EL CINE: TIEMPOS MODERNOS rr
de crédito, es decir, el trabajo parcelado, sometido al control absoluto del tiempo,
hh eadena de montaje. Simmel relaciona la omnipresencia del reloj, que los ciu-
dadanos lo lleven como una prétesis, con la expansién de la economia industrial.
Pero no solo se controla el tiempo de trabajo, sino las posibles pausas y el tiempo
dedicado ala comida, como se muestra satiricamente en la experimentacién de
la miquina de comer, que se acaba convirtiendo en una potro de tortura, que so-
mete el propio cuerpo del trabajador, pasivo e impotente, a una sujecién meci-
nica total, ciega y automiitica, cémica, pero amenazadora.
El tiempo marca todo el filme, la sujecién a algo ajeno, que uno no controla,
cl tiempo y los tiempos. Asi se observa en el plano inicial que ocupa toda la pan-
talla de un reloj.¥ también en los engranajes de las maquinarias por dentro de los
fastuosos decorados, mag
dad, son ruedas dentadas que se parecen a los engranajes de un reloj, mas que a
la cinta transportadora de un proyector de cine por donde pasa la pelicula, como
4 veces se ha sugerido, como, por ejemplo, por los hermanos Dardenne.
‘0s por su espectacularidad, plasticidad y majestuosi-
3. La visibilidad de lo social
Tiempos modernos, sin embargo, contiene también otros episodios de gran ri-
queza, pues aborda no solo el mundo de la fibrica, sino el del propio trabajo en
tun sentido mis ampli, el del desempleo, la miseria y la pobreza, y la exclusi6n so~
cial, si bien en este caso recurriendo a una mezcla de cine cémico y de melo~
drama, especialmente desde el personaje que interpreta Paulette Godard y su
peripecia personal.
'No se trata solo de que «los tiempos modernos» acaben creando una socie-
dad urbana masificada, alienada, con un trabajo sin contenido profesional, sino
que esa serfa solo una de sus nefastas consecuencias. Las demis, son la pobreza y
cl paro, la lucha por la supervivencia y por satisfacer las necesidades bisicas, en es-
pecial la comida. ¥ la miseria degrada al individuo al poner por encima de todo
y frente a todos,st instinto de supervivencia. De ahi la paradoja del individualismo
de la supervivencia proximo a la tradici6n de la picaresca yal vagabundeo en toda
1a obra de Chaplin. Iria igado en ese caso al rechazo de la nueva disciplina im-
puesta mediante las leyes de pobres en los inicios de la sociedad industrial para ins-
taurar la ética del trabajo y la disciplina de fibriea. Una version reciente de esta
actitud, i bien en clave dramitica, puede verse en Rosetta (1999) de los hermanos
Dardenne.
nal “TRABAJOY CINE, UNA INTRODUCCION AL MUNDO DELTRARJO A TRAVES DEL. CINE
La pelicula, una vez se abandona la fibrica, pasa a ser una alegoria consecuente,
presidida por una visién humanista y por la identificacién del autor con las grandes,
‘mayorfas oprimidas, con los pobres y excluidos del sistema. El personaje de Chaplin
¢s visto por primera vez como un obrero y asi parece en los titulos de crédito, En
su cine anterior, Charlot habia compartido y simbolizado las penutias de todos los
desfavorecidos de un mundo que dejaba atris el siglo tx. Tiempes Modernos nos lo
‘muestra enfrentado a muy distintas vicsitudes en plena resaca de la Gran Depresién
‘Americana, cuando el desempleo masivo coincidié con la también masiva implan-
tacién dela automatizaci6n industrial. E1 mundo con el que Charlot se encontraba
cra muy diferente al que le vio naver dos décadas atris, antes incluso de la Primera
Guerra Mundial. Esto es lo que ve al volver de Europa, donde estuvo casi dos aos.
‘A Chaplin le ocurre lo que a Charlot en la escena ent que es recluido en un hospi
tal psiquiitrico, del que sale mis tarde para encontrarse con tna realidad muy dis-
tinta, donde su fibrica y todas las dems ya no funcionan: es la crisis del 29 que
sume en la miseria a los trabajadores no solo de Estados Unidos sino de todo el
mundo capitalista. Con Tiempos Moderes, Charles Chaplin orienta st obra supe-
rando la tragedia individual que caracterizaron a filmes como El chico (The Kid,
1y21) para abarcar los grandes temas del mundo contemporineo. La realidad social
habia cambiado y lo seguitia haciendo, con un mundo menos humano y con una
mayor injusta distibucién de la riqueza, De ahi también que en parte el filme sea
edocumentalsta, que resulte visible lo socal, la gran deptesion “lo que debia ser mal
visto por el cine de evasién de los estudios-, de los pobres, vagabundos, los sn techo
cn los bidonvilles,el drama del paro, y la crisis del esuefio americanos, como en la pe~
ficula de K.Vidor, El pan nuestro de cada dia (Our Daily Bread, 1934) y en Las uves de
1a ira (The Grapes of Wath, 1940) de J, Ford y otras realizadas en la época de Roose
vvelt y el New Deal. Tiempos Modenos descarga fuertes criticas sociales con bastante
jronfa y sarcasmo en una deseripci6n sondida de la expansién de la sociedad indus-
trial, del capitalismo y de las ciudades.
4. Elalimento y sus metéforas
‘Chaplin/Charlot sabe lo que es pasar hambre. De ahi la obsesién por la co-
ida que se observa en numerosas escenas y los continuos gags sobre esta tema-
tica. Asi la misma escena que servia para satirizar la automatizacién, la de la
miquina alimentadora no muestra sino la forma negativa y amenazadora del ma-
quinismo en algo tan esencial como es la necesidad de comer.
A REPRESENTACION DEL
‘También se apy
Jas viviendas y en la
de sus zapatos y ot
pafiero hambriento,
bién la protagonista
con los companeros
cescenas son siempre
a.un encuentro dec
grandes almacenes,
cuencia, Charlot se
dinero para pagar y
Pero la escena
de la que obtiene fi
tanas, y con contar|
Es un suefio propi
donde no sea nec
ral (Starve i novoe, 1
de la mecanizacién
5. Laminada de
Pese a que Ch
fabricar, como si f
problemas de pobr
dard una chica qu
cial, en su rebeldi
tinicos espiritus lil
cualquier responsal
del deber. Somos
personaje «fuera d
es un revolucionat
los mejores gags
rojo cafdo de un
volverlo y acaba st
4y0a TRavis DEL CINE
egoria consecuente,
ator con las grandes
ersonaje de Chaplin
tuilos de crédito. En
emrias de todos los,
pos Medernos ns lo
“la Gran Depresion
Hién masiva implan-
natlot se encontraba
cluso de la Primera
stuvo casi dos aitos.
cluido en un hospi-
a realidad muy dis-
la crisis del 29 que
dos sino de todo el
jenta su obra supe~
) El chico (The Kid,
0. La realidad social
humano y con una
n parte el filme sea
lo que debfa ser mal
xundos,los sin techo
nos, como en la pe-
34) y en Las wus de
la época de Roose-
pciales con bastante
¢ la sociedad indus-
obsesién por la co-
gs sobre esta vem
tatizaci6n, la de ta
yertazadora del ma~
| ARREMRESENTACION DELTRABAJO EN EL CINE: TIEMPOS MODERNOS 13
‘También se aprecian altos niveles de pobreza, mostrados en el deterioro de
has viviendas y en la sencillez de la alimentacién de los trabajadores. Asi Ia casu~
cha de los suburbios recuerda a la de La guiment del oro (The gold rush) (1923),
donde veiamos ya los conocidos y famosos gags: uno en que Charlot se come uno
de sus zapatos y otro en que es confundido con una gallina a los ojos de st com-
paiero hambriento, La alimentacién casi omnipresente en toda la pelicula es tam-
bién la protagonista de otras escenas:los gags propios de la picaresca sobre comida
con los compaiieros de la cadena de montaje, los robos que aparecen en diversas
cescetias son siempre para alimentarse, como en el caso de Paulette, o que da Iugar
41 un encuentro decisivo entre ellos o en los compinches que entran a robar a los
{grandes almacenes, no para apropiarse de objetos, sino de alimentos, En otra se-
cnencia, Charlot se atiborra de comida en un restaurante sabiendo que no tiene
dincro para pagar y as iri a a earcel, donde le darin de comer.
Pero la escena mis importante es aquella en que Charlot sueiia con una casa
de la que obtiene fiutas en gran cantidad con solo sacar la mano por puertas y ven
{anas, y con contar con una vaca de la cual obtener leche en la puerta de a casa.
Es un sueiio propio de quien ha pasado hambre, utépico, el paraiso en la tierra,
donde no sea necesario trabajar para comer, la gran abundancia de La Linea gene-
ral (Staroe i novve, 1929) de Eisenstein, pero al revés, pues aqui no es el resultado
de la mecanizacién del campo, sino una irénica utopia,
5. La mirada de Charlot. Del desaraigo af rechazo. Un happy end de New Deal
Pese a que Chaplin aparece en los créditos de la pelicula como «obrero de la
fibrica», como si fuera uno mis de los trabajadores que intentan enfientarse a los
problemas de pobreza, paro, exchusin social, lucha por sobrevivir, y Paulette Go-
dard una chica que soba para comer, cuyo padre ha sido victima de la lucha so
cial, en su rebeldia primitiva y marginacién, estin fuera de ese mundo, son los
inicos espiritus libres en un mundo de aut6matas, «Son unos nits carentes de
cualquier responsabilidad, mientras el resto de la humanidad se hunde bajo el peso
del deber. Somos espiritualmente librest, dice el propio Chaplin, Charlot es un
personaje efiera de lugar», que siempre esti en el lugar donde no debe estar. No
«sun revolucionario ni un luchador, sino un solitario, como se observa en uno de
los mejores gags de la pelicula cuando vagabundea por la calle y recoge un trapo
rojo cafdo de un camién. Lo iza en alto mientras persigue al vehiculo para de-
volverlo y acaba sin darse cuenta encabezando una manifestacién de furiosos obre-
m4 "TRARYOY CINE. UNA INTRODUCCION AL-MUNDO DEL TRABAIOA TRAVES DEL CIN
ros reprimida por la policia. La imagen no puede entenderse desde Io politico
sino desde el propio género de lo cémico. Hay mas denuncia de la opresion que
critica a un prolctariado en masa que sigue al primero que enarbola una bandera
sin saber a donde va. Es la excentricidad propia del petsonaje cémico, de la pan
tomima de Charlot, 0 un discurso contrario a las movilizaciones obreras,
La visi6n de Chaplin esta
roza siempre la picaresca. As la maquina mecénica de comer expresa el exceso de
mis proxima a la de un nifto, como su personaje, que
la mecanizacién, del automatismo, y también la rebeldia de un niio al que so-
meten a la tortura de comer cuando no quiere, o Io Hevan al dentista 0 al barbero,
cuya sill se convierte en un potro de tortura, Como el payaso que se tira por los
suelos, esa reaccién es la esencia de lo cémico, que permite reir, que la desgracia
se muestre en forma de humor, aunque los ingeniosos gags revelen pese a todo tuna
cierta amargura, Mis que una visi6n del Inddismo, pese ala destrucci6n de las mi-
quinas, se trata mis bien de lo lidico, del juego y el humor como subversién en
‘un mundo triste ¢ implacable, en el que los poderosos y los acomodados no salen
bien parados,
El punto de vista de Charlot es el del indefenso, del desvalido, lo que acen-
ta por la miisica melodramitica, escogida y utilizada por él mismo y su carga de
sentimentalidad, que partiendo del melodrama anticipa de algin modo el neo-
trealismo. Charlot ¢s un ser extraiio a este mundo (quizi como la oveja negra
que aparece en el rebaiio), el que se rebela contra la deshumanizacién a través de
la defensa de los débiles, de los pobres como él, en una espléndida historia de
amor desinteresado, lo dinico que da sentido para seguir viviendo y luchando en
‘un mundo tan hostil. El discurso es sencillo, popular, ya la vez universal, como el
piiblico al que va destinado. Sus filmes fueron y son apreciados y comprendidos
por las clases populares; por las poblaciones campesinas incluso y por los margi-
rales de cualquier latitud del planeta; no solo por los piiblicos cultos, por los in
telectuales. La vigencia de Chaplin se pone a prueba cuando un grupo de nitios
tiene la oportunidad de ver alguna de sus peliculas. La magia expresiva de Char~
Jot, su pantomima, su expresién corporal, su méscara, su stipaje», su parecido con
las personas normales y corrientes, despiertan asombro y una alegrfa liberadora en
los espectadores, niios y adultos.
El final es alegre y esperanzador sintetizado en un subtitulo de «No te des
‘munca por vencido, Nos las arreglaremos, saldremos adelantes en que Charlot y pa~
reja se alejan hacia el horizonte. Chaplin planeé en primera instancia un final
triste y sentimental para su pelicula: mientras Charlot estaba convaleciente en un
hospital, recuperdindose de un ataque de nervios, la joven huérfana se convertfa en
LAREPRESENTACION DEL
monja, separindose
finalmente abandonat
esperanzada, EL man
‘menos apetecible qu
comidas diarias y de
zo ya solo, como en
alma gemela, compa
Es interesante c
discurso Familiar del
blo»). No es un fins
zos, con la catedral
‘Metrépolis, sino en
nito hacia wn futuro
en clave de humor,
Deal del presidente
Adventure, 19853 Cl
fase de la gran mo
cinica como prolo}
yy desoladora de la
cabo por el neocal
(1967) deJ-Tasiy
lot, es de nuevo
gracia ¢ ingravide
‘mundo, que se rigs
1a pantomima, la
(Bazin). La méquil
én (Sleeper) (1973)
Los tipos de
cidente han sufi
de desarrollo 0 ©
MMjOATRAVES DEL CN
e desde lo politico
de la opresién que
urbola una bandera
cémico, de la pan
izaciones obreras,
) su personaje, que
xpresa el exceso de
m nif al que so-
entista o al barbero,
que se tira por los
ir, que la desgracia
jn pese a todo una
ruccién de las ma~
>mo subversién en
>modados no salen
alido, lo que acen-
ismo y su carga de
sin modo el neo
mo la oveja negra
izacién a través de
ndida historia de
ido y luchando en
universal, como el
»s y comprendidos
oy por los margi-
cultos, por los in-
an grupo de nitios
expresiva de Char-
su parecido con
egria liberadora en.
ulo de «No te des
que Charlot y pa-
instancia un final
snvaleciente en un
ana se convertia en
{A REFRESENTACION DELTRABAJO EN EL CINE: TIEMPOS MODERNOS os
monja, separindose de él para siempre. Este final eg6 incluso a rodarse, pero fie
finalmente abandonado a favor de una conclusi6n sino mis alegre,al menos mis
esperanzada, El mundo que se presenta ante sus ojos es pataddjicamente mucho
‘menos apetecible que la confortable celda de una prisién donde dispondria de tres
comias diarias y de una acogedora cama, pero prosigue su camino en el horizonte
no ya solo, como en otros filmes sino con Paulette Godatd, su dngel indémito, su
alma gemela, compaitera de luchas y fatigas.
Es interesante comparar este final con el de Las uvas de la ia, el esperanizado
discurso familiar del personaje de la madre (+Seguiremos adelante, somos el pue-
blo»). No es un final esperanzado del apretén de manos entre la mente y los bra
70s, con la catedtal de fondo bajo la intercesién de Dios-Fredersen, como en.
Metropolis, sino entre dos personas que caminan juntos hacia un horizonte infi-
nito hacia un futuro que esperamos que sea migjor. Tiempos modemos surge asi aun
cn clave de humor, de una voluntad testimonial, alentada por la politica de New
Deal del presidente Roosevelt, de quien Chaplin era un ferviente admirador,
3. LA INFLUENCIA DE Tiempos Modernos EN EL CINE POSTERIOR.
{Tiempos posrmopERNos?
El recurso a esta temitica se recupera en el cine cémico posterior de los afios,
sesenta y hasta ochenta heredero del slapstick (Mi to, 1958, de Tati, Pee- Wee's Big
“Adventure, 1985; Charlie y la fibrica de chocolate, 2005, de'Tim Burton) en la segunda
fase de la gran modernizacién del siglo Xx en el mundo occidental. La casa me-
cinica como prolongacién de la fabrica automatizada en una vision humoristica
y desoladora de la uniformizacién de la vida y de los espacios urbanos llevada a
‘cabo por el neocapitalismo reaparece en Mi Tio (Mon oncle, 1938) y en Play Time
(1967) de J.Tati y en Pee-Wee's. El personaje de Tati, Huot, que suena como Char-
lot, es de nuevo un personaje del cine mudo, un inadaptado, un ser etéreo cuya
gracia ¢ ingravidez extravagante acaba causando el desorden de las cosas del
mundo, que se rige por otra légica.Al igual que en Chaplin, su logica es la del gag,
1h pantomima, la de la sucesi6n de acontecimientos autnomos ¢ independientes
(Bazin). La miquina de comer reaparece bajo la forma de un robot en EI dorini-
{in (Sleeper) (1973) de W Allen.
Los tipos de organizacién del trabajo mostrados en Tiempos Modernos on Oc-
cidente han suftido cierta evolucién otra cosa cabria decir de los paises en vias
de desarrollo o en acelerada modernizacién- y han sido sustituidos o comple-
16 TRABNJOY CINE. UNA INTRODUCCIONAL MUNDO DEL TRARAIOATRAVES DEL CIN
mentados por los principios de la produccién flexible y calidad, lo que sin re
nunciar al incremento permanente de la productividad, supone un cambio radi-
cal en la forma de gestionar la mano de obra, que ahora pasa a lamarse gestion
de los recursos humanos: la polivalencia, la voluntad, la motivacién, el compromiso
y la identificacién, es decir, poner en juego todas las capacidades profesionales, in
telectuales y emocionales.
Se ha producido por ello un cambio radical en los medios y procesos de pro-
duccidn y en las condiciones de trabajo. La gran empresa ha avanzado en su pro-
eso de automatizacién y se ha robotizado, ha seguido aumentando a
productividad suprimiendo mano de obra, cuando no ha dado lugar a la profi-
sién de pequeiias y medianas empresas satlites, al concepto de empresa-red; la in
dustria ha cedido st lugar a los servicios, la produccidn en serie ha dado paso a la
produccién flexible y la organizacion cientifica del trabajo a un nuevo tipo de
‘organizacién que, sin abandonar su scientificidade, reivindica el trabajo vivo y
busca producir, en consecuencia, ese trabajador de formacién polivalente, actitud
positiva y deseo de implicarse en la empresa.
Sin embargo, el sistema econdmico de este siglo xxi, el social derivado del
mismo no han cambiado sustancialmente, siendo el individuo aiin mis siervo de
su trabajo, sea por cuenta ajena o por cuenta propia, que se ha generalizado como
la tinica forma de ganarse la vida, pese a lo cual ha desaparecido la cultura del tra-
bajo, al haberse formulado histéricamente como «cultura obrera». Sin embargo,
cl ritmo frenético y agotador del mundo en sus aspectos mis amplios, no limita-
dos a la forma de trabajar, sino a los aspectos econémicos y sociales de la «socie~
dad industrials, que muestra Chaplin en su filme, no ha sido solo un fenémeno
del siglo xx, no es algo sarqueoldgico» o histérico, puro pasado, sino que los pro-
fmpetu en el siglo xxi,
aunque aparezcan atenuados 0 disfrazados amenazando desde a destegulacion
importada del tercer mundo por la globalizacién con volver a las malas condi-
ciones de trabajo, el paro, la pérdida del trabajo, la dura lucha por unas condicio-
nes de trabajo y de vida dignas. El bienestar y el consumo no dejan ver todavia
tales amenazas, Es verdad que en el mundo occidental ya no es un drama la divi-
sién del trabajo, como se volvié a plantar en las luchas obreras después del otofio
caliente italiano, 6 del mayo francés, pero los cambios se han trasladado de la fi
brica al mercado: de la divisién del trabajo y de la gran fibrica se ha pasado a la
segmentacién de los mercados, de la relacién laboral estable a la temporal, y la
ccesos mostrados aun siguen vigentes y arremeten con 1:
precariedad,a la externalizacién y desorganizacién laboral,a las subcontratas, al tra
bajo invisible y a la deslocalizacién.’Todo esto viene a caracterizar el Ilamado «pos~
LA REPRESENTACION DEL
tfordismo». El trabai
socialmente se detin
por una identidad ct
bajo, y debe affonta
competir constanten
pues toda dislinci6s
siempre preocupad.
nuamente a los cam
nes de trabajo, que
ala reduccién legal
ha disminuido tant
biertas, incumplimi
y la intensidad para
sin embargo, la pre
bientes de trabajo,
cinas sbasura»).
Elhéroe de Ti
pobreza extrema, su
‘mecinico, aislado y
brutecimiento y el
otras obras. El héros
dos y la amenaza d
condiciones de tral
nente de reciclae p
merma de la protec
cionales han traslada
‘Modernos, el discurs
Elmodelo de
de lugares y edifici
yal tiempo del oci
alautomatismo y la
gicomedia (EI apard
de J. D.Wallovits ¥
An4jo aTRAVES DEL CINE
lidad, lo que sin re~
me un cambio radi-
a a Hlamarse gestion
cién,el compromiso
les profesional, in~
sy procesos de pro~
avanzado en su pro~
fo aumentando Ia
do lugar a la profis~
- empresa-redsla in-
ie ha dado paso a la
1 un nuevo tipo de
el trabajo vivo y
polivalente, actieud
‘social derivado del
) afin mis sierwo de
generalizado como
Jo la cultura del tra-
rerae. Sin embargo,
amplios, no limita-
sciales de la esocie~
solo un fendmeno
0,sino que los pro-
yetu en el siglo x1,
lc la desregulacion
alas malas condi~
por unas condicio
) dejan ver todavia
sun drama la divi~
después del otofo
rasladado de la £~
2 se ha pasado a la
a la temporal, y la
subcontratas al tra
ar el lamaclo «pos-
LA REPRESENTACION DELTRANAJO EN EL CINE: TIEMPOS MODERNOS 17
tfordismo». El tabajador ha cambiado el concepto de oficio por el de empleo,
socialmente se define por su nivel de ingresos, no por su destreza profesional, ni
por una identidad cultural propia, como clase obrera, salvo cuando pierde su ¢ra~
bajo, y debe afrontar un futuro laboral leno de incertidumbres. Para colmo, debe
competir constantemente como no dejan de recordarle ls politicas de empleo,
pues toda disfiancidn de su vida laboral es producto de su pasividad, debe estar
siempre preocupado por su cempleabilidads, por ser activo, adaptindose conti-
huamente a los cambios tecnolégicos. Es cierto que han mejorado las condicio-
nes de trabajo, que no se basan ya en la explotacién intensiva, Sin embargo, pese
4 la reduccidn legal del tiempo de trabajo, el tiempo real dedicado al trabajo no
ha disminuido tanto (tiempo de desplazamiento, jornadas extraordinarias encu-
biertas, incumplimiento de los limites legales). Si bien el esfuerzo fisico,los ritmos
yy Ia intensidad para ejecutarlo no son ya los de Tiempos modernos, ha aumentado,
sin embargo, la presion psicol6gica y el estrés, lo que se traduce en malos am-
bientes de trabajo, especialmente en el sector mayoritario, el sector servicios (ofi-
cinas sbasuras).
El héroe de Tiempos Modernos, presionado por la amenaza del desempleo y la
pobreza extrema, sucumbia a los estragos que produce un trabajo sin contenido,
‘mecinico, aislado y sometido a una autoridad dictatorial; su destino era el em-
brutecimiento y el alcoholismo, como puso ya de relieve Zola en Germinal y en
‘otras obras. El héroe de nuestros tiempos, ante un mundo de valores resquebraja~
dos y la amenaza de la exclusién social, se encuentra ante la degradacién de sus
condiciones de trabajo, la rotacién labora, la precariedad, la necesidad perma-
nente de reciclaje profesional, a necesidad de completar ingresos suficientes y la
merma de la proteccién social. Los procesos de socializacién que acenttian la so-
ledad y la individualizaci6n de la vida le han privado de las antiguas referencias
de clase y su debilitada identidad expresa el desasosiego y el sufrimiento a través
de la depresion, la ansiedad y el estrés. En cambio, en relacién a los paises subde-
sarrollados y los que se estin desarrollando aceleradamente,a los que las multina
cionales han trasladado las cadenas de montaje y,en general, las fabricas de Tiempos
“Moderns, cl discurso de Chaplin esta vigente incluso en sentido literal,
El modelo de fibrica en el neocapitalismo se habria ya extendido a toda clase
de lugares y edificios y a la propia vivienda, cuando no a todas las formas de vida
y al tiempo del ocio, en un mundo totalmente gris ¢ intercambiable, regido por
al automatismo y la uniformizacién. De ahi que la comicidad, ya rayando en la tra
gicomedia (EI apartamento), ya en lo grotesco y kafkiano (Smooking Room, 2002)
de J. D.Wallovits y Roger Dual, se traslade a las «oficinas basuras, El trabajo de la
ng TTRABAOY CINE LNA INTRODUCCION AL. MUNDO DEL TRABAIOATRAVES DEL CINE
sociedad industrial se contempla ahora desde la carieatura y el esperpento como
en Office Spice (1999), de Mike Judge, traducida curiosamente en Espaita como Tia-
hnjo basuna. En estos casos el ambiente de trabajo elegido es una gran empresa del
sector servicios, a imagen casi por excelencia del mundo del trabajo de los Gilti~
mos veinte aiios, de la era de la informitica y de las telecomunicaciones, No ha~
bria ya trabajadores, sino solo empleados, especialmente en el cine americano
donde, salvo raras excepciones, predomina ya el espacio-oficina como represen~
tativo de la gran metrépoli y de la vida urbana. El trabajo wobrero» propiamente
dicho quedaria solo para los trabajos «exteriores» incluso en la oficina, como la
Jimpieza, lo que llevan a cabo mayoritariamente los emigrantes. El filme de Mike
Judge con un tono de comedia se mueve en la linea de ciertos cémics underground,
¥y también se aproxima a la picaresca como forma de rebelién frente a ese ambiente
de trabajo alienado, vacto y hostil, cuando no es en parte heredero de ciertos to-
ques katkianos anticipados en América por Bartleby, el esrbiente de H. Melville
También encontramos algunas resonancias de las oficinas creadas por Tati en Play
Time.
Resulta por ello excepcional la representacién del trabajo automatizado en
Jos aitos noventa, salvo cuando lo es al servicio del melodrama musical, como Bai-
Jando en la oscuridad (Dancer in the dark, 2000) de Lars Von ‘Trier, o mis bien del
nuevo cine social como Recursos humanos (Ressources humaines, 1999) de Laurent
Cantet, que narra el enfrentamiento entre un hijo y su padre, trabajador sumiso y
obediente de toda la vida, en la cadena de montaje. Aunque estemos en presen
cia de una faibrica moderna, limpia, la forma de trabajo taylorista no ha desapare~
cido, como se observa en las primeras escenas cuando el padre muestra la fabrica
a su hijo, el puesto de trabajo obrero y las fanciones que realiza, es decir, lo que
el padre no quiere para el hijo, aquello que queda atris, ese trabajo rutinario y sin
contenido profesional, que expresaria a la perfeccién el rechazo a su condicién
obrera y la suma de todos los sacrificios, de afios trabajando, de manera silenciosa
yy abnegada, para sacar adelante a su familia y dar estudios a sus hijos. Una visién
‘menos optimista o voluntarista de un conflicto similar se encuentra, sin embargo,
como su contrafigura,en el film «Violence des étanges en milieu tempérés (2004) de
Jean-Mare Montout, que ofiece un planteamiento opuesto.
La fabrica automatizada, pero casi sin apenas trabajadores, pese a la fascina-
cin que siempre ha suscitado en los artistas la maquina, sus ritmos y movimien-
tos, desde el faturismo a la vanguardia soviética (Eisenstein, Vertov), le sive a A.
Kaurismiaki para remarcar la desolacién de la joven protagonista de La chica de la
fibrica de cerillas (Tilitkkewtehtaan Tytt, 1990), sana apoteosis de la amargurav. Os-
PRESENTACION DELTA
cilando entre el sonido py
Iandés de Reijo Taipale,
sentarnos a Iris (Kati O
‘minutos, que trabaja en J
etiquetado de las cajas
trabaja en soledad con r
mantiene a su madre (
quiler y haciendo las ta
preciada de manera afl
fiagil, encadenada no s
controlando el correcto
su soledad existencial. S
namiento de la fibrica
posmodernas, Una soci
‘masificada, fia e insens
cantada. Llorat es de in
de cerillas surge de algo
moderna del cuento d
ya una versién interesay
su protagonista, «No se
partir de la apertura del
pliega uno de los numet
demo e industrial, del
puede verse también ey
ness (1987), la profesi
raiso (1986), Crimen y
[Nubes pasajeras de 199
miento, En el arrangu
ciosa y detallada secue
cierta ambivalencia pa
ppero ala ver son la inna
is perfectas que los
ahi el final de La chica
se oye la misica, una ¢
coches siguen fimncior
la enada mecénica» un]
sonas que, para la vida
syoamearis pat civ
esperpento como
Espafia como ‘Tite
| gran empresa del
rabajo de los dlti-
saciones, No hax
4 cine americano
2 como represen~
ero» propiamente
1 oficina, como la
El filme de Mike
mics rnderground,
nte a ese ambiente
lero de ciertos to~
fe de H. Melville
is por Tati en Play
automatizado en
pusical, como Bai-
x, 0 mis bien del
1999) de Laurent
abajador sumiso y
vemos en presen-
a no ha desapare-
muestra la fibrica
a, €5 decir, lo que
ajo rutinario y sin
10 a su) condicién
manera silerciosa
hijos. Una vision
ntra, sin embargo,
empéré» (2004) de
pese a la fascina-
mos y movimien-
rtov), le sirve a A.
a de La chica de la
la amargurav. Os-
[UA REPRESENTACION DELTRABAJO EN BL CINE: TIEMPOS MODERNOS no
cilando entre el soniclo percusivo, monétono, fabril de las miquinas y un tango fin-
landés de Reijo Taipale, la cimara de Kaurismiki parpadea levemente para pre-
sentarnos a Iris (Kati Qutinen), la protagonista de esta pelicula de apenas setenta
minutos, que trabaja en la cadena de una fibrica de cerillas controlando el correcto
etiquetado de las cajas. Como una isla de carne en medio del metal y la madera,
trabaja en soledad con rutinaria precision, Mas allé de las puertas de la fibrica, Iris
mantiene a su madre (Elina Salo) y a su padrastro (Esko Nikkari) pagando el al-
guiler y haciendo las tareas domésticas en un simulzero de hogar donde es des~
preciada de manera afilada y crucl.-Ya no hay masas de trabajadores, sino una mujer
fiigil, ncadenada no solo a una miquina, con una tarea rutinaria, como la de ir
controlando el correcto etiquetado de las cajas, sino también a una vida vaca en
st soledad existencial. Se produce asi una implicita comparacién entre el funcio-
namiento de la fibrica de cerillas donde trabaja Iris, con la vida en las sociedades
posmodernas. Una sociedad mecénica y mecanizante, deshumanizada, alienada,
iasificada, fia e insensible. El humor transforma esta pelicula de triste en desen-
cantada, Llorar es de ingenuos, reir de inteligentes (Useros). La cica de la fbrica
de crilas surge de algo tan minimalista y delicado como una cerilla, en wna vision
moderna del cuento de Andersen (La cerlleritd) -sobre ta que Jean Renoit hizo
ya una versin interesante— de cémo se fabrica y se consume, como metifora de
su protagonista, «No se puede partir de nada mis pobres filmica y socialmente. A
partir de la apertura del filme, que enlaza con Tiempos Modernos de Chaplin, se des-
pliega uno de los numerosos ejemplos de la visién de Kaurismiki del mundo mo-
derno e industrial, del mundo del trabajo que conocié en sus propias carnes, como
puede verse también en otras peliculas (la industria papeleta en Hamlet goes busi-
ness (1987), a profesién de matarife y de despiece del ganado en Sombras en el pa-
raiso (1986), Crimen y castigo (1983) y Ariel (1988), el trabajo de restauracién en
Nuubes pasajeras de 1996). En Hamlet se ve una industria papelera en funciona
miento. En el arranque de Sombras en el parafso se muestra también una minu-
ciosa y detallada secuencia del trabajo de recogida de basuras. Las maquinas tienen
cierta ambivalencia para Kaurismiki: fascinan por sus ritmos y sti automatismo,
pero a la vez son la imagen de una sociedad y de su forma de vida, mecnica, fia,
iis perfectas que los humanos, que desgraciadamente tienen sentimientos. De
ahi el final de La chica de ta fbrica de ceillas,en un Giltimo plano vacio en que solo
se oye la misica, una canci6n (she aniquilado mi fe») mientras las maquinas —los
coches~ siguen fancionando, Lo tinico que al final permanece son las miquinas,
Ja nada mecinicav un mundo autosuficiente del que han sido expulsadas las per-
sonas que, para la vida que llevan, estin mejor en la cércel.
aa ‘TRADAJOY CINE. UNA INTRODUCCIGN AL MUNDO DEL-TRABAIO A TRAVES DEL CINE
Brntrocraria
ma/Festival International du Film de
AGH, Peter von: Aki Kaurismak, Cahiers du Cin
‘Locamo: Pars-Locarno, 2006.
Bazin, A: Qué es el cine? Madrid: Rialp, 1966,
Bazin,A.y E, RouMeR: Charles Chaplin, Valencia: Fernando Torres, 1974
Bogpanovict, P: Fritz Lang en Amérit, Madrid: Fundamentos, 1991
Bons, Stefino, y Claudia Gianerro, (eds): Finlandesi probabilmente.. 1! cinema di Aki €
‘Mika Kaurismiki, Lindau, Turin: 1998.
‘Cautrteun, Di:sLa chica de la ciudad de las cerillas: Film Afinity, enero de 2006.
Gancia MURCIA, |: «El Derecho del Trabajo en el cine: A propésito de Tiempos Mo-
dlernos» en Presno linera, M.A. y Rivaya, B:+Ua Introducién cnemategrfica al Dere-
‘ho, Valencia: Tirant, 2006, pp.198-220.
Hnepero, C.F (ed): Emocioes de contraband, El cine de Aki Kauri, Filmoteca de la
Generalitat Valenciana Valencia: 1999.
Laronue, J. MA sEntre Bresson y Kierkegaarde Herepero (Coord) «Enmeviones..» en
‘Lonez, J. M.: «Mujeres fuerte, Tien de Sombras, verano de 2006.
Monteree, J.B: La imagen negada:representaiones deta clase tabajadora en el cine, Valencia
ed, Filmoreca Generalitat Valenciana, 1997
«Néufragos del proletariado. Nuevas formas de representacién para la clase traba~
Jadoras, pp. 31-37 en Heredero, C.F (ed):«Emociones..m.
Parerrarnoyo, T: «Los que reciben las bofetadas. De la sombra de Chaplin a los aforis-
‘mos de Bresson» en Heredero (Coord):«Emocones.
Pepraza, B: Frits Lang. Menipois, Estudio otc, Barcelona: Paid6s, 2000.
Ruaupau, E.: «Charles Chaplin» Madrid, Citedra, 2000,
SANCHEZ NORIbGA,J.L.: Desde que fos Lume flmaron alos obres. Et mundo del tayo en
line, Nossa y Jara ediciones, Salamanca: 1996.
SHLOMO, Sand: El siglo XX en pantalla. Ciew aios a través dl cine. Barcelona: Critica, 2005,
177 y sen su capitulo +E] maquillaje de la miseria Lucha de clases y crisis eco-
némicas como objetos fotogéni
TORREIRO, M.:«Extraiios en el paraiso, Algunas notas sobre una tilogia» en Cienfuegos,
JL. (Coord) «Aki Kaurismakis El cine de la Caja n° 36, Oviedo: 1993.
Usenos,A.! Aki Kaurismiki, Soltando lastres, Rebelién Cult, 1 de diciembre de 2003,
Ficua rfcntca
‘Modem Times (Tiempos Moderns) (1936)
Director: Charles Chaplin
Guin: Charles Chaplin.
1A REPRISENTACION DE
Arreglos musicales:
Fotografia : Rollie
Director atistico:
Ayudante de ditecciét
Reparto: Charles Ch:
pietario del caf
‘Mann (vagabun
presa), Sam Stei
(obtero), Walter.
Produetora: usa (Uni
syoa mars DEL CINE
tational du Fil de
974
1H cinema di Aki €
x10 de 2006.
o de Tiempos Mo-
ematognifia al Dere-
iki, Filmoveca de Ia
L) «Eimeciones..» en
a en el cine, Valencia:
para la clase taba
Shaplin a tos aforis~
undo del trabajo en
na: Critica, 2005,
clases y crisis eco-
giav en Cienfuegos,
993.
diciembre de 2003.
LA REPRESENTACION DELTRABAJO EN EL CINE: TIEMPOS MODERNOS or
‘Arveglos musicales: Edgard Powell y David Raskin,
Fotografia: Rollie Totheroh & Ira Morgan (B&W).
Diectorariico: Charles D. Hall y Russell Spencer
‘Ayudante de direcci6n: Carter de Haven y Henry Bergman.
Reparto: Charles Chaplin (obrero), Paulette Godard (muchacha), Henry Bergman( pro~
pictario del caf@), Chester Conklin (mecinico) Stanley Stanford (obrero), Hank
Mann (vagabundo), Louis Natheaus (vagabundo), Allan Gari (director de la em-
press), Sam Stein (capats, Juana Sutton (mujer con botones en la blusa), Jack Low
(bzero), Walter James (obrere), Dick Alexander (pesdiaio), Cecil Reynolis (eape-
Ilin de la prisin), Myra MacKinney (esposa del capellin), Lloys Ingraham (gober~
nador de la prisién), Heinie Conklin (ebajadoe) John Rand (presiiaro).
Durseién: 89 minutos.
Productora: Usa (United Artists
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Análisis - S. Del Tribunal de Casación Italiano de 16 Diciembre 1976Document5 pagesAnálisis - S. Del Tribunal de Casación Italiano de 16 Diciembre 1976AnaniGonzalesHuamaníNo ratings yet
- Gonzales 2812Document8 pagesGonzales 2812AnaniGonzalesHuamaníNo ratings yet
- Moncada. S. Trabajo Repetitivo y EstrésDocument8 pagesMoncada. S. Trabajo Repetitivo y EstrésAnaniGonzalesHuamaníNo ratings yet
- Mapa Mental - Lectura 13 - Ananí GonzalesDocument1 pageMapa Mental - Lectura 13 - Ananí GonzalesAnaniGonzalesHuamaníNo ratings yet
- Jimenez, C. (2021) - La MetamorfosisDocument22 pagesJimenez, C. (2021) - La MetamorfosisAnaniGonzalesHuamaníNo ratings yet
- Res TR Aporte Bienes Registrados 1501-2010-SUNARP-TR-LDocument5 pagesRes TR Aporte Bienes Registrados 1501-2010-SUNARP-TR-LAnaniGonzalesHuamaníNo ratings yet
- Mapa Mental - Recurso de Casación PenalDocument1 pageMapa Mental - Recurso de Casación PenalAnaniGonzalesHuamaníNo ratings yet
- Res TR Regularización Disolución Pleno Derecho 1641-2014-SUNARP-TR-LDocument6 pagesRes TR Regularización Disolución Pleno Derecho 1641-2014-SUNARP-TR-LAnaniGonzalesHuamaníNo ratings yet
- Análisis - de Marchi Della Costa Et Autres C. Époux de BagneuxDocument2 pagesAnálisis - de Marchi Della Costa Et Autres C. Époux de BagneuxAnaniGonzalesHuamaní67% (3)
- Mapa Mental - Lectura 1 - Ananí GonzalesDocument1 pageMapa Mental - Lectura 1 - Ananí GonzalesAnaniGonzalesHuamaníNo ratings yet
- Análisis - RES. DE LA D. G. R. N. DE 5 ABRIL 1976Document4 pagesAnálisis - RES. DE LA D. G. R. N. DE 5 ABRIL 1976AnaniGonzalesHuamaníNo ratings yet
- Análisis - S. Del T. S. de 17 Abril 1956 (Bernet C. Oberhuber)Document1 pageAnálisis - S. Del T. S. de 17 Abril 1956 (Bernet C. Oberhuber)AnaniGonzalesHuamaníNo ratings yet
- Estereotipos de Género - Caso EspañolDocument6 pagesEstereotipos de Género - Caso EspañolAnaniGonzalesHuamaníNo ratings yet
- Mapa Mental - Lecturas 11 y 12 - Ananí Gonzales H.Document1 pageMapa Mental - Lecturas 11 y 12 - Ananí Gonzales H.AnaniGonzalesHuamaníNo ratings yet
- RESUMEN - Miguel CanessaDocument6 pagesRESUMEN - Miguel CanessaAnaniGonzalesHuamaníNo ratings yet
- Menores InfractoresDocument7 pagesMenores InfractoresAnaniGonzalesHuamaníNo ratings yet
- Cultura ChichaDocument28 pagesCultura ChichaAnaniGonzalesHuamaníNo ratings yet
- Cultura ChichaDocument28 pagesCultura ChichaAnaniGonzalesHuamaníNo ratings yet