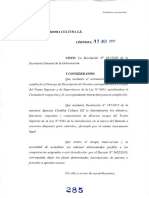Professional Documents
Culture Documents
Poetica 0001
Poetica 0001
Uploaded by
Mariana Pavan0 ratings0% found this document useful (0 votes)
6 views7 pagesOriginal Title
poetica0001
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
6 views7 pagesPoetica 0001
Poetica 0001
Uploaded by
Mariana PavanCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 7
POETICA
or poética entenderemos aqui, de acuerdo con el empleo del término
por Aristételes, el estudio del arte literario como creacién verbal. Sin
_ embargo, el proyecto mismo de un estudio de este tipo provoca periddica-
mente una serie de reconsideraciones, ya sea en nombre de la incuestiona-
ble individualidad de la obra literaria, ya sea apelando a la complejidad histé-
rica y social de los hechos literarios. La primera objecion confunde la indivi-
dualidad y la no reproductibilidad de la relacién estética de los hechos lite-
rarios con su caracter de creaciones verbales: como discurso inteligible, toda
obra debe inscribirse en un campo de practicas verbales instituidas; las dife-
rencias individuales existentes se hallan en un segundo plano. Por otro
lado, todo procedimiento creador, una vez inventado, es potencialmente
transtextual (Genette), es decir, susceptible de ser retomado, aunque sea
bajo una forma distinta, en otras obras. La segunda objecién no plantea tan-
tos problemas. A pesar del significado como documento (histdrico, social,
psicolégico u otro) que puede tener un texto literario, éste también es un
discurso trabajado que, por lo tanto, puede ser estudiado como tal, es decir,
en tanto que plasmacidn del arte literario.
Con frecuencia se afirma que, frente a otro tipo de saberes, un estudio
sobre la literatura no puede ser puramente descriptivo. Esta critica se basa
en el hecho de que el dominio literario esta constituido por un conjunto de
valores, cuyo estudio debe ser descriptivo y evaluador, al mismo tiempo.
Este argumento no es valido, ya que, si la poética estudia el arte literario, no
es como un valor, sino como hecho técnico, esto es, como un conjunto de
_ procedimientos (jakobson). Asf pues, del mismo modo que se debe distin-
guir entre descripcidn lingiiistica y gramatica prescriptiva, hay que distinguir
también entre estudio descriptivo (y eventualmente explicativo) de los
hechos literarios y critica evaluadora de las obras (basada ultimamente en la
apreciacion estética).
Contrariamente a lo que a veces se ha pensado en la época del “estruc-
turalismo”, la poética no pretende ser ser /a teoria de la literatura: de hecho,
hay tantas teorfas de lo literario, como vias de acceso cognitivas a la litera-
tura: a saber, un numero indefinido. Cada una de estas aproximaciones
176 LOS CAMPOS
(hist6rica, sociolégica, filosofica, psicologica u otra) se dedica, dentro del
campo literario, al estudio de un objeto especifico, de manera que sus
relaciones con las otras tendencias son (o deberian ser) complementa-
rias e interactivas y no excluyentes o antagénicas — este pluralismo
metodolégico fue defendido por los neoaristotélicos de la escuela de
Chicago. Existe ademas una razén para preferir el término de “poética” al
de “teoria literaria”. La poética no es ni mas ni menos tedrica que las otras
corrientes cognitivas que han analizado la literatura. La especificidad de la
poética no reside en su supuesto cardcter “tedrico”, ni en su dominio de
referencia (la literatura), que comparte, por otra parte, con otras muchas
Corrientes, sino que ésta estriba en el carécter mismo del dominio que la
poética afsla para constituir su objeto de estudio: este dominio es el arte
literario y quiz4, de manera mas general, la creacién verbal. En este senti-
do, la poética procede de los principios de las ciencias del lenguaje, en la
acepcién amplia del término. Aunque los procedimientos de la creacién
literaria no puedan todos reducirse a una simple serie de hechos lingiist
cos, en el sentido ; gramatical del término — asf la “puesta en intriga”
(Ricoeur) es un procedimiento transemidtico, que se puede encontrar tam-
bién, por ejemplo, en el cine —: su materializaci6n en una obra literaria es
siempre, en tiltimo caso, de orden verbal.
1. HISTORIA
42 En Occidente, la poética como disciplina auténoma nace con la Poética
| de Aristételes. Aristételes en esta obra se propone “tratar del arte poético en
si mismo, de sus especies, consideradas cada una en su finalidad propia, de la
manera en que hay que componer las historias si se quiere que la poesia sea
un €xito; ademas, del ntimero y de la naturaleza de las partes que la constitu
ce e igualmente de todos los otros asuntos que dependen de la. misma bus
queda’ (47 a 8-12). Por tanto, Arist6teles pretende explicitamente la constitu-
cién de una teoria general del “arte poético”, aunque el texto, tal y como nos
ha llegado, sdlo desarrolla este propdsito en dos géneros: la tragedia y la epo-
peya (se admite, en general, que existi6 una parte suplementaria, hoy perdida,
que estaba dedicada a la comedia). Al mismo tiempo, segtin el texto arriba
reproducido (en concreto, en e! parrafo donde se habla de los procedimientos
Para conseguir que una composicién sea exitosa), se constata el interés por
dedicarse a una doble tarea, a la vez, descriptiva y evaluativa.
No es éste el momento para desarrollar la historia de la reflexin poéti-
Ca desde Aristételes hasta el siglo XX. En lugar de dedicarnos a dicha tarea,
POETICA 177
preferimos destacar dos circunstancias que han marcado la reflexién poéti-
a a lo largo de su historia. Por una parte, la reflexion poética no ha estado_
nunca totalmente ausente del discurso critico so la literatura. Este hecho
no debe extranarnos, pues no se puede discurrir de manera sensata sobre
las obras literarias ignorando su caracter de creaciones verbales que desa-
trollan técnicas lingiiisticas especificas. Sin embargo, no es menos cierto que
hasta principios del siglo XX la poética raramente va a encontrar el empuje
con que se presenta en el texto inaugural de Aristételes. Como segunda cir-
cunstancia destacada, debemos mencionar que, desde la Antigiiedad latina,
la poética pierde la autonomia que habia tenido en el enciclopedismo aris-
totélico, resultando abosorbida por la ret6rica [152 ss.], disciplina que no se
preocupa anto. por la eventual especificidad estética del discurso literario,
“como por la dimension, mas general, de la produccién del efecto verbal en
sf mismo. Esta interaccin entre poética y ret6rica, que durara practicamen-
te hasta el siglo XIX, no resulta casual: en efecto, parece dificil trazar una
linea divisoria claramente delimitada entre poética y retorica, no sélo porque
la retorica trata aspectos tales como las figuras [527 ss.], que desempefian
un papel importante en el arte literario, sino ademas porque la creatividad
lingiiistica (lo que los formalistas llamaban la “funcién poética”) opera tam-
bién de manera diversa fuera del ambito de lo literario, en el ambito de las
practicas discursivas consideradas “serias”.
La poética actual, cuyas bases se encuentran en la renovacidn del para-
digma critico impulsada durante el Romanticismo [83 ss.], se encuentra con-
solidada por un siglo de trabajos fecundos. Estos estudios, si bien han sido
elaborados desde puntos de vista diversos, en todo momento han contri-
buido a su manera a la consideracién del hecho literario como hecho de
creaci6n verbal. A falta de exhaustividad, debemos como minimo enume-
rar algunas etapas esenciales:
1. EI formalismo ruso, bien conocido en Francia gracias a la importancia
que tuvo en el desarrollo del estructuralismo durante los afios sesenta, ha sido,
sin duda, el germen de la evolucidn de los estudios poéticos durante el siglo
XX. A esta corriente le corresponde el haber insistido especialmente en la posi-
bilidad y oportunidad de estudiar los hechos literarios como “serie” propia, con
independencia de las diversas fuerzas causales extraliterarias que se pudieran
@jercer sobre éstos, Por este motivo, se piensa que la “teoria literaria” debe
intentar desglosar la literariedad de las obras, es decir, los procedimientos rela-
‘Cionados con el arte y Con el funcionamiento estético del lenguaje. Asimismo,
el estudio de los hechos generales no tiene sdlo una finalidad heuristica, cuyo
Unico objetivo consiste en marcar la especificidad de la obra individual, sino
178 LOS CAMPOS,
que se le reconoce una finalidad cognitiva autonoma; de este modo, el obje.
to de la poética no es la obra individual, sino el conjunto de los procedimien-
tos que definen la literariedad: construcciones narrativas (estudiadas principal.
mente por Eikhenbaum, Chklovski y Propp), hechos de estilo (Vinogradov),
estructuras ritmicas y métricas (trabajos de Brik y Jakobson), dialéctica de los
géneros (Tynianov), estructuras tematicas (Tomachevski), etc.
2. El Girculo bajtiniano — del que forman parte principalmente V. N,
Volochinov y P.N. Medvedev —, aunque desarrollado durante la misma época
que el anterior, no fue conocido en Occidente hasta mucho mis tarde. Critica
con respecto al formalismo, al psicoandlisis y a la lingiiistica estructural (véase
Todorov 1981, pp. 20-23), la poética desarrollada por Bajtin acentia el aspec-
to discursivo y la intertextualidad de las obras (Julia Kristeva), mas que la
dimension sistematica y autotélica de los hechos literarios, Al potenciar la prosa
frente a la poesia (lo que viene a invertir la jerarquia implicita de los formalistas),
desarrolla una importante teoria de los géneros y, especialmente, una teoria de
la Novela que va a compartir una serie de pautas con el romanticismo de léna.
Esta concepcidn de la poética tiene su correspondencia en una teoria sobre el
lenguaje, la “translingtiistica’, que constituye en realidad una teoria sobre los dis-
cursos. La concepcién bajtiniana del lenguaje anuncia en buena medida la
pragmatica actual; esto se aprecia, sobre todo, en la importancia que se le con-
cede al dialogismo y a la heterologia de los tipos discursivos.
3. El formalismo ruso conocié desarrollos e inflexiones notables en el
marco del Circulo lingiiistico de Praga, fundado en 1926 y del que formaran
parte antiguos formalistas rusos, tales como Jakobson o Bogatyrev. Su repre-
sentante mas importante, |. Mukarovsky, propone una poética (mas global-
mente una estética), a la vez estructural y funcionalista, que concibe la lite-
ratura como una forma de comunicacién verbal especifica dominada por! la
fun, ion estética. Al mismo tiempo, influido por la fenomenologia husserlia-
‘na, introduce el problema de la intencionalidad en el anilisis estructural.
Seguin Mukarovsky, el estudio de la literatura debe separar tres momentos:
la genesis de la obra, cuyo dominio es el de {a intencionalidad del autor,
esto es, su “gesto seméntico’; su estructura efectiva, que define la obra por
su identidad sintactica; y, por iiltimo, el momento de la recepcion, que se
verifica a través de las concretizaciones siempre cambiantes, pero al mismo
tiempo guiadas por la propia estructura concretizada. Con la introduccién
de las concretizaciones receptivas, Mukarovsky anuncia la estética de la
recepcion de H. R, Jauss y de W. Iser. Otros trabajos. importantes del Ciculo
de Praga son los de Otakar Zich y los de Jiri Veltrusky, dedicados al estudio
de la literatura dramatica y del teatro [679 ss.], asi como los de Felix
Vodicka, precursor de la estética de la recepcion.
179
4. La escuela morfoldgica, desarrollada en Alemania entre 1925 y 1955,
e de la influencia entre la teorfa morfolégica de Goethe (trasladada del
inio de la botdnica al dominio literario) y del rechazo — inspirado por
@y Vossler —, al historicismo que habia caracterizado buena parte de los
dios literarios realizados en el siglo XIX. Esta escuela se dedicé sobre todo
1 describir los géneros y las “formas” del discurso literario, como nos mues-
an los trabajos de André jolles sobre las formas simples (Leyenda, Saga,
0, Adivinanza, Proverbio, Caso de conciencia, Cronica, Cuento, Rasgo de
enio) [581], los trabajos protonarratolégicos de O. Walzel dedicados al
dio de los registros del habla (narracién objetiva, estilo indirecto libre)
7}, los de G. Miiller sobre la temporalidad, o también los de E. Lammert
la composicion del relato (652 ss.]-
5, La escuela fenomenologica. Los tedricos del Circulo de Praga se vieron
afluidos por la filosofia husserliana, aunque sus trabajos no se pueden situar
sn el marco global de la fenomenologia. En cambio, los trabajos del fildsofo
olaco Roman Ingarden se inscriben directamente en el marco y el vocabu-
o de esta escuela fenomenolégica. Este estudioso se interesé sobre todo
¢! cardcter de la obra literaria [187], que, segtin él, comporta tres funda-
nentos Onticos: una manifestacién material (el ejemplar concreto de la obra),
‘una serie de actos conscientes (los del escritor, como creador de la obra; y
Jos del receptor) y un conjunto de entidades ideales de naturaleza intencio-
nal, esto es, las diversas significaciones actualizadas en los actos conscientes
del escritor y reactualizadas en la lectura (Ingarden 1931). Otro aspecto
importante de su concepcién sobre la literatura, que ademas lo aproxima al
Circulo de Praga, consiste en la distincién que introduce entre la obra como
“estructura lingiifstica que contiene zonas de indeterminacién semantica y la
‘concretizacién de esta estructura en los diversos actos de lectura. Entre la
serie de trabajos mas 0 menos inspirados en el método fenomenolégico,
debemos destacar muy especialmente el estudio de Kate Hamburger sobre
" Ja ficcidn [654 ss\]. La estética de la recepcién, desarrollada mas tarde por H.R.
" Jauss, asi como la teoria de la lectura de W. Iser, aunque también se sittin en
parte en la escuela fenomenoldgica, al mismo tiempo, se relacionan con la
‘hermenéutica, mas que con la poética en el sentido propio del término {90}.
6. El New Criticism. Como muestra el interés por la lectura critica detalla-
"da (close reading), incluso por la evaluacién (por ejemplo, F.P. Leavis), el New
Criticism se inscribe en la dimension hermenéutica y critica, mas que en’ la
reflexién poética. A pesar de ello, tanto en su variante inglesa, como en la nor-
teamericana, no ha dejado de proponer un cierto ntimero de hipétesis pro-
piamente poéticas; dentro de esta tendencia se sitéan una serie de trabajos
“entre los que se encuentran la tesis de |. A. Richards, basada en la oposicion
180 LOS CAMPOS
entre el uso referencial del lenguaje y la configuracién poética de los afectos;
los estudios de W. Empson, dedicados a Ia investigacién de la funcién de la
ambigtiedad y de la ironia en poesia; el andlisis del papel del narrador en la
ficci6n debido a P. Lubbock [656]; y, por ultimo, los trabajos de Brooks o
Ransom sobre la tensién semantica como principio de estructuracién poé-
tica. El manual clasico de Wellek y Warren, La Théorie littéraire, puede ser
considerado como una tentativa de sintetizar, al mismo tiempo, el proce-
dimiento analitico del estructuralismo (no en vano Wellek formé parte del
Circulo de Praga) y la preocupacién por la interpretacion critica carac-
teristica del New Criticism.
7. Los neoaristotélicos de Chicago (principalmente, R. S. Crane, N.
Maclean, E. Olson, B. Weinberg y R. McKeon) se oponen al New Criticism,
al que acusan de otorgar demasiada importancia a la causa material de la
obra de arte, es decir, al lenguaje, a costa de relegar a un segundo plano la
causa formal, esto es, el contenido mimético. Por este motivo, responden al
estudio critico centrado en la poesia, caracteristico del New Criticism, con un
andlisis que potencia la ficcién. Como sucesores de Aristételes, consideran
que el objeto primordial de la poética reside en el estudio de lo que consti-
tuye la especificidad de la actividad literaria, es decir, de la poiesis mimética.
Entre los poéticos influidos por los neoaristotélicos, el mas importante es
Wayne Booth, en cuya obra: The Rhetoric of Fiction (1961) se pueden
encontrar formulaciones cldsicas de muchas categorfas de andlisis narratold-
gico, tales como la teoria desde un punto de vista narrativo o la distincion
entre narrador, autor real y “autor implicado” (la imagen del autor tal y
como se desprende de la narracidn).
8. En Francia, el proyecto de una poética descriptiva aparece unido al
nombre de Valéry y a la catedra de poética que inauguré en el Colegio de
Francia. Aunque el proyecto de Valéry haya quedado en una fase mera-
mente programatica, no cabe duda de que su empeifio ha contribuido a
impulsar el estructuralismo literario desarrollado a partir de los afios sesen-
ta. No obstante, el rasgo caracteristico del anilisis estructural francés es
‘obra, sin duda, de la influencia de la linglistica y de la antropolog/a estruc-
turales Jakobson, Hjelmslev, Benveniste y Lévi-Strauss). En Iineas genera-
les, se pueden distinguir dos orientaciones en el estructuralismo literario:
a) Una orientacién semiotica, representada sobre todo por la semiotica grei-
masiana. La base de esta orientacién la encontramos también en una serie de
trabajos semiolégicos de Barthes, (por ejemplo en el Systéme de la mode, 1967),
asi como en los estudios de Kristeva (S@méiotiké. Recherches pour une séma-
nalyse, Paris, 1969). La especificidad de la corriente greimasiana reside en su tra-
tamiento de los hechos literarios dentro del dominio de una semiética genera-
POETICA 181
tiva basada en una seméntica universal. La nocién mas importante con la que
trabaja es la de universo semantico, definido como la totalidad de las significa-
ciones que pueden ser producidas por los sistemas de valores coextensivos a
una cultura dada (delimitada de manera etnolingiiistica) (A-J. Greimas,
‘Sémantique structurale, Paris, 1966). Este universo semdntico no puede jamas
ser captado in toto; por este motivo, el andlisis Semidtico efectivo se realiza a
partir del estudio de los microuniversos estructurados en parejas integradas por
térmimos opuestos (por ejemplo vida/muerte, ganancia/pérdida,
masculino/femenino, etc.). Estos microuniversos generan universos de discurso
que constituyen la manifestacién superficial de aquellos. Fl discurso literario es
uno de estos universos de discurso y e! objeto esencial de su anilisis consiste
en el establecimiento de las etapas (y de los niveles estructurales correspon-
dientes) que conducen de las estructuras semidticas profundas a las manifesta-
‘cones discursivas de superficie, esto es, a las obras. Es sobre todo en el anilisis
del relato donde la escuela greimasiana ha intentado poner en practica este pro-
grama [590 ss]. Sus trabajos muestran siempre un alto grado de formalizacion
y de abstraccién, lo que les ha permitido otorgar un fundamento cientifico al
estudio de los hechos literarios (y, en general, al estudio de los hechos semidti-
cos). No obstante, el caracter imponente de su aparato formal no puede hacer
‘olvidar los problemas que plantean algunos de sus presupuestos tedricos, por
ejemplo, los que afectan al cardcter de las restricciones que supuestamente
guian la creaci6n de los textos narrativos, presupuestos que proceden, entre
‘otras cosas, de la adopcidn de ciertas nociones de la gramatica generativa y
transformacional por parte de la generacion textual (591).
b) Otra corriente viene representada por la orientaci6n propiamente lite-
taria, encabezada principalmente por los trabajos de Bremond, Genette,
Todorov, asf como por la mayoria de los estudios de Barthes, etc. Todos estos
autores, partidarios de un “estructuralismo moderado” (Pavel 1988), si bien se
inspiran en ciertos postulados metodolégicos de la lingiiistica y de la antropo-
logia estructurales (por ejemplo, en la necesidad de estudiar las correlaciones
entre forma y sentido dentro de sus sistemas respectivos y no dentro de equi-
Valencias singulares), apenas recurren, en cambio, a la formalizaci6n (salvo en
el uso de graficos y de tablas con funcién taxonémica). Si exceptuamos algu-
NOs escritos programaticos (como el volumen colectivo, Qu “estce que le struc-
turalisme?, 1968, 0 algunos trabajos de Barthes), este “estructuralismo mode-
tado” no esta demasiado comprometido con el proyecto de elaborar una cien-
Cia general de los signos. De hecho, sus estudios tratan los problemas clasicos
de los estudios literarios, como muestra la siguiente enumeraci6n de sus temas
de investigacién principales: narratologia formal [206 ss.] y tematica [584 ss],
investigaciones ret6ricas [152 ss.], estudio de los géneros literarios [573 ss.],
182 LOS CAMPOS
anélisis de las relaciones entre relato y descripcin [654], trabajos de métrica
[609 ss.], y mds recientemente, estudios genéticos, etc. Dejando a un lado la
consideracion que se tenga de la lingii(stica como modelo epistemoldgico, lo
Getto es que los trabajos del estructuralismo han demostrado que su uso
‘como util: de andlisis es necesario dado el soporte verbal de la obra literaria.
La influencia del estructuralismo se extendié mas alla de Francia,
implantandose de manera mas 0 menos atraigada en innumerables pajses.
Asf, en los Estados Unidos, su influencia ha sido patente en el dominio de la
narracién (Scholes y Kellog, Cohn, etc.), asi como en el de la estilistica
(Riffaterre). Sin embargo, todavia queda pendiente el anilisis historico del
estructuralismo en el ambito internacional.
9, Entre los trabajos semidticos (ademés de los greimasianos) que han
contribuido al estudio de los hechos literarios, hay que destacar los andlisis de
U. Eco [201 ss], de C. Segre y de otros semiéticos italianos, junto con los tra-
bajos de la escuela de Tartu [199], los de la socioeritica (Claude Duchet et al)
y, mas recientemente, los de la teorfa de los polisistemas de la escuela de Tel-
Aviv (Itamar Even-Zohar et al), asf como los trabajos de la “ciencia empitica
de la literatura” que se desarrollaron en Alemania en torno a la figura de S. |.
Schmidt. Las relaciénes que establecen cada una de estas tendencias con la
poética son de muy diverso tipo: asf, el interés de Eco ha estado centrado,
desde sus comienzos, en el andlisis de la obra como acto comunicacional;
esta preocupacidn se ve confirmada por sus trabajos mas recientes dedicados
a la teorfa de la interpretacion. La sociocritica, al igual que la poética, analiza
la produccién textual, pero se distingue de esta ultima en que su interés se
centra en la produccién del sociotexto, concebido como identificacién (con-
flictiva 0 no) de lo social por y en el texto, mas que en la obra como opera-
dor estético. En cuanto a la teoria de los polisistemas, define la literatura bajo
una perspectiva principalmente institucional y funcional, intentando estudiar
ala vez la dindmica interna del sistema literario y sus interrelaciones con los
otros sistemas semidticos. Esta orientacion se hace todavia més patente en los
estuidios de la “ciencia empirica de la literatura”, que depende en lo esencial
de una semiosociologia de la literatura. Los trabajos de la escuela de Tartu, a
pesar de tener un marco teérico tomado de la teorfa de la informacion, son
sin duda los que permanecen mds fieles al proyecto de una poética en el sen-
tido restringido del término: asi, |. Lotman (que se inspira a la vez en el for-
malismo y en los trabajos de Bajtin) propone una teorfa general de la estruc-
tura del texto literario concebido como entidad “translingiistica” (Bajtin).
No obstante, aunque en teorfa es posible distinguir la poética — el estu-
dio de la creaci6n literaria —, de la semi6tica literaria — el estudio del sistema
literario como hecho comunicacional —, en la practica, la frontera entre
POETICA 183
ambas disciplinas no es tan evidente, ya que la creacién literaria se sittia siem-
pre en un marco institucional, de modo que no puede existir con indepen-
dencia del conjunto del sistema literario. Desde esta perspectiva, ambas apro-
ximaciones se muestran interdependientes.
La presentacién de la evolucion de la poética en términos de movimien-
tos o de escuelas, si bien resulta adecuada para proporcionar una serie de
orientaciones bisicas, puede llegar a falsear su realidad histérica: los trabajos
mas destacados — por ejemplo, los analisis poéticos de Jakobson, los trabajos
de Bajtin, de Mukarovsky y de Hamburger, o mas recientemente, la obra mul-
tiforme de Barthes y los trabajos de Genette, Todorov o Bremond —, no pue-
den reducirse a una “escuela” cualquiera o a un “movimiento”; ademas, exis-
ten otras muchas contribuciones de gran importancia para el estudio del arte
literario — por ejemplo, los trabajos de E. Auerbach, de N. Frye, de |. Watt,
etc, pero también de manera més general, los de los folcloristas, los de los
especialistas en literatura oral, los de las literaturas antiguas o extraeuropeas
—, que no se inscriben en ninguna corriente o tendencia determinada, ni rei-
vindican ninguna etiqueta especifica.
| BBE formalismo uso: Théorie de /a littérature, Paris, 1965; L. Lemon y M. Reis, Russian
Formalist Criticism, lincoln, 1965; Texte der russischen Formalisten, t. , Munich, 1969; t.
"Ii, 1972 (edicion bilingiie); V. Prop, Morphologie du conte, Paris, 1970; }. Tynianoy, I
problema ce! linguaggio poetico, Milan, 1968; V. Chklovski, Sur la théorie de la prose,
Lausana, 1973; R. Jakobson, Questions de poétique, Paris, 1973.
| El circulo de Bakhtine: M. Bakhtine, La Poétique de Dostoievski, Paris, 1970; Ib.,
LOeuvre de Francois Rabelais et la culture populaire au Moyen Age et sous la
aissance, Paris, 1970; |d,, Esthétique et théorie du roman, Paris, 1978; T. Todorov,
Bakhtine: le principe dialogique, seguido de: Ecrits du Cercle de Bakhtine, Paris,
1981.
H Circulo de Praga: J. Mukarovsky, “L’art comme fait sémiologique” (1936) y “La
omination poétique et la fonction esthétique de la langue” (1936), Poétique, 3, 1970; }.
karovsky, Studien zur strukturalistischen Asthetik und Poetik, Munich, 1974; The Word
d Verbal Ar: Selected Essays, New Haven, 1978; L. Matejka e I. R. Titunic (eds.), Semiotics
‘Of Art: Prague School Contributions, Cambridge (Mass.), 1976; J. Mukarovsky, Structure, Sign
d Function: Selected Essays, New Haven, 1978; O. Zich, Estetika dramatického umeni
" 931), Wurzbourg, 1977; J. Veltrulsky, Drama as Literature (1942), Lise, 1977; P. Steiner
€d.), The Prague School: Selected Writings, 1929-1946, Austin, 1982.
La escuela morfoldgica: O. Walzel, Das Wortkunstwerk. Mittel seiner
rschung, Leipzig, 1929; A. Jolles, Formes simples (1930), Paris, 1972; G. Miller,
lorphologische Poetik, Darmstadt, 1965; H. Oppel, Morphologische
aturwissenschaft, Mayence, 1947; £. Lammert, Bauformen des Erzahlens,
188 LOS CAMPOS
2. Creaci6n e intencionalidad
Las teorfas de interpretacién textual mds influyentes actualmente son
antiintencionalistas [93 ss.]. Sea cual sea la actitud que se adopte frente a
| estas disciplinas, resulta necesario distinguir entre interpretacién y com-
prension [96]: la poética no es una disciplina interpretativa, pero, a pesar
de ello, conlleva una comprension de los textos. Por lo tanto, el debate
‘sobre si se puede tener acceso a la comprensién del texto como acto dis-
cursivo, haciendo abstraccién de su caracter intencional — esto es, del sig-
nificado que persigue el autor —, se sittia perfectamente en el terreno de
las discusiones poéticas; a este respecto, basta con recordar aqui la polé-
mica surgida en torno al andlisis estructural del poema baudeleriano “Les
chats” propuesto por R. Jakobson y C. Lévi-Strauss. Del anilisis realizado
surgieron dos problemas. EI primero, tratado por M. Riffaterre, tiene que
ver con la posibilidad de que un lector no lingiiista pueda percibir los ele-
mentos destacados por los dos autores. El segundo, con frecuencia oculto,
se refiere al problema de saber si la determinacién de los elementos poé-
ticamente pertinentes de la obra puede llevarse a cabo sin necesidad de
preguntarse en qué medida estos elementos pueden corresponder a una
estructura intencional. Ahora bien, la Intencionalidad de los actos de habla
—son intencionales ya que tc do acto supone a realizacién de un “querer
decir” del locutor, que para ser comprendido exige ser recoriocido como
tal por parte del. receptor — constituye su presupuesto pragmatico funda-
mental, puesto que en ausencia de éste, los actos desaparecen como tales;
si aceptamos esta tesis, entonces, la propuesta de que la comprensi 1 del
texto literario se puede llevar a cabo sin tener en cuenta la Intencionalidad
provoca, de hecho, la imposibilidad de cualquier identificacion intersubje-
tivamente controlable del objeto mismo del andlisis poético. Dicho de otro
modo, la lectura de los textos que sirven de material de anilisis al critico
poético debe desembocar en una comprensién de la Intencionalidad ori-
ginaria, puesto que los procedimientos creadores son hechos de autor —
a este respecto no debemos confundir la intencién en acto encarnada en
el texto, con la intencién p!
comprensi6n textual, ademas es la nica a la que tenemos ICE
‘Algunos desarrollos recientes de Ia postica permiten tratar el problema
de la Intencionalidad en un plano mas concreto. Como primera manifes-
tacién, podemos citar una renovaci6n del interés por las manifestaciones
literarias orales: el andlisis de la composicién en ejecucion es especialmen-
te importante desde este punto de-vista [565 ss.]. Como segunda muestra,
se debe sefialar el interés por el estudio de los estados textuales previos
ICA 189
tHtextes, en el original francés] de las obras (Bellemin-Noél) — docu-
tacidn, esquemas, guiones, esbozos, borradores, versiones con corre-
clones, Manuscrito definitiv. 0... (vase Hay 1979). Ciertamente, este corpus
de estudio es bastante restringido, tanto en lo que respecta al aspecto
genérico (pues los textos literarios no constituyen mas que una pequefia
parte del campo textual), como en lo que se refiere a su situacion histéri-
a y cultural (principalmente, los textos literarios occidentales desde el
siglo XIX). Sin embargo, este estudio puede abarcar otras facetas distintas
los estados textuales previos propiamente dichos; por ejemplo, el ana-
is de las transformaciones realizadas por el autor a través de las diferen-
tes ediciones de una obra se enmarca dentro de la misma
(véase Jeanneret 1994) — estas transformaciones fueron con frecuencia
masivas, sobre todo en los primeros siglos de la imprenta. Todos estos
fendémenos constituyen el campo de estudio privilegiado de los procesos
creacion textual concebidos como procesos intencionales, puesto que
[as relaciones de autotextualidad (véase Debray-Genette 1994), es decir,
Jas transformaci nes que se. verifican entre dos estados textuales — princi-
palmente las < sean correcciones de escritura, ya sean
c (véase Grésillon y Lebrave 1982) —,
eeeriaas concretas de la intencién puesta en marcha por el esctitor. i
~ El estudio de los estados textuales previos es el objetivo de la genética
‘textual (0 critica genética). Convertida en una de las ramas ms activas de
los estudios literarios actuales, trabaja en dos direcciones: por una parte,
interviene como rama auxiliar en el trabajo filolégico que pretende esta-_
blecer las ediciones criticas de las obras; por otra, se dedica a estudiar el
proceso de la génesis textual en sf mismo, es decir, no sdlo como medio
para profundizar en el proceso creador de un escritor determinado, sino |
también, en general, como ayuda para descubrir las regularidades transin-
dividuales que pueden servir para desvelar las constantes antropolégicas
de los procedimientos de creacién textual. Por este camino, la genética
_ textual se relaciona con algunas preocupaciones actuales de la lingiiistica
del texto (J.L. Lebrave 1992, A. Grésillon 1994) [557], aunque estos estu-
dios partan de premisas ciertamente muy diferentes. .
3. Poética e historia
El estructuralismo ha sido acusado de no haber tenido en cuenta la
dimensi6n histérica de los fendmenos literarios. Asimismo, el creciente y reno-
vado interés actual por la historia literaria [87 ss.] ha sido interpretado con fre-
‘uencia como una superacin del “formalismo” dela poética. Es verdad que
190 LOS CAMPOS.
ciertos estructuralistas han subestimado la importancia de la dimension histo-
rica en la descripcion de los hechos literarios, sin embargo, éste no es un
defecto inherente a la poética: R. Barthes redamo repetidas veces una reno-
yacién de la historia literaria; del mismo modo, G. Genette ya apuntd desde
|1969 que “en un cierto punto del anédlisis formal es necesario el estudio
| diacrénico; el rechazo de la diacronia 0 su interpretacién en términos no
thistéricos perjudica a la teoria misma” (Genette 1972). Por otro lado, los
@Siiidios dedicados a la hipertextualidad, es decir, a esta forma especifica de
intertextualidad en la que un texto es lo que se ha transformado de otro (pas-
tiches, parodias, traducciones y otras trasposiciones, etc.) (Genette 1982), asf
como al paratexto, esto es, al conjunto de las marcas (titulo, subtitulo, intert’-
tulos, dedicatorias, prefacios, notas, etc.) con funcion pragmatica y que acom-
pafian al texto propiamente dicho (Genette 1987) estan profundamente uni-
\.dos a los aspectos estructurales ¢ histéricos. Recordemos también que el for-
malismo ruso, movimiento que esta en el origen de la poética moderna, se
habia interesado especialmente por la periodizacion literaria y, en general,
por la evolucién literaria: Propp no es sdlo el autor de La Morphologie du
conte [La morfologia de! cuento], sino también de Les Racines historiques du
conte merveilleux [Las raices hist6ricas del cuento maravilloso].
En el fondo de esta discusion, la necesidad de tener en cuenta la
dimension histérica deriva directamente del hecho de que la obra literaria
es un hecho intencional; en efecto, el simple descubrimiento de los rasgos
formales pertinentes desde un punto de vista poético implica un conoci-
miento de la situacion historica de la obra, ya se trate del estado de la len-
gua, ya sea del contexto literario 0, en general, de la situacién mundial. Por
ejemplo, para saber si unt elemento lingiiistico de un poema esta marcado
estéticamente, se debe conocer — entre otras cosas —, el estado histérico
de la lengua en el momento de la creacion del poema, pues pueden exis-
tir una serie de elementos que, por la propia evolucion de la lengua, se
sienten como marcados para el lector de hoy y que, sin embargo, tal vez
no lo estaban ni para el autor, ni en consecuencia para su comunidad
lingitistica (y, por supuesto, también puede ocurrir al contrario),
matica « »ros literatios pone de manifiesto también
disociable de las interrelaciones sincrénicas y de la variabili
Sia ni esencias suprahistoricas, ni simples definiciones nor
nales; en definitiva, se trata de un conjunto complejo de relaciones gene-
aldgicas entre textos, de reglas explicitas y de normas implicitas, combina-
_ das en proporciones diversas y variables [578 ss.]. Su transhistoricidad
(Genette 1972) se manifiesta en su cristalizacién en esquemas genéricos
relativamente estables, cuya duracién operacional puede ser diversa; no
POETICA 191
obstante, son caracteristicas inherentes de dichos esquemas la proyectabi-
lidad historica y, por esto mismo, una tendencia a la reactivacidn. Dicho de
‘otro modo, una vez establecido, un esquema genérico es indefinidamente
reactualizable — como |o es todo esquema mental —, pues forma parte
desde entonces — incluidos los contextos histéricos muy diferentes y su
combinacién con otros esquemas —, del bagaje literario del que podran
servirse los escritores futuros. Ciertamente, un esquema dado no va a
poseer la misma significacién en contextos diferentes: precisamente por
ello es transhistérico y no suprahistérico, ya que no existe mas que en las
actualizaciones hist6ricas cambiantes, aunque, a la vez, es irreductible a
éstas por el hecho mismo de su caracter de esquema formal cuya realidad
_ tiltima es mental. Un aspecto importante de esta variabilidad genérica esta
‘relacionado con la redistribuci6n entre forma y funcion ya estudiada por
; Tynianov, es decir, con el hecho de que a lo largo de la historia una forma
“dada cambie de funcién (por ejemplo: la ficcionalizacién del relato mitico)
'y, al contrario: puede ocurrir que una funcién dada cambie de forma (por
“ejemplo: la poesia elegiaca abandona el distico “elegiaco” en favor de
otros tipos de versificacién).
r Aunque nos situemos en el marco de problemas més generales, no
_ podemos escapar a la dialéctica entre estructura e historia. C. Stevenson
“mostré que la definicién de poesia no puede basarse en una enumeracién
inita de rasgos estables distintivos y conjuntos, sino Gnicamente en una
media ponderada de rasgos definidos cuantitativamente y que se reagru-
an segtin parecidos de familia (Stevenson 1957) — la base de esta con-
cepcion procede de que la nocién de poesia se ha ido perfilando a través
_ de un proceso de sedimentaci6n historica compleja cuyo resultado es la
“nocién actual de poesia. Los rasgos de familia mas importantes que deli-
-Mmitan la nebulosa genérica llamada poesia son, segtin Stevenson, la regu-
_ laridad ritmica, la medida métrica (que no hay que confundir con la estructura
_titmica [612 ss.}), la rima, el énfasis puesto en la estructura sonora, el len-
“Buiaje figurado, campo seméntico que contiene numerosos semas de
orden emotivo.
: Del mismo modo, para que la noci6n de ficcién pueda abarcar exten-
sionalmente un campo de creaciones verbales especfficas (como ocurre
en Occidente desde Ia Antigtiedad griega), es necesario primero que exis-
: la categoria de la ficcién, opuesta al discurso factual, circunstancia que
No se da ni en todas las culturas, ni en todas las épocas histéricas.
Asi pues, las distinciones analiticas fundamentales de la poética, lejos
de oponerse al hecho de la variabilidad histérica de la literatura, nos per-
iten apreciar toda su extension y juzgarla con un minimo de rigor.
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Arte Contemporaneo de America LatinaDocument57 pagesArte Contemporaneo de America LatinaMariana Pavan100% (1)
- La Imagen Global Enfocada A La Difusión CulturalDocument133 pagesLa Imagen Global Enfocada A La Difusión CulturalMariana PavanNo ratings yet
- Dossier NuevoDocument26 pagesDossier NuevoMariana PavanNo ratings yet
- Educación EmocionalDocument20 pagesEducación EmocionalMariana PavanNo ratings yet
- Bases y Condiciones Del Concurso - Resolucion 001-2022Document108 pagesBases y Condiciones Del Concurso - Resolucion 001-2022Mariana PavanNo ratings yet
- Bases Internacionales Xa La EducaciónDocument25 pagesBases Internacionales Xa La EducaciónMariana PavanNo ratings yet
- 1 - Requisitos para El Puesto - Resolucion285-2022Document120 pages1 - Requisitos para El Puesto - Resolucion285-2022Mariana PavanNo ratings yet
- ORGANIGRAMADocument10 pagesORGANIGRAMAMariana PavanNo ratings yet
- Catalogo Mayo 2018Document55 pagesCatalogo Mayo 2018Mariana PavanNo ratings yet
- 2 - Requisitos para El Puesto - Resolucion285-2022Document186 pages2 - Requisitos para El Puesto - Resolucion285-2022Mariana PavanNo ratings yet
- Asi Te Lo Muestro. Cuadernillo Practica Docente IV - Numero 1 (2021)Document43 pagesAsi Te Lo Muestro. Cuadernillo Practica Docente IV - Numero 1 (2021)Mariana PavanNo ratings yet
- ORGANIGRAMADocument21 pagesORGANIGRAMAMariana PavanNo ratings yet
- U1 - Principios de AnimaciónDocument8 pagesU1 - Principios de AnimaciónMariana PavanNo ratings yet
- Diseño Expositivo FINALDocument1 pageDiseño Expositivo FINALMariana PavanNo ratings yet
- Retórica de La ImagenDocument23 pagesRetórica de La ImagenMariana PavanNo ratings yet
- TORRES PERNALETE M y TRÁPAGA ORTEGA M (2010) Responsabilidad Social de La Universidad Retos y Perspectivas Paidós Buenos Aires, Argentina.Document198 pagesTORRES PERNALETE M y TRÁPAGA ORTEGA M (2010) Responsabilidad Social de La Universidad Retos y Perspectivas Paidós Buenos Aires, Argentina.Mariana PavanNo ratings yet
- Dillon G. 2014.el Adulto Mayor Como Sujeto Del Aprendizaje Artístico.Document15 pagesDillon G. 2014.el Adulto Mayor Como Sujeto Del Aprendizaje Artístico.Mariana PavanNo ratings yet
- Cir CuloDocument4 pagesCir CuloMariana PavanNo ratings yet
- Diseño Final ImprimirDocument14 pagesDiseño Final ImprimirMariana PavanNo ratings yet
- Pautas Correccion Mat Ed AccesiblesDocument5 pagesPautas Correccion Mat Ed AccesiblesMariana PavanNo ratings yet
- El Gran Dragon Rojo y La Mujer Vestida de Sol 2Document10 pagesEl Gran Dragon Rojo y La Mujer Vestida de Sol 2Mariana PavanNo ratings yet
- Revista de Arquitectura - Año XXV - Nº 217 - Enero 1939Document92 pagesRevista de Arquitectura - Año XXV - Nº 217 - Enero 1939Mariana PavanNo ratings yet
- Saul BassDocument24 pagesSaul BassMariana PavanNo ratings yet
- Eisner Cap. 8 Evaluación en ArtesDocument19 pagesEisner Cap. 8 Evaluación en ArtesMariana PavanNo ratings yet
- Herramientas y Experiencias de La Enseñanza Del Arte en La Discapacidad - Parte IIDocument51 pagesHerramientas y Experiencias de La Enseñanza Del Arte en La Discapacidad - Parte IIMariana PavanNo ratings yet
- AlasdeGaviota2 DossierDocument8 pagesAlasdeGaviota2 DossierMariana PavanNo ratings yet
- De La Vega - Anormales, Deficientes y EspecialesDocument25 pagesDe La Vega - Anormales, Deficientes y EspecialesMariana PavanNo ratings yet