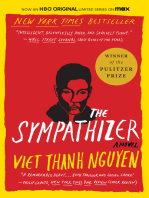Professional Documents
Culture Documents
El Aroma de La Disidencia
El Aroma de La Disidencia
Uploaded by
Richi Impresiones0 ratings0% found this document useful (0 votes)
40 views125 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
40 views125 pagesEl Aroma de La Disidencia
El Aroma de La Disidencia
Uploaded by
Richi ImpresionesCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 125
Uno
EL SOLEADO DOMINGO que cambié la vida de Rosula, se re-
veld con claridad en las barajas de su madre, la noche en
que ésta decidié consultar el destino antes de meterse a la
cama. Afuera el viento susurraba entre la morera y Ja luna
plateaba la residencia. Benilda Almirazn, respetada espo-
sa del visitador de la regidn, sacé los naipes de su arquilla,
donde los atesoraba en secteto, y decidié interpretarlos bajo
el dominio de la gran estrella.
Confiaba en este sistema porque siempre le habia he-
cho revelaciones oportunas, descubriendo el cardcter de
sus cuatro hijos, los devenires econdmicos y politicos de su
marido, y, sobre todo, el espinoso recorrido de su propia
fortuna. Vivia deslumbrada con los prondsticos esotéricos
desde que las cartas le notificaron que su hija mayor, Résu-
la, venia al mundo marcada por la estrella de la soledad. El
temperamento de la nifia no contrarié los auspicios de las
barajas: cuando apenas daba sus primeros pasos, la peque-
fia Résula huia ya de todos, y se pasaba horas en su balan-
cin, mirando el cielo y chupandose la punta desbaratada de
su trenza. Al menos eso era lo que contaba Paguatanta, la
vieja cocinera de la familia, antes de abandonar este mundo
a una edad imposible. Ella mds que nadie conocié de cerca
las lagrimas secretas de Résula, su nostalgia llevada a extre-
mos, su insondable desconsuelo. Y es que, como lo decia
siempre el cinco de espadas, su afliccion era ingénita. Vivia
en permanente estado de desolacion, vagando solitaria por
la gran residencia del visitador, hablandole a las plantas, re-
tozando con los gordos gatos de la cocina. Gustaba de ver,
tendida sobre la hierba, el premioso avance de las nubes,
comer melocotén albérchigo y beber, en sorbos pequefiitos,
el delicioso arrope que salia de las manos de Paguatanta.
Adoraba, sobre todo, acercarse a los mochuelos. Se trepaba
alos sobradillos de los techos, donde sabia que anidaban las
lechuzas, y adoptaba los pichones antes de que las madres,
espantadas por los gatos, los abandonaran a su suerte. Con
ellos se entretenia horas y horas, abrigandolos, alimentan-
dolos con grano y borona, vistiéndolos con trajes de gala
confeccionados con papel dorado, y ensefdndoles a volar
como una prematura maestra de altanerfa.
7
—No llame a la mala suerte criando esos tucos, nifa —le
suplicaba la vieja Paguatanta—. Son de malagiiero, peores
que las mariposas taparaco, esas que llaman a la muerte,
peores que tierra de cementerio. Si las escucha berrear a la
medianoche, es porque las animas han venido a recoger sus
pasos, 0 porque alguien va a morir, nifia.
Pero Résula no concedia. Al contrario de sus hermanas,
Antonina y Lucerminda, que eran desenvueltas y vivara-
chas, y al contrario de Ignacio, el menor, travieso y bullicio-
so, Résula era sigilosa, taciturna, y siempre buscaba el calor
de los sirvientes. De eso escarnecian sus hermanas, de que
Résula prefiriera socorrer la plaza en el fogén en lugar de
jugar con ellas a las mufiecas. Aunque todos se esforzaban
por no marcar diferencias entre las tres, sobre todo Benil-
da, quien se encargaba de vestirla con sus mejores galas y
de cepillarle el cabello y de reinstalarla entre los elegantes
tapices del salon, era Résula misma la que construia una
muralla de defensa contra el mundo y, en el momento me-
nos pensado, estaba de vuelta en la cocina, escondida entre
los faldones de Paguatanta.
Tanto era el apego que sentia por la vieja guisandera, que
por las noches se las ingeniaba para dormir en su lecho hasta
que los zorzales la despertaban en la madrugada y la man-
daban de vuelta a su verdadera habitacién. La melancolia
era una vocacion tan consolidada en su alma, que Benilda,
rendida ante la infructuosa lucha por cambiarle el cardcter,
Ilego a la conclusién de que el nico modo de verla feliz era
dejandola que viviera su soledad en paz. Lo cierto era que
Résula, a los ocho afios, habia comprendido que era inutil
darle la espalda a la realidad, porque los visitantes, siempre
en sus artificiosas formalidades, se deshacian en halagos a
las mas pequefias, cargandolas y obsequidndoles pirulines,
ignorandola siempre a ella porque crefan que se trataba de
una vastiga de la servidumbre. En realidad a Résula le hu-
biera complacido que eso fuera cierto. Lo que en realidad
la atormentaba era la ofuscacién que sus padres tenian que
afrontar cada vez que una impertinente comentaba que no
era saludable mezclar a los hijos bien nacidos con los hijos
de los ladinos. Fueron tantas las demostraciones de esta in-
8
dole que un dia Résula decidié no salir més a saludar a las
visitas. Prefirié, desde entonces, esconderse en el costure-
ro, ese espacio sagrado al que consagré su martirio, donde
aprendié a garrapatear coplas a la luz del fanal de mecha, a
tararear cuecas y gallardas, y a tocar dalorosamente el rabel.
Trataba de no llorar para no darle gusto a nadie, menos a
su destino, y vivia en un permanente estado de sordina pro-
vocado por las lagrimas contenidas, Pero una tarde, mien-
tras bordaba un mantel de lino en el costurero de su madre,
no pudo soportar més la presién del pecho y, reposando
la labor en el regazo, rompié a llorar sin posibilidades de
repliegue. Paguatanta contaba que las lagrimas de Résula,
por intensas, eran candentes como gotas de cera hirviente.
Decia que una vez le impacté una lagrima en el dorso de la
mano y que ella tuvo que apartarla porque le quemé ardo-
rosamente.
—Usted no llora lagrimas cristianas —le decia la india
desde entonces—. Usted llora aceite, nifia.
En verdad, Roésula lloré tanto durante su vida a causa
de su gordura, de su poquedad, que al cumplir los quince
afios parecia no tener més lagrimas para seguir haciéndolo.
Pero era fuerte para soportar el sufrimiento y decidida para
esconderla a costa de todo, de manera que su tormento no
afectaba a nadie. «Tengo el corazén hecho pedazos, solia
decir. Pero todavia me queda suficiente pegamento».
Un dia Benilda, tratando de reconciliar a las hermanas
de una disputa jams habida, impuso una jornada vesper-
tina de bordado en bastidor a la sombra de la morera del
vergel. Pero aquellas tardes soleadas, lejos de fraternizarlas,
terminé por disgregarlas. Resultaba que Résula era la que
presentaba siempre las mejores labores, la que primero ter-
minaba, la que jamas ensuciaba el tapiz, de manera que An-
tonina y Lucerminda, fastidiadas por esa molestosa diligen-
cia, empezaron a alimentar mas bien una sorda rivalidad
por ella, En realidad, Résula no lo hacia por molestarlas;
al contrario, lo hacia por dejarlas solas lo mas pronto posi-
ble, por liberarlas acaso de su cargante compaiiia. Por ello,
apuraba los puntos, guardaba las agujas y los bolillos, las es-
padillas, los torzales empalomados, y corria a refugiarse en
9
el costurero, donde, a partir de las cinco de la tarde, gemia
a través de las desconsoladas notas de su viejo rabel. Y es
que, aparte de Hlorar, bordar en bastidor y escribir roman-
ces, Résula vivia entregada a la musica. Desde que ese ex-
travagante instrumento habia llegado a sus manos, y desde
que el institutor Zézimo Jovellanos puso én sus manos un
auténtico rabel ilirio y le ensefid a blandir el arco, jamas se
habia desprendido de él. Todas las tardes después del bor-
dado, y aun hasta muy tarde en Ja noche, se encerraba en el
costurero para arrancarle estremecidos acordes de consola-
cion. Nadie, al escucharlos, podia reprimir un espasmo, un
prolongado escalofrio a lo largo de la espalda. Su padre, el
visitador, vivia orgulloso de sus virtudes. Apacible, casi en
secreto, a la hora en que caja el sol y el pueblo empezaba
a desvanecerse en las polvaredas circulares del creptiscu-
lo, él salia a caminar por la arqueria de la residencia con la
ilusién de escuchar las fantasticas armonias del rabel de su
hija. La consideraba de veras y, por ello, invitaba a la casa a
todos los que pudieran admirar el talento de Rosula. Esas
dispensas hacia la primogénita molestaban mucho a Anto-
nina y a Lucerminda, de quienes don Artemio, aparte de la
belleza, apreciaba poco.
Résula habia crecido tan apartada de sus hermanas que
elias, en realidad, tenian serias dudas sobre su procedencia.
En una ocasién Antonina, la mas soberbia, espero a Benilda
para preguntarle sin miramientos si Résula era su hermana
recogida. Fue la unica vez en que Benilda perdido la pacien-
cia y le propiné una bofetada que le dolié toda la existencia.
Con los ojos inundados, con las manos temblorosas, tocada
por los primeros sintomas de los ahogos que la agobiarfan
hasta la muerte, Benilda reunié esa noche a sus cuatro hijos,
los senté en torno a la mesa seforial del comedor y, para
acabar con cualquier suspicacia, les mostré el acta de naci-
miento de Résula, hija legitima de don Artemio de Aspa-
dante y Pavon, visitador de Indias, y de dofia Benilda Almi-
razan de Carquesa, dama noble de tres dignidades. Daba fe
el propio intendente de la zona. Después de aquel incidente,
no volvié a hablarse del asunto, pero, al contrario de lo que
pensaba la madre, para Antonina la revelacion no fue causa
10
de sosiego: desde entonces se sintié mucho mas avergonza-
da de saber que Résula, ese engendro que sdlo cabia en dos
sillas, era su hermana sanguinea.
Isadora, la gitana que una vez se habia cruzado en el
camino con Benilda y le habia enseftado a echar las car-
tas a cambio de hogazas de pan, le habia advertido que no
existen fechas determinadas para hacerlo, pero le habia re-
comendado que en lo posible fueran los viernes, pues son
dias que inspiran los prondsticos. Los gaditanos aseguran
que para lograr los beneficios de la gran estrella es necesario
formar con veintitin cartas, en el orden en que asomen, una
estrella de cuatro puntas. Los blasones seran descifrados de
modo que las cartas de arriba pronostiquen lo que va a su-
ceder pronto, las de la derecha lo que acontecera a mediano
plazo, las de abajo indiquen el pasado y las de Ja izquierda
el presente. El seis de copas encarna ternura, pasion, amor
indomable. Débese tener al rey como éxito y a la sota como
presagios de peligro. E! caballo, sobre todo si esta cerca del
siete de oros, se convierte en un poderoso enemigo. El ocho
de copas pronostica victoria. La sota de oros es simbolo de
prudencia y seguridad, mientras que el dos de copas repre-
senta fecundidad. Y es que las copas, en general, simbolizan
lo mas positivo de la baraja.
Fue asi como Benilda, sofocada por los ahogos, ademas
de volver a encontrar el tormento de Résula en su oraculo,
encontré también el amor para ella: un militar que aparecia
en los naipes con la imagen del caballero de bastos.
Silvano Martel arribé, en efecto, el domingo de ferias.
Llegaba del norte con el ejército libertario, dispuesto a se-
guir combatiendo por la soberania del pais, completamen-
te inocente de las trampas que el destino habia tendido en
su camino. Alcanz6 el pueblo al mediodfa, bajo la canicula
deslumbradora, y, capitaneando el primer batallén de avan-
zada del regimiento separatista, se fue abriendo paso en la
multitud de indios que pululaban entre los negocios de la
feria dominical. Tenia varios dias de adelanto respecto del
ejército grande, donde venia el propio general Simén Boli-
var, y tenia el expreso encargo de preparar el arribo impor-
tante. Las llamadas de redoble, las alertas de los clarines, el
YW
paso trepidante de los soldados convocaron a Ia poblacién
a pesar de que las autoridades realistas habian ordenado re-
pudio a los soldados independistas. Huancayo, el pueblo de
indios, los recibidé entusiasmado.
A decir de todos, el capitan Silvano Martel, que cabalgaba
adelante, era el hombre mas hermoso que jamds habia pisa-
do esas tierras, pero no sdlo eso, sino que venia arrastran-
do Ja supersticién nunca desmentida de que su presencia
enloquecia de amor a las mujeres. Semejante leyenda pudo
comprobarse en las siguientes semanas. El sortilegio no sdlo
recorrié calles y ranchos, veredas y caserios, parroquias y
comarcas de todo el valle sino que, a pesar de la resistencia
que opuso Benilda, terminé por meterse a la residencia. En
cuanto lo vieron pasar sobre su arrogante corcel, Antonina
y Lucerminda fueron alcanzadas por su majestuosa presen-
cia, y dejaron de ser las mismas. Pero no sélo ellas. También
Rosula, quien nunca se perdoné semejante desatino, sintid
esa mafiana un desgarro visceral cuando, asomada al bal-
con como todas, lo vio avanzar con su hidalga ingenuidad
por el medio de la calle principal.
SFR EPA
En cuanto llegé a Huancayo, el visitador habia rentado una
vieja casona en el centro del pueblo, cerca de la cenicienta
plaza donde, en una época anterior, se levantaba un mono-
lito aborigen sobre el que descendian los halcones, y que fue
demolido con polvo negro por un dominico sin alma. Do-
minaba gran parte del pueblo desde esa casa solariega, que
hizo limpiar y enlucir con los sirvientes que contraté, ade-
mas de engalanar con campdnulas y cantutas trepadoras.
Desde el principio le lamé la atencién esa calle magnifica,
anchurosa, por cuyo centro corria una sangradera que co-
lectaba las aguas negras del poblado. Era una calle hermosa,
demasiado seforial para un pueblo tan higubre y pesaroso,
una calle por donde -decian~ transitaba en épocas dora-
das el cortejo real del propio emperador incdsico. De alli
su nombre: Calle Real. Las casas de los principales estaban
en esa zona, todas amplias, con tejado sevillano y patios y
12
traspatios, mientras que en la franja meridional se acumu-
laban las viviendas de los indios ricos, de los caporales, de
los plateros y pulperos, de los maestros algebristas, esos que
sabian componer los huesos quebrados y devolver a los ca-
minos a los lisiados de todo linaje. Mas al sur, cruzando el
rio, se dispersaban las viviendas de los indios montunos,
aquellos que los primeros conquistadores habjan arrastra-
do por la fuerza desde sus Jejanas tierras para facilitar su
adoctrinamiento y el cobro de los tributos. A la hora de la
siesta en las calles no se veia mds que perros y aldeanos,
Asi lo advertiria Leonce Angrand, el pintor trotamundos
que llegaria al pueblo dos décadas después, y asi lo decian
también los misioneros vagantes que hollaron esos caminos
desde el inicio del vasallaje. Y es que el pasatiempo preferi-
do de los criollos era dormir la siesta.
Don Artemio de Aspadante, asentado en el pueblo tras
la fachada de un inofensivo negociante de moliendas, em-
pezo a trabajar de inmediato. En el primer trimestre habia
descubierto las pillerias del juez de residencias, asi como las
del oficial real, a quienes, sin miramientos, propuso expul-
sar. Su vida profesional cobré notoriedad desde el princi-
pio, pero no asi su vida marital: Benilda, pese a los muchos
cuidados que él le prodigaba, se descubrié estéril. Hicieron
todo lo que estuvo a su alcance, visitaron brujos y comadro-
nas, tocdlogos y herbolarios, alépatas, ensalmadores, pero
ninguno pudo contra la incapacidad de la llorosa Benilda.
Un dia, sin embargo, aparecié en el pueblo el doctor Cris-
pulo Monsante, quien retornaba de andar por el mundo
dando a conocer sus estudios para curar el mal de madre
con las propiedades del moroporan. Apenas vio a Benilda,
puso la trompetilla acustica en su bajo vientre, le auscultd
las pupilas y las plantas de los pies, y llegé a una conclusion
terminante:
—La hermosa dama no es infecunda —dijo y, al ver los
ojos de espanto del visitador, sonrié de inmediato—: Y us-
ted tampoco. Lo que pasa es que la sefiora ha nacido en Ja
orilla de los mares, ;verdad?
Benilda, natural de los Castellones, asintid. El médico les
explicé que se trataba de un sindrome comin entre las mu-
14
jeres ibéricas de tierras bajas que, al escalar semejantes cor-
dilleras, sufrian de una esterilidad temporal. El visitador,
entrado en afios y temeroso de quedarse sin descendencia,
estuvo dispuesto incluso a abandonar su carrera diploma-
tica y regresar con su mujer a las Espaiias con tal de verla
dichosa al lado de una familia numerosa, Ella fue la que se
opuso con gravedad:
—Prefiero no tener hijos si a causa de ellos pierde usted
su nombradia.
Llegaron a un acuerdo, Esa misma semana bajaron al
litoral, donde pasaron tiempo juntos, con la esperanza de
concebir. Situaciones oficiales, sin embargo, hicieron que
don Artemio de Aspadante regresara a la sierra, dejando a
Benilda al cuidado de unas silenciosas monjas capuchinas.
Ella, sin embargo, incapaz de vivir lejos del marido, deci-
did meses después darle el alcance haciendo nuevamente,
y sola, el terrible camino hacia las cumbres. Asi fue como
una noche de abril, cuando las ultimas lluvias infiltraban
las praderas de Huancayo, Benilda arribé en una empol-
vada diligencia de los correos. Se dirigié a la residencia fa-
miliar y encontré a su marido recostado en el divan, con
los ojos abiertos, pensando sin pausas en ella. No corrié a
abrazarlo, no se precipité en afectos atolondrados, sino que
caminé con lentitud mientras le alcanzaba el envoitorio que
sostenia en los brazos: le contd que el visitador la habia de-
jado fecundada y, en su larga ausencia, ella habia logrado
sobrellevar un embarazo completamente normal. Por eso,
en cuanto nacié la nifia, Benilda habia decidido darle la
noticia en persona. Es mas, en el largo camino habia teni-
do la oportunidad de pensar mucho en un nombre para la
criatura, de modo que le pidid al marido que le permitiera
llamarla Résula, que significaba igual de bella que un rosal,
y que la bautizaran de inmediato para evitar el mal de ojo.
El visitador estaba deslumbrado. Después, todo fue felici-
dad, porque incluso en las cordilleras Benilda fue capaz de
seguir engendrando. Se hicieron de la casona solariega y tu-
vieron tres hijos mas, a quienes amaron sin distingo.
El visitador, una vez que adquirid un latifundio y renun-
cid a su cargo publico, porque ya todos conocian su labor
15
que se suponia secreta, no escatimo esfuerzo para reunir a
su descendencia al calor del hogar. A la tinica que nunca
pudo congregar del todo fue a Résula. Se conformaba con
verla de lejos, con contemplar su torpe silueta, con escuchar
e] lamento inagotable de su rabel. Su vida se habfa visto en-
sombrecida por esa incapacidad de darle felicidad a su pro-
pia hija. Para no dejarse abrumar estaban, felizmente, las
muestras de afecto de la poblacién, estaban sus otros hijos,
sus libros y, claro, sus deliciosos caldos de culitos de perdiz.
Pocas veces abandonaba su elegante divan de dos cuerpos.
Tenia un pasatiempo selecto: en sus horas muertas podia
pasarse tardes enteras,sumergido en una concentracién
minuciosa, edificando fortalezas con palillos de dientes.
Con ellos, su hermosa biblioteca habia ganado esplendor,
convirtiéndose en una nutrida galeria de miniaturas a esca-
la que lo hacian sentirse orgulloso de su propia obra.
EI viejo visitador no habia perdido ni costumbres, ni abo-
lengo, cuando el capitan Silvano Martel arribé al pueblo. El
militar era exactamente como lo describian las barajas de
Benilda;: un hombre de pelo oscuro en la cima de la vida,
inteligente y honesto, bellisimo, pero con una aureola triste
que le comunicaba una fatalista donosura. Don Artemio de
Aspadante estaba tan ensimismado en sus asuntos perso-
nales, que no se habia enterado del arribo del ejército liber-
tador sino hasta que el propio capitan Silvano Martel fue
a tocarle la puerta para pedirle una audiencia. Hospitala-
rio como siempre, el visitador lo recibié entre los brocados
del gran salon, y se asombré con la juventud y agudeza del
oficial. La entrevista se realizé dentro de los mas estrictos
formalismos. Don Artemio de Aspadante, renombrado en
todas las latitudes por su generosidad, era requerido por los
patriotas para hacerles una donacién en alimentos y vitua-
llas de guerra.
—Tiene que saber usted, sefior capitan —le respondid
al visitante, mientras bebfa un poco de pacharan que una
india descalza acababa de servirles—, que soy espafiol y me
debo a la Corona. Saber, ademas, que el tal Simén Bolivar
no es santo de mi devocién.
—Dios lo guarde —repuso el capitan—. Gracias de todos
16
modos.
El visitador posé con calma su mano blanca, venosa, s0-
bre el brazo de su divan de dos cuerpos, como si pretendie-
ra mostrar la pulcritud de sus dedos:
—~Pero tengo cuatro hijos que no le deben nada a la rea-
leza —continué antes de que el capitan terminara de levan-
tarse— y me imagino que quieren ver a su patria libre.
Silvano Martel buscé entre las primeras sombras de la
tarde el rostro del visitador, pero, a contraluz, sdlo encontré
una aristocrética silueta terminando el ultimo trago de la
copa. Al otro lado del patio, en ese momento, despertaron
las notas higubres del rabel y toda la casa parecié enmude-
cer ante la transparencia de la musica. El capitan pretendia
agradecerle al visitador el gesto de arriesgar a su propia fa-
milia por la causa separatista, pero, alcanzado por la carga
de nostalgia de la muisica que empezd a envolverlo como
una hilaza invisible, se desinteresé totalmente de la conver-
sacion.
—Vaya —atind a decir—, Estan bajando los angeles.
—El mas grande de todos —sonrid orgulloso el visitador
mientras sefalaba el patio con la copa vacia—. Es Résula,
mi hija mayor, con quien precisamente tiene usted que con-
versar sobre la donacién. Lo esperara mafiana a la hora del
desayuno.
Cuando su padre le notificé que a la mafiana siguiente
debja hablar con el capitan Silvano Martel, Résula sintio
que una dentellada violentaba sus entrafias, que una gota
de sudor helaba el canal de su espalda. Durmis poco y mal.
Cuando llegé el momento del encuentro, al abandonar su
habitacidn, Résula tuvo la maravillosa sensacion de haber
dejado el alma sentada en el lecho. Eran poco mas de las
siete. Mientras se dirigia al comedor, contemplé los tordos
solitarios que volaban hacia el oriente, el viento de agosto
cristalizado en la morera, el inmenso cielo platinado como
si perteneciera a una tarde de invierno y no al amanecer
mas esperado de su existencia. Al entrar en el comedor, sin
embargo, se dio cuenta de que se habia hecho demasiadas
ilusiones: alli estaba, efectivamente, Silvano Martel, pero no
solo, sino con su padre y sus dos hermanas, Lucerminda
7
y Antonina lucian hermosas. Se habian vestido como para
una fiesta maestra y se habian puesto tanta agua floral que
el comedor no olia yaa pan recién horneado sino a un des-
bordante jardin de lilas. Résula hizo un gran esfuerzo para
no retroceder. Silvano Martel, quien lucia un uniforme mas
formal que el que llevaba el dia anterior, se puso de pie al
verla ingresar.
—Buen dia, seforita y dama —le dijo con su voz marcial.
—Buen dia —le respondio Résula sin sostenerle la mira-
da.
Espero que su padre hiciera las presentaciones de rigor y,
en cuanto termind la dramatica venia del capitan, se senté
lo ms apartada que pudo de él. Sin embargo, a lo largo del
desayuno, sin quererlo, sus ojos coincidieron varias veces
en la misma direccién y ambos, turbados, los apartaron de
inmediato. Esas miradas efimeras, ardientes como astroli-
tos, le quedaron clavadas para siempre en medio de la vida.
No habl6 durante toda Ja velada. A finalizar el desayuno,
interrumpid con respeto a su padre, que pretendia hacerlos
pasar al estudio para que conversaran:
—E| capitan es un hombre muy ocupado y no debemos
hacerle perder el tiempo —replicd.
Le coment6 que estaba enterada del motivo de su visita
y que contara con cien fanegas de tubérculo, doscientos al-
mudes de harina, ochenta cargas de carbén, cincuenta far-
deles de trebolina para los caballos, asi como herraduras y
jaquimas nuevas, y cinco indios hatunrunas que quedaban
a su servicio hasta que abandonaran el pueblo.
—Recuerde que lo hago por esos pobres soldados —pun-
tualizé—. Hubiera hecho lo mismo si me lo hubiera pedido
el ejército real. Nosotros no tomamos partido por nadie,
Silvano Martel demostré esa mafiana compostura y con-
sideracién, echando por tierra los rumores de que los sol-
dados patriotas eran una cuadrilla de ignorantes. Pero aun
cuando él mismo lo hubiera sido, igual Lucerminda y An-
tonina se hubieran disputado los perfumes y las peinetas
del tocador, y las galas y los paramentos de la roperfa, tan
solo para comprobar de cerca lo que se decia del militar. Era
cierto. Su rostro armonioso, la brufiida textura de la piel, su
18
cabello largo sobre los hombros y acaso su inconfundible
aroma de caballeria causaban iguales trastornos en todas
Jas mujeres que lo veian. No sabian que la disputa por con-
seguir sus atenciones no se circunscribia solo a ellas, sino
que habia arrastrado en su voraz torbellino a otras veinte
jovencitas, y a otro tanto de mujeres maduras del pueblo,
que también codiciaban estar cerca de él.
El caracter amable de don Artemio de Aspadante le ins-
pird a Silvano Martel la confianza necesaria para hacerle,
antes de retirarse, una confidencia que provocé en Lucer-
minda y Antonina el efecto de un cataclismo:
—Sepa usted, sefior de Aspadante, que no he encontra-
do familia mas hospitalaria que la suya en todo el camino.
La gente de este pueblo es generosa. Tan generosa que sera
aqui donde me asiente cuando termine la guerra.
—jCasara usted en este valle? —pregunté, al instante,
Antonina.
—Si —respondié el capitan sin malicia—., Es una prome-
sa que le hice a mi madre, que de Dios goce, cuando agoni-
zaba en mis brazos. Asi que en cuanto expulsemos a los go-
dos definitivamente, en cuanto los echemos al mar salobre
del que vinieron, volveré, vendré en busca de la mujer que
ha de acompafiarme en la vida.
—El amor es incompatible con la guerra, capitan —co-
ment6 Résula desde su sitio—, porque los amantes, los dos,
desde ya estan vencidos —y sin decir mas, prodigandole al
invitado la vida en un callado ofertorio, abandoné el come-
dor.
No hizo falta mas. Esa resolucion, grandisona como una
sentencia divina, involucraba desde ese mismo instante a
Lucerminda y Antonina en una silenciosa conflagracién
que en poco tiempo llenarja la residencia de desconsuelo
y desolacién.
Al abandonar la mansidn, Silvano Martel tuvo la callada
impresién de escuchar, remotos, los desgarradores lamen-
tos del rabel que lo perseguirian hasta el ultimo dia de su
vida.
OSG RE?
19
Paguatanta habia nacido en un caserio sin nombre, en las
cumbres del valle, de donde fue arrancada por unos cape-
llanes que un dia llegaron acompafiados de soldados arma-
dos de trabuquetes para arrastrarla junto con sus hermanos
al pueblo. Alli los repartieron en escuelas de misioneros a
fin de que aprendieran castellano. Paguatanta, por supues-
to, no fue propuesta para la ilustracién, sino para la cocina.
En ese silencioso convento, apenas si aprendié a borronear
su nombre, pero, en cambio, desbordé su natural maestria
en la culinaria. «No hay amor mds sincero que el amor por
la comida», decfa ella. Si Benilda Almirazdn no se hubiera
entusiasmado con su arte cisoria, y no hubiera convencido
asu marido de que intercediera con el superior para tenerla
en casa, lo mas probable hubiera sido que Paguatanta ter-
minara en la capital del virreinato cocinando para los obis-
pos. Pero quiso el destino que los clérigos, para ganarse los
privilegios del visitador, decidieran cederla, y a partir de
la Iluviosa tarde en que aparecié con su atado de ropas en
la imponente residencia, entrada en afos ya, la buena de
Paguatanta se dedicé solo a satisfacer los rigurosos tubos
digestivos de la familia.
Era una mujer respetada en toda la comunidad. Lo era
por su eficiencia, por sus sublimes manos a la hora del ade-
rezo, pero lo era también porque atendia a todas las familias
como si se trataran de la propia: habia entonces la costum-
bre de prestarse entre los ilustres las sirvientas mAs eficien-
tes para determinados convites de la alta sociedad. De todas
las casas, Paguatanta habia salido airosa, coronada por su
gloria de guisandera espléndida. Ademéas de respetada, to-
dos reconocian en ella su espiritu solidario, porque habia
salvado de la muerte a muchos indigentes que agonizaban
de hambre en el frontén de la Capilla de la Merced, en la
época del contagio de la ceguera negra, esa que dejaba a los
infectados con los ojos oscuros, como de brea, a quienes
nadie queria acercarse por temor al contagio. «Sagortenia,
habia diagnosticado el doctor Monsante. La mas terrible
de todas.» Las autoridades, mas preocupadas por las ma-
niobras politicas del momento, no supieron hacer otra cosa
20
que declarar en emergencia la salud pubica, ordenando que
Jos sanos no miraran directamente a los ojos de los enfer-
mos, pues concebjan que era la forma de contraer la peste,
y disparando camaretazos madrugadores para purificar el
ambiente. La otra medida fue poner en cuarentena a los
limpios y dejar por las calles a los apestados. Fue asi como el
pueblo se llendé en pocos dias de fantasmas vagantes, pobres
de solemnidad, ciegos sin lazarillos, que ambulaban por las
calles suplicando mendrugos.
—Habrase visto semejante indolencia —decia Paguatanta
cuando se los encontraba—. Con razén dicen que este es
pueblo de gentiles.
Decidié socorrerlos con una racién de su propio invento,
que consistia en papas cocidas, rociadas de una generosa
crema preparada sobre la base de pimientos picantes, reque-
son y manteca, y que servia con lechuga serrana, aceitunas
y huevos cocidos. Esta pitanza de salvamento tuvo la virtud
de devolverle la esperanza a las docenas de apestados.
—La llamaremos papas a la huancaina —declaré el visita-
dor, despachandose un ultimo bocado del anaranjado pla-
tillo ante un grupo de invitados que asistian a las verbenas
por las fiestas patronales del pueblo, cuando casi la peste
habia sido conjurada—. Nuestra Santisima Trinidad hard
que este plato sea el mas celebérrimo de todos.
No se equivocé, pues sin que Paguatanta lo quisiera, des-
perdigado por el ferrocarril central que estaba a punto de
construirse, su platillo se convirtié en el mas célebre no
solo de la region, sino del pais entero. «No hay mejor con-
dimento que el hambre de cada dia», respondia ella cuando
los convidados la aplaudian. No hubo una pestilencia tan
espantosa en Huancayo hasta que, a causa de la guerra, se
desaté la temible fiebre de la estranguria, donde Rosula, y
ya no Paguatanta, se encargaria de devolverle la esperanza
a los muchos infectados. Al fin y al cabo la vieja cocinera
fue para la muchacha su verdadera madre. La arrullaba de
nifia entre sus Asperas manos, la acunaba en la enormidad
de su regazo, la cobijaba entre sus polleras, mientras ponia
en su boca granos de moras y le contaba historias anteriores
ala evangelizacién, Habia una que encandilaba a Rosula: la
21
doncella que, desobedeciendo a sus padres, escalé la mon-
tafia en busca del arcoiris y, poco después, se descubrié em-
barazada sin que hubiera conocido hombre alguno, Nueve
meses después, le tocé alumbrar, y las comadronas pegaron
alaridos cuando vieron que de las entrafias de la muchacha
no emergia una criatura, sino agua, mucha agua de todos
los colores, y una monstruosa forma que se arrastraba en
busca de los pezones de la curiosa.
Tanto era el apego que Rosula sentia por Paguatanta, que
esa majiana, después de enfrentar al capitan Silvano Martel,
no fue en busca de su madre, sino del calor de la cocinera.
La encontré destazando la rabadilla de las perdices para el
caldo del visitador.
—Que calma se siente —dijo respirando a todo pulmén
la tibia atmésfera impregnada de hierbas aromaticas—. Es
como sila guerra no hubiera llegado aqui.
—Asi Ilegara, nifia —le respondid Paguatanta, abando-
nando los carnicoles sobre el mesén, volviéndose hacia
ella—, yo jams la dejaria entrar —y le mostré el cuchillo
de carnicero.
Résula, otra vez, se estremecid entre los brazos de la vieja.
En el transcurso de su vida penitente sdlo con ella habia
aprendido a sentirse a salvo. Paguatanta la estreché larga-
mente y, como siempre, la consolé hablandole del monaste-
rio de las capuchinas, donde Résula habia nacido. Porque si
algo la confortaba era precisamente la posibilidad de entre-
garse a los habitos como monja de clausura para no volver a
saber nada del mundo. Lamentablemente, hasta hacia poco,
no habia alcanzado la edad propicia para ingresar al rastri-
llo y, sin embargo, ahora que nada se oponia a sus propési-
tos, estorbos gubernativos no se lo permitfan.
—No se preocupe usted, criatura —le dijo Paguatanta—.
Recuerde que su madre, la visitadora, ya conversé con la
pronuncia y ella le aseguré que a mis tardar este mes el
nuevo gobierno le repondra el consentimiento para llamar
novicias, Ese tal Simén Bolivar ha puesto nuevos precios a
las dotes.
—,Y crees que en el convento cambiaran las cosas?
—Por supuesto, nifia, ya vera usted como Dios premia su
22
bondad.
—No sabes cuanto lo deseo, Tanta, retirarme del todo de
este pueblo.
—No lo sé, nifia, por un lado me da gusto que cumpla sus
suefios, pero por otro me apena su ausencia.
—A m{ también, Tanta, no serd facil.
Las pupilas de la cocinera se ahogaron en lagrimas:
—Ya lo ve, nifia —dijo—. Ni siquiera se ha ido y ya se me
caen las lagrimas. Voy a extrafiar que me llame como usted
lo hace, Tanta, asi, tan bonito.
—Es que eso eres para mi —le respondié Résula, tocan-
dole el hombro, plantandole un beso en sus trenzas arrolla-
das sobre el craneo—. Tanta, como le Jlaman los indios al
pan lugarefio.
Estuvieron charlando un rato mas de otras cosas, de sus
hermanas, de Ignacio, de la guerra librada por los separatis-
tas que cada vez se acercaban mas a la victoria, de las vio-
lencias desatadas por los chapetones en su desesperacién
por ganar la contienda. Paguatanta recordaba a sus herma-
nos, a los dos menores, muertos en la Batalla de Azapampa,
donde quinientos indios fueron pasados a cuchillo por las
falanges de un temible brigadier fidelista, antes del salvaje
incendio de! pueblo como venganza final. La gente todavia
recordaba esa noche horrisona, en la que cientos de solda-
dos del monarca; ebrios, alucinados, llenaron la oscuridad
de alaridos y tomaron el pueblo con antorchas en las ma-
nos, escaldando todo lo que encontraban a su paso.
—He escuchado que atendera al joven capitan con provi-
siones —le dijo Paguatanta—. No se habla de otra cosa en
el mercado.
—Yo no —respondié ella—. El destino.
En cuanto Résula abandoné la cocina rumbo al costurero,
la vieja cocinera se sentd en el meson, al lado de sus papas
cundidas, y no rehus6 la tentacion de consultar el porvenir
de la muchacha en el ordculo indigena que mas apreciaba:
la cucharada de plomo en el vaso con agua. En su mun-
do ancestral habia, desde luego, otras consultas esotéricas
(como la hoja de coca, los imanes, las entrafias palpitantes
de los animales, el maiz), pero ella preferia la calidez de este
23
método honrado. Calenté la bicharra, la tostadora de laton,
el bolo de plomo que siempre tenia a mano, y puso un vaso
con agua serenada junto a todo. Se sabe que los indios de
la costa prescinden del recipiente con agua, utilizando mas
bien arena sobre el suelo Ilano, pero que proceden de la
misma manera: derriten el plomo en la tostadora de latén y,
una vez fundido, lo vierten en el recipiente, donde el metal,
al entrar en contacto con el agua, tomaré formas capricho-
sas, las cuales seran interpretadas segin lo que se necesite
consultar. Este tipo de adivinacién es considerado un ritual
auguratorio y, por ello, debe ser repetido tres veces para
confirmar los prondsticos. $i creemos ver una forma bo-
tanica es que tendremos nuevas amistades; y si la forma se
acerca al perfil de un corazén, el amor llegara pronto. Una
corona anuncia encuentros sentimentales, progreso laboral
y reconocimientos, y las formas aviarias, es decir cualquier
tipo de pajaro, anuncian viajes. Las formas que se acercan
a los rostros humanos sefialan proteccion. Los triangulos
simbolizan obstaculos en el camino. Todas las formas afi-
ladas y puntosas advierten conflictos, rupturas, problemas
de salud.
Por eso, porque el resultado le mostraba infinidad de vér-
tices, Paguatanta quedé impaciente. Era claro que el tema
del monasterio no terminarfa de la mejor manera. Hizo
nuevas consultas y en una de ellas descubrié en los restos
del metal la forma de un hacha, de un clarisimo destral, que
le corté en seco el primer suspiro:
—Dios mio —dijo—. No es la guerra la que entrara a esta
casa; es la muerte, la maldita descarnada.
TRIER EP
Antonina tampoco vivia en paz. La pasién que le oprimia
el pecho parecia aumentar con los dias. Se pasaba las horas
pensando en Silvano Martel. Sin embargo, su tormentosa
pasién era menos atolondrada que la de las demas mucha-
chas del pueblo, pues en lugar de buscar contactos insulsos,
de propiciar encuentros casuales en la calle y mortificarlo
con obsequios ordinarios, como todas, decidié conquistar-
25
lo tocando la puerta grande de su corazon.
Aunque apenas sabia leer y escribia casi nada, porque
en la época aquello no era imperioso para una mujer de
abolengo, tenia la suficiente ilustracién para agradar a un
hombre de mundo: deletreaba correctamente las palabras,
firmaba su nombre con gracia, conocia la aritmética basi-
cay recitaba de memoria redondillas del romancero espa-
nol, Ademas, bordaba vectoriales y elementos floridos en
los lienzos, cosfa manteles y sobrecamas, y sabia entrelazar
tapices y tocar firmes acordes en el armonio. Aunque no
cocinaba, preparaba deliciosas compotas de manjar blanco
poblano que habia aprendido no de Paguatanta sino de su
madre, y se entretenfa con juegos de palma en sus horas
de recreo, También era aficionada a las charadas, que ju-
gaba con enorme soltura con sus hermanos, y se entregaba
durante horas a la resolucién de adivinanzas en la que era
insuperable. Pero se sentia mas comoda en la danza. Desde
nifa tenfa una gracia especial para ella, una ingénita gen-
tileza para las cabriolas flamencas, y, por fo mismo, era su
presentacién la que siempre coronaba las veladas familia-
res, Antonina en verdad habia sido una nifia dichosa. De
manos blancas, mas blancas bajo sus infaltables mitones de
encaje, y de esbeltas y delicadas formas, siempre quebradas
en la cintura por el vuelo del polisén, la muchacha era una
auténtica beldad. Desde pequefia ostentaba esa postura casi
artificial, que tanto molestaba a las chiquillas de su edad,
con quienes entablaba poca amistad por considerarlas de
menor categoria. Hasta con sus hermanas mantenia cierta
distancia, mucho mds con Résula, a quien trataba con la
misma frialdad con la que se dirigia a cualquier miembro
de la servidumbre. A Lucerminda, que era tan hermosa
como ella, le dispensaba més consideracién, aunque tam-
poco la complacia con sus confidencias. Iba a misa con su
madre y sus hermanas, llevando en el brazo Ja sombrilla ce-
rrada, y su cabeza de diosa, llena de rulos endurecidos con
mucilago, jamas declinaba en su altivez.
Un domingo de marzo la madre no pudo asistir a la igle-
sia por sus ahogos y Résula tuvo que representarla. Mar-
charon a media mafiana las tres hermanas en la carroza, y
26
al salir del templo donde el padre Epénito solia despedir
a la feligresia salpicandola con agua bendita, Antonina se
fij6 en un joven apuesto que, en los dias siguientes, volvié a
hacerse presente entre la muchedumbre, como tratando de
hacerse visible ante ella. Un dia ocurrié lo inevitable: el ca-
ballero se planté ante las hermanas y, obsequioso, les entre-
gO un ramo de flores a cada una. Eran claveles de la mejor
casta, seis en los ramilletes de Résula y Lucerminda, y doce
en el de Antonina.
—Permitanme, nobles damas —les dijo, apenas endere-
zandose, volviendo a colocarse el sombrero—. Mi nombre
es Rinaldo Casalbino y Aldaz y soy nuevo en la comarca.
Vestia pantalones de plegaduras, chaleco de gorgoran y
enroscaba su elegante cogote con un sobrecuello de tazo.
Cultivaba bigotes y mantenia las mismas patillas que los
militares libertarios habfan impuesto como moda. Las mu-
chachas se dieron cuenta de que intentaba vencer un evi-
dente nerviosismo:
—Perdone por importunarlas —se dirigié a Résula—. En
vista de que es usted la chaperona de estas bellezas, diga,
por favor, a su sefior, que mafana pasaré por su casa para
pedir el permiso de cortejar a la seftorita —y se inclind ante
Antonina.
Se avino un clima de confusién entre Résula y Lucermin-
da, quienes intercambiaron miradas desconcertadas, mien-
tras Antonina se mantenia sin moverse, con la vista en el
tinico torredn de la iglesia. Rdsula inclino la cabeza:
—Asi ser, caballero, su encargo llegara con mi sefior.
Esa noche Résula le comunicé a su padre que un caba-
llero foraneo deseaba visitar la residencia con buenas in-
tenciones. Asi fue como Rinaldo ingresé temporalmente a
la familia. Resulté un estupendo conversador, un hombre
expansivo y locuaz, con gran sentido del humor, lleno de
impetus por conseguir lo que se proponfa. A su juventud,
a su gentileza, habia que sumar la simpatia que irradiaba
su personalidad: llegaba montado en un costoso frisén ne-
gro; obsequiaba capullos y reliquias a Benilda; dispensaba
licores al visitador, quien lo recibia encantado porque, des-
pués de la breve entrevista con la cortejada, se quedaba en
27
1a biblioteca con él, elogiando sus castillos en miniatura y
jugando partidas de alquerque mientras tomaban aceite de
canela disuelto en vino.
—Esta decidido —dijo un dia Rinaldo, mientras movia
una de las fichas, mirando con prudencia al viejo visita-
dor—. Deseo contraer matrimonio con la seforita Antoni-
na. Claro, si usted lo permite.
Adon Artemio de Aspadante se le iluminé el rostro:
—Pero por supuesto, muchacho, por supuesto.
Sabia que Antonina encontraria la felicidad al lado de un
hombre tan ilustrado y caballeroso como él y por ello, aun
cuando Benilda vacilaba, le otorgé su consentimiento. «No
sabemos de donde viene, decia ella. No sabemos su pasa-
do, no sabemos nada de él. En cuanto se casen, se llevara a
nuestra hija quién sabe a dénde.» Lo decia con dolor, con-
vencida de lo que afirmaba, puesto que la austromancia, esa
antigua forma de presagiar el futuro en la direccién de los
vientos, le habfa revelado la adversidad muchas veces: cada
vez que el muchacho desmontaba en la puerta de la residen-
cia, el viento soplaba desde el sur, lo que indicaba dificulta-
des, falsedades, malos momentos. El visitador la consolaba:
—No se preocupe, mujer, que es hombre de buenas entra-
fias —le decia—. Para que no siga sufriendo usted, afiadiré
al patrimonio matrimonial la finca de Sicaya y la condicion
de que se queden a vivir en el pueblo después de la boda.
Confiaba que un hombre como él podia manejar con
criterio sus heredades, a diferencia de Ignacio, su hijo, de
quien en realidad recelaba. Para apaciguar los ahogos de
Benilda, aunque no era cierto, Rinaldo contaba que habia
nacido en Bonaire, en el seno de una familia aristécrata que
seguia enriqueciéndose con un fructifero negocio de plu-
mas de flamenco y exportacién de corales, y que él se habia
emancipado y se iba a San Miguel de Tucuman a labrarse
con un negocio de engorde de ganado. Para demostrarlo,
mostraba el relicario donde aparecian, contrapuestos, los
retratos de sus padres. Llevaba también sus documentos
oficiales, sus credenciales, su salvoconducto y, sobre todo,
su delicioso dejillo insulano que sonaba a cantilenas del
océano. Llegar a Huancayo y cruzarse con Antonina habia
28
trastocado sus planes.
—Me quedo aqui, sefior —-decia—. Me quedo en esta
tierra de diosas.
Antonina, tras una larga irresolucién, concedié. Al prin-
cipio no veia con buenos ojos al forastero, pues tenia die-
ciocho afios desconfiando de todos, hasta que las muchas
muestras de honestidad del joven, su apostura, su tempe-
ramento, su arrolladora personalidad terminaron por so-
meterla.
—Ese muchacho es bueno como el pan —le dijo una ma-
fiana Paguatanta, mientras le servia la panetela, pese a que
ella jamés la miraba siquiera, y la frase le dio en el centro
del alma.
Entonces aprendié a verlo no con los ojos sino con el
coraz6n y lo supo intrépido, garboso, enamorado hasta la
médula de ella, lo que lo convertia en un imponderable
partido. Todo estaba listo para la boda, el orfedn de indios
en su lugar, la corte de angelitos prestos a derramar pétalos
blancos en el camino, cuando algo inesperado ocurrid: la
policia montada a cargo de un decurién Ilegé al pueblo y
prendié al elegante novio, quien se debatia entre los brazos
de los guardias y decia que era una equivocacién. Pero no
lo era. Tras haber robado en Bonaire una cuantiosa suma
de dinero de sus patrones, Rinaldo, cuyo verdadero nom-
bre era Indalecio sin apellidos, habia fugado hacia Nueva
Granada y Pert, y en efecto se encaminaba a Rio de la Plata
cuando conocié a Antonina.
Se trataba del extrafio caso de un esclavo blanco, hijo
de dos cautivos berberiscos, atrapados por corsarios turcos
en su litoral, y traidos encadenados a las islas caribefias. En
la hacienda, que efectivamente se dedicaba a la granja de
flamencos, los padres habian muerto debido a una extrafia
enfermedad y el nifio, blanco y limpio de tacha, fue acogi-
do por los hacendados, quienes le ensefiaron sus primeras
letras, y lo alimentaron como a los suyos, y lo vistieron, y
lo amaron, hasta que fallecieron sin dejar en claro la adop-
cin. Sin hijos que reclamaran la fortuna, la hacienda pasd
a manos de los hermanos menores del patrono, quienes
desconocieron al muchacho y pretendian venderlo por una
29
suma irrisoria. Esa fue la razén por la que él decidid fu-
garse, malhiriendo a los nuevos duefios y apropiandose de
monedas de oro y talones de cambio, con los que compré
documentos con una nueva identidad, y muchos atavios
elegantes, guantes, sombreros, capotas, un hermoso caba-
llo. Los provinciales de Pamplona, bien pagados por los ha-
cendados, emprendieron la persecucién del fugitivo fuera
de su demarcacién. En una poderosa cadena de corrupcién,
pues la policia no actuaba sino era con unas monedas en la
mano, lograron llegar hasta Huancayo, donde lo atraparon
en visperas de su boda con la hija del visitador.
Antonina Iloré sin consuelo el desdoro de haber sido
burlada. La familia, de igual modo, se sumio en silencio se-
pulcral al enterarse de la noticia. El propio Artemio de As-
padante cerré las puertas de su residencia cuando, delante
de él, pasaba la carreta con los barrotes de hierro dentro del
cual marchaba el que estaba a punto de convertirse en su
hijo politico: iba todavia con suficiencia, en mangas de ca-
misa, la cabeza digna, la mirada esperanzada en una ultima
contemplacién de Antonina.
—Ya me lo habian dicho los vientos —se condolié Be-
nilda.
Después de ese fiasco, Antonina no volvié a pensar en
marido, y tardé mucho en volver a darle la cara a la socie-
dad. Sdélo afios despiiés, cuando aparecié Silvano Martel,
su corazon se apresté a otorgarle una nueva oportunidad
al sentimiento. No era una tarea facil, pues no se trataba de
un pretendiente que intentaba llegar a ella, sino de todo lo
contrario, de un desafio por vencer. No hab{a mucho tiem-
po para pensarlo, Felizmente, en una noche de vigilia, tuvo
una revelacién: el unico modo de conquistar al capitan era
ganarselo a través de la admiracién. Asi que decidid, a es-
paldas de sus padres, enviarle cartas de amor.
El destino, sin embargo, se mostraba otra vez adverso por-
que su conocimiento de la gramatica solo le alcanzaba para
bordar sardinetas en la manteleria. El ultimo recurso que
tenfa era encontrar a alguien que redactara las cartas por
ella. Sabia que su padre mantenia correspondencia con la
reina de Espatia, pero aunque logré encontrar los cuaderni-
30
Ios secretos, al descifrarlos con mucho esfuerzo, nada des-
cubrid en ellos que pudiera serle util, pues no eran parra-
fos de amor, sino refinados testimonios politicos. No cabia
la posibilidad, por supuesto, de pedirle a su madre que lo
hiciera. Empezaba a manotear en la desesperacién cuando
recordé a Réosula. Alguna vez la habia visto escribiendo en
el mesén de la cocina unas frases emparejadas que, al es-
cucharlas mientras se las cantaba a Paguatanta, le habian
parecido de una belleza infinita.
—3Qué son? —recordaba haberle preguntado a su her-
mana.
Roésula habia cubierto los folios sueltos con la tapa dura
del cartapacio y no le miré a los ojos para responderle:
—Pedazos de mi corazén.
En ese recuerdo consolador, en esos pliegos redentores,
se cifraba ahora toda su esperanza. Entonces, conteniendo
la respiraci6n para no tenerla agitada cuando pasara por
el lado de su madre, se fue en busca de Résula. La encon-
tré, como siempre, en la cocina, repasando unos libros de
botanica que habia conseguido por intermedio del padre
Epénito.
—Buenas —dijo al entrar, levantando su vestido con am-
bas manos, mirando casi con horror las paredes renegridas
de la estancia, las mazorcas colgadas de sus trenzas desde
Jos horcones, la lefia, los batanes.
Rosula levanté el rostro en dos momentos: primero para
mirar las manos nerviosas de Antonina, que habian aban-
donado el ruedo del vestido, y después para verla a ella
como si fuera una aparicion.
—Ven, Résula, tengo que hablar contigo.
— Conmigo?
—Si. Tienes que hacerme un favor.
Fue asi como esa noche, reprimiendo el llanto que pug-
naba por desembalsar su pecho, Résula escribfa la primera
carta de amor dirigida a Silvano Martel, llena de arrebato
y expresiones conmovedoras, cuyas consecuencias ni ella
misma alcazaba a imaginar. Poco antes de la medianoche
mietid los pliegos en un sobre rosado, junto con una hermo-
sa mariposa disecada, y lo sellé con lacre caliente. Una hora
31
después se la entregé a Antonina para que se la enviara al
capitan.
SEN?
Silvano Martel venia de Boyacé, liberando pueblos y capita-
nias, y provocando naufragios en los corazones femeninos.
Segtin cont6 esa mafiana, mientras terminaba de comer los
bollos de manteca con la natilla de leche prieta que le ha-
bian servido, habia decidido plegarse a las tropas boliva-
ristas porque lo creia un deber con su nacién. Pero luego,
viendo que todavia muchas partes del continente necesita-
ban de su concurso, determiné continuar en la lucha orga-
nizando escuadras en nombre de Ja libertad. Su hablar era
recio y autoritario, sus ademanes seductores, pero su dig-
nidad de batallador valeroso terminaba en su triste mirada
de monje mendicante. Llevaba cerca de cuatro aiios en la
guerra y venia de ganar una batalla contra los realistas en
las Pampas de Junin.
A los tres dias de haber arribado al pueblo recibié noticias
de los patriotas. Le comunicaban que las escuadras vence-
doras descansarian un poco mas después de la batalla, al
mando de José de Sucre, pero que el general Sim6n Bolivar
le daria el alcance en breve. Silvano Martel sabia que la ba-
talla habia sido ganada con facilidad, en solo una hora de
lucha, porque habian enfrentado a un solitario José de Can-
terac, quien habia quedado apenas con una misera tropa
debido a que el batallén grande, el del mariscal Geronimo
Valdez, se encontraba en el sur librando una guerra aparte.
Y es que hacia poco el general Pedro Olafieta, partidario del
régimen totalitario del emperador espafiol y enemigo de la
revolucién liberal del virrey José de la Serna, se habia suble-
vado contra él, iniciando una guerra civil entre absolutistas
y constitucionalistas, la cual habia debilitado notablemente
el ejército monarquico. Ahora mismo las tropas de La Serna
se enfrentaban a las de Olafeta en el Alto Pert y de ello se
habian servido los libertarios para inferirles facil derrota en
Junin. De otro lado, la desbandada de los vencidos acarrea-
ba una imparable desercién de las tropas realistas hacia el
32
bando de los protectores, entre ellos la del propio Marceli-
no Carrefio, quien ahora se dedicaba a intermitentes ope-
raciones contra sus antiguos compaieros de armas. Asi, el
ejército fidelista empezaba a desmembrarse entre evasiones
masivas y refriegas con los montoneros serranos.
Tan ocupado estaba Silvano Martel con aquellas noveda-
des, que no se habia percatado de los estragos que estaba
causando en el pueblo. En realidad, la situacién se habia
tornado insostenible, y no solo porque en su entorno se
habia desatado esa silenciosa hostilidad sentimental, sino
porque él mismo perdia la concentracién a cada momento
con la visita de las mujeres que se acercaban al campamen-
to simulando donar alimentos y medicinas para los solda-
dos, y era imposible trazar estrategias y delinear maniobras
mientras siguieran interrumpiéndolo tan a menudo. Era lo
de siempre. En cada pueblo donde se estacionaba tenia que
batallar con ese lastre. A lo largo de su vida habia recibi-
do tantas cartas como el estanquillo postal. Muchas eran
anénimas y contenian las pruebas mas prodigiosas que po-
dia imaginarse: rizos de cabellos, dientes de marfil, alfile-
res, retazos de tela, uiias cercenadas, sangre ventilada. Esas
cartas perseverantes eran las mismas armas que las mujeres
de todas las latitudes usaban, cada quien suponiéndose la
tinica, para acaparar su atencién. Casi todas habian sido
encargadas en los portales de escribanos y, por ello, Silvano
Martel habia aprendido a reconocer a primera vista sus en-
cabezamientos artificiosos y sus formulas gastadas. «Vaya,
solia burlarse. No puede ser que tantos escribientes vivan
enamorados de mi». Por eso, muchas veces, ni las abria. De
tantas que habia recibido, habfa aprendido a distinguir una
carta galante de una oficial, de manera que en sus largas
horas de despacho separaba unas de otras, abandonando a
su suerte los montones de sobres que olfan a esencia de gar-
denias. Sin embargo ese dia, atin cuando supo de antemano
que también se trataba de una carta de amor porque olia a
magnolias blandas, tomé entre sus dedos el sobre rosado
y se qued6 viéndolo con curiosidad, como si quisiera co-
nocer su contenido sin abrirlo. Quizas le llamé la atencion
el color del sobre, 0 tal vez el brillo de la tinta dorada, 0 la
33
espléndida forma del lacre; lo cierto es que, al momento de
rasgarlo, se maravillé con la diminuta mariposa celeste que
salié volando del sobre como una palomita liberada.
Rodeado de sus soldados heridos, de los céntaros de
aguardiente y las palanganas de manteca del campamento,
ley6 por primera vez la carta ala luz de un mechero y, como
tocada por una conflagracion, su alma sufrié una conmo-
cién. Ninguna misiva le habia provocado semejante sobre-
salto. Solo entonces, después de haber lefdo leguas y leguas
de lineas entintadas, Silvano Martel agradecié que las mu-
jeres supieran escribir. Solo esa carta, la del sobre rosado,
tuvo la potencia geoldgica de torcerle la existencia. Al ver-
la firmada por Antonina de Espadante, su pecho dio otro
tumbo, Al recibir la segunda, perfumada ahora con abel-
mosco, no pudo soportar las infinitas ansias de desahogar
con lagrimas vivas la nostalgia que su contenido le inspiré.
En ese estado lo encontré esa noche su teniente de guardia.
—jLe pasa algo, mi capitan?
~—Lo de siempre —le contesté él arrancandose el sollo-
zo de una zarpada—. Que esta guerra de mierda no tiene
cuando acabar.
Era cierto. Cuando decidié enrolarse no habia previsto las
inmensas penurias que la contienda le ocasionaria. Hasta
entonces sdlo habia tenido vida para la guerra. En cada pa-
raje, en cada emplazamiento, en cada territorio siempre ha-
bia rechazado a todas las mujeres que se le ofrecian, porque
la guerra, con su pavoroso olor a pélvora, a tierra levantada,
aincertidumbre y sacrificio, absorbfa toda su energfa. Tanta
era su vocacién por la liberacién de lo que él llamaba las
voluntades americanas, que ni siquiera pudo traicionarla
cuando la mujer mas bella de Mérida se filtré en el cam-
pamento y lo tomé por asalto en su hamaca de campaiia.
A la majiana siguiente ella le pidié que se quedara, que no
la abandonara, pero I, cerrando los oidos, decidid conti-
nuar la marcha sin mirarla, dejandola en mitad del camino.
Desde entonces tuvo la certeza de que no lo atormentaba
la guerra en s{, sino mds bien sus secuelas. Se dolfa, sobre
todo, de los muchos fragmentos de amores inconclusos que
iba dejando a lo largo del camino. En verdad, ninguna re-
34
lacién habia echado raices en él, porque ninguna relacién,
por mas intensa y apasionada, habia durado mas de una
semana.
La verdad es que nunca estuvo plenamente consciente
de Jas catastrofes que a su paso acarreaba. Una vez, casi de
casualidad, se enterd que unas jovencitas venian siguiendo
la tropa y él, si saber la razén, las mand6 a despachar con su
teniente de guardia. Tal parecia que el acoso de las mujeres,
en lugar de complacerlo, lo impacientaba. Estaba cansado
de ver en todos Jados, en todas las capitanias, en todas las
villas, muchedumbres alborotadas de mujeres que pugna-
ban por tocarlo. En una ocasién, incluso, Ilego a maldecir
esa suerte envidiada por todos, cuando se enteré que una
madre, por ganar su amor, se habia puesto contra su hija
y habia intentado envenenarla para sacarla del camino. De
manera que tenia razén de sentirse pesaroso, y no halagado,
con tantas aspirantes a su cama. Si hasta se decja que el pro-
pio general Simén Bolivar, renombrado en todo el dmbito
por su éxito con las mujeres, le habia dicho en una ocasién
que no fuera tan sangrador y que dejara algo para los po-
bres.
Sugestionado por esas ideas, confiando acaso en que por
fin su alma trotamunda encontraria reposo, al dia siguiente
vio propicia la ocasién para hacer una nueva visita a la casa
de.don Artemio de Aspadante. Lo recibieron con cordiali-
dad. Al sentir su llegada, Lucerminda y Antonina corrieron
al tocador a disputarse otra vez los afeites y arreboles, los
rasos, los escarpines. Résula, en cambio, corrié a esconder-
se en el costurero, pues pensd que Silvano Martel se habia
dado cuenta del engaiio y que iba a pedirle cuentas. Pero los
propositos del capitan eran otros. Alto, demacrado por la
vigilia, con el cabello escarchado por el frio matinal, habia
ido con Ja secreta intencion de agradecer Jas cartas rosadas
de Antonina. Tuvo el acierto de no hacerlo delante de to-
dos. E] momento oportuno se presentd cuando, después de
conversar largamente con el visitador sobre temas oficiales,
salfa acompaiiado por las muchachas y, en el pértico, An-
tonina se retrasé un segundo por algiin motivo. Entonces
Silvano Martel la miré a los ojos y le pidid que le siguiera
35
escribiendo.
Cuando el capitan monté sobre su caballo, Antonina co-
rrid en busca de Résula, ahogando sus gritos de felicidad,
y casi la manda al suelo con un abrazo que mas parecia un
empelldn.
—Gracias —le dijo—. Mil gracias.
Résula se impresiond. Le correspondié el abrazo, dandole
palmaditas de consolacidn en la espalda, mientras asilaba
la terrible sospecha de que era preferible la muerte a seguir
soportando tanta afrenta del destino. No sabia, no podia sa-
ber, que era apenas el principio.
TSSGRE?
Antonina no era la unica que sufria mal de amores. Lucer-
minda también sucumbid a la visita del capitan. Ahora las
dos hermanas no tenian mds aspiraciones que exaltar sus
encantos para llamar la atencién de Silvano Martel, descui-
dando sus tareas domésticas, las tardes de bordado y hasta
las reuniones sabatinas con las amigas. Se pasaban las tardes
ercargando indoles y encajes a las caravanas de mercantes
que comerciaban géneros con la capital, encomendando es-
camas de orcaneta, brillantinas, argollas, oropeles, y tanto
gastaron esos dias en los bazares de la Calle Real, que el
visitador tuvo que reprenderlas porque, si no se habfan en-
terado, estaban en guerra y los caudales debian gastarse con
moderacion.
Mientras Antonina maquinaba en secreto, Lucerminda,
menos entendida en temas sentimentales, se atolondré y
en lugar de esperar que Silvano Martel Ilegara a ella, como
indicaban las normas sociales, decidié salir a buscarlo. Por
ello, el domingo siguiente, se separé de sus hermanas des-
pués de misa y, escabullida entre la gente, se extravié para
ir a casa de Amandina Rdez y Gomero, su intima amiga, a
pedirle consejo. Suponia que ella, en noviazgo formal desde
hacia un afio con el asturiano Columbano Fresneda, tenia
la solucién para atrapar al capitan. Lo que menos esperaba
era que Amandina también estuviera tocada por la fiebre
del amor de Silvano Martel.
36
De entonces databan los viejos estudios del doctor Cripulo
Monsante, basado en los didlogos de Platén, donde asegu-
raba que el amor no es un sentimiento puramente sublimi-
nal sino una infeccién organica que ataca principalmente el
bazo, estimula desarreglos del apetito y provoca trastornos
cardfacos. ‘ratandose de una enfermedad, entonces, supo-
nia que perfectamente podia haberse desatado en una epi-
demia. Por ello, Lucerminda debid redoblar animos, pues
tarde se enteré que la lucha para obtener los afectos de Sil-
vano Martel no sélo debia librarla contra Antonina, sino
contra todas las muchachas del pueblo, y ahora, en especial,
contra una adversaria de cuidado: la propia Amandina, de
quien se decia que acababa de romper relaciones con el as-
turiano para dedicarse a seducir ptiblicamente al capitan.
Se trataba de una fuerte contendiente porque, hija unica
del mayor industrial de la comarca, contaba con el auspicio
de su padre en silla de ruedas, don Clemente Raez y Go-
mero, y con todos sus bienes para lograr sus propdsitos.
Era hermosa, poco menos que las hijas del visitador, pero
més diestra y conocedora del mundo. Su calentura llegé a
tal extremo que no tuvo reparos en dejar correr la voz que
estaba dispuesta a cederle todos sus bienes al ejército si era
la escogida.
Lucerminda supo asi que ese camino estaba cerrado. Ha-
bia sido una nifia silenciosa, pasmada, de una blancura tan
marcada que parecia trashicida. Era callada, discreta, pero
detras de su temperamento transido tenia una fortaleza
natural que emergia en los momentos cruciales, como si
su vida dependiera de ella. Desde pequefia gustaba de ha-
blar entre suefios, revelando sus propias travesuras nega-
das cuando estaba despierta, y esa fue su perdicién, porque
bastaba con que se lo preguntaran mientras dormia para
que revelara cualquier secreto. Ignacio, sobre todo, se di-
vertia a morir con esos interrogatorios. Lucerminda vivia a
la sombra de Antonina, secundandola siempre, culpandose
por las travesuras que ella cometia cuando no estaba Rosula
asu alcance.
Todos la recordaban vestida de florines y crespos, subor-
dinada, resignada a ser eternamente la segunda. A los doce
37
afios se le revelé el sonambulismo. La residencia habia cai-
do en cuenta de que un bromista sin escrupulos entraba por
las noches a robar ciruelos de la huerta. Lo extrafio era que
el ladrén se dedicaba a llevarse solamente los frutos mas
verdes de las drupas. Montaron guardia en toda la mansion,
en los rincones, en las glorietas, y hasta don Artemio de
Aspadante fue de la idea de comprar un perro podenco, de
esos sentidos y ladradores, para atrapar al bromista. Pero
Lucerminda, descalza y en camisén, como un fantasma
ambulante, tenia un sentido especial para prever el peligro
y no hacerse sorprender. Fue Résula la que la descubrid
una noche. Salia de la habitacién de Paguatanta, confun-
dida atin por el suefio, cuando vio a su hermana deambu-
lando silenciosa entre los brefiales. La siguid, creyendo que
en realidad iba despierta, pero cuando la vio merodear el
ciruelo con los ojos dormidos y los brazos extendidos, se
dio cuenta de la verdad. Lucerminda se tardaba el tiempo
necesario mientras encontraba los frutos menos maduros,
los Henaba en el ruedo recogido de su camis6n y regresabaa
su habitacion, Esa madrugada Benilda y el visitador encon-
traron en el cajén de la comoda de Lucerminda, en efecto,
un monton de ciruelos podridos que les hicieron tomar la
decisién de poner a su hija en manos del doctor Monsante,
quien empezé con ella un tratamiento en base a panecillos
de hipérico que se prolong6 hasta la adolescencia.
A diferencia de su hermana, los temas del corazén la te-
nian sin cuidado, y hasta parecia negada para las pasiones
humanas, hasta que Silvano Martel también aparecid en su
vida. Se pasaba las mafianas mirando las nubes, como antes
Résula, buscando en sus erraticos movimientos la forma
idealizada del capitan. Fue cuando se enterd, por interme-
dio de otras amigas, que la misteriosa mujer que le enviaba
cartas rosadas al capitan empezaba a aventajarlas a todas.
Nadie sabia de dénde salian. Nadie conocia su contenido.
Lo unico claro era que debian encerrar formulas portento-
sas para haber logrado tal estado de exaltacién en Silvano
Martel, quien, hasta el dia de recibirlas, parecia insensible
al delirio femenino. Sélo aquellas cartas, cuyos milagros se
encargaron de expandir por el pueblo sus propios artilleros,
38
habian logrado rasgar su dura coraza contra el amor.
Desalentada por no contar con armas tan poderosas
como las temibles misivas, Lucerminda, por un momento,
vislumbré la derrota. Dejé de salir al patio, dejo de conver-
sar con Antonina, dejé de recibir los consejos de su madre
y, rodeada por las altas sombras de la residencia, resolvié
quedarse en silencio para siempre. Aunque nunca habia
confiado en las supersticiones de Benilda, deseosa de saber
su porvenir, esa noche quiso probar uno de los métodos
que més confianza le inspiraba. Asi que buscé un espejo,
el mas grande que pudo encontrar, y lanz6 agua sobre el
cristal mientras formulaba la primera pregunta. Benilda
contaba que en algunas culturas el espejo se sumergia en
torrentes para que le llegaran los reflejos de la luna, hacién-
dose mas facil su lectura, y que los sumerios vertian aceite
sobre los cristales para interpretar las formas que aparecian
en la superficie. Esa noche, las tres veces que formuld las
interrogantes, Lucerminda vio su propia imagen con toda
nitidez. Esta vision le devolvié la esperanza. Sobreponién-
dose al derrumbamiento y, avergonzada por haberse dejado
doblegar por el pesimismo, fue a buscar a Rosula.
—No dejes que cometa un crimen —le dijo, invadiendo
el costurero, donde su hermana mayor se aprestaba a tocar
el rabel. Su voz queria mostrarse firme, impetuosa, pero de-
notaba un recéndito temblor que no era mas que miedo.
Résula estaba de espaldas a la puerta, sentada sobre un ta-
burete, con el arco preparado para un alto acorde.
—jUn crimen? —pregunté sin volverse.
Lucerminda, que habia quedado en el umbral, interpuesta
entre el resplandor encarnado de las cinco y las sombras del
recinto, dio un paso adelante:
—Si, el mio propio.
Résula, cubierta hasta la cabeza con una gastada
mantilla negra, se mantuvo inmodvil, sosteniendo el rabel
.como si su vida dependiera de él.
—Cierra la puerta —le dijo a Lucerminda—. Vienes a
hablarme del capitan de los patriotas, ;verdad?
— Como lo sabes? —vacild su hermana menor.
—Tu voz —le respondid Résula.
39
Lucerminda se acercé a ella, que permanecia sin mover-
se sobre su taburete, y le puso dulcemente una mano en el
hombro.
—Eres muy buena —le dijo—. No permitirias mi suicidio.
Sélo entonces Rosula gird lentamente para mirarla.
—No por ti —le contesté—. Por nuestros padres.
—Por quien quieras, pero aytidame.
—También estas enamorada de Martel, ;verdad?
—Veo que lo sabes —claudicd Lucerminda—. Sdlo th
puedes ayudarme, Résula.
—,Pero cémo puedo socorrerte yo que nada sé de] mun-
do? ;Qué pretendes de mi, Lucerminda?
—Tu arte. Sdlo eso. Tus versos, Résula. Mama me contd
que escribes unos muy hermosos, Con ellos podré ablan-
dar a Martel, estoy segura que son mejores que las esttipidas
cartas rosadas.
. Résula se quedo sin aliento. Afuera se escuchaba la in-
mensa respiracion de la vida: los pajarillos de alto vuelo, las
torpes aletadas del viento entre las ramas de la morera, la
lenta agonia del ocaso, Résula demoré un poco, mientras
respiraba con dificultad y hacia descansar el rabel, para res-
ponder resignada:
—~Esta bien. Que nadie sepa de esta conversacién. Biscame
esta noche a las diez para decirte lo que debes hacer.
TOQGRRUEO
Oculta del mundo, desangrandose dentro de sus lastimeros
vestidos negros, Résula seguia escribiendo. Desde que se
habia impuesto la obligacién de redactar las cartas para Sil-
vano Martel en nombre de sus hermanas, vivia extraviada
en una ardorosa correspondencia que la mantenia ocupa-
da todo el dia. Escribia copiosas cartas, una tras otra, des-
echando muchas, cambiando constantemente de papeles y
de tinta. Después, cuando apenas quedaban en pie las me-
jores rimas y las mejores prosas, las metia en los sobres y se
las entregaba en secreto a sus hermanas para que ellas las
enviaran al cuartel general de los patriotas. Eso, de alguna
forma, la hacia inexplicablemente dichosa.
40
Era ambidiestra. Desde nifia habia desarrollado Ja fa-
cultad de escribir fabulas versadas con la mano derecha y
dibujar borreguitos, al mismo tiempo, con la izquierda. Esa
insdlita habilidad le era de mucho provecho a la hora de
redactar pliegos demasiado largos porque, si se le cansaba
una mano, podia continuar con la otra. De lo que nadie se
habia percatado era de que la escritura que Résula lograba
con la diestra era completamente diferente a la que logra-
ba con la izquierda. De eso se ocupé el padre Epénito, Fue
él, hombre calmo y piadoso, quien noté a primera vista las
diferencias la vez que le encargd a Résula transcribirle un
cancionero de misas.
El viejo sacerdote sabia que cada vez que escribimos deja-
mos en nuestras letras el signo inequivoco de nuestra perso-
nalidad. Las letras de trazos descendentes, muy marcados,
muestran seguridad y espiritu independiente. Si la presion
es excesiva de modo que rasguiia el papel, nos encontramos
con casos de prepotencia y prevaricacién; y la escritura de
trazos inconstantes, aquella que cambia de barras gruesas a
finas, o viceversa, demuestra temor, inseguridad, inestabili-
dad emocional. La escritura delgada es la demostracién de
Ja sensibilidad. Je dice que gracias a este tipo de escritura,
que era la que poseia Racine, se pudo reconstruir los esta-
dos animicos de este singular dramaturgo al momento de
escribir sus historias de la corte. La escritura gruesa sefala
que la persona que la posee es poco sensible. Por ultimo, la
escritura grosera, aquella que se logra con trazos vigorosos
y negligentes, indica desorden, desgobierno, desinterés y,
muchas veces, rebeldia.
La letra que Rosula obtenja con la mano derecha era fina
y la que lograba con la izquierda era inconstante. Esto que-
ria decir, segiin la teoria del padre Epénito, que la mucha-
cha era virtuosa, pero, al mismo tiempo, temerosa. Nunca
habia pensado que aquella extrafia maestria le ser{a util en
algin momento. Pero habia llegado la ocasién. Y era'que
para confundir a Silvano Martel, haciéndole creer que las
cartas rosadas iban escritas verdaderamente por Antonina
y las celestes verdaderamente por Lucerminda, habia deci-
dido producirlas cada una con diferentes manos y con di-
4]
ferente plumada, Escribia sin darse tregua, sin otorgarse la
oportunidad de retroceder, doblada horas y horas sobre los
folios, cocinandose a fuego lento con el humo ardiente del
fanal.
Desde pequefia leia con pasion a Berceo y al Arcipreste de
Hita, y escribia décimas y sonetos. Tenia un bat lleno hasta
la mitad con ellas. Pero su habilidad con la pluma no sélo
le servia para mitigar sus nostalgias personales: en una oca-
sién salvé a Ignacio, No le habia dicho nada a nadie, pero
era la época en que el muchacho ya se habia dejado ganar
por las apuestas y estaba viviendo las consecuencias de sus
primeras deudas. Rosula se dio cuenta de lo que pasaba por
pura intuicién. Buscé a su hermano y, enterada de sus pe-
nurias econdmicas, le acaricié la cabeza con ternura: «Ve-
remos qué nos dicen las musas», le coment, enigmatica,
esa noche. Al dia siguiene fue donde el padre Epénito y, por
su intermedio, se contacté con todos los enamorados del
lugar. Fue asi como las cartas de amor de Résula invadieron
el pueblo. No hubo, en realidad, ningiin novio, ningtin pre-
tendiente, ningin galan que se hubiera podido resistir a las
prosas mirificas de Résula. Fue una época de mucha pre-
sién para ella. Después de atender sus quehaceres domésti-
cos y de asistir a sus padres, se encerraba en su habitacién
a cumplir con las cartas encargadas. Luego de escribirlas,
siempre usando ambas manos para equivocar las letras, las
mandaba a repartir con el cochero. Nunca hubo un recla-
mo, a excepcidn del escandalo suscitado por la esposa in-
fiel que mand6 redactar una esquela para su amante y fue
descubierta por el marido, puesto que Résula, por el apuro,
se la envid a éste y no al primero, Por fortuna, la escribana
no quedo en evidencia porque la transaccién era tan secre-
ta que ir a reclamarle hubiera agravado las cosas. Rosula
hubiera vivido torturada por el pesar si no se hubiera ente-
rado que gracias a esa carta el marido, un energtimeno sin
sentimientos, abandoné a la esposa para que ella puediera
ser feliz al lado del amador. «La cartas de mi nifia obran
milagros, decia Paguatanta, aunque vayan cambiadas.» De
ese modo, habiendo incluso escrito cartas para las pretendi-
das y sus respectivas contestaciones para los pretendientes,
42
enfrascandose en una torrencial correspondencia consigo
misma, Rdsula logro recaudar Ja cantidad que hacia falta
para saldar la primera deuda de Ignacio, quien, ciego a los
sacrificios de su hermana, continud empantandndose en
apuestas de mala entraria,
Por ello, cuando le tocé escribir las cartas para el capi-
tan Silvano Martel, Rosula posefa ya cierto oficio, se sentia
preparada para afrontar su destino. Escribfa sin pausas, sin
precauciones, sin clemencia, y cuantas mas cartas rosadas
terminaba y mas cartas celestes alumbraba, mds ansias sen-
tia de seguir haciéndolas.
De ese modo habia ido desatendiendo sus demas com-
promisos. Ya no pasaba las mafianas en la cocina al calor de
Paguatanta, ya no se acercaba a la huerta ni limpiaba con
esmero sus mufiecas sentadas en las repisas de su habita-
cién, y hasta sus insacrificables horas de rabel habfan sido
abolidas por su desmesurada ambicién por escribir. Todas
jas noches se acostaba con la muerte incrustada en el pala-
dar. Dormia paco, a tropezones, y sus suefios revueltos por
la culpa la despertaban sobresaltada a cualquier hora de la
madrugada. Entonces pensaba en la muerte, en las infinitas
posibilidades que ella le ofrecia para olvidarse para siempre
del capitan, de las rimas y de la prosas, de sus hermanas y de
todo cuanto le estrangulaba la existencia.
Silvano Martel no tenia cémo saberlo. Demasiado ocu-
pado con las contrariedades de la guerra, abrumado por el
recuerdo de las hermosas cartas rosadas, no se habfa perca-
tado de los sobres celestes sino hasta unos dias después de
recibido el primero, que fue cuando se dispuso a revisar la
correspondencia a la luz de su lamparita de parafina. Una
vez mas encontré tarjetas burdas, recados sin importancia,
esquelas atrasadas, membretes de pésima caligrafia, men-
sajes anénimos, pero entre ellos tropezd con un delicado
sobre celeste que contenia un clavel muerto y un trozo de
_pergamino que le espabilé la conciencia. Fue asi como se
enterd que Lucerminda de Aspadante, la hija menor del vi-
sitador, habfa escrito también unas cartas para él.
~—Destino perverso —dijo con su voz de érdago.
Hizo a un lado los demés papeles y, poniendo sobre ellos
43
el clavel reseco, se entregdé a la lectura reveladora de las pro-
sas. A medida que lo hacia, iba sintiéndose agobiado, como
si cada palabra le quitara el aire de los pulmones, como si
en cada renglén se le estancara la vida en un sofoco invul-
nerable. No era para menos. Las prosas, encadenadas en
parrafos cortos, tenian la virtud de comprimirle el espiritu
al que las enfrentara. Cuando aparté los ojos ardientes de
las lineas, tenia la sensacién de que nada en e! mundo era
tan licido y bello como lo que acababa de leer. Comenzaba
para él una conmocidn de ideas respecto a la atencién que
debia procurarles a las cartas. Dudas paralizantes, pensa-
mientos encontrados, temores irresolutos abotagaban su
razén, y estaba tan preocupado en encontrar una conducta
que no lastimara a ninguna de las hermanas enfrentadas
en esa batalla de tintas, que tardé mucho en darse cuenta
de que el clavel que habfa llegado en el sobre celeste habia
florecido a su lado.
SSG NE?
Sin enterarse de nada, inocente de las tropelias que las car-
tas empezaban a desatar dentro y fuera de la residencia, Be-
nilda noté de pronto que algo extrafio ocurria en Ja casa.
Su intuicin le advirtié que en esa especie de brisa inusi-
tada que recorria los salones y sacudia los cortinajes esta-
ban involucradas sus hijas. Esperé pacientemente que ellas
mismas le confiaran sus tribulaciones, pero las muchachas
andaban tan abismadas, tan atropelladas por sus propias
impaciencias, que fue necesario tomar desprevenida a la
mas décil, Résula, y preguntarle por las correndillas de la
casa. Fue a buscarla al costurero, donde la encontré escri-
biendo:
— {Qué esta pasando en esta casa, hija? —le preguntd.
Résula aparts los ojos del pliego rosado, que parecia san-
grar con la reverberacién de del fanal, y puso el papel secan-
te sobre él, Tenia tinta dorada en los dedos.
—Nada importante, madre —le contesté ella—. Como ve,
solo que el gallinero anda alborotado.
Benilda se cubrié los hombros con la pafoleta que llevaba
44
encima:
~Te noto distante, hija, siento que algo malo ocurre.
—No se preocupe, madre, todo es como siempre.
—Es que no ~~rebatié Benilda—. Hay noticias sobre el
convento desde hace una semana y tt: ni siquiera me Io has
preguntado.
—Disculpe, madre —respondié Résula—. ;Por fin el Real
Patronato levanté el veto?
—El Real Patronato ya no cuenta —replicd la madre—.
Fue abolido por el gobierno liberal, sno te has enterado?
Ahora todo depende de Ja nueva asamblea episcopal. Dicen
que las conversaciones estan adelantadas.
Résula se sintié perdida en un laberinto de vientos encon-
trados; si se marchaba al claustro, sus mentiras se descubri-
rian y sus hermanas terminarian no solo por odiarla, sino
hasta por aborrecerla.
—Es una buena noticia —apunté con tristeza.
—~Pensé que te iba a gustar —repuso la madre.
—Si —contesto ella—. Sdlo que la costumbre a veces pue~
de mas.
Sintié que su madre se inclinaba para abrazarla y, al
instante, la invadié el olor intachable de su traje recién al-
midonado. «Yo sé que ese es tu destino, hija, olvidate de
nosotros», escuché que le decia. Se abrazaron. Benilda la
acaricié tiernamente y, al desprenderse de ella, le planté un
beso en la frente. Parecia dispuesta no decir nada mas, sin
embargo, ya cuando iba saliendo, se volvié con cautela y,
agitada por un ahogo, le pregunté qué estaba escribiendo
cuando la interrumpid. Rdsula sintiéd que la tinta dorada
se escarchaba en sus dedos. Cerré los ojos y pronuncié la
respuesta, palabra por palabra, con un dolor especialmente
calculado:
~~Mi sentencia, madre.
Esa noche cometié un descuido imperdonable. Cansada
por la agobiante escritura, por el brillo de las tintas y el so-
foco del fanal, equivoco el contenido de las cubiertas y puso
las prosas en el sobre rosado de Antonina y las rimas en el
sobre celeste de Lucerminda, y asi, cambiadas, llegaron al
dia siguiente a manos de Silvano Martel.
45
Dos
A MEDIADOS DE SETIEMBRE, las primeras lluvias termina-
ron por evaporar en Silvano Martel las esperanzas de per-
manecer un tiempo més en el pueblo. Era la primera vez
que sentia semejante ambicion. Nunca habia experimenta-
do un estremecimiento tan convulso como el que le ocasio-
naban las cartas de las hijas del visitador y, por lo mismo,
tampoco nunca habia sentido la necesidad de estacionarse
en. un mismo lugar. Pero ahora, aplastado por el poderio de
una pasién sorpresiva, habia sido tocado por el deseo de
establecerse de una buena vez al calor de una mujer. Por lo
menos asilo tenia pensado antes de descubrir que las cartas
venian cambiadas.
—jQué tonto! —se dijo—. Y yo tratando de que no se
enteren que recibo cartas de las dos.
Résula intenté remediar las cosas. Temblando de miedo,
con el corazén en Ja garganta, esa mafiana salio sola a reco-
rrer las calles del pueblo en busca del capitan. Tba a llamar
al cochero de la familia, pero ya de camino a Ja caballeriza,
pensé que Ilamaria Ja atencién con una calesa demasiado
engalanada, y decidié ‘hacerlo caminando. Atraves6 calles
estrechas, abatidas, de muros de barro y albardilla, y en va-
rios tramos se cruzd con indios emponchados y llameros
cordilleranos. A medida que avanzaba por la calle principal,
repleta de badenes aguanosos, sentia en el rostro las sopla-
dwras del viento de agosto. La calle principal estaba ocupa-
da por la célebre feria de cada domingo.
Al pasar por sus vericuetos, perseguida por los vendedo-
res que le ofrecian sus productos, recordé lo que Paguatanta
le contaba de ese mercado: era milenario, su madre y su
abuela ya lo habian conocido asi, largo, bullicioso, iniciado
en la plazoleta donde se vendia ganado y manteca, y conti-
nuado por cuadras de semillas y granos, y por sectores de
artesanfa, lienzos y floristas, y terminado, ya cerca del rio,
en la zona de peleteria y animales menores. No era extrava-
gante encontrar a comerciantes de la costa ofreciendo pes-
cado salado, mariscos y especias al lado de Jos productos
propios de la region. El acontecimiento que engalanaba la
feria en octubre era la llegada de los mercaderes argenti-
nos con su recua de mulas tucumanas y sus. cargamentos
49
de telas que confundian a las mujeres en una escandalosa
disputa de marchantas. Y es que todas las mujeres elegantes
levaban vestidos de noche después de las cuatro de la tarde
y solo a partir de esa hora les era permitido exponer sus
cuellos y sus pechos empolvados, y era necesario renovar
periddicamente los roperos. E] movimiento comercial de -
la feria trastornaba incluso la rutina laboral de la ciudad,
que habia establecido como dia feriado el jueves a cambio
del domingo, puesto que en éste todos los establecimientos
permanecian abiertos.
Asi, envuelta en su mantéon de granillo, con atronaduras
en los dedos de las manos a causa de la intemperie, Résula
lego a la catedral. Se intimid6 al verse frente al gigantes-
co templo en construccién que, en reemplazo de la antigua
iglesia agrietada por el terremoto del siglo pasado, surgia
en el centro del pueblo y que hasta entonces no contaba
todavia con su segundo torredn. Juntamente con algunas
herédades y casonas de principales, la de Bernardina Piéla-
go entre ellas, habia sido tomada por los soldados como re-
ductos de soldados y armerias. En la puerta encontré a dos
patriotas que le cruzaron las armas para que se identificara.
Résula se arrebujé mas en la manta:
—Vengo a ver al capitan Martel —dijo sobreponiéndose
al miedo—. Vengo de parte del visitador, don Artemio de
Aspadante.
El capitan, temiendo que la audacia de las hermanas hu-
biera llegado al extremo de ir a visitarlo con el riesgo de
provocar murmuraciones, salié a ver qué ocurria. Tardé
mucho en reponerse de la sorpresa. Desfallecida, aplastada
por su propia temeridad, Résula, la misma del rabel y sus
ligubres modulaciones, permanecia inmévil bajo la clari-
dad platinada de la mafiana.
—Ah, es usted, sefiorita y dama —la reconocié el militar.
—Si, capitan, buenos dias, dispense si lo mortifico.
—De manera ninguna. Pase, por favor, adelante.
Résula siguié de cerca al capitan hasta su improvisado des-
pacho, donde, bajo su triste lamparita de parafina, descan-
saban todas las cartas rosadas y celestes. Silvano Martel, al
notar que Résula miraba las cartas fuera de sus sobres con
50
demasiada insistencia, traté de apartarlas de la mesa, pero
ella se lo impidio.
—No hay necesidad, capitan —Je dijo—. Son precisamen-
te esas cartas las que me traen aqui.
En la calle el viento seguia precipitandose. Résula sintid
su catrera desbocada, sus rachas enfurecidas, los truenos de
Ja tormenta que se avecinaba. Se quitd la manta de la cabeza
con la resolucién de una condenada a la guillotina,
—Ya debe haber recibido las cartas de mis hermanas
equivocadas de sobre —repuso—. De modo que no perda-
mos el tiempo. Vengo a suplicarle, capitan, que ellas no se
enteren de esto.
—Debo entender que viene a interceder por sus herma-
nas.
—Si, no seria justo que ellas paguen por mi culpa. La que
cometid el error fui yo.
—No lo tengo muy claro —vacilé el capitan. Invité a Ré-
sulaa sentarse, regafandose por la descortesia de no haber-
lo hecho antes, pero ella lo rechazé con sutileza—. ;Tiene
usted algo que ver con Jas cartas de sus hermanas?
—Desde luego —respondié ella—. Soy yo la encargada
de meterlas a los sobres y despacharlas. Pero ellas no estan
enteradas de que las dos le envian cartas a usted, capitan,
cada una piensa que es la tinica.
Silvano Martel se mantuvo en silencio, examinando la
actitud arisca y al mismo tiempo decidida de Résula.
—Pierda cuidado —le dijo después—, No he de decirles
nada. Empefio mi palabra.
Los ojos de Résula, que se dirigieron un instante a los del
capitan, acrecentaron la penumbra. Pretendia dar la vuelta
para marcharse, cuando el joven militar la retuvo con una
inflexion:
~-zY cémo se dio cuenta de que las cartas venian cambia-
das de sobre? —le preguntd.
Résula sonrié apenas:
—Conférmese con saber que me Jo reveld un sueno.
En ese momento, las manos de los dos, que pretendian
detener una de las cartas que el viento arrebataba de la
mesa, se encontraron sobre el papel. Silvano Martel sintid
51
por un momento la calidez de la mano que tenia debajo,
como un gran molusco, y percibidé el estremecimiento, el
temblor, todo el escrtipulo que su contacto revelaba.
—Seniorita y dama —le dijo—. Ha sido un favor divino
que Viniera. Le suplico que uno de estos dias nos visite nue-
vamente para distraer a mis soldados con esa musica tan
hermosa que toca usted con el violin.
—No —le contesté Résula sin mediar titubeos—. Ni es
violin, ni distrae, capitan, es rabel y més bien mata.
Un relampago estallé en la calle y la luz azul, instantanea,
alcanz6 a iluminar unas manos precipitadas que devolvian
la mantilla a la cabeza. Cuando sobrevino el trueno, que re-
mecié los muros del templo, Résula habia partido.
Silvano Martel se quedo toda la mafiana viendo la inusual
lluvia de la temporada, recargado en su sillon, creyendo es-
cuchar, a lo lejos, el solitario concierto de Résula que empe-
zaba a aprisionarle el pecho.
TRING?
Al dia siguiente el general Simon Bolivar llego a Huanca-
yo. A la cabeza de su tropa noble y de la pequefia guardia
personal, ingresé al pueblo montado en su caballo blanco,
espantando a los campesinos, cautivando a los chiquillos y
embelesando a las viejas que humedecian las plantas en sus
balcones corridos. Hab{a dejado al general José de Sucre en
Jauja, a varias leguas'de distancia, a cargo de la mayor parte
del ejército, y venia desde los parajes de Concepcién pen-
sando en los pendientes que le esperaban.
Muchos de los que lo vieron especularon que tal vez ese
hombre menudo, de mezquina apariencia, no fuera en rea-
lidad el famoso general que venia liberando pueblos en el
continente. Nadie lo estimdé por su endeble figura, por su
rostro grotesco y sus hombros angostos que no conciliaban
con el héroe glorificado por sus victorias. Tenia las piernas
consumidas, los ojos hundidos, poco cabello en el craneo y,
por esas caracteristicas que sdlo eran visibles cuando se le
veia de cerca, muchos le daban medio siglo de vida, cuando
apenas rozaba los cuarenta. Quienes lo conocian, sin em-
52
bargo, sabian que detrds de esa fisonomfa, el generalisimo
era todo nervio: tenia la voz vibrante, y mostraba un as-
pecto fiero y amenazante, en especial cuando montaba en
célera. Malqueria a los indios, pese a que su ejército estaba
Heno de ellos, a quienes Hamaba truchimanes, todos la-
drones, todos embusteros, sin ningtin principio moral que
los guile. Quizas por ello, y no porque el pais estuviera sin
" fondos publicos, acababa de reinstalar el tributo del indige-
na, suprimido por el gobierno protectoral al que sucedia.
Muchos se preguntaban por qué ese impuesto no venia de
los mas pudientes, pero no solo eso, pues el general habia
iniciado también la primera reforma agraria del pais, or-
denando que las comunidades campesinas entregaran las
tierras a los indigenas y que estas propiedades se pusiesen
de inmediato a la venta a precios infimos. De esa manera,
quienes terminaron comprando todas las posesiones fue-
ron los poderosos hacendados de las serranias, en transac-
ciones imposibles de controlar, convirtiéndose en patrones
perpetuos que engrandecieron sus predios hasta el hartaz-
go y terminaron tomando como obreros de ultima escala a
los indigenas que habjan sido los verdaderos titulares. Los
murmuradores decian que aquello formaba parte de una
estrategia para simpatizar con los verdaderos propietarios
de la nacion.
No solo eso, Al tomar el poder como dictador, lo primero
que Simén Bolivar habia hecho fue devolver a la vigencia la
esclavitud, también abolida por el protectorado, con la fi-
nalidad de favorecer a los latifundistas que s¢ quedaban sin
mano de obra. Muchos soldados que engrosaban las filas de
sus propias tropas enfrentaban un terrible drama: se habian
alistado libres y, al terminar la guerra, saldrian otra vez es-
clavos para ser entregados a sus patronos. Decia el general
que estos soldados, merced a su valor en el campo, podrian
ser libertos: lo cierto fue que ni siquiera los que quedaron
lisiados tuvieron la dicha de verse manumitidos y, al no ser
acogidos por sus antiguos sefiores, no les quedé mas que
dedicarse a mendigar por las calles.
Huancayo era un hervidero de indigenas y poblanos, en
medio de los cuales el general, mostrando su espada toleda-
53
na y cubierto por su imponente capa de esclavina, tuvo que
pasar pese a todo rumbo a la casa parroquial para instalarse
en los aposentos del padre Epénito. Llegaba con sus cola-
boradores José Sanchez Carrion y Tomés de las Heras, con
quienes se encerré de inmediato en la parroquia para hacer
planes. Pocos sabian que ese estratega de manos femeninas
y patillas rubias en un rostro moreno, venia de haber orde-
nado la terrible masacre de San Juan de Pasto, hacia dos na-
vidades, para vengar una derrota sufrida por los patriotas,
permitiendo que sus tropas fusilaran, ultrajaran, robaran y
arrasaran a su capricho. Quinientos muertos, en su mayoria
mujeres y nifios, quedaron tendidos en las iglesias de la ciu-
dad porque todavia era afecta a la Corona. José de Sucre, su
lugarteniente, tampoco se libraba de la acusacién.
Por estas muchas muestras de soberbia, de dominacién,
el visitador Artemio de Aspadante, si no reprobaba a las
huestes libertarias, si abominaba profundamente a Simon
Bolivar, a quien tenia por infame y sanguinario, sobre todo
después de que mandara decapitar a los prisioneros en Pi-
chincha, y decretara la guerra a muerte de todos aquellos
espafioles que no tomaran las armas contra los monarqui-
cos, El mismo estaba en la lista. Pero no era sdlo el visitador,
sino todos sus detractores, quienes descalificaban sus cuali-
dades de combatiente, pues decfan ~y con razon- que nun-
ca habia peleado una batalla, que siempre miraba la carni-
ceria desde lejos, o se la hacia contar mientras acariciaba los
muslos de sus amantes. Desaprobaban sus amorios perver-
tidos, sobre todo cuando éstos tenian que ver con la guerra,
como cuando su ejército en pleno tuvo que esperar cuatro
dias en Los Cayos a que él se saciara con Pepa Machado
para continuar con la avanzada.
La misma noche de su arribo a Huancayo, alumbrado
por un lamparon de resina, dicté preceptos de orden po-
litico, econdmico, religioso, militar y hasta educativo. Al
dia siguiente mando lamar a Silvano Martel para pedirle
cuentas, premié a algunos patriotas publicamente en la pla-
za y castig6 con la muerte, en un improvisado peloton de
fusilamiento, a los desertores recapturados del regimiento
libertador. En esa misma jornada expulsé a los frailes del
54
convento de Ocopa, sindicandolos de realistas pertinaces, y
convirtid e} beaterio en el primer colegio nacional de cien-
cias, Cambid, del mismo modo, a todos los parrocos que no
fueran patriotas en los curatos de la region. Entre otros do-
cumentos, ademas, escribié una carta a un potentado inglés
a quien, a cambio de fusiles, navios de guerra y un millén
de libras esterlinas para continuar con la guerra, le ofrecia
entregarle las provincias de Nicaragua y Panama, en reali-
dad tierras foraneas que ni siquiera eran de su jurisdiccién.
Sim6n Bolivar viajaba con su imprenta rodante: al final de
su tropa, como si de una pieza de artilleria se tratara, desli-
zaba una diminuta prensa de hierro tirada por un borrico.
Con ella, en Huancayo publicé el primer periddico de la
zona, un boletin oficial donde daba a conocer su derrote-
ro bélico, y estampé carteles donde pregonaba la libertad.
También recibié invitados y estrategas en su despacho para
continuar con su trabajo, aunque nunca esperé recibir en
ese pueblo la ingrata noticia de que el congreso colombiano
le acababa de revocar las facultades extraordinarias con que
estaba investido, obligandolo a abandonar de inmediato el
mando del ejército del norte. Desde ese momento los gra-
naderos colombos no estaban ya bajo su potestad, sino bajo
la del general José de Sucre, y eso dolia mucho en un cora-
z0n altivo que no queria conocer la derrota.
SFR EP
La casa termind de naufragar el dia en que estallé la noti-
cia de que Ignacio, el tnico hijo varén del visitador, habia
desfalcado la Caja de Caudales donde trabajaba. En cuanto
cumplié la mayoria de edad, para que no siguiera a la deri-
va, don Artemio de Aspadante habia recurrido a sus cono-
cidos y le habfa conseguido un puesto decoroso en las es-
feras financieras. Ignacio, desde entonces, no le habia dado
mas dolores de cabeza. En realidad parecia haber tomado
conciencia de la vida. Airoso, galano, era el legitimo here-
dero de ja estatura del padre y la distincién de la madre, y
mantenia un entusiasmo que contrastaba con Ja languidez
de la residencia. Siempre se habia Ilevado bien con la fa-
55
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (843)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (346)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Devocional Alumno - Sendas de Un Guerrero Nivel 2Document166 pagesDevocional Alumno - Sendas de Un Guerrero Nivel 2Richi ImpresionesNo ratings yet
- Consejos SaludablesDocument1 pageConsejos SaludablesRichi ImpresionesNo ratings yet
- Evaluacion Sensal1er y 2do GradoDocument148 pagesEvaluacion Sensal1er y 2do GradoRichi ImpresionesNo ratings yet
- PROYECTODocument151 pagesPROYECTORichi ImpresionesNo ratings yet
- Guia ToxicologiaDocument56 pagesGuia ToxicologiaRichi ImpresionesNo ratings yet
- Libro de Textos IglesiaDocument157 pagesLibro de Textos IglesiaRichi ImpresionesNo ratings yet
- Manual de Permanentado Und. 5Document100 pagesManual de Permanentado Und. 5Richi Impresiones100% (1)
- s175 6987035 SM 11-10Document928 pagess175 6987035 SM 11-10Richi ImpresionesNo ratings yet
- Libro de Historia Del DerechoDocument382 pagesLibro de Historia Del DerechoRichi Impresiones100% (1)