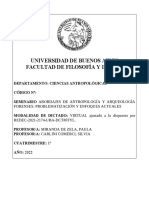Professional Documents
Culture Documents
PDF
Uploaded by
felipe urra0 ratings0% found this document useful (0 votes)
12 views70 pagesOriginal Title
001006.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
12 views70 pagesPDF
Uploaded by
felipe urraCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 70
328
DT.2d¢
of
DOCUMENTO DE TRABAJO
FLACSO PROGRAMA FLACSO-SANTIAGO DE CHILE
Siwitccece NUMERO 225, Noviembre 1984
1006.—
: POLITICAS DE EMPLEO Y CONTEXTO
POLITICO: EL PEM Y EL POJH.
Eduardo Norales M.
Esta Serie de Documentos es editada por el Programa de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en
Santiago de Chile. Las opiniones que en los documentos se
presentan, asi como los andlisis ¢ interpretaciones que en
ellos se contienen, son de la responsabilidad exclusiva de
sus autores y no refleja necesariamente los puntos de vista
de la Facultad.
.
RESUMEN
A partir de las dimensiones de legitimidad y control con-
tenidas en las politicas sociales del Estado capitalista, se
examinan las modalidades que tales dimensiones asumen en las
politicas de empleo implementadas por el régimen autoritario
chileno.
El analisis de la movilizacién reinvindicativa de los
trabajadores del PEM y del POJH en la coyuntura critica de 1983,
intenta dar cuenta de sus contenidos y orientaciones como una
forma de avanzar en el conocimiento de la actual situacién
de los sectores populares urbanos.
ac
INDICE
I, Introduccién..
II. Las politicas sociales del Estado capitalista.
III. Las politicas sociales del Estado autoritario...
IV. Las polfticas especiales de empleo y el contexto
politico: el Plan de Empleo Minimo (PEM) y el
Programa Ocupacional de Jefes de Hogar (POJH)
IV.1. Composicién de los adscritos a los programas
especiales de empleo..
V. El contexto sociopolitico y las politicas especiales
de empleo.
VI. Conclusiones.
Notas.
25
31
37
61
63
I. INTRODUCCION
A partir del examen de las caracterfsticas del desarrollo
social, en el Estado Capitalista, el presente trabajo intenta
analizar las modalidades espec{ficas que tal desarrollo asume
en el régimen autoritario chileno.
Normalmente las polfticas sociales son percibidas ejer-
ciendo un claro papel legitimador del tipo de desarrollo capi-
talista prevaleciente en los pafses de América Latina. Sin
embargo, la emergencia autoritaria ha intentado, con matices
importantes, redefinir el sentido del desarrollo social siendo
el caso chileno aquei en donde tal redefinicién alcanzé su
grado m&s alto de concrecién. El esfuerzo planificado por re-
ducir la significacién del Estado ha ido acompafiado, simult&nea-
mente, por un persistente control social ejercido sobre los
sectores populares, releg&ndolos a una situaci6n de "margina-
lidad controlada"
En este contexto, los intentos por atomizar y csrporati-
vizar la demanda popular han estado detr&s de las modificaciones
institucionales conocidas como "modernizaciones". Especial im-
portancia tiene, para los efectos del presente trabajo, el
proceso de transferencias de responsabilidades del nivel cen-
tral al nivel local, conocido como municipalizacién pues lo que
se buscaba era desconcentrar el sistema de conflictos de la so-
ciedad y de ese modo, fragmentar 1a demanda social en una si-
tuacién de ausencia de mecanismos de intermediacién e inclusién
politicas.
El an&lisis de los programas especiales de empleo imple-
mentados por el gobierno, sus caracterfsticas m&s relevantes y
su evolucién en 1a coyuntura socio-polftica vivida en 1983,
permite evaluar tanto la din&mica movilizadora de los sectcres
populares involucrados en tales programas y su orientacién
como 1a reaccién del gobierno y los iimites en que se encua-
dra su. capacidad de enfventamiento de los conflictos, en el
érea social.
La movilizeci6n reivindicativa de los trabajadores del
Programa de Empleo Minimo (PEM) y del Programa Ocupacional de
Jefes de Hogar (POJH) es especialmente-significativo en aquel
conjunto de comunes que albergan, entre otras, a aquel sector
social conocido como pobladores, cuya participacién politica
a nivel nacional, ha tenido una importancia muy relevante en el
Gltimo tiempo.
~~»: El proceso y desenlace de la movilizacién reivindicativa
de los trabajadores del PEM y del 2°71 eg" indicativo'del con~
texto en que sitda él autoritarismo, el desarrollo social y las
orientaciones posibles que asumen lo sectores populares” in=
volucrados.
II. LAS POLITICAS SOCIALES DEL ESTADO CAPITALISTA
Una de las dimensiones m&s frecuentemente destacada de
las politicas sociales ene] Estado capitalista, es su capa~
cidad de otorgar legitimidad al orden polfticoestablecido, me-
diante 1a funcién atenuadora de los conflictos que se producen
entre los distintos grupos y.clases sociales.
Pero esta funcién de legitimacién no es privativa, sex
clusivamente de las polfticas sociales, sino que es parte de
cualquiera de las funciones ejercidas por el Estado, Lo que
ocurre es que, a menudo, se tiende a privilegiar determinados
nfasis a determinados conjuntos de polfticas, produciendo se~
paraciones que distorsionan el papel que tales polfticas juegan
en una forma de dominacién dada.
Otro ,tipo de distorsién lo constituye el hecho de enfocar
a las politicas sociales como -respuestas pasivas-a la dindmica
de-las "fuerzas" sociales en el desarrollo capitalista, obje-
tivando. tal proceso al punto de estrechar el espacio para la
comprensién.de la dinfmica auténoma de determinados grupos so-
ciales. Esta caracterfstica, propia del enfoque funcionalista,
si bien destaca los determinantes objetivos de los procesos
sociales, opaca los niveles de conflicto que emergen en el de-
sarrollo de tales procesos. ; En el otro extremo, se ubican
aquellas visiones m&s bien "orientadas a la accién" y que al
privilegiar los componentes subjetivos de. la accién de deter-
minados. grupos suele. imputarle a estos aspectos un carécter
determinante de los conflictos politicos divoreiado de 1a po-
sicién estructural de los diferentes grupos y clases sociales
en la sociedad,
-4e
Tanto las ‘determinaciones estructurales que oponen 1f;
tes a la accién posible de los diferentes grupos sociales
asf condv2os contenidos de las iniciativas auténomas son ele-
mentos’ qite juegan de manera diferencial en funcién de coyun-
turas espectficas.
La relevancia de unas u otras estar dada por el parti-
cular tipo de conflicto que se plantee en situaciones con-
cretas.
Asimismo, es basico enfatizar el importante papel que
desempefian las ideas y los valores en la reproduccién de las
diferentes polfticas sotiales, Suele ser este un aspecto cen-
tral cuando, en especial se producen transformaciones socio-
econémicas de alguna significacién que importan modificaciones
sustantivas en el campo de 1a polftica y de las polfticas.
Tanto la nueva ideologfa que busca imponerse como la anterior
que se afinca en’las estructuras tecno-burocraticas existentes
tenderfn a entrar en conflictos, cuyas formas de resolucién
depender& tanto de las condiciones socio-politicas generales
como de la capacidad de 10s nuevos cursos ideolégicos
de asumir y reorientar las ideologfas previas.
Pero la dimensién de legitimidad que muestran las polf-
ticas sociales proviénen, en parte importante, del hecho de
que ~ histéricamente - su origen y desarrollo ha interesado
tanto a la clase obrera como a los sectores capitalistas. En
efecto, la demanda de los sectores obreros para asegurar deter
minados derechos ‘que mejoraran sus condiciones de trabajo'y
de vida en general se torna coincidente con el interés de los
sectores capitalistas de generar las condiciones para ‘que’la
reproduccién_ de la fuerza de trabajo se pudiera dar de modo
sistem&tico.
Para los sectores obreros, lo que fue una presién acotada
al mundo de las relaciones capital-trabajo, fue asumiendo un
horizonte de generalizacién en la medida en que con el avance
del proceso de industrializacién, tal presién asumié conteni-
dos de car&cter politico y, en ese sentido, se presionaba al
Estado para que, de alg(in modo, proporcionara los medios para
que todos los ciudadanos pudiesen acceder.a los beneficiones
de las "conquistas" sociales.
Para los sectores dominantes, la necesidad de garantizar
la reproduccién de 1a fuerza de trabajo es uno de los elementos
que explica la interveneién del Estado. La dictacién de
una legislacién, al limitar los niveles de explotacién en el
trabajo, a la vez que aseguraba la continuidad de la fuerza.
de trabajo permitia hacer equivalente la presencia empresarial
en el mercado.
De.este modo, por razones absolutamente diferentes, las. dos
-elases sociales m4s importantes contemplan estas politicas para
sus intereses.- La clase obrera, porque cualquier politica que
mitigue la dureza.o.que modifique el juego ciego de las fuerzas
del mercadoes una politica que debe.ser bienvenida. La clase
capitalista porque-reduce el descontento de 1a clase trabaja~
dora, proporciona medios para integrarla y controlarla y, pro-
porciona también beneficios econémicos e ideolégicos. Es por
ello que en perfodos. de reforma sotial se genera una ideologfa
.de.las polfticas sociales que est& basada.en 1a armonfa de in-
tereses.
Uno de los efectos.de la situacién descrita es que el ele-
mento, polftico implicito en la génesis y disefio de las polfticas
sociales por parte del Estado, ha llevado a algunos.a subrayar
que ‘él propésito real - en determinados momentos hist6ricos -
no ha-sido otro que asegurar la lealtad de 1a clase obrera al
orden constituido, El que la satisfaccién de: las. aspiraciones
dél proletariado, articuladas y presentadas en el plano polf-
tico por partidos y sindicatos de trabajadores, privilegie al
Estado capitalista como el finico capaz de proveer servicios y
asistencia a los sectores mis débiles de la sociedad, tiende a
desvalorizar el papel que la presién laboral ha jugado en tal
opeién.
Pero la funcién de legitimacién no es 1a finica que pueden
mostrar las politicas sociales. Aparte de esta dimensién "po-
sitiva" exiéte una de carfcter "negativo" que suele emerger
como rasgo sobresaliente, en determinados momentos, Nos re-
ferimos a la funcién de control social.
En sociedades organizadas a partir de una extensa y com-
pleja divisién social del trabajo, las funciones de control
apuntan a compatibilizar las actividades e intereses de los in-
dividuos en cuanto integrantes de unidades de produccién y de
éonsumo. ‘Tales funciones de control son desempefiadas por dis-
tintos servicios: Financieros, fiscalizadores de distinto orden,
por los tribunales y también, en alguna medida’ por las polfticas
sociales.
En perfodos de depresién econdéthica es muy probable que la
demanda por las funciones de control tienda a aumentar en mayor
medida que cuando 1a economfa muestra ciertos rasgos de estabi-
lidad relativa. En ese sentido, la demanda por un bien cual-
quiera crece en la medida en que aumenta el nfimero de sus u-
suarios y/o los ingresos de éstos. La demanda por las funcio~
nes'de control de una polftica crecé en la medida’en que los
7
problemas que ella: debe resolver o suprimir se multiplican'y/o
se agravan. Como se ve, la demanda por una u otra actividad
es completamente diferente. Lo que se quiere sefialar es’ que
en una situacién en que, por ejemplo, existe un crecimiento de
la mayorfa de los bienes por efecto de un aumento de la demanda:
es bien probable que la disminucién del desempleo y una mejora
del nivel de vida de la poblacién’reduzcan la demanda por el
ejercicio de las funciones de control de las distintas polf-
ticas.
De lo dicho hasta ahora emerge una caracterfstica central
de las politicas sociales, esto es, su Carfcter contradictorio.
Estas muestran rasgos positives y negativos dentro de una uni-~
dad contradictoria. Engloba simulténeamente tendencias a au~
mentar el bienestar social, al desarrollo dé la capacidad de
los “individuos';/aatenuar socialmente el juego ciego de las
fuergas del mercado 'y tendencias a la represién y eontYol go-
cial, a qué 16s trabajadores se adapten a los: rejudrimientés
de la econiomfa capitaligta, Cada tendencia genera contraten-
dencias en la direceién contrarias *
Las rafces de esta contradiccién, aunque estén expresadas
dentro del Estado y en las esferas de 1a polftica y la ideologta
no hacen sino mostrar una doble caracterfstica del sistema de
dominacién capitalistay—~Por-una parte, implica que el Estado
tiende a actuar con el propésito de asegurar las condiciones que
peproduzcan’€l modelo“y~las relaciones de explotacién, vale
decir asegurar la acumulacién contfnua de capital. Pero por
otra parte, los grupos y clases que se oponen a esa forma de
dominacién ejercen presiones dentro de 1a econom{a, por ejemplo
exigiendo sueldos més altos y dentro del Estado,
presionando por m&s ayudas sociales. En la medida en que ello,
de alguna forma, ocurre, las polfticas sociales engloban una
actitud racional que también se opone a la del meréado.
Peto, aunque la determinacién del sistema imponga limites
al Estado, su separacién y autonomfa relativa permite que se
consigan numerosas reformas ya que de ninguna forma acttla como
el instrumento pasivo de una sola clase. Dentro de tales 1{-
mites hay espacio para maniobras, para estrategias y polfticas.
Hay espacio para que diversos 6rganos del Estado inicien polf-
ticas distintas, para hacer retroceder estas polfticas, para
efectuar opciones y para cometer errores. En tal sentido no
es ni 4rbitro neutral entre grupos en’ competencia en la socie=
‘dad, ni Gnicamente instrumento de la clase dominante.
Tal vez“una de las tipologfas que sistematiza las tenden-
av
cias del Estado capitalista es la propuesta por "James 0*Connor+!
El autor contempla dos funciones b&sicas y a menudo contradic-
torias que el Estado capitalista debe intentar alcanzar: acumu-
lacién y legitimaci§n: "El Estado debe intentar mantener
@ crear las condiciones baje las cuales sea posible
la acumulacién rentable del capital. Sin embargo.
el Estado debe también intentar mantener o crear
condiciones para la armonfa social" 2/.
Sobre la base expuesta el. autor argumenta ‘que todos os
gastes estatales tienen un car&cter bipolar que! se corresponde
con estas,dos funciones: el capital social "y°los gastos sociales,
El capital social a su vez comprende dos comjuntos claramente
distintos de actividades, 1a inverdién
de manera que se pueden distinguir las siguientes treé categorfas
de gastos estatales.
o¢ial y el consumo social,
1. Inversién social:los'proyectos y sePvicios que aumentan
las productividad del. trabajo:
2. El.consumo social: los proyectos y servicios que dis-
minuyen. los costos de reproduccién de la fuerza de trabajo.
7 : 3. Los gastos sociales:los proyectos y servicios necesarios
paba mantener la armonfa social, para llevar a cabo la funcién
+ de legitimacién del Estado.
? Lés dos primeros (el gasto de capital social) son indirec-
tamente productivos para el capital privado; miéntras que todo
lo dems permanezca igual, aumenta e1 porcéntaje de beneficios
y acumulacién en la economfa.’ Los gastos sociales, por otra
parte, no son ni siquiera indirectamente productivos para el ca-
pital.” Son un gasto necesario pero no productivo.
Se puede observar que casi tddas las diferentes agencias
estatales est4n inmersas en ambas funciones y que gran parte del
gasto estatal es én parte inversi&n social y en parte consumo
social y también en pamté’ gasto social. Sin embargo, es la in-
terrelaci6n entre las fuerzas polftico-econémicas 14 que deter-
mina cada frea de intervencién, permitiendo su clasificacién de
acuerdo a la pauta expuesta:
Asi, algin gasto en educacién constituye inversién social,
ya que eleva la productividad del trabajos otros gastos de edu-
cacién no se comportan asi.” Los diferentes sistemas de seguros
sociales ayudan a la reproducci6n de la fuerza de trabajo (con-
sumo social) mientras que las subvenéidnes a los pobres con in-
gresos bajos ayudan a la pacificacién y el control de la pobla-
cién excedente (gasto social).
Las categorias“de actividades de las polfticas sociales se
pueden, de esta manera, "clasificarse en dos grupos. La repro-
duccién estatal de 1a fuerza de trabajo se vefieré a la concesién
= 10-
péblica directa de bienes.y. servicios, o a la accién estatal
con el fin de modificar su maturaleza, nfimero y distribucién.
Todas estas formas de gastos sociales suponen consumo social.
El mantenimiento de grupos sociales pasivos, por otra parte,
entra en la categorfa de gastos sociales, al igual que otras
actividades ideolégicas o coactivas de las polfticas sociales
que poco tienen que ver con la modificacién de la fuerza de tra-
bajo, pero que est4n orientadas al control y a la adaptacién,
de una forma u otra, de los grupos que dentro de la poblacién
amenazan la estabilidad social.
Los conflictos entre las funciones del Estado pueden estar
representados por conjuntos de polfticas determinadas, asf como
al interior de las polfticas sociales mismas. Polfticas palia-
tivas del desempleo, por ejemplo, que en momentos de relativa
bonanza econémica ejercen - prioritamente - una funcién de legi-
timidad; una vez que empiezan a asomar los sintomas de una
situaci6n de crisis comienzan a emerger los rasgos m&s represi-
vos de tales politicas, en la medida en que 1a presién que se
ejerce sobre ellas pugna por modificar su carActer original lo
que obliga a poner en prctica medidas de control adicionales
para evitar su "desbordamiento",
Eventualmente, incluso se pueden dar contradicciones. entre
distintos grupos de "beneficiarios’ segfin se privilegia la fun-
ci6n de reproduccién o 1a funcién de mantenimiento de grupos
determinados. ina polftica sanitaria por ejemplo puede desatar
conflictos segfin si su énfasis se oriente a la reproduccién de
la fuerza de trabajo (privilegiar los sistemas de servicios sa-
nitarios industriales) y tienda a desatender a grupos del sector
pasivo lo que puede debilitar sus formas de atencién (el sistema
sanitario nacional).
-ll-
La presién que - hist6ricamente - ha ejercido la clase obrera
en crecientes niveles de organizacién, apunta a obtener del Es-
tado los medios para que todos los ciudadanos pudiesen acceder
a los beneficios de las politicas sociales. Esto es especial-
mente valido en aquellos casos eri que la politizacién del movi-
miento obrero ha alcanzado (y alcanz6) niveles significativos,
lo que permitié ~ de algtin modo, atenuar los conflictos deri-
vados del carfcter contradictorio de tales polfticas. Esto no
significa desconocer que siempre, las polfticas estatales’ han
jugado funciones complejas con énfasis diferenciales segin sea
la coyuntura .econémica y: socio-polftica que les sirve de tras-
fondo. Tanto las funciones. de acumulacién comoi las.de legiti-
midad, por ejemplo, singularizan su pelevancia de. acuerdo a
perfodos hist6ricos concretos ocurriendo que los 1fmites de
una estén dadas por la -necesidad de mantencién de la otra y. vi-
ceversa.
De ahf que los principios centrales que han guiado el de-
sarrollo de las polfticas sociales han sido, bésicamente, dos:
el de la unidad y el de la universalidad?/, Tanto para los
sectores de trabajadores como para los sectores dominantes,
la vigencia de tales principios representa ventajas, de acuerdo
a sus propios intereses. Para las primeras, la vigencia de los
prineipios enunciados implican un reforzamiento de su capacidad
organizacional y por ende, mejora su condicién para demandar al
Estado nuevas "conquistas" sociales. Adem4s, permite neutra-
lizar la tendencia a la corporativizacién de las demandas, que
suele ser favorecida como polftica del "establishment", Para
los segundos, significa una tendencia a la igualacién de las
condiciones de competividad en el mercado, mediante la presencia
estatal de un aparato tecno-burocratico cuya capacidad de in-
fluencia y "ajuste" ante condiciones adversas, tanto econémicas
como socio-polfticas, suele ser m4s o menos decisiva.
-be-
Digamos, por filtimo, que para el sector privado no es
indiferente si el Estado s6lo se limita a ejercer su capacidad
normativa respecto de las polfticas sociales o si, ademfs,
asume el papel de administrador de recursos para implementar
= directamente ~ tales polfticas. Normalmente se preferir& el
ejercicio de la primera funcién, Cuando el Estado, por razones
coyunturales asociadas a perfodos de crisis, define y administra
directamente los recursos, se desata una pugna,’m&s o menos ex-
plicita, fundada en dos rasgos negativos que'se-1e imputan’a la
accién estatal: por una parte lo inconveniente que significa el
mantener, en la pr&ctica, el rasgo intervencionista del Estado
que ~irremediablemente = atenta contra la légica del mercado;
por otro, la "ineficiencia" que, histéricamente, ha mostrado
el Estado como administrador directo de recursos frente a lo
cual el sector privado ha mostrado evidentes ventajas compara-
tivas.
ea
III. LAS POLITICAS SOCIALES DEL ESTADO AUTORITARIO:
Con la instauracién del régimen militar se revierte toda
a légica del tipo de desarrollo que el pafs habfa conocido
en las filtimas décadas.
El marcado acento "defensivo" que asume el régimen explica
en parte, el drastico sistema autoritario y excluyente del nuevo
végimen. La cancelaci6én de toda posibilidad de expresién de
intereses divergentes mediante el inmovilismo social y polf-
tico basado en la imposicién de la fuerza, impide la constitu-
cién de "cauces" progresivos que orienten al conjunto de la so-
ciedad.
La vedefinicién del Estado, ‘es otro de los elementos defi-
nitorios del régimen, La légica del modelo econ$mico impone
desahuciar el papel que, histéricamente, habia cumplido el Es-
tado no solo en cuanto agente econémico legitimo sino también
en cuanto instancia "socializadora" de valores de significaci6én
nacional (solidaridad, etc.) que hicieran de soporte de muchas
instituciones y polfticas ptblicas en los Gltimos decenios.
Al estratégico papel del Estado se le imputa la’"falta de dina-
mismo" que habrfa mostrado la sociedad chilena:
"Es en la posibilidad: de tener un 4mbito’de vida y
actividad propia independiente del Estado y solo so-
metido al superior control de-éste desde el Angulo del
bien comin, donde reside la fuente de una vida so-
cial en que la libertad ofrezea a la creacién y al es-
fuerzo personal un margen de alternativas y variedad
suficientes. El estatismo genera en cambio una socie= 1,
dad gris, uniforme, sometida y sin horizontes" 4/.
La ideologia anti-estatista es coherente con el traspaso
al mercado de la capacidad asignadora de recursos y solo reser
var4-como Ambito de preocupacién estatal a los sectores deno-
ei
minados de “extrema pobreza".
De esta manera, la polftica general de desarrollo social,
al igual que 1a econémica y politica, nacen de una misma co-
lumna vertebral: el principio de subsidianiedad:"siendo
el hombre el fin de toda sociedad, y emanando éstas
de la naturaleza humana, debe entenderse que las so-
ciedades mayores se van formando para satisfacer fines
que las mencres no pueden alcanzar por sf solas, El
ser humano forma una familia para alcanzar fines que
no puede lograr solo. Da luego vida a diversas formas
de agrupacién social m&s amplias, para lograr objetivos
que la familia es incapaz de conseguir por sf. ¥ llega
finalmente a integrar todas esas socicdades intermedias
en un Estado, por la necesidad de que haya un orden
comfin a todas ellas que las coordine en justicia, y
que asuma las funciones que ninguna de aquellas podria
cumplir directamente".
“Ahora bien, dicha realidad marca un 1fmite al
campo de accién de cada sociedad mayor respecto de la
menor, Si la superior nace para cumplir fines que la
inferior no puede realizar sola, si esa es su justifi-
cacién, resulta evidente que no'es legitima la absor~
cién dél campo que es propio de la menor, y dentro del
cual ésta debe tener una suficiente autonomfa. La 6r-
ncia de la sociedad mayor empieza donde
bilidad de accién adecuada de la menor".
"Tal idea matriz es lo que da origen al llamado
principio de subsidiariedad, En virtud de €1 ninguna
sociedad superior puede arrojarse el campo que respecto
de su propio fin especifico pueden satisfacer las enti-
dades menores, y, en especial, la familia, como tampoco
puede ésta invadir lo que es propio e intimo de cada
coneiencia humana" 5/,
En virtud de Ia definicién de la sociedad subsidiaria, el
desarrollo social pasa a constituirse en un proceso de respon-
sabilidad individual, solo regido por las leyes del mercado
Pero el desarrollo social requiere, adem&s, para su opera~
toria una condicién adicional: la igualdad de oportunidades.
=e
Esta segunda’ condicién’ aparece como la meta final a alcanzar
por la sociedad subsidiaria. Ello se explica a partir del re-
conocimiento de que 1a existencia de la pobreza es un escollo
que atenta contra la légica del. desarrollo social propuesto:
"Igualdad de oportunidades permite, al fin y al cabo,
que con iniciativa y esfuerzo, cada cual llegue a su
objetivo, De no alcanzarse por sf solo, éstos se agru-
parén en socicdades intermedias para-expandir asf, el
&mbito de lo posible, 1
Sin embargo, es evidente que las familias de ex-
trema pobreza tienen pocas oportunidades ante la vida,
afin cuando se agrupen en asociaciones intermedias,
por cuanto radica en ellos un problema cultural, ina-
decuacién de habitos y escaso acceso a los bienes y
servicios que el pafs produce.
De ahf que la existencia de la extrema pobreza
es absolutamente incompatible con la igualdad de opor-
tunidades. Es por ello que, el primer peldafio en el
desarrollo social en una sociedad subsidiaria, es la
erradicacién total de la extrema pobreza, en donde el
Estado, por_razones de bien comin, le cabe una respon=
sabilidad eminente" 6/.
El reconocimiento del papel del Estado en el marco autori-
tario se explica, al menos, por dos razones, Por una parte,
en el diagndstico que el régimen hace respecto a las polfticas
estatales del pasado en el sentido de que éstas solo sirvieran
a los intereses de los grupos m4s organizados (sindicatos, par-
tidos, etc.) desatendiendo a aquellos sectores sociales mis des-
validos. Por otra, la significativa presencia del Estado en el
campo de las polfticas sociales y cuyo stbito desmantelamiento
habria acarreado graves dafios econémicos a los sectores traba-
jadores con los consiguientes efectos socio-polftices.
La redefinicién de 1a funcién del Estado modifica, simul-
taneamente, dos de sus caracter{sticas centrales; la primera era
una tendencia, ms o menos sostenida, hacia la universalidad
ee
de las polfticas sociales como producto histérico de alianzas
sociopolfiticas entre sectores medios y populares y la segunda,
una creciente ampliacién del tipo de beneficios que el desarrollo
de tales polfticas implicaba. La actual situacién se rige por
la l6gica de beneficiar a grupos muy determinados (target-groups)
excluyendo a aquellos otros a los que se supone con capacidad
para resolver por s{ mismos sus demandas en el campo de los be-
neficies sociales. -Asimismo se ha reducido el tipo de bene-
ficios que el Estado est& dispuesto a implementar. Piénsese,
por ejemplo, en el caso.de la vivienda respecto de lo cual,
el actual gobierno, ha'sostenido que el acceder a ella no cons-
tituye un derecho sino un proceso que est4 regido por las leyes
del mercado, 1o que se ha‘traducido en un significativo aumento
del déficit habitacional en el pags.
Adem&s, existe un principio constitutivo de la actual de-
finicién del desarrollo ‘social y es su transitoriedad. Un Es-
tado subsidiario que persigue como meta la igualdad de oportu-
nidades supone que una vez logrado tal propésito su ingerencia
en el cambo ‘social’ tender& a minimizarse.
Esto, que es claramente contradictorio con la tendencia
histérica, tiene efectos négativos de todo orden y muy en es-
pecial''en el aparato tecno-burocrético que sirvié de sostén del
desarrollo social. Aparte del cambio cuantitativo que implica
la désaparicién o atenuaciéh' de determinadas polfticas, existe
un cambio cualitativo que tiene que ver con una desvalorizacién
objetiva'de la funcién estatal, en la medida en que lo que se
busca es establecer un sistema de transferencias de'las funciones
piblicas al sector privado y/o relaciones que permitan mediante
la accién de las primeras’, beneficiar al m&ximo a las segundas
Bio
Dé modo general, al cohtar con un aparato de coercién y
control social eficiente, él régimen puede diseflar e iinplemen-
tar politicas que, frecuentemente, importan profundas modifi-
caciones de las condiciones ‘sociales y econémicas prevalecientes
antes de su llegada al poder: erradicacién de la actividad de
los partidos, eliminacién de las organizaciones corporativas,
cambios en la distribuci6n del ingreso, reordenamiento del es-
pacio urbano, la poblacién y las actividades sociales.
Desde esta perspectiva, se justifica una inusual concen-
tracién de los mecanismos de decisién estatal. En términos de
la jerarqufa intraburocr4tica, se observa una fuerte tendencia
a la imposicién del principio de autoridad en todos los niveles
de gobierno, buscando que el proceso de toma de decisiones se
ajuste a una estructura piramidal donde se respetan las jerar-
quias formalmente establecidas. Lo prevaleciente es la’ bis-
queda de una alta correspondeheia entre la estructura de au-
toridad formal y la real. Un factor que suele asociarse a esta
tuacién es que, dado que 1a cfipula del Estado es controlada
por la corporacién militar, ésta intenta trasladar al aparato
burocrético su propio modelo de organizacién institucional.
La imagen que emerge es la de una sociedad civil desmovili-
zada con escasa capacidad de incidir en el proceso de decisio-
nes estatales. La “interlocucién" con la sociedad (por 6j
petitorios, denuncias, huelgas) se interrumpe. Si bien el hori-
zonte de accién estatal se amplia, también aumenta el riesgo
de adoptar decisiones erradas. ‘ .
Tal como sefiala”Flisfisch!” ia situacién que se constituye
se caracteriza por tres rasgos. Primero, es cada véez'mis di-
ficil estimar la correspondencia que puede’ éxistip entre fines
oficialmente reconocidos y los sentidos comunes asociados a los
Bit
@iversos grupos sociales. Segundo, no hay instituciones y
mecanismos que permitan modifican, con alguna vapidez,y efi-
ciencia, los fines oficialmente reconocidos. Finalmente, no
existen tampoco vias para determinar la aceptabilidad social .
del sacrificio que se est& imponiendo en aras del desarrollo
social, Se sabe que hay un costo politico, pero se ignora como
se compara con los beneficios que teéricamente lo compensarfan.
El creciente divorcio resultante entre élites polfticas
y tecnocraticas por una parte, y la sociedad, por la otra,
tiende a reproducirse segfin pasa el tiempo lo que produce mayor
vepresién y ésta, a su vez, mayor distancia.
Un mecanismo complementario al reforzamiento de la repre-
sién lo constituye el establecimiento de rfgidos controles de
la propia tecnoburocracia, tanto mediante la neutralizacién de
eran apuntar a
sus eventuales demandas "corporativas" que pu:
lograr grados variables de autonomfa, como por la via de ins-
tituir instancias contraloras de carfécter militar que se en-
cargan de supervisar las decisiones cotidianas de los distintos
organismos.. Ello suele generar un sistema complejo de autori-
rér-
dad en el que las decisiones se procesan por canales j
quicos paralelos, lo que se traduce en conflictos cuya reso-
lucién puede requerir 1a intervencién de los mandos militares
superiores.
La tarea de desactivar polfticamente, como objetivo cen-
tral del régimen, en la perspectiva de la,creacién de un nuevo
orden social hace privilegiar una relacién "técnica" entre el
Estado y la sociedad. Comisiones asesoras y comités especiales,
sucesoras de la antigua vinculacién palftiea a través de par-
tidos, se constituyen en mecanismos,de cooptacién de personas
-19-
y/o grupos que a pesar de integrar organizaciones econémicas 0
politicas afines a la ideologia dominante, tienen una calidad
de "representacién" muy precaria por cuanto el régimen no-re~
siste formas de movilizacién social que pudieran genérar di+
ndmicas peligrosas para el rfgido sistema de dominacién im-
perante,
, Otro mecanismo para reforzar el control sobre la burocra-
cia lo constituye el principio de la universalidad presupues-
taria y el estilo autoritario de asignacién de recursos. La
compleja legislacién y los procedimientos institucionalizados,
heredados por el autoritarismo, que eran funcionales a los pro-
cesos de negociacién intraburocraticos, expresivos de articula-
cién més amplias en el terreno polftico, son reemplazados por
una marcada centralizacién de los recursos y un mayor. control
en su asignacién. Expresivo de este hecho lo constituye; el
papel central,que pasan a asumir los Ministerios de Hacienda y
de Economia, en el esquema de poder, a partir del incremento de
su capacidad de. decisién presupuestaria, lo que permitir reorien-
tar el gasto. piblico en concordancia con la filosoffa polftica
del régimen,
Se busca, de ese modo, establecer fronteras m&s o menos
nitidas entre la,"polftica" y la "administracién". La’ primera
est4 reservada a las, cipulas del poder y sus. instancias ase-
soras., la segunda es la que ejerce, recubierta*de un sacro-
santo caracter "técnico", en la ejecucién e implementacién de
las decisiones que, verticalmente, se adoptan.
Una de las caracterfsticas que el régimen,autoritario
muestra como un logro es la descentralizacién.de las polfticas
sociales,, Se,arguye que tal caracter permite,que el beneficio
220) =
«8 mayor, por cuanto est ms cerca de las necesidades y su
idilucién en burocracia y/o’ intermediarios es menor. Sin em
bargo, en la prdctica ello. ha significado la desarticulacién
de las instancias centralizadas que permitieron otorgarle un
sentido’ progresivo de carfcter nacional. M&s afin, la polf-
tica privatizante que ha implicado el traspaso a entidades pri-
vadas de varias de las polfticas (educaci6én, salud, por ejm.)
ha librado a una pura 16gica de mercado su estructura y funcio-
namiento.
Histéricamente, el origen de algunas instituciones soste-
- Nedoras de politicas sociales fueron el resultado de acciones
voluntarias en el 4mbito de las organizaciones de la sociedad
civil, que no pretendfan ser parte del aparato-éstatal. Ya en
la década de los veinte,; en los pafsés del Cond Sur, se notaba
una presién social difusa en el sentido de plantear en otros
términos la cuestién social, La clase trabajadora urbana e im-
portantes sectores de clase media profesional comienzan a pre-
sionar al Estado por algin tipo de polfticas sociales, hecho
que asume toda su plenitud a partir de la erisis de 1929,
El desempleo masivo y la debilidad del mundo empresarial puso
de manifiesto que no bastaban las "autonomfa, ni la creencia
en el liberalismo y el remegg de la caridad para resolver las
cuestiones sociales. El Frente Popular, de Aguirre Cerda, sig-
cién sustantiva del papel del Estado, en el
cual las polfticas sociales pasan a depender de una accién pt-
blica coordinada, sostenida por una voluntad polftica que debfa
tan en la base de los pro-~
corregir aspectos estructurales: que es
blemas sociales, La lucha, por un lado, contra los intereses
imperialistas y por.otro, contra los intereses olig&rquicos mo-
tivé.a la alianzatie los sectores. medios y de los sectores popu
"por que el Estado incorporara de modo defi~
lares, a presiona:
-21-
nitivo la euestién social en Ja accién gubernamental.
El proceso de "sustitucién de importaciones" terminé por
consolidar el proceso de traspaso de las funciones sociales de
la sociedad civil, al: Estado, £1 paso de las “acciones sociales
del sector privado ak:pfiblico fue acompafiado del paso de la des-
centralizaci6n a la centralizacién.
Lo que se quiere enfatizar es que el proceso centralizador
obedecié. a una sostenida presién social-y politica de amplios
sectores sociales’que vieron en ella una conquista que se en-
mareaba en la perspectiva universalista de incorporacién de sec-
tores subalternos.a lo que se conocié como Estado-compromiso}
que buscaba una definicién alternativa de desarrollo econémico:
industrializacién inducida por el aparato estatal y moderniza-
eién de la-sociedad y: del aparato del Estado. 3 "
La politica descentralizadora del actual Estado autoritario
_pretende, en aras de una pretendida eficiencia, impedir 1a cons-
tituci6n de articulaciones globales del pasado mediante la "cor—
porativizacién" de las demandas a niveles especificos. El pro-
ceso denominado de "municipalizacién®/", consistente eri ‘el tras-
paso de funciones de nivel centnal (educacién, salud, etc.) al
nivel local ha perseguido lograr un mayor control social de la
poblacién mediante la absorcién de demandas concretas que no
alteren: en esencia el esquema prevaleciente de dominaci6ns £1
-stimulo de 1a accién reivindicativa al nivel de lo social y ‘lo
econémico (demandas tipicamente’ urbanas como transporte, vi-
vienda, ete.) sin pasar por el ‘nivel polftico, pretende con
sagrar formas de accién social’ de’ carfcter "auténomo" perfec~
tamente funcionales ala ideologfa del régimen.
~22-
No ha estado ajenosa los propésitos. del régimen el permitir,
mediante el proceso descentralizador, transformar a los progra~
mas soéiales en "atractivos” para el sector privado con el ob-
jeto de cristalizar su traspaso a este sector. £1 imperio de
1a racionalidad capitalista impone. la preocupaci6n por el ren=
dimiento de la inversién lo que introduce efectos claramente
distorsionadores de lo que constituy$.1la ideologfa de servi-
cios del pasado.
Pero la légica descentralizadora,ha tenido que convivir,
contradictoriamente, con la necesidad.del régimen de controlar
de manera férrea la verticalidad.del poder, que impida even-
tuales din&micas autonémicas en las instancias de poder lo-.
cales. Ello ha derivado en que muchgs :de los programas im-
plementados a nivel local dependan, centralizadamente, del
poder politico como una forma de asegurar la no intromisién de
factores "polfticos" que pudieran redefinir la naturaleza eco-
némica y social de dichos programas. El escrupuloso cuidado
que ha mostrado el régimen para erradicar:toda forma de movili:
zacién social, incluso de sus propios partidarios, ha erosio-
nado los atributos de legitimidad social de que son portadoras
los programas sociales dejando al desnudo solo. su dimensién
represiva y de control social.
El efecto que han tenido las polfticas sociales.en los
sectores populares ha sido diferencial, aunque igualmente, re-
gresivo. Especial impacto han producido Jas. polfticas del ré-
gimen autoritario en los sectores populares urbanos. Estos, a
diferencia de los sectores sindicales, s6lo tienen como inter-
Jlocutor directo para expresar sus demandas, al Estado. En la
medida en que éste Gitimo ha desarrollado una politica de ex-
clusién hacia el sector “poblacional" y ejercitado especiales
es
formas de represién, ha generado una mayor relevancia de formas
“aut6nomas" de accién y reivindicacién social.
Tales formas “atit6nomas” sé explican, al menos, por las
siguientes razones. En primer lugar, los rasgos represivos
de la politica estatal. En segundo término, debido a que muchos
de los principios organizativos de los sectores "poblacionales"
se oficiaban - en el pasado - en las propias polfticas del Es-
tado. En tercer lugar, la erradicacién de 1a accién polftica-
partidaria hizo desaparecer su funcién intermediadora que,
frente al Estado, desarrollaba como vehfculo de expresién de
stancia" frente
as demandas de tales sectores. Una cierta
a la accién de los partidos encuentra parte de la explicacién
en ese hecho2’,
lo anterior no significa, sin embargo, que no haya exis-
tido (o no exista) una reivindicacién al Estado de parte del
sector poblacional. Este ha sido permanente durante el perfodo
autoritario e incluso la accién reivindicativa ha asumido un
doble contenido. Por una parte, las demandas que se hacen al
poder estatal se hacen en tanto un derecho arrebatado, se hacen
en tanto forma de negar la exclusién que se les impone. En se-
gundo lugar la vinculacién que se realiza con el Estado, via la
implementacién de polfticas determinadas, busca re-legitimar
una situacién de sujeto social significativo que el régimen
istentemente les ha negado.
pers
En un contexto de crisis econémica y polftica en que se
debate, en el Gltimo tiempo, el modelo autoritario 1as aspira-
ciones de estabilidad sociopolftica que, te6ricamente, se pre-
vefan como resultado de 1a aplicacién de polfticas sociales
en un esquema subsidiario, se han derrumbado de manera evidente,
= 4 =
La propia légica que descansaba en el logro de crecientes nive-
les de prosperidad individual. (y colectiva) y que, por ende,
suponfa una tendencia decreciente de 1a presién sobre el Es
tado, se ha invertido: totalmente en’ 1a medida en que la crisis
se, agudiza.
~ 25 ~
oy 7 ? 1
IV. LAS POLITICAS, ESPECIALES, DE EMPLEO-¥-EL;CONTEXTO: POLITICO:
EL PLAN DE.EMPLEO MINIMO (PEM) Y EL, PROGRAMA. OCUPACIONAL DE
JEFES DE HOGAR (POH), nedSe
Las orfgenes del PEM se. remontan a Agosto de 1974, A par-
tir de 1975 su implementacién,se, encontraba en pleno desarrollo,
organizandose en torno.a las Municipalidades. El hecho dé‘ que la
desocupacién,, en 1974, se hab{a‘dupliicado respécto del afio an-
terior y la previsién de que tal tendencia se incrementara, se
disefid el Programa de Empleo Minimo, en el entendido que cons-
tituia un medio de ajuste transitorio mientras la economfa recu-
peraba su capacidad histérica de absorcién de mano de obra.
“EL; programa se disefié, en esa perspectiva, de manera tal que el
trabajo no debia exceder a las 15 horas semanales y la consi-
guiente remuneracién equivaldria a un tercio del ingreso minimo.
Sin embargo, en virtud de, su car&cter transitorio, los trabaja-
dores adscritos no podriap ser considerados trabajadores del Es~
tado, no gozarfan de estabilidad, de propiedad del empleo ni de
indemnizacién por término,de trabajo. Tampoco podrfan a aspirar
a asignacién familiar,;ni,de colacién 0,de movilizacién, <
|. Siendo,las Municipaljdades el "brazo operativo" del Programa,
la direccién General: correspondfa\a:la ‘Divisién de Desarrollo
Comunitario y Social del Ministerio del Interior. Este hecho
‘tiene una doble importancia. Por una parte, si bien las-muni-
cipalidades gozan de autonomfa para la implementacién, del Pro-
grama, el nivel central se reserveré la cuota de decisién mis
importante, esto es, la capacidad de definir los parémetros fun-
damentales. (volumen derecursos,fi'jacién del monto a pagar, ca~
lificacién de los usuarios potencialés,‘efco.). Por otra parte,
al depender del Ministerio del “Interior queda directamente bajo
= 26
la tuicién del poder politico lo que permitir& ejercer un estric-
to control, tanto sobre los usuarios como sobre el aparsto buro~
eratico municipal, con el propésito de neutralizar eventuales
"dialécticas"auténomas a nivel local.
Tanto el ritmo de incremento como 1a presién para incor=
porarse al PEM dié cuenta de la importancia que tuvo - desde sus
orfgenes - como polftica para atenuar los efectos represivos del
modelo econ6mico en aplicacién. (Ver Cuadro N°L)'
Cuadro N°l: NUMERO DE ADSCRITOS AL PEM Y POJH, TOTAL NACIONAL
Y REGION METROPOLITANA.
PEM POJH
Afio Nacional R. Metrop. . Nacional _R. Metrop.
1975 72.695 19.596
1976 187,836 634,923
1977 187.647 36.436
1978 145.792 29,030
1979 133.933 222.24
1980 190.763 28,143 °
1981 175.607 23.181
1982 225.290 35,568 81.200#/ 30, 5508/
1983 os BHLL S78 80.947 161.228 = 110.578
198use/ 1182,6078*/%. 22,861##/«- 170.991##/ 128.866%#/
Fuente: INE. "
jct-Diciembre . >
Fk/ Enero-Abril
La preeminencia del pensamiento neo-liberal que ha insis-
tido en la transitoriedad de las polfticas especiales de empleo
explica,en gran parte, que tales programas hayan carecido de un
27)
reglamento estable y que su funcionamiento se.haya regulado me-
diante una serie de circulares que fueron introduciendo ajustes
y modificaciones sucesivast?/,
una de tales circulares detall6 las actividades: que, podfan
realizarse con personal del PEM (1977) siendo las principales:
~ Saneamiento y mejoramiento de condiciones ambientales
en poblaciones y campamentos;
= Construeciones y reparaciones de viviendas de emergencia;
- Apertura y reparaciones de cables y vias de acceso a es-
cuelas, policlinicos y parvularios; meted
~ + Fabricacién de elementos de urbanizacién;
- Construceién y reparacién de carreteras, caminos y puentes;
~ Construccién y limpieza de canales’y obras de regadfo, dre~
najes de desague, ete;
- Trabajo en talleres artesanales;
~ Explotacién de pequefias industrias, minerfa y aserraderos.
- Planes de forestacién y reforestaciéns
- Tareas auxiliares de atencién parvilaria en jardines
infantiles; *
- Actividades administrativas y de servicios menores en los
.Municipios..y. otros organismos pfiblicos..’
Como se -aprecia, la,variedad de aétividades posibles a de-
sarrollar es indicativo de la alta "plasticidad" de la mano de
obra adserita al Frograma, lo que impedir& 1a constitucién de
un sentido que traspase: 1a nocién de asistencia, con que esté
~dotado el Programa. En efecto el tener que desarrollar, alter-
nativamente, labores de muy distinta indole y de un bajo nivel
dé calificacién no péxmite ~'como en el caso del trabajo produc-
tit 'cldsico - configurar und direceién'de sentido con capacidad
de integraci6n y definicién del &mbito de conflictos posibles.
= 28 =
La mantencién.e incremento de las altas tasas de desocu-
pacién-a nivel nacional, presioné al Gobierno para que, en 1979,
se levantaran las barreras para el ingreso al, PEM (sélo podfan
ingresar Jefes de Hogar y que tuvieran un mayor perfodo de ce-
santia) lo que elev6 el ntimero de adscritos en forma importante
(Ver Cuadro N°1), pues en 1980 hubo un 42% m&s de trabajadores
incorporades, con. respecto al afio anterior.
Cuadro N°2: DESOCUPACION NACIONAL
Afio_ Desocupacién oficial Desocupacién real (ineluye PEM
pas
1974 9.2 9.2
1975 14.5 16.8
1976 12.7 17.7
1977 11.8 de?
1978 wal 18.3
1979 13.6 17.8
1980 10.4 15.6
gel 11.2 16.1
1982 19.6 30.2
1983 17,2 31.2
Fuente: INE.
Nota : Desde 1982, la Fuerza de Trabajo incluye a personas de
15 afios y m&s, Con anterioridad incluia a personas de
12 afios y mas,
M&s all& de las razones estructurales que explican los
altos niveles de cesantia crénicos del régimen autoritario, es
importante subrayar que el efecto real que han-tenido los Pro-
gramas especiales de empleo es haberse constituido en un "ejér-
cito de reserva institucional" que ha permitido el abaratamien-
to de la mano de obra, En efecto, en 1a medida en que ha sido
~ 29 -
+ el propio Estado el que ‘ha institucionalizado un tipo de remu-
neracién por el trabajo, por debajo del m{nimo legal, ha cons~
tituido un punto de referencia que ha operado como elemento re-
gresivo respecto de la remuneracién del sector formal.
SUBSIDIO DEL PEM ¥ SU RELACION CON EL SUELDO MINIMO
LEGAL 1975-198222/ |
Cuadro N°3
Afio Indice del Subsidio Subsidio PEM/Sueldo minimo legal
1975 100.0 93.1
1976 90.9 80.9
1977 nce) 55.0
1978 “52.4 36.8
1979 es, 33.1
1980 42.5 31.4
1se1 36.2 °° 27.0
1982 43.2 31.8
Fuente: INE
Hay que hacer notar que pese al deterioro sufrido por el
“subsidio (en’1982 llega a ser menor de un tereio del sueldo mf-
nimo legal), el nfimero de adscritos mantuvo su alto nivel. Si
a'éllo agregamos que pese a que, teéricamente, el trabajo no de-
bfa exceder las 15 horas semanales pero que en la practica se
exigiS jornada completa, es indicador de la deteriorada situacién
a que se han visto enfrentados los sectores mAs débiles de la po-
blaéién.
Una ilustracién completientaria de la significacién que tienen
los Programas especiales de empleo respecto de la fuerza de trabajo
a nivel nacional lo da el Cuadro N°
jBIBLiGt:
FLASSC
QANTIA
|
= 30 -
- Guadro N°u: ADSCRITOS AL PEM-POJH Y PORCENTAJE DE LA FUERZA DE
~ TRABAJO. TOTALES NACIONALES 1975-1983.
Afio Fuerza de Trabajo BEM-POQJH % PEM-POJH EN LA F. de T.
1975 3.183.510 72.695 2.3
1976 2.181.900 157,836 5.0
1977 3.199.500 187.647 5.9
1978 3.469.000 145.792 4.2
= 979 133.933 3.9
1980 190.673 * 5.2
1981 3.584.000 175.607 "4g
1982 3.660.700 232.0578/ ee
1983 3.687.600 502.806%*/ "13.6
Fuente: INE.
#7 Se suma el POJH desde Oct.-Dic.
PEM y POJH, Enero-Dic.
Tanto e1 levantamiento de las restriceiones para el im-
greso al PEM (1979) como el agudizamiento de la crisis econé-
nica explican el espectacular incremento que se observa en el
Nede adseritos, especialmente a partir de 1980. Ello no quiere
decir, por cierte, que en los afios anteriores las condiciones
cas de. los*sectores populares evidenciaran un ni-
a
socio-econémi
vel aceptable, Por el contrario, desde 1973 en adelante,
situacién de tales sectores'ha sido. permanentemente critica y
si no se integravon masivamente:a estos programas especiales
de empleo ello se debié, fundamentalmente, por las reétricciones
tanto econémicas como normativas que tales Programas impusieron.
Indicador de ello es 1a permanente presién que se ejercié, desde
sus inicios, por ingresar a ellos.
Otro de los aspectos relevantes destacado por algunos
autores?2/ es el referido al ahorro que le ha significado al
- 31 -
Estado, la transferencia al PEM-POJH de importantes programas
que benefician a*la comunidad nacional. 1 ahorro de recursos
se debe a que utiliza, para la realizacién de los distintos
proyectos, -mano.de.c'va cuya vemuneracién es.muy inferior a la
de los*trabajadores pagados segfin los niveles de mercado, o al
menos de-acuerdo al sueldo minimo.
Se calcula que en el perfodo 1975-82 el Estado ahorré una
suma equivalente a 1.340.8 millones de délares, lo que permite
sostener que los beneficiarios de los Programas especiales de Empleo,
"los m4s pobres de entre los pobres", han contribuido con una
cuota extraordinaniamente alta al desarrollo social.del pats.
Este proceso de redistribucién de ingresos intra-sectores po-
5 pulares solo es posible es las’ especiales condiciones . repre-
sivas del régimen autoritario.
Si Z¥ 1. COMPOSICION DE LOS ADSCRITOS A. LOS PROGRAMAS ESPE-
CIALES DE EMPLEO.
Una de.las primeras constataciones es que la estructura
ide adscripeién a los Programas ha: variado, en el tiempo, de
acuerdo a la evolucién de la economfa en general y a la signi-
ficacién que tales Programas han tenido--.como recurso de sobre-
vivencia - para los sectores populares.
Lo anterior queda demostrado si se piensa en la evolu-
cién que ha tenido la variable sexo, a través del tiempo.
32) =
TRABAJADORES DEL PEM Y SU DISTRIBUCION POR SEXO.
1976-1980... (en, porcentajes).
1976 _1977__1978 1979 __1980__ Promedio
Cuadro NS
Hombres @1.6. 738.6 71.4 70.1 64.2 72,2
Mujeres fig fee e26s 4uec Geet? Lee i5e On ue 7.0)
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 -
ted
Uno de los ‘Hechos que
nuestran los datos, es la fuerte
participacién masculina inicial, 1a que va decreciendo con el
“paso del tiempo. Ello se'relaciona con el paulatino deterioro
sufrido por los subsidios del PEM, lo que impulsé - en especial
a los trabajadores de las industrias - a buscar otras alterna-
tivas ocupacionales.
En un sentido inverso, en la medida en que la situacién
econémica se deteriore, crece el ntimero de mujeres adscritas
al programa, las que recurren a €1 como medida extrema. Ello
‘lo confirma el hecho de que un porcentaje mayoritario de ellas
ho han tenido experiencia laboral previa, tal como lo configura
una encuesta realizada, en 1982, a 10.000 adscritos al Programa,
por el Departamento ‘de: Economfa de 1a Universidad de. chi1et3/,
Cuadro N°§: DISTRIBUCION DE ADSCRITOS AL PEM POR SITUACION OCU-
PACIONAL ANTERIOR Y POR SEXO, 1982
Hombres Mujeres Total
Cesantes 67.7 32.3 100.0
(75.7) (32.5) (52.7)
No han trabajado 25.1 74.8 100.0
antes (25.0) (67.5) (47.3)
TOTAL 4745 52.5 100.0
100.0) (100.0) (100.0)
Si se comparan las cifras de los Cuadros N°s 5 °y.6 se puede
apreciar que el porcentaje de hombres adscritos decrece desde un
64.2% en 1980.4 un-47,5-en 1982... Asimismo el porcentaje de mu-
jeres ce incrementa desde un 35.8% a un $2.5% en 1982. Si se
piensa que 1a participacién femenina en la fuerza de trabajo a
nivel nacional era de 27.6% en 1980, unido al hecho que de ese
porcentaje, una proporcién mayoritaria proviene del Servicio Do~
méstico 0 no ha tenido experiencia previa de trabajo, se puede
afirmar que los objetivos del programa de constituirse en un re-
curso transitorio, répidamente, fue, sobrepasado.
ADSCRITOS AL PEM POR CATEGORIA OCUPACIONAL PREVIA.
¥. SEXO, 1982.
Cuadro N°
Ca tegoria Hombres. Mujeres Total
Obreros . 39.8 8.3, a
Empleados 565 6.5 6.0
Trabajadores por cta.
propia 9.0 oa 6.2
Serv, Doméstico 04 13.9 L768
No ha trabajado antes 25.0 67.5 47.3
Sin dato . 0.2 0.0 Oo.
TOTAL 100.0 100.0 100.0
Cheyre y Ogre
eee
De lo anterior, es posible inferir que son los sectores
.m&s pobres y los menos califigados los que recurren a los sub-
0, resulta revelador que son los sectores mAs
j6venes (entre 14 y 29 afios) los que se han visto enfrentados
:a o1 primera insercién en el mercado del trabajo, por la via
de estos programas.
- 34 -
Cuadro N°8: ADSCRITOS AL PEM POR EDAD Y SEXO. 1982
Hombres Mujeres Total
% en Ja muestra 47,5 82,5 100.0
Tramos' de edad
14-17 5.5 2.1 3.7
18 - 29 26.8 ues 4746
30 - 40 14.9 22.6 18.9
41 =" 50 ek 15.6 13.4
51 - 64 : 15.8 oH 12.5
65 - 99 5.6 1.2 343
Sin dato Oo. 0.6 0.5
TOTAL 100.0 100.0 100
Fuente: Cheyre y Ogrodnik, op. cit.
Que el 52.3% de los hombres .y el 50.5% de las mujeres adscri-
tos al PEM tengan entre 14 y 29 afios, est& demostrando que para
los sectores jévenes su primera experiencia en el mercado la~
boral no est& en’el "sector formal", como fue la experiencia
histérica de los grupos et4reos’mfs viejos, sino directamente
en estos programas disefiados por’el Estado. Ello constituira
un’ factor de importancia social’ y politica, como veremos mas
adelante. . ——
Por filtimo, otro dato que modifica el objetivo de transitorie-
dad con que fue definido el programa es que un 45% del total de
cesantes, después de haber perdido su filtimo empleo, no buscd
trabajo alternativo sino que se inscribié directamente en ‘el
PEM.
Respecto del perfodo de permanencia en el Programa, casi
la mitad (43.2%) de los adscritos lleva al menos un afio 0 mas.
- 35 -
Cuadro N°9: ADSCRITOS AL PEM SEGUN TIEMPO DE PERMANENCIA, POR
SEXO. 1982,
Rombres Mujeres Total
Tiempo de permanencia
(meses)
o-6 39.5 35.2 37.2
7-12 15.8 20.3 18.2
13 = 24 dal 21.0 17.7
25 - 36 8.1 9.7 8.9
37 - 48 5.7 4.0 4.8
48 y mis 15.4 8.8 11.8
Sin dato 14 1.3 14
TOTAL 100.0 100.0 100.0
Fuente: Cheyre y Ogrodnik, op. cit.
Sia las cifras del Cuadro N°9 agregamos que el 45.1% de
os encuestados "ve su permanencia en el Programa como algo in~
definido", queda claro que la percepeién de la evolucién de la
economfa - para los sectores populares - es claramente negativa
lo que tender, por la fuerza de los hechos, a transformar el
programa en algo permanente que paliaré, de manera decreciente,
la deteriorada situacién de los sectores mis débiles. En ese
sentido, rebasa claramente el propésito de ser un programa de
empleo temporal, para la fuerza de trabajo desocupada, trans-
formafidose en un programa de subsidio para importantes sec-
tores que no tienen otra alternativa de insercién en el mer-
cado laboral.
ist
V.. EL CONTEXTO SOCIOPOLITICO Y LAS POLITICAS ESPECIALES DE
EMPLEO.
Al promediar el afio 1981°s@ empiezan a expresar los pri-
meros indicios de la crisis que sé avecinaba, aunque 1a reaccién
del gobierno es a 'minimizar la situacién atribuyéndole un caréc~
ter de transitoriedad. El sistemftico deterioro de la econo-
mfa entra en contradiccién con la postura gubernamental esta-
bleciéndose un perfodo de incertidumbre al que sigue una etapa
ines de 1982 en
“de constitucién social de la crisis, desde £
adelante.
‘La aguda vecesién internacional hizo evidente los pro-
blemas y ‘tensiones que se habfan acumulado en la economia chi-
lena desde hacfa algfin tiempo. Durante 1981, los términos del
intercambio se deterioraron abruptamente, agravandose los pro~
blemas de 1a ‘situacién externa, Las tasas de interés se ele~
varon stibitamente, incidiendo negativamente en la'situacién fic
nanciera de’ las empresas, lo que de paso oblig6 a una disminu-
cién del gasto, mediante la aplicacién de los mecanismos de
Wajuste autom&tico". p
La prevalencia del "ajuste autom&tico" como: recurso para?
restablecer la normalidad econémica y 1a insistencia que‘por
ésa via se volverfa a la situaci6én anterior, hizo que la espiral
“de la crisis - desde mediados de 1982 - adquiriera notable
impacto tanto econémico como socio-polfitico. La devaluacién
del peso, decisién cuya postergacién aparecfa como pilar del
esquema monetarista, terminé por derrumbar todo el aparato
ideol6gico construido alrededor del "milagro chileno". Esa
medida tuvo tal impacto sobre el conjunto del aparato finan-
ciero, due a comienzos de 1983 el Gobierno se vié en la nece-
~ 38 -
sidad de intervenir el grueso de 1a banca privada nacional y
a entregar una cuantiosa ayuda al resto.
El afio 1982 terminé mostrando indicadores desalentadores.
El producto interno bruto disminuyé en alrededor de un 148.
La produccién industrial bajé en un 24%, la desocupacién abierta
alcanzé un 30% (ver Cuadro N°2) y la dnflacién volvié a superar
el 20% anuald4/, ° .
El contexto de la crisis global precipita la crisis de le-
gitimidad de todo el proceso de desarrollo social y, en espe=
cial, el de las politicas especiales de empleo, Hasta 1980 es
posible aseverar que los rasgos de legitinidad de las politicas
sociales prevalecfan sobre sus dimensiones de control, Reiteran-
do el carfcter contradictorio de las politicas sociales, los
fundanentos de legitimidad de las polfticas especiales de empleo
descansabani en el hecho de que su implementacién obedecfa a
una situaci6n transitoria mientras la economfa iniciaba: un
ritmo progresivo capaz de absorber de manera creciente la de-~
manda por puestos de trabajo. Por cierto que operaban simul-
t&neamente las dimensiones de control, en especial en el, Ambito
"interno" de las politicas, pero la ideologia dominante usaba
todos los “recursos de poder disponible para enfatizar las di-
misiones de legitimacién de tales. polfticas, en la medida en
que aparecian como un elemento: racional que atenuaba - y even-
tualmente corregia - las “irracionalidades" temporales del mer-
cado.
La pérdida de legitimidad de las politicas estatales de
empleo explica el intenso ‘debate que se desarrolla hacia fines
de-1982 y durante 1983 en
En’San Miguel, por'otra parte, ya no hay mu=
jeres pala en mano’o harneando la tierra en la
calle desde que la prensa publicé foto:
‘La gente pensaba’ mal de nosotras y nos insul-
taba. No se dan cuénta que ningin trabajo deshonra
cuando ‘hay que darle pan, siquiera, a dos hijas’,
cuenta una mujer de 44 afios, un poco avergonzada de
haber tenido que trabajar con 'puros hombres’ de
igual a igual. :
Otra de las 300 mujeres que reparaban y mante~
nfan los jardines en San Miguel recuerda;
‘Era terrible, No tenfamos donde comer y tenfa~
mos que hacer todo en la calle. Adem&s el trabajo
era inGtil. Los mismos vecinos lo estropeaban'.
En ciertos municipios las jefas de hogar con~
‘tinfan haciendo trabajos rudos. Pero a algunas no
les molesta. .
'zPor qué no vamos a poder hacer lo mismo que
ellos?', dice una sefiora mientras harnea tierra,
hace hoyos y acarrea piedras como las otras 215 m-
jeres que trabajan en el vivero municipal de Pudahuel.
En Mufioa, en cambio, hay descontento entre’ los
trabajadores.’ Estén en Departamental con Macul,
acondieionando el ex botadero de basurg municipal
para convertirlo en centro de recreacién comunal.
Cuando se les pregunta por su situagién ensefian las
menos, con sus llagas.y durezas. 'Saque las conclu-
siones", dicen.
Muchas de ellds tierien el probletia de’ los nifios
‘que no siempre encuentrari cupo en los centros, abier-
tos y jardines infantiles estatales.
'Yo vivo en casa de mis suegros con cinco cufiados
més, pero mi suegro es muy mafioso, ast es que no me
atrévo a dejar el nifio con ellos’ dice Flor /S&nchez.
1E1 problema es cuando sé enferman los: nifios!
dice otra mujer.
‘No tenemos derecho a faltar ni por os enfer-
mos. | A las tres voces enla quincena, 24s, nos eli-
minan*. :
éY¥:lassalud? t
~ 48
“También la‘tenemos recortada-porque-no tenemos li-
breta al dfa' responden las mujeres. Los hombres
confirman que muchas veces encuentran problemas para
ser atendidos, aunque lleven carta de presentacién
del PO.
. "EL jueves pasado mi sefiora se enfermé en la
noche. Mo tenfa donde conseguir’el papel que cer-
tifica’que'soy del POJH a esa hora y en el hospi-~
tal no me ta querfan atender si'no pagaba 500 pesos.
Aunque les mostré mi credencial de capataz, no me
dieron bola. Menos mal que le ped? ayuda a un cara-
binero y me 1a atendieron". £1 Mercurio, 22 de mayo,
de:1983,
Log tedtiméni6s del reportaje dan cuenta de 1a carencia
de sentido que, para muchos, tiene el realizar labores abeo-
lutamente alejadas de lo que habitualmente desempefiaban en el
mercado "formal" de trabajo, “Ante la imposibilidad de incor-
porarse a ese mercado la tendencia inevitable de los trabaja-
dores de los planes especiales de empleo ser la de presionar
por dotar a las labores que allf desempefian, del” sentido y la
estructura que pgscen los trabajos productivos. Esto es espe-
cialmente v&lido-para aquellos trabajadores que, provienen del
sector industrial, “de 1a construccién o del’ sector servicios
(ver Cuadro.N°7)28/, -Esta presién por legitimar, de.un modo
distinto al definido por el gobierno, a las politicas ‘estatales
de empleo, marca una contradiccién que ténderA a agudizarse en
la medida en que la crisis se ird desarrollando progresiva-
mente, tanto en el plano econémico como socio-politico.
. BloM de marzo de 1983 se efectué la primera "protesta"
nacional, convocada por el Comando Nacional de Trabajadores
(CNT), que significa el resurgimiento del movimiento social y
politico opositor y marca el cambio en la correlacién de fuer-
zas politicas en el pafs. Sin entrar en un andlisis de las
movilizaciones sociales conocidas como "protestas" (las que
se sucedieron mensualmente durante 1983); interesa destacar
que entre los elementos constitutivos de la estrategia guber-
pamental para enfrentarlas se destacan tres, de magera general.
El primero, es la politica de amedrentaniento y terror aplicada
a los.sectores populares, una politica de concesiones econémi-
cas para los gremios empresariales y una “apertura” controlada
para los sectores politicos. Después del 11 de mayo, el Mer-
gyri. calificé a la movilizacién opositora "como el mis serio
desafic que ha enfrentado el Gobierno en sus casi 10 afios".
De, las caracter{sticas mencionadas, nos interesa relevar
la primera. Y.ello-porque desde un comienzo la participacién
de los sectorés poblacionales fue activa y de gran envergadura.
La reaceién de lo pobladores, espacialmente localizada en las
comunas periféricas del Cran Santiago, hacia el autoritarismo
asumié un car4cter frontal .en’la medida en que el gobierno con-
centré toda su capacidad represiva (y militar) en esos sectores
ito de configurar un cuadro de..amenaza hacia la
con @1 propés
sociedad, por parté-'dé 1a "violencia baPbara".
te
A medida qué ‘Van transcurriendo 148 diferentes protestas
se vaconsolidando una doble légica politica, por, parte del
Gobierno, para enfréntarlas: una légica dé "dislogo" y-apertura
y otra de enfrentamiento, Esta Gltima es la. reservada a los
sectores poblacionales, la que se traducir& en un mayor de-
sarnollo de las-dimensiones de control,y.represién de las poli-
rticas “de empleo estatales,enla:medida en.que granparte-de
os adseritos a ellos; pentenecen,a los sectores de.pobladores.
Lo que-se quiere enfatizar.es que, a partir’de la meyili-
zacién social opositora iniciada el 11 de.mayo de 1983,,,c9n
las caracterfsticas brevemente descritas, se establece la
~ 50 -
correspondencia entre control y represién social hacia los sec-
tores de pobladores y.las dimensiones equivalentes de las po-
iiticas sociales, implementadas para ellos. Las consecuencias
socio-pokiticas de tal situacién no escapa a diversos sectores
empresariales y gremiales.. Para decirlo de manera breve, si
durante muchos afios la, econom{a era Jaforma de la politica.
finalmente la polftica es la que,determina la,economfa. -
iw
Ya en junio de 1983, 1a Unién Social de Enpresarios Cristianos (USEC)
en un documento, sefiala que
{ "la crisis que vive el pais ha.afectado. profundamente
.. , las relaciones entre el sector laboral y empresariai".
Afiade que"la situacién est4 acumulando,un peligroso
descoritento cuyas consecuencias pueden ser graves para
la. recuperacién econémica y la convivencia pacifica.
El Mercurio, 8 de junio de 1983.
Por su parte el Vice-Presidente de la Sociedad de. Fomento
“Fabril expresaba que
",,,bajo otros ministros el desempleo fue visto frfa~
mente como la valvula para ajustar cualquier otro pro-
blema econémico. No creo que este enfoque haya cambiado
mucho, Pero dirfa que hey m&s sensibilidad. Quizds por
los riesgos sociales y polfticos". "Del grado en que el
Gobierno valore la coherencia de su politica actual ver-
sus la necesidad de atender el drama de 1a cesantia, de-
penderg la mayor o menor flexibilidad ‘con que actiée en
su politica monetaria’y fiscal", La Tercera, 25 de
julio de 1983.
A su vez_el Intendente de Santiago anuncia que el PEM,
ser
sera reformulado, orienténdolo a su objetivo original:"..
un paliative del problema de la cesantia". Sefiala que existen
deficiencias que es preciso corregir (por ej. personas que
estén en el PEM y que reciben, otros.subsidios estatales), EL
Mercurio, 30,de julio de 1983.
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Coleccion Estudios Cieplan Num14 PDFDocument162 pagesColeccion Estudios Cieplan Num14 PDFfelipe urraNo ratings yet
- Ceramica Practicas Tecnicas y EstructuraDocument17 pagesCeramica Practicas Tecnicas y Estructurafelipe urraNo ratings yet
- 83B09 427 Span PDFDocument108 pages83B09 427 Span PDFfelipe urraNo ratings yet
- Wcms 123465Document37 pagesWcms 123465felipe urraNo ratings yet
- cb4f57f9a745148aea69a3df15d5a981Document14 pagescb4f57f9a745148aea69a3df15d5a981felipe urraNo ratings yet
- Compendio de Metodos Antropologico ForenDocument543 pagesCompendio de Metodos Antropologico Forenfelipe urraNo ratings yet
- Integracinyconservacin Coleccin LambreDocument10 pagesIntegracinyconservacin Coleccin Lambrefelipe urraNo ratings yet
- Miranda - CarliniDocument10 pagesMiranda - Carlinifelipe urraNo ratings yet
- 6 Territorialidad1Document16 pages6 Territorialidad1felipe urraNo ratings yet
- Guia Latinoamericana de Buenas PracticasDocument71 pagesGuia Latinoamericana de Buenas Practicasfelipe urraNo ratings yet
- Use of DNA Identification in Human RightDocument13 pagesUse of DNA Identification in Human Rightfelipe urraNo ratings yet
- Los Trabajadores Del Programa de EmpleoDocument177 pagesLos Trabajadores Del Programa de Empleofelipe urraNo ratings yet
- Reseñas de FotografiasDocument7 pagesReseñas de Fotografiasfelipe urraNo ratings yet