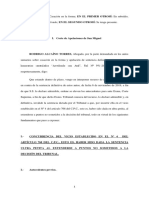Professional Documents
Culture Documents
Moral y Derecho Lectura
Moral y Derecho Lectura
Uploaded by
JuanIgnacioDiaz0 ratings0% found this document useful (0 votes)
11 views23 pagesOriginal Title
Moral y Derecho lectura
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
11 views23 pagesMoral y Derecho Lectura
Moral y Derecho Lectura
Uploaded by
JuanIgnacioDiazCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 23
MORAL ¥ DERECEHO
LUIS MARIA OLASO S, I.
FAQULITAD DE DERECHO
UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRES BELLO
CARACAS ~ VENEZUELA
Tanto las normas morales camo las jurfdicas regulan la conduc
ta del hombre; tanto la Ciencia Moral como la Ciencia Juridica
estudian y sistematizan en un cuerpo de doctrina los resultados
de sus investigaciones. De ahi que, el estudio de las relacio-
nes entre orden noral y orden juridico nos lleva al problema de
relaci6n entre ci i i ia j a a : i
Laments entre koeck o Boreckat ¥ clenola juctaten oy mts senct
Dedicaremos dos partes de este trabajo a este proble-
ma: En la primera, después de unas consideraciones generales,
estudiaremos las diversas teorfas que tratan de resolverlo con
especial atenci6n a su referencia hist6rica;'enla segunda ana
Ligarenos més detenidanente’ los principales aspectos.de‘ia cuss
i6n.
PRIMERA PARTE
- Consideraciones Generales.
1) Importancia del Problema,
La historia del pensamiento jurfdico nos ofre-
ce, a través de los siglos, un amblio y constante debate sobre
el tema de la Moral y el Derecho, habiéndose llegado a las so-
luciones m&s diversas y contrapuestas. Hoy dia, en casi todos
los libros sobre problemas generales del Derecho, aparece también
un capitulo dedicado al Derecho y a la Moral; cuando no lo hay
es porque se ha tomado "a priori" una determinada orientaci6n
con la cualse enfoca todo el estudio, pero el problema sigue la~
tente en sus paginas. Pensamos que la confrontaci6n de opinio-
nes ha aclarado mucho la oscuridad en torno a este tema que Ihe
ring llam6, a final del siglo pasado, "el Cabo de Hornos de la
Ciencia Juridica". Su verdadero interés radica no sélo en la ex
tremosidad de las posiciones te6ricas adoptadas: por una parte —
los que separan totalmente el Derecho de la Moral y; por otra,
los que las consideran inseparables; sino también en las conse-
cuencias précticas, totalmente divergentes, a que conducen aque-
llas posiciones con incalculables repercusiones para la vida.
2) Una aparente contradiccién
En una primera intuici6n del problema nos puede
dejar perplejos una aparente contradiccién:
10.-
ee Por una parte vemos Intimamente ligados a la
aly el Derecho. Por ejemplo, 1a Moral prohibe los delitos
ye Derecho los sanciona; 1a oral prescribe obrar de buena
© y el Derecho obliga a interpretar con ella los contratos;
la Moral exige obediencia a la autoridad legitima y también
el Derecho, etc..
. Por otra parte, la Moral y el Derecho nos apa~
recen incompatibles: como indica Recasens-Siches, “hay m4ximas
morales de altfsimo rango que no pueden servir de criterio de
inspiraci6n para el Derechi ‘Bienventurados los pobres de es>
piritu... Bienaventurados los que sufran persecuci6n... son ma
ximas del documento moral m&s sublime que posee la humanidad:
El Serm6n de la Montafia. Pero el Derecho no debe aspirar a que
se den situaciones de pobreza, sino a que todos tengan los bie~
nes, necesarios para un nivel de vida digno de la persona humana;
ni a que se sufra persecuci6n por la justicia, sino a procurar
el imperio de la mayor justicia que se pueda realizar, ya que
el Derecho debe ser un instrumento de lucha por la Justicia". (1)
zC6mo se resuelve esta contradicci6n? Daremos
la soluci6n m&s adelante, cuando al estudiar el criterio esoncial
de distincién entre Moral. y Derecho, veamos también sus puntos
Ge coincidencia. Pero antes debemos exponer las diversas teo—
rias que han surgido en relaci6n al problema que nos ocupa.
I1.- Teorfas y Referencias Hist6ricas.
Las principales son las siguientes:
1) Teorfa de la Identidad entre Moral y Derecho.
Es la que considera que el derecho se identifi
ca con la Moral. La representaci6n grafica de esta teorfa es la
Se dos cfrculos superpuestos, con el mismo centro y el mismo ra~
Gio, uno el de 1a Moral y el otzo el del Derecho, cuyas areas se
confunden en una sola.
Prevalecié esta opini6n en los pueblos primiti
una costumbre indiferenciada compuesta de nor-
mal definidas en su naturaleza, que englobaban
wee in conjunto Moral, Derecho y Religién. Por ejemplo, el "Libro
§2 los muertos" en Egipto, el "Cédigo de Mand" en la India, el "Deu
teremonio" del Pusblo de Israel, etc.. (2)
———
(i) Recasens Siches: Filosoffa del Derecho. Bdit. Porrda, Méxi-
co, 1959. Pag. 171.
(2) vid. Trayol y Serra, Antonio: Historia de la Filosofia del
Derecho (Manuales de la Rev. de Occidente, Madrid 1961)
Pag. 19 a 89.
vos donde existia
mas obligatorias,
Seen EEE
En Greciatampoco se distinguié la Moral del Derecho:
Plat6n considera a la Justicia Gnicamente como virtud, en su
aspecto subjetivo (moral) y casi lo mismo Arist6teles, aunque
&ste percibe ya, el cardcter bilateral de la justicia. Esta
actitud se explica en raz6n de que, para los griegos, el Bs~
tado tiene un fin &tico y educativo m4s que juridico y,en com
secuencia, el Derecho Positivo se entiende todavia como uncon
sejo para vivir rectamente, para el logro de la felicidad, en
uni6n con.las normas morales.
Roma presenta una poca de transicién hacia
la teorfa de la dependencia total. Por una parte parece que se
mantiene la hasta entonces tradicional confusién e identidad
entreMoral y Derecho, por ejemplo,en 1a definici6n de Celso, "De
recho es el arte de lo bueno y de lo equitativo" (ius est ars ae-
qui et boni): se podria sostener que “arte de lo equitativo "per
tenece al Derecho, pero evidentemente que “arte de lo bueno" cag
en el campo de la Moral. De la misma manera cuando Ulpiano enun
cia tres preceptos del Derecho, "vivir honestamente, no hacer 43
fio a otro y dar a cada uno lo suyo "(Honeste vivere, nominem lac
dere, suum cuique tribuere), el primero, "vivir honestamente", 8
propio de 1a Moral. Pero por. otra parte aparece ya una claradis
tineién que indica que los romanos tuvieron una intuici6n fina y
exacta de los limites del Derecho. Cuando dice Paulo "no todo lo
que es licito es honesto", es decir, no todo lo que es permitido
en el Derecho es honesto ante la Moral, esta indicando que si bien
no elaboraron cient{ficamente la teorfa de las relaciones entre
el Derecho y la Moral, procedfan de un modo claro y seguro en las
aplicaciones précticas. Ahora bien, en esta sentencia -“est& el
paso a la segunda teorfa que reconoce mayor amplitud a la Moral
que al Derecho. (3)
2) Teorfa de la dependencia total del Derecho res-
pecto a la Moral.
Segin esta opini6n, 1a Moral se extiende a to-
dos los actos del hombre, mientras que el Derecho abarca Gnicamen
te los actos que le relacionan con sus semejantes y que son indis
pensables para obtener una vida social organizada y progresiva. _
Por lo tanto todo el Derecho forma parte de la Moral, aunque ésta
tenga zonas fuera de él.
La representaci6n grAfica de esta teorfa es la
de dos cfroulos concéntricos de distinto radio: el menor, corres
ponde al Derecho; el mayor, a la Moral. O también la figura de
(3) Vid Abouhamad Hobaica, Chibly: Derecho Romano I (Bdit. Sucre,
eee Baal p&g. 16; Pacheco Gémez, M&ximo: Introducci6n
al estudio de las Ciencias Juridicas (Edit. Uni i
tiago de Chile, 1958), pag. 195. ee
r
12.-
un cfreulo dividido en sectores, en la que toda el afea corres
pondiera a la Moral y uno de los sectores al Derecho, En ambos
casos, el Derecho queda totalmente dentro de 1a Moral.
Esta teorfa, después de algunos precedentes,
queda plasmada en la Edad Media con S. Tomds de Aquino: La No”
ee eetta de 1a bondad de los actos libres del hombre en genera)
} tiene por objeto todas las virtudes; en canbio, el Derecho foe
te por objeto una sola de las virtudes englobadas en la, idea, de
bonded: 1a justicia. Por lo tanto, 1a Moral es més ampita que el
Derecho, pues comprende las obligaciones del hombre consigo tye”
To, con'sus senejantes y con Dios, mientras que el Derecho Figs
mol anente las relaciones entre los hombres, y no todas ellas) PES
hay muchas que no pertenecen a la justicia, vr, 12 caridad, el
agradecimiento etc.. De aqui que algunos autores ayaa Llamado
agra ee emo wel Minimum 6tico" necesario para una vida social or~
ganizada. (4)
La Escuela Espafiola del Derecho Natural del si
glo XVI y XVII (Vitoria, Suarez, Soto, Molina, eFC) » siguié 1as
Sienas ifeas de S. Tomas, ideas que prevalecen sin contrapess hag
ta el siglo XVIII en que se inicia la teorfa de 1a independencia
tae) fagal y Derecho, cono verenos seguidanente. Pero 1a apari-
onere poesta Gltina no quiere decir que el pensamiento de &- ‘Tomas
haya pasado a la historia: por el contrarioy ren nGmero de auto-
haya pasenos siguen defendiendo la dependencia total de) mauténti
res moderna respecto a 1a Moral, si bien matizando el sencio de
SSene dependencia de acuerdo al progreso cientifico Yy metoddl6gico
de la actualidad. (5)
3) Teoria de 1a Independencia entre Moral y Derecho.
bas diferencias observadas entre Derecho y Moral
dievaron a ciertos autores @ considerarlas come 40s disciplinas
dientes entre si, como dos circulos totalmente
totalmente indepen
tgparados el uno del otro 0 como dos 1fneas paralelas que nunca
sePencuentran por més que se prolonguen.
tos principales autores de esta teorfa son:
A) Cristian Thomasio (S. XVII y XVIII). En vis-
ta de las persecuciones existentes en la época por motives reli-
giosos, experiment6 1a necesidad de reivindicar la libertad indi
(4) vid W. Luypen, Fenomenologia existencia, pag. 234 donde de-
Vid Miia el pensamiento de la justicia como el ‘minino de anor".
Sa pela, Burique: Derecho Natural (Bdit. La Harmiga de Gro Barcelona,
1954) P&gs. 252 y 85+
oom oo
BL ales,
neee
13.-
vidual de pensamiento y de conciencia frente al Estado, Por
ello sostuvo que el Derecho es incompetente respecto del pen
samiento, de la conciencia y de la religi6n: El Derecho sere
fiere Gnicamente a lo externo (forum extern) y’ no se ocupa
del pensamiento; mientras que la Moral rage sélo el aspecto
interno (forum internum). De aqui se deduce que el Derecho
es coercible, o sea, puede ser exigido por la fuerza (por 10
cual llama perfectos a los deberes juridicos); en cambio 1a
Moral es incoercible, es decir, no puede ser exigida por 1a
fuerza (por lo cual los deberes morales son imperfectos). (6)
B) Emmanuel Kant (1724-1804) perfecciona la
doctrina de Thomasio: Ensefa que la raz6n tiene dos formas
1 campo te6rico y 1a raz6n
de aplicarse: La raz6n pura, en e.
préctica, en el campo préctico. La raz6n préctica da origen
@ la metaffsica de las costumbres que se divide en dos grandes
disciplinas, Moral y Derecho, entre las que existenlas siguien-
tes diferencias:
a) El Derecho rige los actos exteriores,
sin atender a los motivos; 1a Moral se dirige directamente a
nuestra libertad y exige que laintencién del acto sea buena;
b) El Derecho procede de un orden juridi-
co exterior a nosotros y por lo tanto es “heterGnomo" ya que
el legislador y el obligado por la norma son personas distintas;
en cambio, la Moral proviene del inperativo categ6rico de la con
ciencia de cada cual, o sea, de un mandato interior: asi resul-
a que somos a la vez legisladores y obligados por la norma, por
Jo cual la norma es "aut6nono"; finalmente, como Thomasio,
ible y la Moral no. (7)
c) EL
erecho es coer
c) Juan Amadeo Fichte (1762-1824), discfpulo
de Kant, extrema la deparacién entre Derecho y Moral hasta consi
derarlos completamente opuestos. Hay, dice, entre ambos una con
tradiccién insanable, pues, el Derecho permite actos que la Moral
prohibe: por ejemplo, el Derecho permite al acreedor ser despia-
dado contra su deudor, lo cual est& prohibido por la Moral.
Estos tres autores exponen sus ideas par~
tiendo de un mismo fondo te6rico: la interioridad de 1a Moral y
Ja exterioridad del Derecho. Por otras razones distintas, coin-
ciden en la idea de separacién otras dos Escuelas Jurfdicas.
(6) Vid. Legaz y Lacambra, Luis, Filosoffa del Derecho. (Edit.
Bosch, Barcelona, 1972) Pag. 246.
(7) Vid. Rufz Moreno, Martin. Filosoffa del Derecho. (Edit. G.
Kraft, 1944), pag. 297.
D)_La positivista (S. XIX y XX), para la cual,
Derecho es todo lo giie él Estado establece como tal, ‘sea cual
sea el contenido de sus normas desde el punto de vista ético o
axiol6gico,
‘ E) El formalismo Jurfdico de la Escuela de
Viena (Hans Kelsen) , qué en la actualidad concibe el Derecho
‘como un “orden coactivo exterior" que seré v4lido con tal de
que sus normas ref@inan sus condiciones formales de validez y
cuenten con la fuerza necesaria para imponerse, independiente
mente de la moralidad de su contenido.
4) Teorfa de 1a Dependencia Parcial del Derecho
respecto a la Moral.
Ocupa un puesto intermedio entre las dos ante-
riores. Hay una zona en que la Moral y Derecho se confunden,
pero hay vastos sectores en que ambas disciplinas se separan.
La representacién gr&fica es la de dos cfrculos secantes.
segfin esta opini6n, el Derecho depende de la
Moral en sus materias bisicas, en sus principios fundamentales
que le son comunes con ella, por ejemplo, no matar, no hurtar,
cumplir los contratos celebrados legaimente, alimentar a los
hijos, etc.; pero no depende en sus aspectos técnicos 0 adje~
tivos que ordinariamente son materias o reglanentaciones préc-
ticas indiferentes a la Moral y s6lo competen a la técnica juri
dica. Por ejemplo, el exigir tres testigos para el testamento
solemne cerrado, las formalidades de Registro PGblico para cons
tituir validamente una hipoteca, fijar en diez dias habiles el
plazo de contestaci6n de la demanda ante un tribunal, etc., son
broblenas adjetivos de pura técnica jurfdica que escapan al cam
po de la Moral y que podrian legislarse de otra manera, vgr. fi
jjando en dos el némero de testigos para ese testamento, amplian
do a treinta dfas o restringiendo a ocho el plazo procesal de con
testacién a la demanda, etc.. Estos aspectos técnicos del Dere-
cho segGn, esta teorfa, no dependen de la Moral. (8)
III._ Comentario
como en la parte siguiente de este trabajo tra-
taremos con mfs detalle las relaciones existentes entre Horal y
perecho y sus criterios de distinci6n, nos limitaremos aqui aex
poner un breve comentario. %
[a —
(8) Hubner Gallo, Jorge: Manual de Filosoffa del Derecho,
(Edic. Jurfdicas de la U. de Chile, 1954), Pag. 222,
te
er
ce
le
mi
de
ch
te
si
ne
re
do
co
ti
pu
un
pa
(9
(io
15.-
Creenos que la teorfa de 1a identidad responde a una época his~
t6rica ya superada, aunque, como apunta Del Vecchio, “también
en nuestra época se han levantado objeciones contra todos los
caracteres diferentes entre Moral y Derecho, sin excluir el de
la coercibilidad, hasta casi llegar a renovar la confusi6n pri-
mitiva.(9) Por muy fuertes que sean estas objeciones no pueden
desvirtuar las evidentes diferencias que existen Moral y Dere-
cho, como son-dentro de sus lfmites- las de interioridad, bila-
teralidad, relativa autonomfa, etc., segtin veremos en la parte
siguiente.
Tampoco nos convence la teorfa de la independen-
cia. Thomasio y Kant exageraron tanto la interioridad de la ™
ral como la exterioridad del Derecho, transformando una "atenci6n
preferente" en una "dedicaci6n exclusiva"; ni estamos conformes
con 1a autonomfa de 1a Moral, en el sentido de Kant, pues pensa-
mos que ésta, si bien presenta aspectos de autonomfa que no tiene
el Derecho, sin embargo, en su base es "heter6noma" y emana de un
orden objetivo que el hombre descubre y perfecciona, En cuantoa
Fichte, es clara su falta de légica: £1 Derecho serfa contradicto
rio dela Moral si exigiera o prescribiera hacer lo que &sta pro-
hibe, pero no si solamente lo permite; precisamente, en este "per
mitir", el Derecho deja un amplio margen de libertad a la persona
para gue cumpla sus deberes morales que en ocasiones le exigiran
renunciar a una facultad que el Derecho le concede, var., en el
ejemplo aducido, si el acreedor perdona al deudor el pago de la
deuda (condonacién), o le concede un plazo m&s amplio para cum-
plirla cuando mejore su situaci6n; todo esto esta permitido por
el Derecho.
Respecto a la teorfa de la dependencia parcial te-
nemos la siguiente reserva: Creemos que esa zona técnica del De
recho que ella considera "indiferente" a la Moral, no es "del to
do indiferente", es decir, no es "completamente ajena a la Moral
Como dice Aranguren:
".., se debe distinguir e1 plano del Derecho Posi-
tivo "constitutivamente moral" y el plano del Derecho Positivo
puramente “técnico" que, sin embargo, en cuanto establecedor de
un orden (lo que constituye un valor) "no es completamente ajeno
a la moral". (10)
El problema se .aclara notablemente refiriendo ambas
partes del Derecho, una a la Justicia absoluta y otra a la Justi
(3) G. Del Vecchio. Filosoffa del Derecho (Bosch 1961), Pag. 334.
(10) Aranguren, José Luis: Etica y Politica (Ed. Guadarrama, Madrid,
1963), pag. 47.
16.-
cia relativa: Las normas jurfdicas fundamentales pertenecien-
tes a la zona comGn a la Moral y al Derecho, vgr., no matar,
etc., realizan lo que se denomina Justicia "absoluta"; tales
normas deben ser asf, no pueden ser de otra manera porque son
la versién jurfdica de los preceptos bdsicos de la Moral social
que obliga a cumplir aquellas acciones “objetivamente buenas"
(respetar 1a vida de los dem4s) y prohibe las "objetivamente
malas" (matar, estafar etc.), ya que sin la observancia de ta~
les normas serfa imposible la vida social (Praecepta quia bona,
prohibita quia mala). En cambio las normas menos fundamentales
y las técnicas (vgr. tal nGmero de testigos para un testamento
Solenne, tal plazo procesal para contestar una demanda, etc.),
vealizan una Justicia "relativa": Es decir, el legislador pue-
de elegir entre varias posibilidades -todas ellas morales- la
que mejor convenga a las circunstancias especiales de cada pafs
y tiempo (vgr. aumentando o disminuyendo el nfimero de testigos,
© los dfas de los plazos procesales); una vez hecha la elecci6n
de la soluci6n mejor, se convierte en norma obligatoria ("bona
quia praecepta"); ademés, la Moral, podr4 declarar ilegitimas
(inmorales) aquellas normas -aGn técnicas-, tal vez elegidas ar
bitrariamente, que lesionen derechos fundamentales de la perso |
na humana, vgr. si no se conceden suficientes medios de defensa
a una persona actuando cono parte denandada o establecen injus- |
tas discriminaciones. |
IV.- Nuestra Posici6n.
La teorfa de la dependencia total, evitando caer
en la confusién en que han incurrido algunas concepciones mora-
les del Derecho, nos da la pista para llegar al fondo del pro-
blema y establecer la verdadera relacién entre Moral y Derecho
Pero el nombre de "dependencia total" no nos convence. Prefer:
mos enunciarles m4s modestamente como "teorfa de la dependencia
indirecta® del Derecho respecto a la Moral. La resumimos y ex-
plicamos en los siguientes puntos:
1) Bl enfoque del Derecho "no es directamente mo ‘
ral", puesto que no tiene por principal interés la perfeccién mo
ral del individuo sino el bien comin de 1a sociedad. ¢Quiere de
cir que existe separacién absoluta entre ambos 6rdenes normati-—
vos? Tampoco, porque:
2) El Derecho debe tener en cuenta a la Moral en 2
la medida en que &sta contribuye al bien comtin de la sociedad, ya
gue ella es la que ofrece al Derecho los principios rectores del
orden temporal. (11)
(11) Messner, Etica social, politica y econ6mica (Rialp, Madrid, \
1967) pags. 256-270.
Ine
3) Esto nos lleva a establecer una distincién funda
mental entre la que se llama "Justicia del Jurista" y "Justicia
del Moralista". La primera es ante todo una solucién social:
la segunda es ante todo una virtud moral. La “Justicia del Ju-
rista", aunque es un principio filos6fico tomado de la moral,
tiene por fin solucionar en la préctica los conflictos de inteq
reses y los problemas sociales surgidos de 1a convivencia humaq
na; la “Justicia del Moralista" tiene por fin la perfeccién mo-
ral del individuo, sin embargo;
4) La "“susticia del Jurista" contribuye indirectamen
te" a la perfeccién moral del individuo, puesto que graciasa ella
seré posible que todos los individuos encuentren en la comunidad
un ambiente propicio para su pleno desarrollo moral. (12)
En resumen, con otras palabra:
"BL Derecho tiene su propia autonomfa respecto de la
Moral derivada de su objeto formal propio y de sus propias pers
pectivas de conceptualizaci6n, lo cual es perfectamente compati
ble con su abertura esencial a la Moral" (13)
De lo indicado en estos cuatro puntos se desprende es-
‘Que nos parecen incompletas tanto aquellas teo
racionalisno o logicismo excluyen del Deré
1, como algunas opiniones morales sobre el
tacado suficientemente que el enfoque u ob
jeto formal del Derecho es s6lo indirectamente moral. &
ta consecuencia:
rfas que por excesivo
cho todo aspecto mora
Derecho que no han des’
SEGUNDA PARTE
I.- Criterio Esencial de Distinci6én entre Moral y De~
recho.
1) Moral y Derecho estén relacionados en el sen-
tido que ambos coinciden en el hombre. El hombre, como ser ra~
cional y libre, es el sujeto comin del Derecho y de la Moral; y
os actos “humanos" constituyen el objeto también comin de la nor
hatividad moral y de la ordenaci6n jurfdica. Es decir, el hombre
y su conducta son el punto comin de referencia de la Noral y el De
Zecho, el principio fundamental donde descansan las relaciones eft
tre ambos y la base de su relaci6n. (14) Es lo mismo que afirmar
(12) Villoro, Toranzo, Introduccién al Estudio del Derecho.
(Edit. Porrda, 1966) Pag. 15-45 y 63,
(13) Vid. Martinez Doral. La estructura del conocimiento juridi
co (Rialp, Madrid, 1963) p&gs. 117-135. z
(14) Lufio Peha, Enrique. Derecho Natural. (Edit. La Hormiga de
oro, Barcelona, 1954) pag. 341.
18.-
Jo siguiente:
"La Moral y el Derecho tienen el mismo obje-
fe
‘© material aunque con distinta extensién".
robjeto materiays <2ecimos: eh mismo objeto material porays,
jobjete material" es 1a parte de 1a realidad que estudia una ciencia,
aquf el hombre y sus actos hunanos son estudiados y *normados”
Por Ja Woral y e1 Derecho; asi ocurre var.» en el extenso, cane
Bo ,d¢ los actos jurfdicos, 0 sea, aquellos actos, hinanos diri-
gidos a producir el nacimiento, modificacién o extinciGn de un
execho, actos que tienen a la vez la calificacién, moral y ju
ridica; y decimos con distinta extensién porque ~como hemos in
dicado- no todos los actos humanos son objeto del Derecho aunque
sf lo sean de la Moral.
2) sin embargo, Moral y Derecho se diferencian por
que ambas regulan las accionés humanas con distinta valoraci6ny
finalidad. Por lo tanto,
"La Moral y el Derecho tienen distinto objeto
formal
La Moral regula los actos humanos en orden a
la consecucién del bien o perfeccci6n personal de los valores
inmanentes del hombre, de la autosantificaci6n y, en consecuencia -
de su fin Gltimo: por eso. la Moral determina lo que es bueno.
En cambio el Derecho los regula en orden a 1a obtencién del bien
comGn o social, de los valores de la sociedad, de la vida colec-
tiva y, por eso, determina lo que es justo; como dice Recasen:
.La Moral valora la conducta humana en sf
Ge un modo absoluto, radical, en la signi
ficacion integral y @ltima que tiene para la vida del sujeto, sin
ninguna reserva ni limitacién. En cambio, el Derecho lo hace deg
de un punto de vista relativo, en cuanto al alcance que tenga pa
ra los dem&s y para la Sociedad". (15)
misma, plenariamente,
‘Analicemos 1a distinta valoraci6n moral y jur£
dica de un acto humano, por ejemplo, el pago del salario a un obte
ro: el Derecho exigird del patrono que cumpla lo que es justo (pa
gar fntegramente 1a cantidad convenida en el contrato); “Ia Moral
fe exigird ademas lo que es bueno (respeto a la persona, agradeci
miento al servicio prestado, etc.) Y¥ €sto es asf porque
Filosofia del Derechi (Edit. Porrda
(15) Recasens Siches, Luis.
México, 1959), pg. 175.
erate
EAB
19.-
“en tanto 1a Moral postula el orden interior
de la persona humana, su perfeccionamiento in
dividual... fs
el Derecho se preocupa, ante todo, de estable
cer y mantener un orden exterior a las perso“
nas, el perfeccionamiento de lo social" (16)
Esta perfeccién personal que exige la Moral,
no supone ni se debe confundir con un comportamiento indivi-
no supone "x1 contrario, los hombres que han tenido una Moral
aualetevada son los que m&s "se han dado" a los demas hombre®
nas oreyanenigad, mucho més alld de las exigencias del Derecho
92,18 Rumanndo gste les impedia esa entrega o creaba para 247
gunos alguna situacion injusta. Ponsenos vor), en 33 elevadi-
guns argi"de un Martin Luther King (Premio Nobel de 1a 73%
Sima tz) quien consagré su existencia a una lucha contra 22 85
gregacién racial 2 favor de sus hermanos de color. Este esas.
Sorque el honbre es un ser “esencialmente social’: "e+ egofsmo
por eyS gi hombre". (17) Por eso en su esfuerzo por el perksoey
mutiento individual "el hombre no podr& encontrar su, prop’ P
nateg' si no es con 1a entrega sincera de si mismo a 10s demas". (18)
En resumen: Moral y Derecho coinciden parcial”
ven el sentido explicado- en su objeto material y se dife-
mentfan en su objeto formal. Ambos realizan “valores Bticos",
pero de distinta clase dentro de 1a eticidad; ne aqui se deri-
pero de Gorie de criterios o propiedades de 1a woral y del Dere
cho que analizamos a continuaci6n.
mente
11.- Propiedades de 1a Moral y Comparacién con las
del Derecho.
1) Unilateralidad
La frase "La Moral es unilateral" se debe en-
tender en el sentido de que las normas morales son unilaterales.
kendgécto, toda norma tiene su destinatario que es 1a persone y
Enifn'va dirigida y a quien impone un deber; shore bien fone la
quien veal pretende la autosantificacion individual y esko ¢&
Un problema personal, fntimo de cada uno, con 1a imposicién del
deber queda agotado el contenido de 1a norma. En cambio, cone
Gobetrdcho va dirigido a conseguir el bien confin y el orden So-
(16) Preciado Herndndez, Rafael. Lecciones de Filosoffa del De-
recho (Edit. Ius, México, 1964) Pag. 103.
(17) Paulo VI Ene. "El desarrollo de los pueblos" N° 21 en Ocho
Grandes Mensajes (B.A.C-, 1971) Pag, 337
(8) Concilio Vaticano II: Constitucion "Iglesia y Mundo Actual"
N® 24 (Ibid. Pég. 411).
cial, las normas jurfdicas no solamente imponen deberes a sus
destinatarios, sino que atribuyen facultades o derechos a otras
personas (autoridades o particulares) para exigir coactivamente
de aquéllos el cumplimiento de sus deberes en caso de que no lo
hagan esponténeamente. Por eso la norma juridica es bilateral
porque, adem&s de imponer deberes, atribuye facultades o dere-
chos, dando nacimiento a una relacién intersubjetiva.
2) Interioridad
se dice que la Moral rige el aspecto interno
de los actos humanos y el Derecho el externo, o sea, en otras pa
labras, que "La Moral es interior y el Derecho es exterior". Co
mo vimos en el capftulo anterior, esta afirmaci6n constituye uno
de los argumentos més fuertes para los te6ricos de la Independen
cia entre Moral y Derecho. cams hasta que punto y dentro de
qué limites puede ser admitida. Para ello ayuda a distinguir tres
etapas en el acto humano.
A) Etapas del Acto Humano
a) ba primera es la deliberativa, En ella
el entendimiento considera varias posibilidades de actuaci6n, las
ventajas e inconvenientes de cada una de ellas comparaéndolas en-
tre si, y termina con un juicio puramente enunciativo; vgr., cuan
do pienso comprar un apartamento, reflexiono sobre las distintas
ofertas que'me hacen, precio, situaci6n, conveniencia de comprar-
lo 0 no y formo mi criterio.
b) La segunda es la electiva o determinati-
vi la voluntad toma una decisi6n concreta sobre los diversos ca-
minos que se le ofrecen y se decide por comprar o no el aparta~
miento.
c) La tercera es la ejecutiva: la decisi6n
tomada se exterioriza por medio de una accién por ejemplo, la fir
ma del contrato de compraventa. a
Notemos dos observaciones: primera, que el
acto humano constituye una unidad en sus tres etapas. ES verdad
que algunos actos se quedan en su segunda etapa, no trascienden
el fuero interno y, en este sentido, pueden llamarse actos inter
nos, vgr. una oraci6én; pero en aquéllos que alcanzan su tercera
etapa s6lo cabe distinguir los aspectos interno y externo y no
subdividir cada uno en uno externo y otro externo. Segunda, que
desde el punto de vista de la autosantificaci6n o degradaciéndel
sujeto que realiza el acto, la etapa m4s importante es la segun—
21
da: en ella, e honbre, Libremente, toma una decisiGn:, s2 cam
bio, desde él punto de vista social de 1a convivencia humana
el momento ns importante es 1a accién exterior.
B) Interioridad de 1a Moral. Como 1a Moral
intenta conseguir el bien personal del sujeto, es claro ave re
Gula los actos puramente internos (vgr. el que decide matar
Site por venganza, desde ese momento ya es homicida en su ooh?
Son iy en aquellos actos que alcazan su etapa ejecutiva, tain -
260) Yora plincipalmente el aspecto interno pero sin desintere
wah ee de iavaccién exterior (vgr., comete mayor falta moral auch
arse de te ae cippnte un homicidio, que quien realmente decidié
Racerlo pero no lo consuné). Es decir, 1a Moral valora integra
pace el acto humano en todas sus etapas, pero realiza ese Pro™
mente Stocstive "desde el centro a la periferia", refiriendo
STeecto a sus méviles més {ntimos. En consecuencia creemos (Ne -
26 se puede decir que @ 1a Moral "Gnicamente" le interesan los
actos enteros. Como dige Preciado Hernndez.
“le interesan todos, y los valora integra
mente, pero concediendo la preferencia 4
su centro de irradiacién, a la conciencia
del sujeto agente”. (19)
¢) Exterioridad del Derecho. Como el Derecho
no se propone directamente el perfeccionamiento individual sino
ay orden externo social, no se ocupa de los actos puramente in-
el orden Sgspecto de los que alcanzan su tercera etapa hay ca”
sos en los que el Derecho 's6lo toma en cuenta el aspecto exter—
no sin preocuparse de la interioridad, vor., como. indicamos an-
tes, cuando tiene por bien hecho el pago de un salario efectua-
Go por un patrono con clara mala voluntad; pero en otros casos,
oe Berecho se interesa por la totalidad del acto, tomando en cush
fa también los aspectos interiores: Por ejemplo, cuando un mis-
£8 Gelito, vgr., el homicidio, es castigado con distintas penas
en distintos sujetos, en atenci6n a los méviles o estados inter-
hos que influyeron en el acto (circunstancias atenuantes 0 agra-
vantes). Ahora bien, el Derecho, por la especifica finalidad que
wareigdé, nunca podrd intervenir ‘en un acto que ~de un modou oo"
‘no se haya exteriorizado. Bl camino del Derecho es opuesto a la Moral: ésta
hemos visto- valora integramente ‘el acto en una direccién concreta “desde el
ches visita periferia’; aquél, por el contrario, "desde 1a peri-
feria hacia el centro". Como muy bien dice Radbruch;
Sats oe ee
(19) Preciado Hernfndez. Op. Cit. Pag. 112.
22.-
tot
“1a Moral se preocupa de los actos inter=
y de los externos s6- ip
nos de la persona,
ros oe cuanto son consecuencia de 1a bon. al
jo.en ceticia de un proceder. E1 Derecho no
G24 Zeocupa de 10s actos externos y Jes ae
Se eee ceraecarécter intinos pero Gnicamep con
pées CeTjanto poseen trascendencia para 1a 2
colectividad" (20) ae
gn resumen s610 con estas distinciones ¥ ma eo
tices se puede afirnar que 1a Noral es preferentemente interior
y el Derecho preferentemente exterior. iar
sol
3) Autonomfa. nad
con
El concepto de autonomia de 1a Moral se pres”
ta a graves confusiones, por lo que también agut, cone 2) el pro
fa 2 92v0 uarioridad, | es necesario precisar los conceptoa
blema ¢ joc on que se puede entender validamente la frase de que
"la Moral es auténoma"
A) Conceptos. Autonomfa, etimolégicamente
proviene de griego "autos-ou" que significa 9) mismo; y hetero
erete, theteros-ou" que significa otro. Por lo tanto.) ins nor
nonfét sad auenona es 1a que una persona crea y s¢ inpone 4 st
nativigaine normatividad heterénoma 1a que viene inpussta direc-
ta o indirectamente por otro. el
| sad
segin ésto, decir que la Moral es auté- | hum
noma", sin ninguna otra observacién, seria entender, 60 el senti | Su
ez legislador y sGbdito de sus | qi
que el hombre es a la vi
ef Inpuestas por el imperativo de la propia conciencia
who es heter6nomo, significa que son personas dis
or y el obligado. Analicemos ahora comenzando—
do kantiano,
normas moral
Decir que el Derec
tintas el legislad
por lo més sencillo;~
B) Heteronomfa del Derecho. Es claro queen las
norman jurtdicas, uno eg ol legislator y otro el obligado. Sono
normes ji Derecho es el bien conn y el orden social, 1a norma
Si fdice.s¢ inpone independientenente de que la reconozca ° 59 el
pees opligado, quedando éste en todo caso~ sometido al deber du
1 punto lleva el Derecho su obligatoriedad, 0 sea,|
ridico. Hasta ta:
hasta tal punto prescinde de aquel reconocimiento, que en todos |
nasrordenanientos jurfdicos se prescribe ésta u otra parecida nor-|
Jos cre*ignorancia de 1a ley no excusa de su cumplimiento" (art.
2 C.C.Ve)-
gabruch, Gustavo: Pilosoffa del Derecho. (Edit. Rev. de ES
(ar
(20) Ri
no Privado, Madrid, 1952), pag. 56.
Dexec!
|
eS
23.-
pecinos por 1o tanto, que el Derecho es plena y
totalmente heterénomo.
¢) Heteronomfa y autonomia de 1a Moral. “0 la Moral
elproblema se presenta m&s complejo: debe destacarse que la nor-
coon a también una validez objetiva que
> _-*a en si misma considerada
2 No depende dele voluntad del sujeto Y quer Por 10 tants 1a hace
j, fundanental o b&sicanente heterSnomai PSF? la misma norma moral,
22 considerada en su aplicacin subjetivay © coh¢ cuando descience @
considerada en ou abtrefiria a un deber, concrete, presen’ 2”
pectos de autonomfa que no tiene el Derecho. Analizamos, punto
na POF Punto, estas afirmaciones:
: a) 1a moral es bésicamente heterGnoma porave {cp
henos expresaiy- sus nornas 6 apoyan en un Grden Obja:l76 de ab
noe uri thee que viene fundado en el hombre como “sey relacio-
Sedo's es decir, en 1a misna persona hunana Y en 14 situacién
g- conereta de cada persona en el mundo Nos parece indudable que:
Eo *,,.en 10 m&s profundo de 1a conciencia des
y cabre el hombre la existencia de una ley
ue Gue €1 no se dicta a si mismo, pero 2 18
Wei debe obedecer, y cuya voz resuena,cuan
Serge necesario, en los ofdos de su coraz6n
Svirtiéndole que debe amar y practicar-el
2 fien y que debe evitar el mal: haz esto ¥
z evita aguello..." (21)
© EL hombre "no se dicta a.s{ mismo la ley moral?
ei abogado, ol profesor, el conarciante, ¢l hombre o la Buist oer
el ,aboged®’ .gjeros a normas morales gue derivan de su condici®a
6- humana y de su profesién o estado: no pueden Racers Ut moral a
S Mimgusts. Si 1a moral no tuviera esa base heternons: si_cada
th | Guan pudiera hacerse a su capricho su moral, eigate® podrian con
S05 Maerar buefio el robo, el adulterio, 1a venganza, $021 Jo cual |
ncis. Sgends de significar ia destrucciGn de toda Noval esté en contra
G38 Gel sentido comin. Moy bien escribe Preciado Herndndez:
"una elemental introspeccién nos permite dar
las nos cuenta de que las cosas no valen porque —
5 nos gusten o no nos gusten, las deseemas 0
™ las aceptemos, sino que mds bien las acepta
Be hes o las deséamos porque valen. Este valor
3y que hay en las cosas se nos impone, no 10
3, Greamos nosotros con nuestra voluntad ni mu
= She'menos con nuestro capricho. Otro tanto
nor- vale decir de los principios éticos propues
t tos para dirigir nuestros actos: a
—_
(21) Concilio Vaticano II. Constitucién "Gaudium .
“qglesia y Mundo actual" N°16 ob.cit. pag. Cree
24.-
sa valor no puede depender de que los acepters,
Beare ios aceptamos porque reconocenos
sino que un valor. Estrictanente, todo
en etipio ético es heterOnono, se impone
eee razén y a la voluntad del sujeto; no
lo establece nila raz6n ni la voluntad; la
Yaz6n lo descubre...." (22)
gn resunen: Nos parece evidente que las normas
morales no se lac crea el. hombre arbitrariamente, a su gusto 0
capricho, ino que "estén ahi" y €1 las deacubrey por 10 taato,
Sino las crea son heterOnomas. Veamos ahora los aspectos de
autonomfa de la Moral que no tiene el Derecho
}) La Moral tiene dos aspectos de autonomfa:
1, ba norma Moral necesita ser reconocida
por el sujeto para que le obligue y constrifa a un deber concre~
to.
Hemos dicho que la raz6n descubre la nor
ma moral y que, al descubrirla 1a reconoce cono tal; desde este |
momento, 2 causa de tal reconocimiento, 1a norma seforea 1a ra |
Zon y 14 voluntad: "Yo debo: hacer esto. Yo debo onitir aquello*,
Este reconocimiento es necesario.
"pl acto Moral requiere conocimiento y
libertad por parte de quien lo realiza;
faltando una u otra condici6n, el acto,
estrictamente, no es moral o inmoral. ¥
falta el conocimiento del acto cuando no
ha sido reconocido el valor de 1a norma
que lo rige" (23)
|
|
conclutmos, pues, la necesidad del reco-|
nocimiento -por parte del sujeto- de la norma moral. Precisemos|
tn poco mas: gCOmo debe ser tal reconocimiento? ¢Podemos decir
en qué consiste? Respondemos brevemente:
|
|
Primero, debe ser un reconocimiento sin-|
cero y no caprichoso, porque si fuera asi, estarfamos atribuyen-
do a la voluntad el poder de legislar y harfamos a la Moral to-
almente aut6noma, 10 cual es inexacto, segin vimos antes. Se-
gundo: Este reconocimiento consiste en una intima conviccién que|
no es producto de una voluntad arbitraria, sino resultado de una|
adhesi6n interna que no se deja dominar por la voluntad sino que
(22) Preciado Hernandez, Rafael, Op. Cit. pag. 1 |
{23) Recasens Siches, Op. Cit. Pag. 113. Deana |
sald
a nor
este
ra-
allo"
ee
izay
zto,
Ls
jo no
orma
ceco-
semos
oiz
sin-
ayen-
to-
se-
que
una
que
se.impone.a ella.
Es: "Un sentirse adherido a la norma, a
los valores que la inspiran -quiérase
0 no-; es un sentirse persuadido de la
validez de 1a norma, aunque tal vez se
deseara no estarlo, para dar rienda
suelta a la pasién contraria". (24)
blegamos, finalmente, a una Gltima conclu-
ba necesidad del reconocimiento subjetivo de 1a norma mo~
cién opuesta a la del Derecho: gn éste, "la
jgnorancia de la norma no excusa de su cumplimiento"; en aqué-
Tas por el contrario, 1a ignorancia de 1a norma (o sea, el des
Gondcimiento de 1a misma y sus valores) puede excusar de su cum
Cfiniento y aun de toda responsabilidad cuando tal ignoraneia ne
piitiputable al sujeto; es decir, "la ignorancia inculpable de la
norma excusa de su cumplimiento".
si6n:
ral produce una situa
En resumen: 1a autonomfa de 1a Moral puede
aceptarse, prineramente, en sentido de que para obligar aun sy
Seto a un deber concreto, supone previanente que ste 1s heya Te
se recido 0 haya debido reconocerla como norma obligatoria para
£1. veamos ahora el segundo aspecto de autonomfa:
2. Bl segundo aspecto de autonomfa de la Mo
e el descubrimiento y conquista de niveles, c&
de vida moral, depende dei sujeto, Un nivel
pero hay grados en la moralidad
afinando su propia moral. En
habré quienes se conforman con
ral consiste en qu
da vez mas altos,
minimo se hace patente a todos.
Y, por eso cada persona puede ir
{4 vida matrimonial, por ejemplo,
21 minimo de moralidad y habr quienes se esfuercen y consigan
practicar una moral exquisita. La frase "cada quien se hace, Su
Propia moral", la rechazamos solo, en el sentido anteriornente
Pronesto de que cada uno puede hacerse lfcitanente su mozal 2
sPeetojo © eapricho; pero es admisible si se entiende que cada
persona puede ir elevando a lo largo de 1a vida su nivel de nar
per Sgea hediante su propio esfuerzo, descubriendo y reconociendo
ralaas morales que le exigen una conducta mds ajustada a su per~
Tecclonaniento individual, Este aspecto de autonomia tampoce
feccionae sel Derecho que dnicamente exige el cumplimiento objeti
yo de las normas juridicas. :
Bn resumen: El Derecho es totalmente hete-
r6nomo; y la Moral, aunque es fundamentalmente heter6noma, pre-
—_—_————
(24) Ibid., Pag. 183.
senta, sin embargo, los dos aspectos de autonomfa que hemos in
dicado y que la diferencian de 4quel.
4) Incoercibilidad.
Este problema ofrece menos dificultades que
el anterior, aunque se presta a confusiones por la ambiguedad
de la terminologfa, pues, como dice Recasens, "Los términos
coaccién, coactividad y coercitividad pueden resultar algo equi
vocos", (25) Siguiendo el mismo m&todo que en las exposiciones
anteriores, precisaremos ahora los conceptos en su significacién
estricta, para hacer luego las aplicaciones.
A) Conceptos. Los entendemos asf:
a) Coerci6n es “todo tipo de presién que se
ejerce directamente sobre el libre albedrfo de una persona para
que cumpla un deber concreto o adopte una conducta determinada".
b) Sanci6n es "la consecuencia desfavorable
que se deriva del incumplimiento de una norma en el sujeto obli-
gado por ella",
c) Coaccién es "el cumplimiento forzoso de
1a norma o la sancién*.
4) Coercibilidad es "la capacidad de impo-
sici6n inexorable (cumplimiento forzoso) de 1a norma o de su san
cién".
Hacenos notar dos observaciones: Primer , que
excluinos del concepto de coerci6n 1a presi6n,. por la fuer~
za fisica o coaccién porgue ésta no se ejerce directanante sobre
el libre albedrfo sino sobre el exterior de la persona o sobre
kus bienes. Segunda, que el término coercibilidad lo empleanos
con notable inexactitud gramatical: en efecto, los sufijos ~ible~
ibilidad significan capacidad de, por lo cual légicamente, coerci
bilidad- en pureza granatical no’es lo mismo que coactividad, ya
que coaccién y coercién son conceptos distintos; coercibilidad en
gram&tica es "capacidad de coercién", 1o cual es muy diferente a
coactividad o "capacidad de coaccién*, sin embargo, como en el
lenguaje jurfdico ambos se usan indistintamente ( apenas se emplea
coactibilidad) advertimos que cuando digamos "coercible y coerci-
bilidad" lo entendemos en el sentido de coactible y coactibilidad,
es decir, "capacidad de ejecucién forzosa"; y lo mismo, incoerc:
ble e "incoercibilidad",-los usamos como “incapdcidad de ejecici6n
forzosa", Apliquenos ahora estos Conceptos a la Moral y al Derecho.
(25) Ibid., P&g 187,
4
27.-
B) Aplicaciones. La Moral, cono todo siste-
ma normativo, ejerce presién sobre el libre albedrfo del hombre
exigiéndole el cumplimiento de sus normas foerci6n): y cuando
éste las viola por incumplimiento, le quedaré o le deber4 que~
Gar -si se comporta como hombre- tristeza, pesar o renordimien-
to (sancién): es decir que la Moral tiene coercién y sancién;
pero notemos que esta sanci6n es puramente interna y esto es
asi porque la Moral afecta directamente a la conciencia del hom
bre. Veamos ahora el tercero y cuarto elementos: La Moral es
incoercible, 0 sea, no puede ser impuesta por la fuerza, porque
el perfeccionamiento individual que ella intenta, s6lo es facti-
ble cuando el sujeto actda esponténeamente, con conciencia y 1i-
bertad. No se concibe un hombre bueno por la fuerza. Qué mé-
rito tendrfa cumplir una norma moral, coaccionado por una
violencia exterior? El hombre Gnicamente procediendo con liber~
tad, cumpliendo o no la norma reconocida, es el s6lo responsable
Ge Su elevacién o su degradaci6n:
"en cualquier circunstancia cada uno perma-
nece siempre ....el art{fice principal de
su éxito o de su fracaso". (26)
El Derecho ejerce también coercién sobre
el libre albedrio humano y tiene una sanci6n externa (vgr. multa,
pago de daiios y perjuicios) exigida por su finalidad que es el or
Gen social. Y respecto del tercero y cuarto elementos, precisa~
mente porque el Derecho postula ese orden social, su cumplimien-
to no puede quedar supeditado a la voluntad espontanea de los par
ticulares, como en el caso de la Moral; por el contrario, el Dere
cho exige que todos los miembros de 1a comunidad se sometan a ese
orden de grado o por fuerza, y que exista un sistema para aplicar
Ja coaccién a los antisociales e imponerles . inexorablemente el
cumplimiento de sus normas. Claro es que, en algunas ocasiones,
no podra ejercerse de hecho 1a coaccién vgr., cuando se ha fuga~
do un asesino, 0 cuando el deudor no tiene bienes embargables; pe
yo también en estos casos la norma tiene coercibilidad, es decir,
aungue no sea posible aplicar la coaccién actual, sin embargo, no
Gesaparece "la capacidad de ser aplicada por la fuerza" cuando se
Getenga al asesino 0 cuando el deudor mejore su condicién.
En resumen: La Moral posee coercién y san
cién interna, pero no tiene coaccién y es esencialmente inco
ble; el Derecho posee coercién, sanci6n externa y coaccién; ade
nés, sus normas son siempre coercibles, es decir, capaces de ser
{mpuestas inexorablemente, No entranos agu{ en el problema de
sf la coercibilidad es un elemento esencial en el Derecho 0 sola~
(26) Paulo VI: Encfclica Populorum progressio, N 16, En ocho
Grandes Mensajes, pag. 336.
—_—_————_--———O
28.-
mente una propiedad del mismo, porque su estudio desbordarfa =
los limites previstos para este trabajo. c:
C) Intemporalidad. Sabemos que e1 cumpli-
miento de las normas morales lleva al hombre a conseguir una pe
Serie de valores del ser, personales, que constituyen su rique ge
2a interior; los puede lograr afin en’situaciones exteriores ad 8c
versas y le llevan a la realizaci6n de su Gltimo fin, segdn la le
filosofia trascendente, dichos valores se proyectan més alld de Je
ja vida, hacia la eternidad: por eso son intemporales. De ahf é
que se haya dicho, con verdad, que "el hombre es portador de va ci
lores eternos". En cambio, el Derecho, que Gnicamente preten= ci
de conseguir un orden externo social en la comunidad humana, se re
agota en el tiempo. Por eso, la Moral es intemporal y el Dere~ es
cho, temporal. sc
se
5) Paz Moral y Paz Jurfdica. qu
te
La paz resulta del cumplimiento del orden, | 50
segin la célebre frase "paz es la tranquilidad en el orden". |
De ahf que 1a paz moral sea interior, como recompensa o goz0 de
1a observancia de los deberes morales. | ha
la
tuacién de paz, pero es una paz externa, de la sociedad, que de
riva de una reguiacion justa y segura. ‘como 1a paz moral'y 1s
Paz juridica proceden d@ dos Grdenes distintos. ho se requieren
Recesarianente la una a la otra. Ordinariamente, anbas ce cccon |
trardn en la persona que procura ajustar su vida’a la Moral yal ti
Gus bor care habré casos de paz ndral sin paz jurfdica (var. el |
que por cumplir sus deberes norales resiste una ley injusts y, or
El Derecho también pretende establecer una si- ti
gito, {oS Perseguido por el Estado) y, al contrario, casos de'par |
jurfdica sin paz noral (vgr. el estafador que habiends ico mgs
fp en juicio por falta de pruchas, empieza a sentir el remrdinients ser nears |
to conetido) . aL
pl
§) Fidelidad Moral y Fidelidad gurfaica. ° i
Bl Derecho se conforma con una fidelidad exter-
na con th aagumpliniento del orden establecido. La woral crise
una fidelidad mayor, nos pide que respondanos auténticasente 1s a
meatramisign en 1a vidi, para lo cual no basta el exacto cumeli
Miento de as sorms juridicas, sino- qua es necesaric siento,
nivel superior de perfeccién. ‘En las relaciones paterno-filiales, phe
por ejemplo, seran fieles al Derecho aquellos padres que cumplan Ge
frfamente sus deberes de alimentar y proteger 4 sue hijos; no se- a
ran fieles 2 la Moral, si lo hacen sin amor y sin dedicacién.
29.-
7) Imprecision.
sobre la exactitud o precisi6n de la Moral
y del Derecho hay que distinguir dos planos: el de 1a formula-
Gi6n de la norma y el de su aplicaci6n practica.
El Derecho, como no pretende 1a perfecci6n
personal de cada ciudadano, exige solamente un comportamiento
general, comin e igual para todos, el necesario para el orden
social. Tal comportamiento esta expresado con precisién en las
leyes positivas (vgr. a los 18 afios, mayorfa de edad segin 1a
Jegislacién venezolana, se pueden celebrar contratos); en cambio,
ja Moral, como exige a cada uno individualmente su propia perfec-
cién, y ésta varia de persona a persona segin las actitudes ylas
circunstancias, expresa sus preceptos de manera m4s vaga y gene-
ral (vgr., los mayores de 18 afios podrén celebrar contratos, si
estan capacitados para ellos). Por eso el Derecho es mas preci-
so que la Moral a nivel de laformilacién normativa. Pero cuando
se trata de la aplicaci6n al caso concreto, la Moral afina més
gue el Derecho, ya que &ste se conforma con el cumplimiento ex-
ferno y 1a Moral exige la observaci6n de las condiciones mas per
sonales.
En resumen de lo expuesto en estos’ apartados,
hacemos notar que estas propiedades, diversas y aun opuestas de
la Moral y del Derecho, se derivan del criterio esencial de dis-
tinci6n entre ambas, ya expuesto.
III.- Derecho, Intimidad y Moralidad PGblica.
El Derecho no se inspira en 1a intrinseca hones-
tidad de los actos humanos, sino en lo que requiere directa e in
mediatamente el bien comin. De aguf se derivan algunas consecuen
cias:
1) Bl Derecho Positivo no debe ordenar nada de lo
que prohibe 1a Moral, ni prohibir nada de lo que ésta obliga a am
plir: si tal ocurriera habrfa una evidente contradiccién en
tre Moral y Derecho y entre los valores éticos que una y otro tra~
tan de conseguir.
2) El Derecho no debe regular los comportamientos
que se refieren a la perfeccién personal del individuo.
A) Las virtudes que se refieren a la intimidad
personal estn fuera del fin del Derecho y, por lo tanto, éste no
debe intervenir directamente en ellas. El hombre tiene una esfe-
ra de intimidad ajena a toda coacci6n externa, una esfera de liber
a a rien
30.-
tad personal frente al poder politico, en la cual no debe
entrar el Derecho Positivo, Este no debe ordenar la pr&cti-
ca de ciertas virtudes individuales, aunque sean muy buenas
pues el hacerlo constituirfa un agravio a la libertia de 42!
persona. Es cierto que el Poder polftico est& ordenado a la
realizacién de la justicia y honestidad externas, ero no pue
de imponer la honestidad interna por medio del Derecho sin ofsn
saa la dignidad personal, que requiere un 4mbito de linersai”
para el cumplimiento de los deberes morales. Precisamente és-
te es el abuso de los reginenes totalitarios: atribuirse un po
der ilimitado sobre las personas y las comunidades. (27) ~ |
soo
B) También los vicios, por malos y detestables
que sean, estén fuera del anbito del Derecho sino tienen direc- |
ta e inmediata repercusién en el bien comin. Zntonces, el Dere- |
cho gdebe permitirlos? La contestaci6n pudiera parecer extraicr Siy |
en ello no contradice el orden moral, porque, como el fin del |
Derecho no es lograr la perfecci6n de sus ciudadanos, sino la
paz y moralidad externas, debe vetar y prohibir solamente aque-
llos vicios y costumbres que son inmediatamente perniciosos ala
comunidad; pero no aquellos otros que no la perjudican de mano~
ra prOxima 0 de cuya represién pudiera ocasionarse mayores males.
No se diga que por eso, el Derecho incurre en innoralidad} incurri
ria, si mandara practicar. lo deshonesto; pero si el prohibirloes
t4 fuera de su alcance ~porque se mantiene dentro de su ambito y~
respeta la libertad personal_ tampoco debe prohibirlo.
3) Sin embargo, el Derecho debe crear situaci6nes
favorables para que los hombres se hallen en mejores condiciones
para cumplir sus morales, mediante la creaci6n de un cli
ma externo que favorezca la moralidad y mediante la prohibicién
de los incentivos y provocaciones que favorezcan las conductas in
morales.
Como dice Recassens:
“sin negar ni limitar las libertades fundamen-
tales del individuo, se pueden crear situaciones generales que
influyan sobre la configuracién psiquica de las gentes y sobre
sus reacciones en sentido favorable no s6lo a la moralidad pGbli
ca sino incluso a la privada" (28)
(27) vid. Welty, Eberhard: Catecismo social (Edit. Herden Bar~
celona, 1957) Tomo II, Pag. 252,
(28) Recasens Siches, Op. Cit., pag. 198.
so i
ales
aaa
bre-
2 Siy
ae~
ala
ne-
ales.
curri
rloes
toy
ones
ones
eld
i6n
asin
men-
que
re
Gbli
31.
En resumen: el Derecho debe
bito de 1a intimidad personal, que est& fuera Repeat stars
pecto a la moralidad, debe ser un "agente discreto™ a aan
Sagente entrometido". 1 Pero NO un
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5819)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- SANDOVAL - Los - Actos - de - ComercioDocument21 pagesSANDOVAL - Los - Actos - de - ComercioJuanIgnacioDiazNo ratings yet
- Recurso de Casación en La Forma y en El FondoDocument9 pagesRecurso de Casación en La Forma y en El FondoJuanIgnacioDiazNo ratings yet
- Mensaje-Codigo-de Comercio - 05-OCT-1865Document16 pagesMensaje-Codigo-de Comercio - 05-OCT-1865JuanIgnacioDiazNo ratings yet
- Lectura Control Civil 2Document39 pagesLectura Control Civil 2JuanIgnacioDiazNo ratings yet
- Control Contraloria Udd 2021Document15 pagesControl Contraloria Udd 2021JuanIgnacioDiazNo ratings yet
- Comercial I DecanoDocument42 pagesComercial I DecanoJuanIgnacioDiazNo ratings yet
- Laboral Certamen 2Document46 pagesLaboral Certamen 2JuanIgnacioDiazNo ratings yet
- Punteo Conceptual Certamen 2 Derecho Civil IiDocument10 pagesPunteo Conceptual Certamen 2 Derecho Civil IiJuanIgnacioDiazNo ratings yet
- Penal I (Pablo Huidobro) Tomas de Tezanos PintoDocument73 pagesPenal I (Pablo Huidobro) Tomas de Tezanos PintoJuanIgnacioDiazNo ratings yet
- Derecho Procesal Certamen 3Document160 pagesDerecho Procesal Certamen 3JuanIgnacioDiazNo ratings yet
- Politica Criminal y Sistema Del Derecho PenalDocument62 pagesPolitica Criminal y Sistema Del Derecho PenalJuanIgnacioDiazNo ratings yet
- Segundo Certamen Derecho Civil IDocument121 pagesSegundo Certamen Derecho Civil IJuanIgnacioDiazNo ratings yet