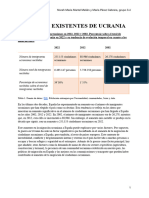Professional Documents
Culture Documents
Turner Dicionario de RRInterc
Turner Dicionario de RRInterc
Uploaded by
María Pérez Cabrera0 ratings0% found this document useful (0 votes)
5 views9 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
5 views9 pagesTurner Dicionario de RRInterc
Turner Dicionario de RRInterc
Uploaded by
María Pérez CabreraCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 9
la iniciativa de organizaciones clandestinas
“narcotréfico-. La situacién de Colombia es
paradigmatica. El conflicto armado interno
~guerrillas estabilizadas— que asola al pais
desde hace décadas no ha podido derrotar al
poder instituido y éste tampoco ha consegui-
do neutralizara la insurgencia. De este impas-
se se deriva la actual erosién progresiva del
Estado, de la economfa y del tejido social, asf
como también la reduccién de los espacios de-
mocraticos (Pizarro, 2004).
En una agenda de la investigacin en ma-
teria de injerencia debe figurar la produccién
de etnografias de terrenos globalizados/mun-
dializados por intervenciones externas —no
confundir con la antropologia de interven-
cidn 0 actions anthropology de los afios sesen-
ta~. Revisamos a continuacién algunos de los
aspectos sujetos a mayor visibilidad. La mili-
tarizacion del espacio (Lutz, 2001) por las
fuerzas de ocupacién comprende diversos as-
pectos. L.a presencia mas o menos prolongada
de tropas ~norteamericanas, occidentales 0
multinacionales~ conduce a una norteameri-
canizaci6n 0, al menos, occidentalizacién de
habitos, de consumos, dela organizacién de la
vida *eivica, de la gestion humanitaria —po-
blaciones *desplazadas— y del funcionamien-
to de las instituciones, al tiempo que se
constituye en un factor fundamental para la
creacién de empleo. Al ponerse en circulacin
una moneda extranjera, bien en exclusividad
© como medio de pago alternative —algunos
paises de los Baleanes adoptaron el marco ale-
mén y actualmente el euro; en Sudamérica,
cuador intradujo el délar como billete—, s¢
esta supeditando o abandonando un atributo
de la soberanfa. Relacionadas con los simbo-
los se encuentran las iniciativas politicas de
vencedores y vencidos. Una vez mas el caso
colombiano sirve para la realizacién de un es-
tudio sobre las dificultades del retorno a la
vida civil de guerrillas desmovilizadas (Lon-
dojo y Nieto, 2006)
Partiendo de procesos politicos —injeren-
cia, conflicto armado, ocupacién, desmovili-
zacién, organizacion de la sociedad civil- es
importante construir ctnografias dedicadas a
los efectos culturales generados (Cowan,
Dembour y Wilson, 2001),
La imposicién de un derecho de injeren-
cia y las implicaciones practicas de su aplica-
cién conducen a que nos preguntemos por el
papel que se reserva al Estado en la configu-
raci6n actual de las sociedades globalizadas:
gnos enfrentamos al fortalecimiento, el debi-
itamiento o la reformulacién de esta institu-
cién? ;Permanecers el Estado como entidad
soberana, asistida o cn vias de extincién, se-
gtin pronosticé Friedrich Engels?
Bibliografia
COWAN, J.; DEMBOUR, M. B.; WILSON, R.
A. 2001): Culture and Rights. Anthropological
Perspectives. London: Cambridge University
Press.
FRIEDMAN, Jonathan, CHASE-DUNN,
Christopher (eds.) (2005): Hegemonic Declines:
Present and Past. Boulder: Paradigm Press.
LONDONO, Luz Maria; NIETO, Y. F. (2006):
Mujeres no contadas, Procesos de desmovilizacién
yretorno a la vida civil de mujeres ex combatien-
es en Colombia, 1990-2003. Medellin: La Ca-
rreta Editores.
LUTZ, Catherine (2001): Homefront. A Military
City and the American Twentieth Century. Bos-
ton: Beacon Press.
PIZARRO LEONGOMEZ, Eduardo (2004):
Una democracia asediada, Balance y perspectivas
del conflicto armado en Colombia. Bogota: Gru-
po Editorial Norma.
Jorge Freitas Branco
Leonor Pires Martins
Véanse ademas CLUDADANIA, COMUNI
CACION, DERECHOS HU MANOS, Des.
territorializacion, Esfera mediaticn, ESTA.
DO-NACION, Estranjero, FRONTERA,
Fronteras politicas y rcligiosas, GLOBALT
ZACION, Globalizacion y antiglobatizacién,
TRABATO.
Derechos humanos
La idea de derechos humanos, que hunde
sus raices en la filosoffa politica antigua, el libe-
ralismo ilustrado, la Revolucin Francesa y
la Revoluci6n Industrial inglesa, se convirtio
en un renovade foco de importancia politica y
de debate tedrico tras la Segunda Guerra
Mundial y, mas recientemente, con el surgi-
miento de la centralizacion global del capital
en los inicios de la década de los setenta (Bob-
bio, 1996: 32-46; Cowan, Dembour y Wilson,
2001: 1-26; Turner, 1979: 279-285). Por razones
que reflejan su historia intelectual y su papel
en los escenarios politicos y sociales contempo-
raneos, la discusion en torno a cuestiones teori-
cas y pragmaticas asociadas con los derechos
humanos que se desarrollé en el periodo poste-
rior ala Segunda Guerra Mundial estuvo do-
minada por abogados, filésofos, cientificos po-
liticos, idedlogos politicos y activistas de los
movimientos sociales. Los antropdlogos, hasta
hace relativamente poco tiempo, apenas tuvie-
ron nada que decir al respecto. Y este poco, re-
pito sdlo recientemente, estuvo cargado de
reservas bastante criticas, que se extendieron
en casos importantes a un rotundo rechazo all
hecho de que unos derechos humanos univer-
sales pudiesen realmente existir.
Acercamientos desde la Antropologia
alos derechos humanos: gun nuevo
paradigma teérico?
Mientras que los antropélogos han man-
tenido opiniones variadas y discrepantes res-
pecto a los derechos humanos en la pasada
mitad de siglo, se ha producido un brusco
cambio de posicién en las tiltimas dos décadas
dirigido al reconocimiento de que el concepto
de derechos humanos entrafia importantes
cuestiones de tipo antropolégico y de que los
derechos humanos de los sujetos de las inves-
tigaciones antropolégicas, asi como de los an-
trop6logos mismos, son temas que convocan a
Ia discusién y aceign por parte de los antropé-
logos como activistas y de las asociaciones
profesionales de antropologia. A raiz de ello
ha tenido lugar una renovada produccién de
pensamientoy publicaciones sobre la materia,
ala par que las asociaciones profesionales han
desarrollado importantes intervenciones en
casos de derechos humanos que implicaban
cuestiones de derechos de pueblos indigenas y
de *mujeres. En algunos casos han Ilevado a
cabo declaraciones formales sobre los
derechos humanos que han involucrado a
la antropologia. Sin animo de minimizar la
existencia de desacuerdos dentro de la profe-
sién sobre, por ejemplo, lo adecuado o no de
que la antropologia como disciplina cientifica
se vea envuelta en temas tan politica y ética-
mente marcados como los derechos humanos,
puede decirse que ha cmergido un consenso
en tornoa varios puntos entre la mayoria de
los antropologos que han trabajado en el area
que hace posible definir una perspectiva an-
tropolégica contemporanea de los derechos
humanos.
Este consenso surge de ideas especifica-
mente antropolégicas, debates tedricos y
cuestiones pragmaticas por las que han lucha-
do los antropdlogos como trabajadores de
campo, etndgrafos y activistas, y contiene
marcadas diferencias criticas respecto a algu-
nas de las principales ideas y posiciones que
caracterizan el actual discurso sobre los dere-
chos humanos. Una de estas divergencias se
sitéa en el significado mismo del término
“humano”: como ciencia dedicada al descu-
brimiento del sentido general de lo humanoa
través del estudio comparativo de las *dife-
rencias humanas ~culturales, sociales, politi-
cas, histéricas, lingiiisticas y biolégicas-—, la
antropologia deberia de tener algo que decir
sobre el significado del primero de los dos vo-
cablos que componen la expresién “derechos
humanos”, ¢ igualmente acerca de las impli-
caciones que este significado tiene sobre el
segundo término. ;En qué sentido puede
afirmarse que los derechos son humanos y, de
ser asi, c6mo y en qué grado pueden ser consi-
derados universales? Una segunda cuestion
seria como reconciliar esta concepciéa de la
humanidad como presuntamente universal
con la gran diversidad de formas de existen-
cia humana en todos los sentidos menciona-
dos anteriormente. Muchos antropélogos han
argumentado que la diversidad de culturas
humanas es incompatible con cualquier no-
cién de una naturaleza humana universal.
Otros han sostenido que, si bien las diferen-
cias culturales existentes excluyen la posibili-
dad de generalizaciones de tipo universal
sobre las formas y contenidos especificos de
las categorias culturales—incluyendo entre és-
tas “humanidad” y “derechos”-, sigue siendo
posible distinguir rasgos uniformes en los
procesos a través de los cuales estos conceptos
y aquellos que los sustentan son producidos.
Dicho de otro modo, los procesos por los que
las culturas, las relaciones sociales y las perso-
nas son producidas en toda su variedad deben
comprender en si mismos toda una serie de
uniformidades que podrian ser fundamento
de derechos universales. No obstante, incluso
si esto ltimo pudiera ser afirmado, una ter-
cera cyestion de gran importancia se plantea
con respecto a la definicién de la unidad que
sustenta los mencionados derechos universa-
les: zindividualidad biolégica?, zgrupos so-
ciales del tipo de familias 0 corporaciones?,
jcategorias colectivas de personas definidas
en funcién del géneroo lo étnico?, gculturas?,
{0 todos ellos en funcién del contexto en cl
cual se reivindican o niegan estos derechos?
En las tltimas décadas han surgido nue-
vas formas de activismo antropoldgico a favor
de los derechos de las *minorfas culturales,
indigenas y de mujeres y niftos de regiones en
las que sufren cualquier tipo de opresién que
han venido a sumarse a la serie de perspecti
vas desde las cuales los antropélogos tratan de
resolver todas las cuestiones mencionadas an-
teriormente. En este punto puede afirmarse
que, aunque la antropologfa no ha producido
un consenso o una perspectiva unificada en la
materia, si ha generado un vigoroso debate
interno que ha quedado expresado tanto en
literatura experta como en contextos politicos
institucionales y activistas. Con el crecimien-
to de una literatura antropolégica centrada en
los derechos y con el aumento de experiencias
practicas en defensa y apoyo de ellos, los an-
tropdlogos han alcanzado una comprensién
cada vez mis sofisticada de la complejidad de
los temas relacionados con los derechos hu-
manos. Una caracteristica comtin al pensa-
miento antropolégico mas reciente ha sido el
énfasis en antonimias tan transcendentes co-
mo principios de derechos universales versus
relativismo cultural, derechos individuales
versus grupales, categorias teéricas abstrac-
tas versus procesos y acciones contextualizadas.
El dialogo desarrollado entre relativistas
culturales y los defensores de principios uni-
versales de derechos humanos, que ha enmar-
cado histéricamente gran parte de los
enfoques antropolégicos cn cl tema de los de-
rechos humanos, ejemplifica claramente el
proceso descrito.
Relativismo cultural versus “derechos
humanos” universales: zcontradicci6n
o compatibilidad?
El rechazo en 1974 por parte de la Asocia-
cién de Antropologia Americana —en adelan-
te AAA~a la Declaracion Universal de los
Derechos, proclamada por Naciones Unidas,
fue representativo de todas las reacciones cri-
ticas generadas al respecto por los antropélo-
gos tanto cn esos momentos como desde que
se formulé el concepto de derechos humanos
universales (American Anthropological As-
sociation, 1947: 539-43), Dicho rechazo resu-
me lo que muchos sentfan incompatible: unos
principios abstractos sobre la universalidad
de los derechos, es mas, sobre la naturaleza
humana, frente al principio antropolégico del
relativismo cultural, en el que la declaracién
dela AAA —cuya autoria pertenece a Melville
Herskovits— basa su repudio a la Declaracion
de Naciones Unidas. [.a declaracion de Hers-
kovits estaba formulada en términos muy
categoricos que negaban la posibilidad de
cualquier tipo de formulacién universal tanto
en lo que respecta a los derechos como al sig-
nificado del adjetivo “humano”. Argumenta
que “supone una violacién de su integridad
cultural y un acto de imperialismo cultural el
hecho de imponer el concepto ajeno —occi-
dental—de unos derechos o naturaleza huma-
na universales”, puesto que muchas culturas
adolecen de conceptos explicitos de derechos
o de nociones universales de humanidad co-
min, que incluyan otras culturas o grupos ét-
nicos en pie de igualdad con ellos mismos.
Merece la pena enfatizar que Herskovits en-
marcé la cuestién del relativismo exclusiva-
mente en términos de lo ilegitimo de imponer
valores especificamente occidentales sobre
otras culturas. No consideré la posibilidad de
referirse a formulaciones tedricas basadas en
criterios culturalmente neutros y cohibidos
en lugar dea una concepcién especificamente
occidental, pese a que queda razonablemente
claro por sus otros esctitos que consideraria
un producto “occidental” a cualquier otro
tipo de formulaci6n teérica general y, por
tanto, sujeta a la misma objecién desde el re-
lativismo cultural.
No todos los antropélogos aceptaron esta
postura relativista. En los momentos inme-
diatamente posteriores a la Segunda Guerra
Mundial, justo cuando tuvo lugar el debate en
torno a la Declaracién de Naciones Unidas,
sostuvieron que defender el relativismo cul”
tural significaba aceptar las acciones ¢ ideo-
logias nazis y fascistas sobre la base de sus
propios valores. Para aquéllos, comprometi-
dos con la idea de una antropologia como
ciencia o disciplina filoséfica situada dentro
de fa tradicién del humanismo liberal ilustra-
do, ésta forma parte del proyecto ilustrado
encaminado a descubrir atributos humanos
universales, capaces de orientar esfuerzos co-
lectivos mas eficaces a la hora de alcanzar el
conocimiento de cualidades humanas inna-
tas. Esta vision qued6 condensada en la con-
cepeién ilustrada de los derechos humanos;
en palabras de Thompson (1997: 790): “El dis-
curso liberal sobre los derechos humanos ¢s,
por tanto, un argumento moral que las socie-
dades necesitan para establecer las condicio-
nes cn las cuales los potenciales humanos que
conduzcan al florecimiento personal puedan
prosperar y florecer.”
Muchos relativistas culturales identifica~
ron también su batalla en pro de una igualdad
de derechos entre todas las culturas con este
programa idealista, afirmando que las cul-
turas, consideradas entidades cerradas ¢
internamente homogéneas, representan el
equivalente funcional o al menos moral de la
realizacién del potencial humano en este sen-
tido. Esta linea argumental sobre los derechos
de las culturas, entendidas como una colecti-
vidad de individuos, proviene de la tradici6n
de Herder y del idealismo roméntico germa-
nico que se desarroll6 en oposicién al libera-
lismo ilustrado. Mientras que la concepcién
roméntica de cultura influyé enormemente
los acercamientos antropoldgicos hacia esta
noci6n, especialmente entre los relativistas
culturales americanos como Herskovits, ha
recibido crecientes criticas por los antropdlo-
gos en las dltimas décadas. Estos ataques han
tenido implicaciones directas en la concep-
cién antropolégica de los derechos humanos,
Las criticas procedentes de la antropolo-
gia se han centrado en la tendencia del discur-
so del relativismo cultural a reificar la nocién
de *cultura como un sistema de ideas, signifi-
cados y valores internamente uniforme y con-
sistente, compartido por todos los miembros
de una sociedad, y por su propensién a abs-
traer los conflictos sociales internos y externos
provenientes de la desigual distribuci6n del
poder y de los valores sociales entre personas y
grupos en el seno de su propia cultura. Esta
tendencia a esencializar las culturas como en-
tidades homogéneas ha sido comuin, no sélo
en antropologia entre los relativistas cultura-
les, sino también entre los escritores juridicos,
filésofos y politélogos que han abordado el te:
ma de los derechos culturales. “La tendenci
de los sistemas juridicos a demandar catego-
rias claramente definidas y contextualmente
neutras ~incluyendo las categorfas de *identi
dad y pertenencia—, para ser capaces de clasi-
ficar alas personas y tratar con ellas sobre la
base de estas categorias; en otras palabras,
la tendencia a la esencializacion de la legisla~
cién contribuye en gran medida a la estrate-
gia_de esencializar grupos culturalmente
definidos” (Cowan, Dembour y Wilson,
2001: 10-11; véase Gellner, 2001: 177-200).
Frente a la estrategia esencializadora de
esta clase de discursos, los autores argumen-
tan que investigar sobre la base de este tipo de
asunciones puede tener efectos de retroali-
mentacién, conduciendo a los grupos a dis-
torsionar sus propios discursos y practicas
para adaptarlos a aquellos que sostienen go-
biernos y abogados de derechos con el obje-
tivo de lograr una defensa de los mismos.
Defienden una concepcién de cultura como
una “ficcién sociolégica”, que sirve para ofre-
cer una representacién comoda del “desord:
nado campo social de practicas y creencias
conectadas entre si que se producen fuerd de
la accién social”, Aunque es un error atribuir
esta ficcidn “a ningtin tipo de representacion
independiente 0 a disposiciones propias”, las
concepciones de la cultura que se desprenden
de estas lineas enfatizan, no obstante, “proce-
808, fluidez y contestaci6n... que podrian escla-
recer las cuestiones en torno a la idea de
derechos, incluyendo aquellas que tienen co-
mo objeto a una cultura concreta, mucho més
que una postura que niegue o menosprecie ¢s-
tos aspectos” (Cowan, Dembour y Wilson,
2001: 14).
Otra linea de critica a los desafios plantea-
dos por el relativismo cultural respecto a los
principios de derechos universales ha sido su
fracaso en buscar soluciones a los distintos
modos en los que las comunidades culturales
oprimen o niegan los derechos ~entendidos
en términos universales~ de sus propios
miembros. Seguin ha subrayado Zechenter, en
una representativa critica esgrimida desde es-
te punto de vista bajo al titulo “En el nombre
de la cultura: Relativismo Cultural y los abu-
sos del individuo”, no se trata de una cuestién
meramente te6rica: Los resultados del debate
entre los defensores de los derechos humanos
universales, representados en la Declaracion
de Naciones Unidas, y la defensa desde el
relativismo cultural de regimenes politicos
y religiones concretas que abusan de ellos
“tendrén consecuencias practicas para millo-
nes de personas en todo el mundo” (Zechen-
ter, 1997: 319-348). Zechenter ilustra su punto
de vista con un anilisis del “modo en que las
distintas formulaciones de la nocién de dere-
chos influye en las respuestas internacionales
dadas a los abusos de género, perpetrados
contra las mujeres, o respecto a la negacién de
derechos politicos a las personas que viven
en sociedades no occidentale”. (Zechenter,
1997: 319). Su idea central es que las entidades
colectivas ~esencializadas o no-, tales como
culturas 0 comunidades que se definen a sf
mismas por el hecho de compartir una deter-
minada religién 0 identidad cultural, no de-
ben ser reconocidas como portadoras de una
serie de derechos que las capacite a anular los
derechos de sus miembros individuales. Di
cho con otras palabras: el individuo debe ser
reconocido como portador irreductible de de-
rechos humanos.
Las criticas de Zechenter y muchos otros
pensadores y activistas, desde la antropologia
y otras disciplinas de las ciencias sociales, con
vergen en la postura de politélogos como
Donnelly, que insiste cn la idea de que el tér-
mino “derechos humanos” s6lo puede ser
aplicado a individuos, nunca a grupos, cultu-
ras 0 comunidades sociales. Donnelly sinteti-
za lacuestién en la siguiente definicién: en mi
opinién, solo los individuos son “humanos”,
por consiguiente colectividades com puestas
por una pluralidad de individuos no pueden
poser “derechos humanos” como tales (Don-
nelly, 1989; 19-21, 90-100, 143-158). “Silos de-
rechos humanos son aquellos derechos que
uno tiene simplemente por el hecho de ser un
ser humano, entonces silo los seres humanos
pueden tener derechos humanos: si uno no es,
un ser humano, por definicién no puede tener
derechos humanos” (Donnelly, 1989: 20).
Esta formulacién engafiosa y simplifica~
dora evita la cuestién de cual es la cualidad o
cualidades especificas que hacen aun “ser hu-
mano” “humano’; sin duda, la cuestién clave
cuando se intenta identificar una propiedad
comin, potencialmente universal, subyacente
a las distintas formulaciones culturales de los
derechos humanos. En consonancia con la
discusién mantenida por Cowan, Dembour y
Wilson, citada anteriormente, y con la Decla-
racién Antropolégica sobre los Derechos Hu-
manos adoptada por la AAA, sugiero que el
pensamiento antropoldgico contemporéneo
desarrollado sobre esta materia debe partir de
la base de dos relevantes caracteristicas de lo
“humano”. La primera es que la “humani-
dad” no se da como una propiedad del indivi
duo, considerado independientemente de sus
relaciones sociales con otros seres humanos,
sino que constituye una cualidad construida y
limitada por esas relaciones. En segundo lu-
ar, no se trata de una cualidad que se mani-
este de forma fija en patrones de actividad y
conciencia, sino de una capacidad impredeci
ble de transformacién de cualquier patron
especifico. Dicho de otro modo, el atributo
esencial de lo “Humano” es el proceso social a
través del cual los individuos desarrollan su
capacidad de producir y transformar patro-
nes de accién y conciencia en formas sociales y
culturales. Los derechos humanos, por consi-
guiente, como derechos a ser humano, deben
ser definidos como protectores de la facultad
de los individuos, en su calidad de agentes so-
ciales, para desarrollar esta capacidad: con-
vertirse en humano, La manera de llevarlo a
cabo es transformando capacidades y habili-
dades innatas mediante los patrones de rela-
cidn y conducta que se interiorizan a partir
del contexto de relaciones sociales en el que
los individuos son formados, y ejercitando es-
tas capacidades humanizadas en funcién de
limitaciones sociales que garanticen que en
este cjercicio no se impida a los otros hacer lo
mismo. Un dltimo punto crucial: esta secuen-
cia transformadora de llegar a ser humano no
sélo es un proceso intrinsecamente social, sino
que el ejercicio personal de las capacidades
humanas esta en si mismo dirigido y constre-
ido por las relaciones con los otros. La
“humanidad” que es objeto de “derechos hu-
manos” es asi un modelo de interacciones s0-
ciales, cefiido por otras relaciones sociales. De
ello se desprende que los derechos humanos
deben ser entendidos esencialmente como
relaciones sociales, en lugar de meros atribu-
tos de individuos cn un sentido presocial 0
asocial.
Trasladar la definicién de “humano” de
una simple cualidad de individuos corpéreos
aun proceso por el cual los individuos se con-
vierten en humanos implica conceptualizar
los seres humans y sus derechos humanos
como compuestos por relaciones sociales, Es-
ta afirmacién vuelve a plantear la pregunta
sobre si es posible decir quc las relaciones
grupos que contribuyen a este proceso son su-
jeto de “derechos humanos”
Las relaciones con otras personas a través
de familias, instituciones y comunidades son
una parte esencial en este proceso o deben
contribuir, si no de una forma esencial, si al
menos constructiva, Deberfa esta capacidad
ser definida como un derecho “humano”? De
acuerdo con los criterios anteriores, si; pero
este derecho no viene dado como grupo que
aporta, sino como individuos que se producen
asimismos en calidad de seres humanos a tra-
vés de las relaciones grupales. Los individuos
deberian tener el derecho humano de partici
par cn los grupos si éstos son necesarios para
permitirles producirse a si mismos como scres
humanos definidos por sus propias socieda-
des y culturas. En este sentido, debe conside-
rarse que los individuos tienen el derecho
humano a ser alimentados por Ia familia,
remunerados adecuadamente por los emplea-
dores, educados por la comunidad o protegi-
dos por el Estado-nacién, Sin embargo, estas
entidades sociales no experimentan en si mis-
mas las transformaciones hacia la humaniza-
cién, propias de las personas individuales
=por mucho que contribuyan a cllas-, y es
precisamente este proceso de cambio, como
caracteristica fundamental de lo humane, el
que es fuente y objeto de derechos “huma-
nos”. En suma, dichas entidades no pueden
considerarse humanas en si mismas, al me-
nos no en un sentido adecuado, y, por consi
guiente no pueden pensarse, en términos
de colectividad, como poseedoras de derechos
“humanos”. El anilisis teérico presentado no
se sostiene en la idea de derechos humanosco-
mo derechos grupales sino, segdin argumenta
Donnelly, en que los grupos en cuestién de-
ben demandar otro tipo de derechos (Don-
nelly, 1989; 149-154).
Sin embargo, este supuesto tedrico no es
capaz de ofrecer respuestas suficientes para
una de las formas mas comunes de negacién
de los derechos humanos: aquella que afecta a
grupos completos oa categorfas de personas a
causa de cualidades supuestas 0 reales de los
rupos a los que estas ultimas pertenecen. Si
Bien debe aceptarse que los grupos 6 las cate-
gorias sociales no pueden tener derechos hu-
manos como tales, debe contemplarse el
hecho de que éstos puedan ser la base para la
negacién de los derechos humanos de sus
miembros. En estos casos, los grupos o cate-
gorias en cuestién —tales como los grupos in-
digenas y su territorio, 0 grupos étnicos 0
raciales concretos— deben convertirse, en un
sentido pragmatico, en portadores colectivos
de los derechos humanos de sus miembros.
La negacién de derechos humanos a los
miembros de un grupo por el mero hecho de
su identificaci6n con él, deberia otorgar a éste
un derecho colectivo que sea, en un sentido
analftico, la suma total de los derechos de sus
miembros.
Otra implicacién del acercamiento al con-
cepto de derechos humanos desarrollado en
estas lineas es la necesaria interdependencia
mutua entre las formulaciones universalis-
tas y las del relativismo cultural. El proceso
transformador de dar a la capacidad genérica
de convertirse en humano una forma especi-
fica social y cultural, que he afirmado como el
denominador comin y universal de todas las
formulaciones culturales especificas de hu-
manidad y, por tanto, a fortiori, de los dere-
chos humanos, solamente puede llevarse a
cabo dentro de unas formas culturales espect-
ficas. Se trata, por consiguiente, de un uni-
versal que requiere légica y pragmaticamente
un nivel complementario de formas cultura-
les concretas y diversas para su realizacién
material.
No hay duda de que los derechos conlle-
van una gran diversidad de formas y conteni-
dos en las distintas sociedades y culturas. En
uno de los extremos de este continuum de va-
riaciones, muchas sociedades sin Estado ado-
lecen claramente de nociones especificas de
“derechos”, entendidos como reclamaciones
concretas a favor o en detrimento de otros
miembros de la sociedad 0 de la sociedad en
su conjunto, y de los mecanismos de diferen-
ciacién social para hacerlos respetar. Esta es
una de las razones por la que los esfuterzos pa-
ra descubrir un principio o principios de
derechos humanos universales y transcultu-
rales, a través de una exploracién comparati-
va de los derechos concretos reconocidos por
todas las culturas del mundo, segan defend,
por ejemplo, Renteln (1985, 1990), fueran in-
capaces de dar resultados. Sin embargo, las
reclamaciones espectficas de derechos deben
ser interpretadas como implicitamente -y en
muchos casos explicitamente— basadas en
principios mas generales de imparcialidad,
derecho, justicia o equidad. Dichos principios
generales deben ser compartidos por todas las.
sociedades y culturas con distintas formula-
ciones de derechos, incluso aunque carezcan
de una concepeién de derechos en el sentido
estricto del término, Las distintas formula-
ciones culturales de derechos probablemen-
te deban ser entendidas como extrapolacio-
nes dentro de diferentes condiciones con-
textuales de estos principios comuncs y
transculturales de derecho, equidad o justi
cia. Esto debe ser interpretado como conse-
cuencia de un aspecto o de aspectos genéricos
del ser humano; esto es, en sentido antropold-
gico, la endoculturacién como miembros de
na sociedad concreta y la *integracién en su
sistema de relaciones sociales. Esta es, en defi-
nitiva, la linca argumental propuesta.
Derechos humanos y diferencias
humanas: un principio antropolégico
de derecho
Los tltimos desarrollos histéricos que han
afectado al sistema mundial, al Estado-na-
cién y a la sociedad civil han convergido con
los temas apuntados por los activistas antro-
poldgicos de derechos humanos y los movi
mientos proderechos humanos en el Tercer
Mundo para la transformacion de los contex-
tos sociales, politicos y culturales que siguen
empleando la definici6n que el liberalismo
ilustrado proporcioné respecto a los derechos
humanos; definicién que contintia presente,
con apenas cambios significativos, en la tradi-
cién que domina en la actualidad las discusio-
nes en torno a los derechos humanos. Como
resultado de estas transformaciones histéri
cas, las cuestiones de diferencia cultural y ét-
nica y los derechos colectivos han sido puestos
de relieve a la par que el nexo axiomatico
entre derechos humanos y *Estado ha sido
puesto en cuestién, Estos temas se han incor-
porado de una manera destacada al discurso
teérico sobre derechos humanos en antropo-
logta y otras disciplinas por la via de la expe-
riencia practica de los activistas de derechos
humanos, que se han visto obligados a intro-
ducir respuestas pragmiticas en su trabajo
(Turner, 2003a, 2003b),
Fue resultado de la experiencia practica
de los miembros del Comité pro-Derechos
Humanos de la AAA, como activistas en lu-
cha contra las violaciones de los derechos de
los pueblos indigenas y otras minorias cultu-
rales, que las cuestiones de diferencia pasaran
a ocupar un papel principal en el borrador de
Deelaracién de Derechos Humanos prepara-
do por el Comité. En casos de violacion de de-
rechos humanos, la Asociacién prevé que este
borrador actée como definicién de trabajo
que pueda sentar las bases para la accién. El
fragmento clave de la declaracién del Comité,
al que me he referido en las lineas anteriores,
dice lo siguiente: “La Antropologia como dis-
ciplina académica estudia las bases y las for-
mas de la diversidad y unidad humana; la
antropologia como practica persigue aplicar
este conocimiento a la solucién de los proble-
mas humanos. La AAA, como organizacién
profesional de antropélogos, ha estado, y debe
continuar estando, implicada siempre que la
diferencia cultural sca esgrimida como motivo
de la negacién de derechos ~donde lo “huma-
no” es entendido en todos sus sentidos, tanto
desde el punto de vista cultural comosocial, lin-
giifsticoy biolégico” (American Anthropologi-
cal Association, Commission for Human
Rights; en Anthropology Newsletter, 1993; las
cursivas son mfas). La Comisi6n pas6 a Ilamar-
se “Comité pro-Derechos Humanos” en 1996.
En los términos del documento, “diferen-
cia humana” es criterio de derechos humanos,
ya que incluye la especificidad conereta en
funcién de la cual los seres humanos, indivi-
dual y colectivamente, se han hecho a si mis-
mos evolutiva, social y culturalmente. Segtin
se usa en el texto, el concepto de “diferen-
cia” se refiere a caracteristicas culturales, so-
ciales, lingiiisticas o biolégicas especificas que
contrastan, en tanto que variables y contingen-
tes, con las aptitudes humanas univerealee que
posibilitan su produccidn: en una frase ya fami-
liar en antropologia, a “capacidad humana pa-
rala cultura”. La “capacidad para la cultura” es
fundamentalmente la facultad de producir
existencia social, y determina, por tanto, su sig-
nificado y forma social. La “diferencia, como
Principio de derechos humanos, es el resultado
del desarrollo de esta capacidad. Es de esta for-
ma un principio esencial de empoderamiento,
ee
La “diferencia” aparece en la declaracion
como un principio mas general que el concep-
to de “derechos”. Estos tltimos, aunque no se
definen directamente, son abordados por su
implicacién en reivindicaciones relativamen-
te mas especificas. Si bien la nocin de dife-
rencia s6lo se cita explicitamente en tanto que
base inadecuada de negacidn de derechos mas
que como principio positivo de derecho en si
misma, lo que en definitiva se deduce es que
resulta precisamente el derecho a la diferen-
cia lo que debe constituir la base efectiva para
unos derechos humanos transculturales,
Enel criterio de “diferencia humana” co-
mo derecho humano fundamental —segin
queda explicito en los parrafos citados ante-
riormente de la declaracién— est4 implicito
que dicha diferencia se halla presente por
igual entre todos los grupos humanos e ind
viduos. Por tanto, resulta incoherente cual-
quier reivindicacién individual o grupal del
derecho a desarrollar identidades o valores
propios a expensas de otros grupos o indivi-
duos diferentes o impedir a estos tiltimos un
desarrollo auténomo y distinto, Evidente-
mente, tampoco autoriza a los gobiernos es-
tatales a actuar, en nombre de un supucsto
“derecho al desarrollo” colectivo, con vistas a
la supresién de las diferencias culturales entre
grupos comunitarios o individuos, segan han
sostenido ciertos regimenes asidticos —Mala-
sia, Singapur, Indonesia. De hecho, propor-
ciona una base conceptual incuestionable
para la promocién del derecho, tanto indivi-
dual como colectivo, a la autoproduccién
mutua. Al mismo tiempo, el criterio de dife-
rencia es impredecible: implica no sélo el de-
recho a identidades distintas producidas en el
pasado, sino a aquellas que se producirén en
el futuro, Come tal, no apunta a un concepto.
de cultura entendido como estructura sineré-
nica y ahistérica, compuesta por caracteristi-
cas 0 cdnones esencializados, sino al proceso
histérico activo de crear cultura, significados,
identidades y formas -sociales y lingiiistico:
En opinién de los autores de las Directri-
ces de] Comité pro-Derechos Humanos de la
AAA, los criterios de diferencia emergen de
la necesidad de un principio comin o regla
general de consulta, que oriente la accion
en los casos presentados ante la Comision 0
aquellos a los que han tenido que enfrentarse
los antropélogos en cl campo. En conteaste
con la concepcién del liberalismo ilustrado de
Ja idea de una naturaleza humana universal,
personificada en individuos concebidos como
auténomos y presociales, la formulacién del
61
Comité respecto a las diferencias humanas se
ha llevado a cabo sobre una base sensible a los
diferentes contextos, que surge de una per-
cepcién pragmatica de los contrastes entre
identidad social y préectica. Enfatiza a la par
tanto la dimensi6n colectiva como la indiv
dual de “lo humano”. Dicho en otras pala-
bras: las diferencias colectivas se tratan como
“humanas” en el sentido de diferencias indi-
viduales, al tiempo que se considera que los
derechos individuales implican una dimen-
sion colectiva. Al mismo tiempo, el criterio
diferencia humana adoptado por el Comii
trata de combinar lo universal con el recono-
cimiento, desde el relativismo cultural, de la
importancia fundamental de las diferencias
culturales, sociales y humanas.
Diferencia, derechos y conflictos:
principios, politicas y pluralismo
Decir que los sujetos tienen derecho a ser
diferentes, seguin afirma la declaracién de la
AAA, no implica, por otra parte, el derechoa
imponerse sobre los otros ni forzarles a adap-
tar sus valores y practicas sociales a expensas
de la realizacién de los suyos propios. El de-
sarrollo cn condiciones de igualdad de los dis-
tintos valores, formas sociales ¢ identidades
tampoco implica como resultado la consecu-
cién de una sociedad arménica y libre de
reclamaciones de derechos que enfrenten a
diferentes partes. Por el contrario, es de espe-
rar que estos conflictos sean producto de las
relaciones sociales de cooperacién y com-
petencia entre las distintas partes en las ac-
tuaciones encaminadas a la satisfaccion de
distintas necesidades y valores sobre la base de
diferentes capacidades. Desde esta perspecti-
va, el criterio de diferencia humana implica
una nueva conceptualizacién del rol de las
préicticas sociales ¢ instituciones, tales como el
Estado, en su papel de mediadoras, arbitros
y reguladoras de las maltiples, divergences
y potencialmente conflictivas identidades
culturales.
La defensa de los derechos humanos afec-
ta de leno a la compleja lucha en pro de una
educacién plural, con sus intrinsecos corola-
rios politicos de adaptacién y compromiso,
tuna ¥ez que las batallas por los derechos fun
damentales se han vencido. Asi la defensa del
derecho a la diferencia lleva a una continui-
dad fundamental en la defensa de derechos y
enlas luchas politicas por lograr el empodera-
miento, la liberacién y la educaci6n. El dltimo
einntil intenro de aislar los derechos huma-
Derechos humanos
nos del contexto politico y de los aspectos so-
ciales de los conflictos que aquéllos generan
supone que el movimiento proderechos hu-
manos y, sobre todo, los antropélogos como
teéricos y activistas de los derechos humanos
deben esforzarse por integrar en la teorfay en
la prdctica las dimensiones politicas y concep-
tuales de su compromiso con el sujeto.
Bibliografia
AMERICAN ANTHROPOLOGICAL ASSO-
CIATON (1947): “Statement on Human
Rights, submitted to the United Nations
Commission on Human Rights”. American
Anthropologist (new series), 49, 4: 539-543.
AMERICAN ANTHROPOLOGICAL ASS¢
CIATON, COMIMSSION FOR HUMAN
RIGHT (1993): “Report”. Anthropology News-
letter, 34, 3: 1-5. (1995): Guidelines for a perma-
nent Committee for Human Rights within the
American Anthropological Association (Memo-
ria-en la pagina web de la AAA wwwaanthro-
neworg).
BOBBIO, Norberto (1996): The Age of rights. Lon-
don: Blackwell.
COWAN, Jane K. DEMBOUR, Marie-Bénédic-
te; WILSON, Richard A. (eds.) (2001): Cultu-
re and Rights: Anthropological Perspectives.
Cambridge: Cambridge University Press.
DONNELLY, Jack (1989): Universal Human
Rights in theory and practice. London: Cornell
University Press.
GELLNER, David N. (2001): “From group rights
to individual rights and back: Nepalese strug-
gles over culture and equality”, en Jane K.
Cowan, Marie-Bénédicte Dembour y Richard
A. Wilson (eds.), Culture and Rights: Anthropo-
Jogical Perspectives. Cambridge: Cambridge
University Press, 177-200.
RENTELN, Alison D. (1985): “The unanswered
challenge of relativism and the consequences
for human rights”. Human Rights Quarterly,
7-4:514-540.
— (1990): International human rights: universalism
us, relativism. Newbury Park, California: Sage.
THOMPSON, Richard H. (1997): “Ethnic mino-
tities and the case for collective rights”. Ame-
rican Anthropologist, 99-4: 789-798.
TURNER, Terence (1997); “Human rights, hu-
man difference: Anthropology’s contribution
to an emancipatory cultural polities”. Journal
of Anthropological Research, 53-3: 273-292.
— (2003a): “Clase, cultura y capitalismo. Perspec-
tivas histéricas y antropolégicas de la globali-
mastic” acs leek Cats Clareda ¥ Aacrraiin:
Barafiano (coords.), Cutruras en contacto: En-
cuentros y desencuentros. Madrid: Ministerio de
Educacién, Cultura y Deporte, 65-110.
— TURNER, Terence (2003b): “Class projects,
social consciousness, and the contradictions of
globalization”, en Jonathan Friedman (ed.),
Violence, the state and globalization. New York:
Altamira, 35-66.
ZENCHENTER, Elizabeth M. (1997): “In the
name of culture: Cultural relativisin and the
abuse of the individual”, en Carole Nagengast
y Terence Turner (eds.), Journal of Anthropolo-
‘gical Research, 33-3: 319-348,
Terence §
Turner
Véanse ademas Acciones alirmativas, Acultt
racion, CIUDADANTA, Cindadano. CUL.
TURA, Derecho de inyerencia, DESARRO.
LO, DIFERENCIA ¥ DESIGUALDAD,
Diferencias naturales y diferencias suciales,
Discriminacion positiva, ELITES, Elites eos
mopolitas, FSTADO-NACION, IDENTI
DAD, INDIGENISMO, INTEGRACION,
MINOR{AS, MULTICULTURALISMO,
Naturalizacion, NUEVOS) MOVIMIEN
TOS SOCIALES, PATRIMONIO, Racismo
yneorracismno.
Desarrollo
Sila polisemia constituye un rasgo caracte-
ristico de los conceptos cientifico-sociales, en
el caso que nos ocupa la multiplicidad de
significados resulta ain més relevante. Esta
particularidad no es ajenaa Ja naturaleza pluri-
disciplinar de la definicién del vocablo a y la
pluraliclad de los enfoques, tanto tedricos como
aplicados y centrados en la intervencién social,
que se han ido generando desde varias décadas.
Ciertamente, entre los modos de abordar
el desarrollo destacan doctrinas y practicas
que han privilegiado y siguen anteponiendo
la dimensién econémica a otros aspectos, dan-
do lugar alo que, en el campo de la economfa,
se designa como desarrallismo, ¢s decir, la
ideologia que propugna el desarrollo mera-
mente econémico como objetivo prioritario.
Cabe sefalar que esta concepcién del desarro-
Ho subyace en varias acepciones de la palabra
que remiten a la nocién de mayor 0 menor
grado de crecimiento o aumento de la impor-
tancia de la riqueza, y ello desde un punto de
vista cuantitativo que desestima la dimension
cualitativa de cualquier mejora econémica 0
evolucién progresiva de la economia que
apunte hacia mejores niveles de vida.
Le
Esta perspectiva es sin duda el punto débil
de las propuestas de quienes abogan por el
desarrollo “sostenible” y que han sido percibi-
das como la prolongacién légica de una defi-
nicién superficial del desarrollo, sin que se
aprecie, en definitiva, una diferencia sustanti-
va entre las dos tendencias que se inscriben
dentro de esta corriente. En efecto, mientras
que para la primera de ellas el desarrollo se
restringe al ambito cconémico limitandose fi-
nalmente al crecimiento econémico, conere-
tamente al del producto interior bruto, para
la segunda, el caracter sostenible del desarro-
Ho, que implica la conservacién del medio
ambiente, se refiere a politicas locales que no
cuestionan las pautas de comportamientos de
consumo ~o consumismo- y la produccién
de bienes y residuos, ni el impacto que ticnen
estas conductas sobre el medio ambiente. A
fin de cuentas, aunque se mencionen ciertas
consideraciones sobre cl impacto ecolégico
del desarrollo, se subordinan los problemas
medioambientales a aspectos econdmicos, in-
fravalorando la participacion social como me-
dio ad hoc para garantizar la “sostenibilidad”
y menospreciando el alcance del proceso poli-
tico para reforzar el desarrollo.
En respuesta a estas formulaciones que
descartan la posibilidad de otorgar un papel
activo a las comunidades en los procesos de
toma de decisién, lo que convierte a éstas en
meros receptores pasivos de prestaciones im-
puestas desde fuera, se contrapone una pers-
pectiva alternativa del desarrollo apoyada en
la idea de sustentabilidad, Con ella se supera
el reduccionismo cconomicista de las pro-
puestas anteriores ampliando significativa-
mente el Ambito definicional del desarrollo al
incluir dentro de éste nuevas dimensiones re-
lacionadas con el desarrollo de la equidad
~distribucién del PIB, existencia de oportuni-
dades econémieas, busqueda de una mayor
igualdad y mejora del bienestar humano- las
oportunidades *laborales -que ofrecen un
trabajo productivo y salarios adecuados-, el
acceso a diferentes categorias de bienes —co-
mo tierras, infraestructuras materiales o cré-
ditos y sobre los cuales debe velar el *Estado-,
los gastos sociales para atender los servicios
basicos-, la igualdad de género —para garan-
tizar a las mujeres un mejor acceso a la educa-
cin, medios financicros y al trabajo, la
buena gobernacién y la sociedad civil activa.
Los debates definicionales en torno a lo
“sostenible” y lo “sustentable”, que son par-
ticularmente abundantes en el mundo hispa-
nohablante —véase, entre las numerosas
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Fassin El Orden Moral Del Mundo TraductionDocument28 pagesFassin El Orden Moral Del Mundo TraductionMaría Pérez CabreraNo ratings yet
- Clase 2. Acción IntencionalDocument2 pagesClase 2. Acción IntencionalMaría Pérez CabreraNo ratings yet
- Apuntes EstadísticaDocument50 pagesApuntes EstadísticaMaría Pérez CabreraNo ratings yet
- Práctica Khon. - María Pérez, Grupo 34.Document2 pagesPráctica Khon. - María Pérez, Grupo 34.María Pérez CabreraNo ratings yet
- Nota Lectura Ortner y Blázquez - Pérez, María.Document1 pageNota Lectura Ortner y Blázquez - Pérez, María.María Pérez CabreraNo ratings yet
- Movimientos MigratoriosDocument8 pagesMovimientos MigratoriosMaría Pérez CabreraNo ratings yet