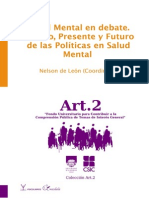Professional Documents
Culture Documents
Núñez, Sandino (Dióptrica)
Núñez, Sandino (Dióptrica)
Uploaded by
Gabo El Pinar0 ratings0% found this document useful (0 votes)
3 views9 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
3 views9 pagesNúñez, Sandino (Dióptrica)
Núñez, Sandino (Dióptrica)
Uploaded by
Gabo El PinarCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 9
28423, 1451 Diéptica
© sandinonuneziw hace 3 dias 20 Min. de leetura
Didptrica
L
La luz no tiene la menor obligacién de partir del objeto en rayos que convergen en nuestro ojo, tal como la
perspectiva y la geometria lo indican, Al nacer, el vi
la distancia o la profundidad. Ve luz, e inmediatamente cierra los parpados porque esa luz duele (asi como
también duele el impacto del aire en la nariz y los pulmones). De a poco aprende a organizar visual y
geométricamente esa luz en el espacio. La organizacién geométrica de la luz es histérica y social. El espacio es
condicién a priori de la sensibilidad. Y lo a priori es lo social, obviamente (no entiendo cémo se lo ha podido
pensar de otro modo).
jente humano ve, es verdad. Pero no ve el mundo, el espacio,
‘Vemos luz en dimensién cero, y luego pensamos o calculamos el espacio. Tomamos distancia. La dimensién uno es
recta o rayo, unién del punto luminoso y el ojo o punto geometral. Demarcamos la distancia entre dos puntos
exteriores La dimensién dos es el plano, Finalmente legamos a postular o entender la cantidad infinita de capas,
cortes y planos paralelos. La dimensién tres es el espacio como vacio volumétrico que nos rodea, y donde los
hntpssiwwusandinonunez.comipestisiénticaMalid=lwAROSKaPKISASRW/P4snFUJm_AvKoICCMI2002 1epq\96001Ke_BaSIoJg 19
airs, 1451 Disptica
objetos se emplazan a distancia de nuestro ojo. Esta exponenciacién geometral no puede ocurrir sino invirtiendo
la secuencia. Por lo pronto, siempre hay un delay o un retraso. Si “somos” en una recta “vemos” un punto. En un
plano “vemos” una recta. En un espacio “vemos” un plano. Si vemos una figura bidimensional, el ojo, por fuerza,
es un punto exterior al plano en el que la figura esté emplazada, y ese plano més ese ojo son una figura
tridimensional. “Ver” un objeto tridimensional o volumétrico puede entenderse como “ver” una figura
bidimensional y ya saber (y saber calcular) su existencia 3D. Un cilindro visto lateralmente no se distingue de un
reetdngulo. De un eubo podemos ver un maximo de tres caras, es decir, un hexdgono en el que, vértice por medio,
‘trazamos tres rectas que convergen en el centro: sabemos que esas rectas se interceptan en angulos de 90 grados
pero vemos angulos mas grandes (en el plano, esos tres angulos suman 360 grados, pero en el espacio suman 90
menos). Las perspectivas geométricas nos proporcionan los algorit mos para representar el espacio (que existe) en
el plano (que vemos), y entender lo que vemos (una elipse, digamos) como una anamorfosis perspectiva de lo que
es (un cfrculo), Podriamos decir, provisoriamente, que “vemos” en dimensién n y calculamos, por lo menos, en
net. ¥ lo inquietante es que sin ese célculo no hay visién, por lo cual ver es haber visto ya, en dimensién n+1 (s
“veo” en dos, “soy” en tres).
El céleulo no parece estar hecho sobre la luz que vemos. Est hecho de puntos, rectas, planos y volimenes, y de
distancia, altura y profundidad. La luz, que no tiene por qué guardar con nosotros ninguna distancia, parece ser
innecesaria. Un vehiculo automatizado tiene sensores o escéneres léser que barren el terreno n
que tarda un pulso en reflejarse en un objetivo y volver. Ni bien se detecta una irregularidad que podria amenazar
la estabilidad del vehfculo, por ejemplo, o un obstéculo contra el cual podria chocar, un algoritmo da al sistema
ninuir la velocidad, de detener la marcha o eventualmente de corregir la trayectoria
doblando las ruedas en tal o cual Angulo a izquierda o derecha, etc. Este vehiculo, obviamente, no ve. Pero no
solamente porque los bastones léser no trabajan con informacién éptica. Técnicamente nada impediria que el
“sistema perceptivo” del artefacto fuera éptico. Imaginemos una o varias c4maras de video (secuencia de
fotografias a razén de 30 por segundo) y un sistema operativo capaz de procesar geométricamente todas y cada
una de esas imégenes visuales en términos de proyecciones, cartografia, topologfa, perspectiva, distancia,
profundidad, ete. ¥ no sélo las imagenes: también su secuencia es fuente de informacién: la secuencia permite
detectar, igual que los bastones liser, a qué velocidad se acerca un eventual obstéculo, Podria decirse que las
imagenes planas son proyectadas como espacio 3D. Pero eso es una condicién subjetiva. Para el sistema, en
ningtin momento es necesario que haya una imagen fisica (en una pantalla 0 un monitor, digamos, o como cuadro
impreso) como output de un sistema de registro y como input a ser procesado por los algoritmos geométricos. Hay
un continuo informacién-céleulo-operaciones. N
aunque procese informacién éptica, este vehiculo, al igual que el anterior, tampoco ve. La luz ahi no interviene
como luz para un ojo humano. Y, extraiiamente, eso se debe a que el célculo no funciona adosado ala vision y a la
“perspectiva’, sino como algoritmo ciego que toma a la luz. como datos o informacién. Un sonar daria lo mismo, y
un bast6n también. Interfaces y enlaces, sensores, sefiales y érdenes o instrucciones algoritmicas simples
inambiguas (desde el sistema perceptivo al sistema motor, por ejemplo) son un campo inmanente y, por tanto,
ciego. Ahf no hay detenciones, suspensiones o envios. Ah{ no hay alguien que sepa, postule, considere o pueda
decir: esto es una imagen, esto es una proyeceién, esto es un mapa.
idiendo el tiempo
motor la orden de
die “ve” la
‘agen pintada por la c&mara. Es obvio entonces que
Cuando se hace volar a un dron, el piloto remoto tiene un receptor, una pantalla que capta lo que registra la
chmara de la maquina. ¥ excepto por poesia no tendemos a decir que el piloto ve a través de los ojos del dron.
Seria como decir que al sostener la cAmara del teléfono celular con un bast6n vemos a través del ojo del bast6n. Y_
por més que incorporemos servomecanismos en el dron que procesen informacién “visual” u “éptica” como los
htpssiwww-saninonunez.com/postisiéptica feck
IWAROSKaPKISASRWVPA4snFUJm_AvKo3CCMI20Q2 epqv36001Ke_AaSIodg 20
2423, 1451 Disptica
que postulébamos antes, el monitor o la pantalla son innecesarios para el sistema, son una suspensién y una
apertura en los procesos inmanentes del sistema, y no muestran, sino como metéfora animista 0 “conciencista’, lo
que el dron ve. En el filme Terminator (James Cameron, 1984), el T-800, un androide cibermecénico metélico
con un camuflaje de tejido orgénico,
(breves) de la pelicula muestran el mundo visto por el androide: el espectador ve lo que la maquina ve. Vemos una
pantalla de color herrumbre o ladrillo que muestra un mundo reticulado por ordenadas y abscisas y cuadriculas,
velocisimos célculos y proyecciones, cédigos y nmeros salpicados ansiosamente aqui y alla, contornos de figuras
o formas que titilan por un par de segundos (ées esa figura un humano?, éa qué distancia est4?, ées hostil?, desta
armado?, éde qué talle es su ropa?, etc.) ete. La pregunta obvia es épor qué hay una pantalla o un monitor que
muestra imagenes? Que es la misma que épara quién esti ahi esa pantalla?, équién la mira? El exceso es doble, En
primer lugar, si hay célculos, proyecciones, cuadriculas, puntos de fuga o frases escritas que sugieren respuestas
posibles del androide (para un diflogo que esté manteniendo con alguien en ese momento), toda esa ciega
ta como imagen o lenguaje parece estar ahf para que alguien lea, interprete y decida, Alguien
dentro de la marioneta o lejos de ella, con un control remoto. Todos esos signos operacionales siempre son signos
de alguna interfaz, entre la maquina y un usuario (humano), como cuando el monitor de una cémara de video
muestra un punto rojo, las letras REC, o la carga de la baterfa, Pero aqui no hay nadie, Olvidamos que la maquina
no es algo que tiene la capacidad de registrar informacién y luego de calcular (a partir de ella) para realizar 0
corregit y modificar los procesos motores: el circuito informacién-célculos-operaciones es la maquina. La
maquina no tiene por qué darse a ver sus propias operaciones. La totalidad-méquina o la unidad-méquina es su
funcionamiento incesante: su instinto, por asi decirlo. En esa totalidad solamente hay datos, informacion y
pardmetros: nadie distingue ni postula ni da entidad alguna a la “percepeién” o al perceptum (nadie se ha
separado del mundo que ve). Todo ese sistema inmanente es, por definicién, ciego: no ve luz, es decir, no ve. Por
‘tanto, y en segundo lugar, daria lo mismo que la pantalla estuviera libre de todo reticulado tecnologico y de todo
fndice operacional y mostrara solamente al mundo desnudo. EI
ija al pasado con el objetivo de matar a alguien. Algunas
secuenci
“mundo desnudo” o en si ya es mediacin o
sintesis social a priori: snicamente cumple la funcién de dar a ver que vernos afuera y qué vemos en ese afuera.
Ver es siempre mostrar qué se ve (y por tanto, que se ve).
Aunque frecuentemente el hombre se haya pensado a partir de la maquina (la economia empuja a un modelo
maquina de lo social), Io que no hay en ninguna maquina (biolégica o técnica) es un sistema perceptivo
socialmente abierto o —es exactamente lo mismo— plegado subjetivamente, tal como irrumpe en el mundo
histérico humano, En estos ejemplos, esa apertura constitutiva de todos los procesos operativos no esta en la
cdmara ni en los bastones laseres: esté en la pantalla, Pues la pantalla muestra: esta ah{ solamente para dar algo a
ver (al otro social). Esa mostracién, ese dar a ver esté en la base de la funcién ver, pues es lo que dispara toda la
metafisica de la vision, de la percepeién y el perceptum, de la luz como distancia entre el mundo y el ojo que lo
percibe. También dispara la lgica de la mediacién y el engafio.) En la pantalla la luz se sitéa en su distancia
presupone y asume el corte simbélico de un ojo (sujeto) situado a una cierta distancia del objeto que ve. Ahi se
postula al perceptum como algo distinto y (en parte) externo al organismo que percibe, y por lo tanto se postula
simulténeamente al objeto como algo que esté “detrs” o “mAs alld” del perceptum (aquello de lo que el perceptum
es perceptum), la cosa en si, ya en una decidida posicién de exterioridad representacional con relacién al
organismo o al sistema. Y no se trata simplemente de que “veamos el mundo” individualmente y luego lo
negociemos con el otro en la pantalla. Es mucho més radical: nuestra visién es, desde siempre, pantalla. La
pantalla representa, siempre, al lenguaje, y, més especificamente, a la escritura representacion:
mundo, el mundo como mundo-par
procesos orginicos o técnicos en précticas sociales
dar a ver el
-otro. Esa es la légica de apertura (representacién) que abre todos los
htpssiwww-saninonunez.com/postisiéptica feck
IWAROSKaPKISASRWVPA4snFUJm_AvKo3CCMI20Q2 epqv36001Ke_AaSIodg 39
2423, 1451 Disptica
Pero esa légica se dispara desde su contralégica, o mejor, surge de su propia inversién temporal. La visién humana
esta, desde el comienzo, hecha de practicas sociales ¢ historicas pretéritas. Esas précticas se olvidan en tanto que
pricticas y se convierten en técnicas y en operaciones preconscientes incrustadas en la memoria muscular y
neurolégica del organismo. El ojo olvida que
geometriza, proyecta y dibuja: ahora simplemente ve afuera. El célculo, la proyeccién y el trazado se alejan del
mundo social-histérico o representacional, y se esconden y legitiman en el fundamento o el principio objetivo de
Ia luz —pues ya se han incorporado a la oscuridad de los procesos orgénicos o técnicos. Mas allé de la apariencia
(lo que vemos) esta la esencia objetiva del mundo, la cosa en sf o el mundo desnudo (lo que es): el ojo esta provisto
de los algoritmos ciegos que permiten pasar del primero al segundo mundo, o inferir al segundo a partir del
primero. El problema apariencia/esencia siempre ya ha sido resuelto, en su propio planteo, por la ciencia
moderna. No importa que vea apariencia: el ojo es capaz de calcular (y por tanto de ver y decir) la esencia. El ojo
ve luz, pero cree que ve el mundo y el espacio y los objetos. Eso es lo que la historia le ha ensefiado: ve la pantalla,
que es lo que se le da a ver. La historia social se ha situado un poco “por detrés” de la historia natural y orienta la
evolucién natural del ojo hacia lo social. Tal el papel simbélico de la luz: separar al ojo del afuera que él ve, porque
ese afuera debe ser visto y mostrado (pantalla).
abe aquello que la
joria Ie ha ensefiado. Olvida que traza, calcula,
La realidad (humana) no es un mundo objetivo en el que los individuos deban resolver problemas para sobrevivir
(y para lo cual eventualmente deban coordinar sus energias individuales). Es, antes, un campo de transacciones
sociales. Lo que un sujeto ve es algo de lo que debe dar testimonio, ya que su otro debe ver “lo mismo”. Ese
“carfcter suprasensible” (la pantalla), suspende y abre una brecha en el proceso primario, automitico, narcisista y
ciego de las maquinas técnicas o biolégicas. Representa la luz de un corte, una suspensi6n y una apertura en la
continuidad cerrada del proceso informacién-célculo-operacién.
En el famosisimo ejemplo de Quine, el nativo sefiala a un conejo y dice Gavagai. El lingiiista —o antropélogo—
anota: “Gavagai = conejo” (equivalencia o ecuacién en la que el verbo atributivo ser es el signo de igual). Es
razonable. Pero écmo saberlo? Podrian los nativos clasificar a los animales de otra manera: animal que salta (un
sapo también serfa Gavagai), cuadrfipedo mediano (un perro también seria Gavagai), ete. Gavagai podria ser el
nombre propio de ese conejo. O el nombre del conejo saltando (pero no en reposo), 0 cuando aparece a la
izquierda del campo visual, o de mai
‘a y no al atardecer, ete. O podria también ser el nombre del dedo del
nativo, o de la accién misma de sefialar. Adems: épor qué Gavagai deberia ser un nombre? Podria ser una
interjeccién, por ejemplo (como “ihuija! o “iahijuna!”), o una figura desplazada compleja que significa “va a
ocurrir una desgracia” (los nativos son muy superst
presupone una compleja ontologia que debemos dominar (presuponer) para poder traducir. Pero su mecénica
sintética es aparentemente muy simple: sefialar o dar a ver algo (a otro) mientras se pronuncia el nombre de lo
sefialado.
josos). Sefialar, 1", nombrar: la deixis ostensiva
Mami sefiala un perro con el dedo indice y
tuti, Ella no lo sabe, pero eso es una apuesta y también un forcing. Su nifio debe entender, entenderé. Pero mam&
se comporta como si él ya entendiera. Al principio el asunto debe ser més bien dificil (Jo que sefiala es menos el
dedo de mamé que su mirada, su pretendido interés 0 asombro juguetén y contagioso por aquello que esté dando
ice guau-guau, sefiala a un nifio y dice nene, sefiala un auto y dice
htpssiwww-saninonunez.com/postisiéptica feck
IWAROSKaPKISASRWVPA4snFUJm_AvKo3CCMI20Q2 epqv36001Ke_AaSIodg 49
airs, 1451 Disptica
a ver), pero al cabo de un lapso bastante breve el nifio aprendié la mecénica. Traza una recta imaginaria que lanza
al espacio el dedo indice de mamé, y cuando esa linea intercepta al primer objeto, ahi cae el nombre: ese objeto se
Jama la palabra que mamé esté articulando (tuttt, nene, drbol, rojo, tormenta). El nifio saldra de ese formato
sabiendo de nombre:
distancias. Sabe de la distancia desde el dedo de mamé al objeto sefialado. Sabe que el sonido nene que mama
suelta es el nombre de ese objeto volumétrico que mamé sefiala con su dedo. Sabe también que la palabra nene es
algo distinto del objeto que mamé sefiala. Sabe que un nombre es “para siempre”, que las cosas no cambian de
nombre segiin se emplacen en tal o cual lugar, o estén iluminadas por tal o cual luz, o estén en tal o cual posicién,
porque también sabe que el objeto es distinto (o esta separado) de la circunstancia (lugar, tiempo, modo) en la que
esti emplazado. Termina por saber de la distancia entre su ojo (0 su propio dedo indice) hasta ese objeto que se
lama mamé (y que hasta hace poco era lo que le daba el mundo a ver). Y también sabe de la distancia entre el ojo
del que lo mira (0 su propio ojo) y &l mismo como objeto. Ahora sabe que hay cosas, o que las cosas son akt afuera
y que siempre han sido, atin antes de habérseles asignado un nombre, esperando con paciencia eterna el momento
de ser convocadas a escena, de ser miradas y nombradas.
s, es verdad, Pero para eso debe ser también un experto en separaciones, lineas rectas y
Pero todo ese saber no es un saber que se sepa. Es un saber no consciente: es un saber que opera y funciona, como
si hubiera sido sintetizado orgénicamente en su memoria muscular y en sus circuitos nerviosos. Y todos esos
automatismos, como una costra, se endurecen alrededor de algo que ha sido olvidado o reprimido. Pues llegado el
punto, y esa es la idea, el nifio ha hecho foco en las cosas y en el mundo (el contenido de la representacién) y ha
olvidado ese dar a ver el mundo (la forma-representacién) ejercido por mama, que es —para el caso— quien
encarna a lo social. Ha olvidado o reprimido la funcién pantalla. El ojo entiende que ve el mundo y no una
pantalla en la que lo social (mama) proyecta su propia historia. ¥ mama tampoco lo sabe: cree que ha mostrado el
mundo pero ha ensefiado una ontologfa. Social es el lugar al que el viviente humano se dirige, y social es también
aquello que lo lleva y lo gufa. Esa doble posicién es desconcertante.
le es exactamente el primer corte en el Génesis.
lenguaje (representacién) la traiga al mundo de lo positivo distinguiéndola de la no-luz, de que haya una distancia
(aunque minima, infranqueable) entre el ojo y lo que el ojo ve, que hace de aquello que el ojo ve el contenido o la
ficcién de ese lenguaje, y del ojo algo que habla y piensa. Es la orden de que todo proceso o toda logica sean
decibles o pensables, de que sean para-el-otro. La luz abierta y la luz plegada: la luz no es sélo la luz: es dar a ver la
luz, Eso se supo alguna vez, pero luego fue olvidado. Y en ese olvido la luz. asumié su forma més pobre: no fue
Tenguaje
entiende en su profundidad, pues cayé en el orden de los contenidos ficcionales de la literatura fantéstica: un
personaje sobrenatural acciona los interruptores para que se enciendan las luminarias del universo, como si antes
de la luz hubiera no-luz. Hemos reprimido el verdadero milagro: el origen historico y el fundamento social, y por
tanto, contingente, de toda creacién.
iat lux es la orden de que la luz. sea, es decir, de que un
10 el mero contenido del lenguaje. Que alguien (Dios, que no es sino el Otro) haya creado la luz ya no se
En el principio cre6 Dios los cielos y la tierra./¥ la tierra estaba desordenada y vacia, y las tinieblas estaban
sobre la faz del abismo, y el espiritu de Dios se movia sobre la superficie de las aguas./¥ dijo Dios: Sea la luz; y
htpssiwww-saninonunez.com/postisiéptica feck
IWAROSKaPKISASRWVPA4snFUJm_AvKo3CCMI20Q2 epqv36001Ke_AaSIodg 59
aia, 14:51 Digptica
la luz, fue./¥ vio Dios que la luz era buena; y separé Dios la luz de las tinieblas./¥ lamé Dios a la luz Dia, y a las
tinieblas llamé Noche. ¥ fue la tarde y la maftana un dia.(Génesis. 1.1, 1.5)
El relato biblico es la forma de lo que hoy no podemos entender ni pensar. Es demasiado traumético. Sélo lo
toleramos al retirarlo al espacio inofensivo de la ficcién y de la literatura, de la imaginacién casi tierna de nuestros
antepasados (nuestra propia imaginacién cuando éramos nifios), esa atmésfera primitiva cargada de fabula y
magia, ese principio fantéstico y sobrenatural con un Amo Creador potente y prodigioso haciendo surgir todas las
cosas del desorden y de la nada. Deberiamos considerarlo en forma mas seria. Digmoslo desde el comienzo:
sera politicamente necesario cuestionar al mundo todo como esa evidenci
estado ahf, como un autémata que obedece a sus leyes objetivas o asubjetivas eternas, significando nada?, épor
qué no creacién, en el sentido bblico de la palabra, contra el idealismo materialista cientifico, empfrico 0
positivista? En primer lugar: el mundo proviene, ha sido creado. Hay una creacién, hay un milagro. Pero el
milagro no es la luz surgiendo de la nada tenebrosa ni la vida surgiendo de la materia muerta. El milagro de la
creaci6n es haber cortado el mundo en dia/noche o en vida/muerte. El milagro no es el contenido, es la forma. La
creacién milagrosa tiene la forma de una orden: la orden de existir que irrumpe como un golpe en la eternidad de
la indeterminacién.
Imaginemos que hemos logrado enviar y emplazar una camara de video, oportuna y convenientemente, en el lugar
exacto de la creacién, un par de minutos antes de que comience el prodigio —mientras la tierra todavia esta
éno
inmediata e increada que siempre ha
“desordenada y vacia”. Encendemos nuestro monitor y comenzamos a recibir las primeras imagenes que viajan a
través de los siglos y los milenios. Curiosamente, podria ocurrir que lo que viéramos pareciera no ser muy
diferente a lo que podemos ver en cualquier paisaje terrestre. De pronto entendemos que Dios dice “que sea la
luz”. ¥ aunque la Biblia anota “y la luz fue", nuestra cémara y nuestro monitor no registran ningiin cambio
objetivo después de la orden: todo estuvo ahi siempre, y todo sigue estando. No se encendieron de pronto todas las
luminarias del universo, no se pusieron a danzar las estrellas, ninguna miisica celestial se oy. La conclus
parece inevitable: la religion nos ha engafiado. Pero ocurre que nuestra pirueta en el tiempo tiene un enlace doble
y no lo hemos tenido en cuenta. Nuestra cémara no es més que un instrumento que registra, capta o mide la
realidad objetiva: y por ser precisamente eso, presupone los conceptos de objetalidad o de realidad-en-st: los carga
consigo. Carga, sin saberlo, con todas las précticas que han hecho surgir en la historia humana algo como la
realidad objetiva, y carga con los significantes y los discursos que las sintetizan y las sostienen. En otras palabras
No capta (y prueba) la objetalidad: la trae consigo. En su propia totalidad de artefacto técnico (dispositive 6ptico
mas una superficie fotosensible imprimible, o escéner que barre la “informacién 6ptica” y la traduce a sefiales
eléctricas, o la almacena en e6digo digital y la “reproduce” en otra parte, ete.) la cdmara carga con la ontologfa de
la objetalidad-objetividad, ¢ inscribe en si misma la separacién y la exterioridad sujeto-objeto. Nuestra cdmara es
nuestra vision, el saber incorporado en nuestro ojo, que siempre ya ha intervenido determinando la realidad
(pues, para este caso ostensible, viene del futuro): ha forzado la realidad a ser, con una ontologia que emplazamos
antes de que la ontologia surgiera. Por asi decirlo, hemos forzado, en ese punto del campo, el colapso de la funcién
de onda (hemos obligado a la tierra desordenada y vacia a “ontologizarse”). Hemos hecho lo mismo que Dios iba a
hacer, dos minutos més tarde, desde cero, y con un “artefacto” tan extrafio que es capaz de pensarse o decirse a si
mismo: el lenguaje (social).
n
El acto creativo no se entender segin la figura del maestro artesano que fabrica o construye cosas y objetos
moldeando con su trabajo la materia prima o el barro primordial, ni del artista que con su talento va haciendo
aparecer los colores y las formas sobre el lienzo blanco. El creador es alguien que muestra lo que él ve, nombra,
determina y poner a existir: cielo y tierra, luz y tinieblas. El creador corta, separa y designa, pone en
htpssiwww-saninonunez.com/postisiéptica feck
IWAROSKaPKISASRWVPA4snFUJm_AvKo3CCMI20Q2 epqv36001Ke_AaSIodg 6
airs, 1451 Disptica
representacién: traza mapas ontologicos y politicos, separa y opone el ser y el no ser, Io razonable y lo insensato, lo
pertinente y lo trivial. Y ni el ser ni el no ser, ni lo pertinente ni lo trivial, ni lo razonable ni lo insensato estaban ahi
antes de su intervencién. Antes “a tierra estaba desordenada y vacia”, bello oximoron que remite a un estado de
indeterminacién ontolégica sin vida ni muerte, sin luz ni oscuridad,
ni mafiana, sin adentro ni afuera, sin existir ni no-existir. Su acto creativo es significante, y por tanto se orienta,
desde un principio, a otro alguien, al Otro, al hombre (aunque en el relato el hombre atin no hubiera sido creado:
épor qué la ereacién si el Otro no estuviera ya dafiando al Creador?).
Ahora las cosas han sido dadas a ver o han sido puestas a existir para nosotros los hombres, aunque
inmediatamente parezca que “siempre han estado ahi", para nadie. La puesta en existencia y la puesta en
representacién o en lenguaje van juntas, y por tanto no hay Ilamado a la realidad en sf a la exterioridad obj
del mundo (0 al mundo como “representacién objetiva”) que no comporte una abismal alienacién del sujeto en el
lenguaje, en el orden y la orden del Otro. Alguien lo hizo —Dios, para el caso. ¥ ése es precisamente el acierto del
creacionismo: poner en primer lugar el acto creativo del Otro (lo social), y poner al mundo y a la realidad como la
creacién y la creatura mismas, en el golpe de la mediacién, la representacién y el lenguaje.
lo ni tierra, sin arriba ni abajo, sin ayer
Toda la ciencia natural moderna ha sido siempre profundamente idealista. Este idealismo cientifico ocurre en un
nivel més profundo que ese otro que nace del plebiscito entre sujeto y objeto como necesidad de fundamento.
Ocurre en el modo mismo en el que el antagonismo sujeto/objeto es planteado: idealista es quien (pre)supone una
externalidad aproblematica (ideal) entre sujeto y objeto, es quien entiende (aunque no lo explicite) que sujeto y
objeto preexisten de alguna forma sustancial a la rel:
el simil: la eémara es algiin tipo de aparato perceptivo protésico u organico que carga en forma neutra con nuestra
ontologia. Al alejarse y prestar servicios puramente instrumentales borra tanto el aspecto humano (histérico y
social) del artefacto como el aspecto artefactual de lo humano (el érgano, el micleo inhumano, téenico y sélido de
nuestra historia, de nuestros discursos, de nuestra ideologia). El materialismo deberia pararse precisamente en
ese punto sélido pero complejo y evanescente: el daiio reciproco de lo humano en la materialidad (précticas,
téenicas, valor, objetos y artefactos) y de la materialidad en lo humano (Ia histori
principio (monismos: sustancia o conciencia) ni dos (dualismos: sustancia y conciencia), sino el corte que los ha
separado, el dafio irreductible que uno ocasiona en el otro y que los hace existir.
cién de antagonismo que los dibuja. Y sigamos aprovechando
, lo social, los discursos). Ni un
Ahora bien, volviendo el comienzo del Génesis: équién podria pensar que Dios es una entidad humanoide
sobrenatural todopoderosa que ha creado al mundo, a las palabras y al hombre, sino precisamente alguien
postulado por la vulgata empirista positivista (nuestra creencia espontinea o natural), que proyecta
retroactivamente, en la forma del infantilismo foldl6rico y primitivo del relato del Génesis, su propia incapacidad
de entender la poiesis que subyace en ese relato? éAlguien cree, en ese sentido realista desesperante, que hay un
Creador? Parece que la modernidad no puede darse el lujo analitico de revisar su ontologia, es incapaz de pensar
su propia historicidad: la historia moderna es un empuje que sintetiza, incorpora y sigue su camino sin mirar
atrds, Todo nos esté permitido: organizar racionalmente las fuerzas de produccién y Tas de la naturaleza, iluminar
cada rine6n de oscuridad, supersticién ¢ ignorancia con la luz blanca de la tecnologia, caleular y predecir los
futuros posibles, favorecer o impedir cualquier proceso. Pero esté prohibido revisar (analizar) nuestra propia
ontologia sintética. Y esa prohibicién no es una regla o una norma explicita: es que esa ontologfa es nuestro punto
ciego. Y esa ontologia no nos permite sostener otra clave de lectura que un “creacionismo objetalista” o el
despliegue de un sistema inmanente autorregulado. El caracter delirante del Génesis consiste en poner un Sujeto
alli donde deberia haber un proceso objetivo, Entonces proyectamos retroactivamente nuestra propia
htpssiwww-saninonunez.com/postisiéptica feck
IWAROSKaPKISASRWVPA4snFUJm_AvKo3CCMI20Q2 epqv36001Ke_AaSIodg 719
2423, 1451 Disptica
imposibilidad de pensar de otro modo, en la forma fantéstica de la ingenuidad de nuestros antepasados que parece
que si “erefan” en un superhéroe todopoderoso que ha creado los cielos y la tierra.
Dios es el otro del hombre y (si pudiéramos decirlo asi) el hombre es el otro de Dios. En esa relacién no hay
especularidad ni simetrfa ni identidad, ni dos cosas sustanciales que preexisten a la relacién que han contraido.
Pensemos que ellos, Dios y el hombre, no son sino la propia relacién que los liga y al mismo tiempo los vuelve
inaccesibles directamente uno al otro. Ambos son el dajio, la fractura y la herida que el otro les causa. Dios creé al
hombre a su semejanza tanto como el hombre creé a Dios a su semejanza.[1] ¥ esa semejanza-alteridad, ese
misterio, ese dafio y esa alienacién de uno en el otro es lo social, Si el mundo es la puesta en existencia en tanto
puesta en representacién y en lenguaje efectuada por Dios, y si Dios es nuestro Otro, nuestro semejante y (en
suma) nosotros mismos, entonces, para decirlo de un modo un poco brutal, no hay un mundo en si ahi afuera.
Afuera es la funcién pantalla. Hay cosas y leyes objetivas o naturales que rigen el universo de las cosas sélo en la
medida del dafio o el trauma de las practicas histérico-sociales, del lenguaje, la representacién y las abstracciones,
pricticas del Otro (Ia trinidad de Dios, el hombre y lo social) que son verdaderos a priori sintéticos dentro de los
cuales, necesariamente, nacemos, vivimos, actuamos y hablamos.[2] Si ahora simplemente suprimimos 0
cancelamos el milagro, el drama de un Dios-sujeto o un Dios-amo que hace magia y crea todo de la nada, entonces
Ta naturaleza o la vida o la totalidad técnica del vasto universo se ponen a operar en forma inmanente como Dios-
funcionamiento o Dios-6rgano. Perdemos de vista lo especificamente humano o social, y, en nombre de la propia
libertad, caemos rehenes del “Amo” en su version mas pura, radical y sorda: no el del poder externo que nos dice
qué hacer, qué decir, qué desear y qué no, sino el del érgano, el del automatismo primario que rige todos los
procesos. El dios real e inhumano, ese que no existe como sujeto, ha entrado al sistema por una puerta lateral, y se
parece mucho al capital. Es la idea, siempre contradictoria en si misma, de “ley natural”. ¥ por otro lado, si
creemos que la realidad y el mundo son simples constructos sociales o discursivos ilusorios, ereados ideolégica 0
1a la forma misma de
las sintesis, las practicas técnicas de las que provienen historicamente y que le confieren su solidez real y efectiva,
doctrinariamente por una inteligencia consciente y transparente a si misma, perdemos de vis
inhumana y natural. No hay otra posibilidad: el ereador es inconsciente.[3] La historia no es la aventura de un
sujeto consciente, ni es un proceso objetivo o asubjeti
precisamente, es sélida y material. El problema no puede resolverse cuando entendemos que al no estar aquello
que nos determina fuera de la historia (alojado en la naturaleza o en nuestra estructura biologica u orgénica, por
ejemplo), entonces ocurre simplemente que nosotros hemos creido que esta fuera de la historia, y luego lo que nos
la historia es un proceso inconsciente, y por eso,
determina es ilusorio, discursivo 0 ideolégico, y por tanto puede ser plenamente deconstruido y resignificado. El
problema es que esa creencia (0 por lo menos esa aceptacién) le da a la ilusién, retroactivamente, la solidez, la
consistencia y la resistencia de un real. Digamos: eso puede no existir (en el sentido de que se trata de una ilusién
un mito o una construccién social), pero nuestras practicas actuales lo presuponen, por tanto eso nos constituye
y nos determina y por tanto eso es necesario, o real, digamos, es subjetivamente objetivo. Ahora es un a priori: es
un érgano o un ger hist6rico-social. Lo verdadero no es lo-que-existe sino lo que es necesario que exista, o sea, lo
que nos determina. Obviamente, Dios (Sujeto, Otro) no puede ser planteado en términos de existencia~
inexisteneia: existir es un verbo que a Dios le queda chico, o grande (o que Tleg6 demasiado tarde, 0 demasiado
‘temprano). En cualquier caso, le queda mal.
NOTAS
htpssiwww-saninonunez.com/postisiéptica feck
IWAROSKaPKISASRWVPA4snFUJm_AvKo3CCMI20Q2 epqv36001Ke_AaSIodg 89
aia, 14:51 Digptica
[1] Dios necesita la experiencia humana de finitud e historia para tener concienci
de si,
eternidad y la perfeccién de Dios
‘| hombre necesita la
como excepeién constitutiva, para saberse histérico,
[2] Por eso puse en itélica la expresi6n “no hay”: para advertir que no debe ser lefda como si “si no hay eso es
porque hay alguna otra cosa”, sino como un llamado de atencién hacia ese “haber”, hacia la propia idea de
existir, la mediacién, las préeticas y el lenguaje humanos que emplazan la objetividad de la realidad y se apoyan
Tuego en ella para seguir su camino.
[3] “La verdadera formula del atefsmo no es Dios ha muerto. (..) Es Dios es inconsi
Los cuatro conceptos fundamentals del psicoandlisis, Paidés, Bs.As
2012, p. 67.
htpssiwww-saninonunez.com/postisiéptica feck
IWAROSKaPKISASRWVPA4snFUJm_AvKo3CCMI20Q2 epqv36001Ke_AaSIodg
99
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Abdulali, Sohaila (De Qué Hablamos Cuando Hablamos de Violación)Document193 pagesAbdulali, Sohaila (De Qué Hablamos Cuando Hablamos de Violación)Gabo El Pinar100% (1)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Zambrano, María (El Agua Ensimismada) PDFDocument47 pagesZambrano, María (El Agua Ensimismada) PDFGabo El Pinar100% (4)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Felix Vazquez AcDocument26 pagesFelix Vazquez AcGabo El PinarNo ratings yet
- Sadin, Éric (La Era Del Individuo Tirano. El Fin de Un Mundo Común)Document152 pagesSadin, Éric (La Era Del Individuo Tirano. El Fin de Un Mundo Común)Gabo El PinarNo ratings yet
- Eira Charquero, Gabriel (Actualizando El Sistema Capitalismo Cognitivo y Semiocapitalismo)Document3 pagesEira Charquero, Gabriel (Actualizando El Sistema Capitalismo Cognitivo y Semiocapitalismo)Gabo El PinarNo ratings yet
- Zumalabe, José María (La Importancia de La Experiencia Subjetiva en El Estudio de La Personalidad. Un Enfoque Fenomenológico-Cognitivo) PDFDocument20 pagesZumalabe, José María (La Importancia de La Experiencia Subjetiva en El Estudio de La Personalidad. Un Enfoque Fenomenológico-Cognitivo) PDFGabo El PinarNo ratings yet
- Eira Charquero, Gabriel (Virus y Metáforas Zombi. La Universidad en La Era Del Capitalismo Digital)Document12 pagesEira Charquero, Gabriel (Virus y Metáforas Zombi. La Universidad en La Era Del Capitalismo Digital)Gabo El PinarNo ratings yet
- Abad de Santillán, Diego (En Torno A Nuestros Objetivos Libertarios) PDFDocument19 pagesAbad de Santillán, Diego (En Torno A Nuestros Objetivos Libertarios) PDFGabo El PinarNo ratings yet
- Dangiolillo, Carmen (Pensamiento Errante. La Condición Errónea de La Doxa)Document200 pagesDangiolillo, Carmen (Pensamiento Errante. La Condición Errónea de La Doxa)Gabo El PinarNo ratings yet
- VV AA (Aporte Universitario Al Debate Nacional Sobre Drogas)Document115 pagesVV AA (Aporte Universitario Al Debate Nacional Sobre Drogas)Gabo El PinarNo ratings yet
- De León, Nelson (Salud Mental en Debate. Pasado, Presente y Futuro de Las Polìticas en Salud Mental)Document256 pagesDe León, Nelson (Salud Mental en Debate. Pasado, Presente y Futuro de Las Polìticas en Salud Mental)Gabo El PinarNo ratings yet
- Pensar Los Mundos Contemporáneos (Gabriel Eira)Document12 pagesPensar Los Mundos Contemporáneos (Gabriel Eira)Gabo El PinarNo ratings yet