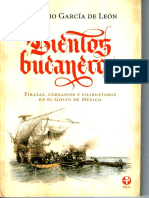Professional Documents
Culture Documents
Pons Rabasa y Garosi (2016) - Trans
Pons Rabasa y Garosi (2016) - Trans
Uploaded by
Maria Fernanda0 ratings0% found this document useful (0 votes)
4 views19 pagesOriginal Title
Pons Rabasa y Garosi (2016). Trans
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
4 views19 pagesPons Rabasa y Garosi (2016) - Trans
Pons Rabasa y Garosi (2016) - Trans
Uploaded by
Maria FernandaCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 19
Trans
Alba Pons Rabasa
Eleonora Garosi
Introduccion
Este texto propone una lectura critica y feminista de lo trans y de las
categorias sexo, género y sexttalidad que lo sustentan, basada en un
desplazamiento epistemoldgico fundamental. No nos interesa analizar lo
trans en cuanto fenémeno social ahistérico, ni mucho menos reducitlo a
categorias identitarias estables como tran:
ual, transgénero y traves!
entre otras geopoliticamente situadas. Nuestro proposito es inve:
igar su
, los dispositivos y tecnologias que lo han ido produciendo y
reconfigurando en cuanto categoria diagnostica e identitaria. La version
genealogi
de lo trans como condicion identitaria patologica, frecuentemente deno-
minada transexualidad o transexualismo, se configura como dominante
en la mayoria de los conte
tos oceidentales, pero es importante destacar
su polisemia y su multiplicidad localizada.
Una vez planteado Lo anter!
pretendemos olrecer herramientas p
la aprehension de estas experiencias sexo-genéric
metida, criti
s de una forma compro-
, rigurasa y, sobre todo, situada, Este propésito nos obliga
a historizar los términos mediante los cuales se repr
nta la experiencia,
tomando las categorias de analisis como contextuales, disputadas
gentes (Seatt 1902). Entende
y contin
amos ki experiencia Como un "proceso ContiNto
por el coal se consteuye semiotica
historicamente la subjetividad’ efecto
interaccion con el mundo, Se trata de un “engranaje continuo del vo
=
308 ALBA Pt
ON:
SRABASAY ELEGy,
1ORA G,
ARG
ad social’, de la subjetividad y la practj
ica, de]
cuyos efectos son entonces reciprocament, Mundo
e
Constity.
sujeto con la realid
interior y el exterior,
tivos (de Lauretis 1992: 251-294).
Partiendo de estas premisas, en un primer momento pri
‘esentare,
Mos
gia critica de lo trans, que hoy en dia se sigue patolog;
En esta genealogia no se abordan las experiencias trans, din
ceptualizaciones de las mismas que ha producido la medicina is con-
tecnologia fundamental de produccién de subjetividad, asf como bee
tos sociales, politicos, subjetivos y corporales que supone esta ‘fm de
objetivacion dela experiencia. En un segundo momento abordurents es
que hemos denominado “otros discursos de lo trans’, otros campos denis
los cuales se han definido es
en Estados Unidos y la campahi
de las identidades trans.
Hemos privilegiado estos campos tomando
global que han tenido en términos sociales y politicos. Estamos conven-
cidas de que hoy la mayor parte de las experiencias trans que se dan en
las ciudades estan atravesadas de alguna forma por todos los discursos
los que, ademés, circulan globalmente por internet. Por eso
Jos y tratar de analizar cémo se articulan con otros
una genealo;
tas experiencias, como el discurso activista
a internacional por la despatologizacién
en cuenta el impacto
aqui analizad
es importante conocer)
discursos locales de lo trans.
Acontinuacién de los puntos mens
cionados presentaremos los debates
s en torno alo trans. Sin lugar a dudas, tales debates, que final-
la manera en que s¢ ha definido el
en arrojar luz sobre la forma en
feminista
mente tienen una relacion directa con |
género desde las ciencias sociales, pued
que se puede abordar lo trans desde la investigacién y con qué objetivos.
Ahora bien, otras referencias tedricas imprescindibles dentro del
abordaje analitico de lo trans son las que provienen de los estudios trans-
género (trangender studies). Por ello hemos dedicado el siguiente apartado
a describirlos e historizarlos, asi como a plantear algunas de las grandes
aportaciones de esta rama de estudios. Estamos convencidas de
gran utilidad, pero invitamos a que se lean criticamente, tenien
la dimension geografica, historica y politicamente situada del gener De
hecho, parte de la vigilancia epistemoldgica que consideramos necesari@
cuando trabajamos esta cuestién tiene que ver con el ries6? de abordarla
sola! i
mente con referencias tedricas anglosajonas.
que seran de
do en cuenta
rr
aan
309
Por este motivo afadimos a continuacién una mirada a lo trans desde
america Latina, comentando algunas referencias tedricas relevantes y si-
uindolas en su contexto politico. A pesar de no ser numerosos los trabajos
wnhabla hispana, hay que destacar el papel de Latinoamérica en relacion
con la lucha por el reconocimiento de la identidad de género desde una
perspectiva no patologizante.
Finalmente, pondremos punto final a este texto con una propuesta con-
«feta que comprende ciertas premisas fundamentals para entender y abor-
dar lo trans sin objetivar, universalizar u homogeneizar estas experiencias,
sno asumiendo su heterogeneidad, complejidad y multidimensionalidad.
Genealogia critica de lo trans
fs posible encontrar los origenes de la transexualidad en el proceso
hist6rico de construccién de la normalidad sexual y sus desviaciones en
Occidente, el cual data de finales del siglo xvi. De acuerdo con Foucault
(1998), se produce, en diversos ambitos (medicina, biologia, politica,
noral, etc.), una multiplicacién de discursos sobre el sexo. Esto origina
lacreacién de una “verdad sobre el sexo” que, por un lado, establece lo
que se considera normal y lo que se considera patoldgico, y, por el otro,
instituye el “dispositivo de sexualidad’, que pretende producir sujetos
conformes a los cAnones hegeménicos de la sexualidad.
En este contexto surge la categoria médica “homosexual”. Asimismo,
afinales del siglo x1x se empieza a definir en el Ambito psiquiatrico una
especifica “desviacin sexual” que se caracteriza por la identificacién de los
pacientes con el “sexo opuesto” Las primeras representaciones de lo trans
como patologia se pueden rastrear en los trabajos del psiquiatra Krafft-
Ebing, quien, en 1877, en sus estudios sobre la homosexualidad, identifica
una categoria especial de homosexuales que sufren de “metamorfosis sexual
Paranoide”: se identifican fuertemente con el sexo opuesto y quieren alterar
Sus caracteristicas sexuales.
Elsexélogo Magnus Hirschfeld, otro de los expertos que contribuyen
crear un campo de estudios sobre la transexualidad al investigar las expe-
Nencias de los travestidos, utiliza por primera vez, en la década de 1920, el
término “transexualismo del alma’ (seelischer transexualismus), que hace
310 ALBA Pons RABASAY Be
FONoR,
A Go
Ao
referencia a las personas que sienten intimamente “Pertenece; al
El término transexual aparece por primera vez en un articulo a
David Caldwell en 1949, “Psychopathia Transexualis” Pero sers i
la década de 1960 cuando se asista a la invencién de] “fendmeng t, Pattir do
con un cambio de paradigma en las practicas de disciplinamj ento 4 Sexual
debido a la introduccién de tecnologias de modificacién corporal my trans
terapias hormonales y las operaciones de reasignacién sexual ( Se las
2008). Harry Benjamin es reconocido como el padre de las modem
rfas médicas sobre la transexualidad. En 1966 publica su famoso ene
Transsexual Phenomenon, donde define a la persona transexual a The
sujeto que quiere vivir fisica, sexual y mentalmente como si nema eal
al sexo opuesto. En él critica la ineficacia de las terapias Psicoldgicas
psiquiatricas para tratar a las personas transexuales, Propone el sp ae
hormonas del “sexo opuesto” para obtener la masculinizacién de las hem-
bras y la feminizacion de los varones. El psicdlogo y psicoanalista Robert
Stoller es otra de las figuras clave en la construcci6n de la transexualidad,
En 1975 publica Sex and Gender, Volume 2: The Transsexual Experiment,
donde introduce la distincién entre sexo (dimensién biolégica), género
(dimensi6n social) e identidad de género (dimensién psicoldgica). En sy
trabajo sostiene que la identidad de género constituye un nucleo inmuta-
ble del ser humano y que, en el caso de las personas transexuales, dadala
imposibilidad de modificar su identidad de género, es necesario aplicar
tratamientos quirtrgicos y/u hormonales que modifiquen el cuerpo para
restablecer la “natural” correspondencia entre cuerpo sexuado e identidad
de género, Finalmente, a partir de la década de 1980, la transexualidad es
codificada como un trastorno mental por una de las instituciones médicas
mas poderosas a nivel mundial: la Asociacién Americana de Psiquiatria, que
publica periddicamente el Manual Diagnostico y Estadéstico de Trastornos
Mentales (psM, por sus siglas en inglés). En 1980 se introduce por primera
vez en el psM-111 el diagndstico de “transexualismo’, definido como un
trastorno en la esfera sexual que se caracteriza por un persistente males-
tar con el sexo asignado y una constante preocupacién por modificar las
caracteristicas sexuales primarias y secundarias, adquiriendo las del a
Sexo, a través de tratamientos hormonales y quirargicos. En la década .
1990, los sistemas internacionales de clasificacidn de patologias mentale
&specifico el DsM-1Vv-R y la Clasificacién Internacional de Enfermedades!
10 sexgr
ado por
311
(ciE-10), (elaborada por la Organizacién Mundial de la Salud), sustituyen
el términ,
‘0 “transexualismo” por el de “trastorno de identidad de género”,
La Ultima versién del Dsm —el v, publicado en mayo de 2013— modifica
nominalmente la definicién psiquiatrica “trastorno de identidad de género”
Por “disforia de género” sin cambios sustanciales. Es mas, se incluyen nuevos
Ctiterios diagnésticos, diferenciados en funcién de la edad —nifios, nifias
y adolescentes, adultos/as— en los que también se puede llegar a incluir a
Personas diagnosticadas con un trastorno del desarrollo sexual (disorder of
sexual development, psp), llamadas en ocasiones intersex.
El discurso dominante en el campo médico construye como natural y
normal la correspondencia entre Cuerpo sexuado e identidad de género;
todas las experiencias que no encajan en este esquema son definidas, de
alguna forma, como patolégicas, y se vuelven objeto de procesos de nor-
malizacién con la finalidad de restablecer el “orden natural” entre sexo y
género. Debido a la legitimidad social de la medicina se produce una verdad
hegeménica sobre lo trans: por un lado, se presentan estas experiencias
como un estado patoldgico que puede ser diagnosticado (y curado) y, por
el otro, se construye lo trans como una condicién identitaria esencial e
inmutable (transexual, transgénero y travesti).’
Desde nuestro posicionamiento critico y feminista, cuestionamos
este discurso que no solo patologiza las experiencias trans, sino que tien-
de a borrar la multiplicidad y la fluidez de las experiencias de género. La
adscripcién subjetiva y corporal de estos discursos cientificos ofrece a las
subjetividades interpeladas una suerte de “promesa de normalizacién” que
obviamente contiene ciertas ventajas en términos sociales, pero a su vez
Sculta sus costos subjetivos, corporales y politicos, entre los cuales esta
h Subordinacién identitaria a través de Idgicas como la patologizacién, la
‘stigmatizacién, la invisibilizacién y la infantilizacién.
Por ello proponemos utilizar el término trans como una estrategia
elusiva de la variabilidad humana en el campo del género, ya que: 1) per-
nite preservar la multiplicidad de las experiencias subjetivas y corporales
Ta -v se le define
« aie la Categoria travesti es codificada como trastorno mental. En el DSM Teen
dis ‘h4 Parafilia, un trastorno sexual, en referencia a aquellas personas que se wo trans
‘| ml -
ney, *° ©PUesto para obtener placer sexual. La medicina se ha ae eles refeiligesa
> SUrgi 4 ; -v lo utiliza para
todas 3 Bido en el marco de los movimientos sociales, y el psm-V lo utiliza Pp
nacer.
Uellas personas que no se identifican con el género que les fue asignado al
ALBA PONS RABASAY ELEONc
RA
312
Srsog
jendo referencia mas a un movimiento, un proceso, ¢ yn «
més alld de”, que a una condicidn o identidad preexistente, pues “e ee
(Preciado 2002: 68); 2) no resalta las definiciones a
3) no tiene por qué asumir como referencia el sistema bina,
4)se configura como un posicionamiento critico desde donate
de produccién de ficciones identitarias, y 5) constituye
ede analizar la realidad social. Cabe resal.
de género, hac
no es esencia”
patologizantes;
sexo-género;
analizar los procesos
una lente a través de la cual se pu
tar la propuesta de utilizar el término frans con un asterisco (trans), una
aportacién del activimos trans, en concreto, de Mauro Cabral (2009), cuyo
objetivo es destacar la variabilidad y pluralidad de experiencias situadas
cultural y politicamente que s¢ pueden enmarcar dentro de lo trans.
Otros discursos sobre Jo trans
en otros espacios también se han abordado las
importante destacar que dif{cilmente podemos realizar
discursos producidos dentro de unos campos y otros,
se contagian, se articulan,
les y colectivos por
‘Ademés del ambito médico,
experiencias trans. Es
cortes radicales entre
ivas que de alguna forma se tocan,
porque son narrati
te en términos individual
yson utilizados estratégicamen'
las mismas subjetividades a las que interpelan.
encia del concepto transgénero (trangen
la década de 1970. Varios autores estadounidenses reconocen
| término transgenderist que se adjudicaba a
s{ misma y que definia como una “tercera via” entre la transexualidad y el
travestismo. Para ella, ser transgenderist era vivir plenamente en el género
contrario al asignado a la hora del nacimiento —el sexo registral— sin
necesidad de recurrir a lo que la medicina Hama “cirugias de reasigna-
cidn genital o sexual” De hecho usd este concepto para autonombrarsé
en 1979, cuando ya se habia sometido a tratamiento hormonal y realizado
electrolisis para eliminar su vello facial. Antes de ese afio, Prince habia
utilizado diferentes categorias como femmiphile, true transvestite o femme
in orem : etircnue destacar todo el trabajo de investigacion, difu-
(abrevinenexdy hover) aria que ae a cabo entre la comunidad TV
in ‘ite) y en relacién con médicos clave, como Harry
Benjamin. Su definicién de t 5 os clave
ransgenderist se referia solamente a aquellos
La emerg' der) en los Estados
Unidos data de
a Virginia Prince la autoria de
| 313
pans
es heterosexuales que experimentaban un fuerte amor
a
atos Varont xu
deseaban vivir como mujeres.
si menino y a ‘ ; En todos los Proyectos que
vinia Prince lev a ca seielere revistas (Transvestia, Femme Mirror)
pinclus© organizaciones sociales como la Foundation for Full Personality
expressions excluyd tanto a personas homosexuales como a transexuales,
seria en la década de 1990, en el contexto académico y activista de los
zstados Unidos, cuando el término transgénero serfa reformulado por va-
rias activistas Y tedricas fundamentales de los estudios transgénero, En esta
yedefinicion se destacaria su potencial critico hacia posturas esencialistas
y binarias en relacién con el género, como las que habian definido histéri-
camente la transexualidad. De hecho, a través de trabajos como los de Holly
Boswell (1991), Sandy Stone (1991) y Leslie Feinberg (1996), el concepto trans-
género se convirtié en una especie de paraguas que acogié la pluralidad de
experiencias que cuestionaban la coherencia, la estabilidad y la correspon-
dencia entre género, cuerpo y deseo en las que se sustenta el binarismo de
género significado culturalmente por la matriz heterosexual. Sin duda esta
redefinicién se pensé como critica a la mirada biomédica, pero la extension
desu uso y mediatizacion provocé que fuera asimilada de nueva cuenta por
ddispositivo médico y reformulada en sus propios términos. De hecho, hoy
en dia, el protocolo médico mas utilizado a nivel internacional para atender
los procesos de reasignacion de género es el de los Standards of Care de la
World Professional Association of ‘Transgender Health (wParH), anteriormen-
te Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association (HBIGDA).
En la segunda década del siglo xx1, en el contexto europeo, emerge la
Campafia Internacional por la Despatologizacién de las Identidades Trans,
Stop Trans Pathologization 2012, influida por los discursos activistas que en
su momento entendieron que las experiencias trans eran plurales, hetero-
an dificilmente objetivables como las experiencias de hombres,
mujeres y otros géneros. Tanto la construccién de este “otro” discurso sobre
lo trans como la internacionalizacién de esa campana han sido posibles
encia del internet, que ha sido la principal herramienta
dinacién utilizada por la campafia, pero que a su vez ha
luralidad de maneras de vivir las experiencias trans
géneas y t
gracias a Ja emerg'
de difusién y coor
permitido conocer p!
en otros contextos.
En 2006, en Barcelona, el colectivo Guerrilla Travolaka —influido por
Jas luchas del movimiento de la antipsiquiatria y articulado con colectivos
ALBA PONS RABasa
314
istas autonomos— denunciaria Pliblicam,
istas ¥ transfemin: ‘
el trastorno de identidad de género 9
femini ° :
i iquiadtrico para n
tamiento psiq' F o een dg
nero, apostandole asiala despatologizacion dela transexualidad 5 ck de
ie} » | ; ed
rf visibilizacion de cuerpos trans no normativos y experiencias ‘sae ante
jue no
e definen @ través del diagndstico. En 2007 se realizé la primera nia
St i i
ha transexual, transgénero € intersex, que marcaria el inicio det,
atologizacion Trans, a la cual se unieron co}, lectiy, Req
de la geografia espafiola. En 2009, cuando one
ambiado su nombre a Transblock-Piratas de] Génen?
catoria a nivel internacional que tuvo un éxito ms,
les se unieron a sus objetivos de reivindicacign, Aik
Ente el tra,
luc
Estatal por la Desp
diferentes ciudades
Travolaka ya habia c
Red lanz6 una convo
pues cuarenta ciudad J
cred Stop Trans Pathologization 2012. El afo hace referencia a la Previn,
de la Asociaci6n Americana de Psiquiatria respecto al lanzamiento de a
sm, que seria la quinta.
pafia solicitaba era el retiro de la categoria diagnés-
tica de “trastorno de identidad de género” —que en la actualidad ha sido
sustituida por “disforia de género”—, asf como el respeto al derecho a |a
d transicional sin necesidad de un diagndstico psiquiatrico,
de la campafia ha supuesto un cuestionamiento de
dica y psiquiatrica de la transexualidad, un
bitos locales y la difusién de otras formas
nueva version del D
Lo que esta cam
atencién ala salu
El impacto internacional
la hegemonia de la definicin mé
recurso de reivindicacién en 4m!
no patologizantes de entender lo trans.
Una de las criticas que ha recibido es que,
que se puede utilizar para la reivindicacién del derecho al propio cuerpo,
ala autonomia y a una identidad de género no definida ni bioldgica ni
esta utilizacion conlleva riesgos, entre los cuales se encuen-
si bien ha sido y es un recurso
médicamente,
tran: 1) la homogeneizacién de la experiencia y la invisibilizacién de las
miltiples formas que tiene de ser vivida, encarnada, sentida y presentada;
2) la universalizacién de una representacidn especifica —europea, blanca
y occidental— de lo trans, y 3) el desplazamiento de una experiencia par-
ticular enmarcada en contextos geograficos y culturales especificos a una
categoria identitaria fija y globalizada (como la gay).
De hecho, si entendemos lo trans como experiencia que va mas alla
de las categorias identitarias de hombre y mujer en relacin con el género,
encontramos que en diferentes culturas ha habido conceptos que intentan
representar vivencias subjetivas y corporales diferentes al binarismo de
TRANS
315
género. Desde la antropologia se han estudiado contextos en los que los
sistemas de género incluyen otras categorias ademés de las de hombre y
mujer, como muxe en la poblacién zapoteca de Juchitan, ciudad del istmo
de Tehuantepec (Oaxaca, México), omeggid en el pueblo kuna de Panama,
hijra en la India, 0 two spirits en pueblos amerindios de los Estados Unidos
y Canad, entre otras. Consideramos que seria importante rastrear como
estas categorias y las vivencias que intentan representar se articulan con el
flujo de informacién globalizada existente sobre diversidad sexual y género,
obviamente asumiendo siempre la tensién existente entre representacién
social y experiencia, y la pluralidad y heterogeneidad de esta ultima.
Tanto la genealogia critica planteada, como los otros discursos que
hemos presentado —los cuales definen de determinadas formas lo trans—
muestran la polisemia de los conceptos/representaciones y la pluralidad y
complejidad de las experiencias particulares. Esto nos obliga a ser extre-
madamente cuidadosas con los términos que utilizamos —que deben estar
geografica y politicamente contextualizados— y con los conceptos tedricos
que usamos en la investigaci6n, los cuales deben mostrar esa pluralidad y
complejidad corporal y subjetiva que conllevan las experiencias trans —como
todas las experiencias de género.
Debates feministas en torno a lo trans
lo trans no ha sido histéricamente un tema clave del feminismo. Nee
words hasta tiempos recientes y no deja de ser una cuestion COT
E ‘lmarco de los debates contempordneos sobre sex género y sexe no
®n juego la legitimidad de lo trans como sujet politico del eoviciones
oY 8tandes rasgos, en este contexto s¢ a ae ett al
Nerg pbre lo trans, vinculadas con las distin ae la biologia como
destin , i Sexo: 1) las feministas radicales, que oT ana ee
Htbey Y Began la legitimidad de la experienci@ teans ‘ ano soporte
Mat tial ©3); 2) las estudiosas que consideran la biologia onjunto de
Yemente na el desarrollo del género, entendido este como un CO” iedela
digg, "YS culturales, simbél; on onstruidos a partir de
& Ten, , Simbélicos y/o socialmente e iales
De exual, para quienes lo trans evidencia
Cia g, los procesos soci
Uecién del gs ) las
\ © 8€nero (Kessler y MacKenna 1978)
Ly finalmente 3
ALBA PONS RABASA ¥
SAY ELEONOR,
ORM Gage
316
quienes consideran que tanto el sexo como el género ¢,
productos de la ideologia pinaria de género y de la matriz heterosexus)
y promueven el cuestionamiento y apertura a lo trans como sujeto pale
tico del feminismo (de Lauretis 1987; Butler 2002, 2007; Haraway foon
Halberstam 1998; Preciado 2002, 2008). 55
En el marco del feminismo radical, Janice Raymond, en su controver-
tido The Transsexual Empire. The Making of the She-Male (1979), sostiene
biologia determina el género, y que las mujeres trans (que denomina
o-constructed, | female), aunque se hayan sometido a modificaciones
siguen siendo hombres que quieren infiltrarse
y feministas con el objetivo de ejercer poder
stionar el movimiento feminista. De la misma
como Sheila Jeffreys, critican a los
tedricas queeh
quela
male-t
quirdrgicas Y hormonales,
los espacios de mujeres
controlarlas y cue
tas radicales,
enk
sobre ellas,
las lesbofeminis
manera,
hombres trans por traicionar su naturaleza femenina y su pertenencia a la
comunidad lesbiana.
nero como construcci6n social, dentro
prende el gé
‘as sociales, destaca el trabajo publicado en 1978
Gender: An Ethnomethodological Approach,
cesos de atribucién y reproduccién del géne-
tomando como referente el trabajo
En la linea que com]
del Ambito de las cienci
por Kessler y MacKenna,
en el cual analizan los pro.
ro en el marco de la vida cotidiana,
etnometodoldgico de Harold Garfinkel.” Las autoras, que no cuestionan
aqui el binarismo de género sino el determinismo bioldgico, se enfocan a
las personas trans porque su transicién de género visibiliza las practicas
cotidianas a través de las cuales los individuos construimos, a diario, el
énero, como una realidad que tiene sentido para todos. El género no
dad natural de los sujetos, sino un proceso de
ociales naturalizadas.
s vienen, quiza,
Oo necesa-
8
se considera una propie!
actuacién constante y de reproduccién de normas s
Las tesis més innovadoras para reflexionar sobre lo tran
de la teoria queer. Se trata de un conjunto de aportaciones que n
2
2 aie Gaver ashancne ene Passe and the Managed Achievernent of ex Stats
Soe gicteniede Reber see ean el procesoa través del cual Agnes (que nacié var6n Y
16s OuienS USAGE paras Le ja su pertenencia al género femenino. El estudio muestra
(en su tiempo) sobre la Ey a scenes reproductendo las normas sociales dominantes
esotainente a través dela repel 2 inkel trata el género como un performativo, que se hace
hecho de que por ser mujer ga 6n de narrativas y practicas compartidas (por ejemplo, el
Agnes ylos médicos que la .
Bornstein, Kate. 1994. Gender Outlaw: On Men, Women and the Rest of Us, Nueva York
y Londres, Routledge.
Boswell, Holly, 1991. “The Transgender Alternative’, en Chrysalis Quarterly, vol. 1,
nim. 2, pp. 29-31.
Butler, Judith. 2002 [1993]. Cuerpos que importan. Sobre limites materiales y discursivos
del “sexo”, Barcelona, Paidés.
. 2007 [1990]. El género en disputa. El feminismo y la subversion de la
identidad, Barcelona, Paidés.
Cabral, Mauro. 2009. “Asterisco’ en Mauro Cabral (ed.), Interdicciones. Escrituras dela
intersexualidad en castellano, Cordoba, Anarrés Editorial.
Carrillo Sanchez, Maria Fernanda. 2008. “Transgresién desde adentro. El caso del
reconocimiento juridico de las personas transgénero y transexuales en Ciudad de
México” tesis de maestria en Ciencias Sociales, México, Flacso.
Escobar, Manuel Roberto. 2013. “La politizacién del cuerpo: subjetividades trans en
resistencia’, en Némadas, mim. 38, pp. 133-149. Disponible en .
Feinberg, Leslie. 1996. Transgender Warriors. Making History from Joan of Arc to Ru
Paul, Boston, Beacon Press.
Fernandez, Josefina. 2004. Cuerpos desobedientes: travestismo e identidad de género,
Buenos Aires, Edhasa.
Foucault, Michel. 1998 [1976]. Historia de la
Madrid, Siglo xx1 Editores.
Garfinkel, Harold. 1967. ng and the Managed Ach
an ‘Intersexed’ Person’, en Studies in Ethnomethodology, Upper Saddle River, N),
cualidad. 1. La voluntad de saber,
vement of Sexual Status in
Pearson Education.
Halberstam, Judith. 1998. Female Masculinity, Durham, Duke University Press.
. La reinvencion de la naturaleza,
Haraway, Donna. 1995. Ciencia, eyborgs y mujer
Madrid, Catedra
Jeffreys, Sheila. 2003, Unpacking Queer Politics: A Lesbian Feminist Perspective,
Cambridge, Polity Press/Blackwell.
Kessler, Suzanne y Wendy McKenna, 1978. Gerrder. An Ethnomethodological Approach,
Nueva York, John Wiley & Sons.
Lamas, Marta. 2009. “El fenomeno trans’, en Debate feminista, ano 20, vol. 39, pp: 3-13:
1AANS
‘ a de. 1987. Tech i 325
5, Teres ‘echnologies of Gender.
mington & Indianépolis, Indiana Unive : Says on Theory, Film, and F;
1992 (1984). “Semistica y eset Press, 1 and Fiction,
semidtica, Cine, Madrid, Cétedra, pp. 18% Alicia
iad» Beatriz. 2002. Manifiesto contra-sexual, Pract
sexual, Madrid, Opera Prima. icas subversivas
ee 2008. Testo yonqui, Madrid, Espasa.
posses Jay: 1998. second Skins. The Body Narratives of Transsexualil
Columbia University Press. ality, Nueva York,
Janice. 1979. The Transsexual Empire. The Making of the Sh
york, Teachers College Press. 1e-Male, Nueva
sacayait Diana. 2010. “El crimen de Rubf’; en El Teje. Primer Periédico Travesti
num. 6. Disponible en .
sandoval Rebollo, Erica M. 2008. La transgeneridad y la transexualidad en México:
on busqueda del reconocimiento de la identidad de género y la lucha contra la
discriminacion, documento de trabajo num. E-12-2008, México, Conapred.
Scott, Joan Ww. 1992. “Experience’, en J. Butler y J. Scott (eds.), Feminists Theorize the
Political, Nueva York y Londres, Routledge, pp. 22-38.
Stone, Sandy. 1991. “The Empire Strikes Back. A Post-Transsexual Manifesto’, en Julia
Epstein y Kristina Straub (eds.), Body Guards: The Cultural Politics of Gender
Ambiguity, Nueva York y Londres, Routledge, pp. 280-304.
Stryker, Susan y Aren’ Z, Aizura (eds.). 2013. The Transgender Studies Reader 2, Nueva
York y Londres, Routledge.
Stryker, Susan y Stephen Whittle (eds.).
York y Londres, Routledge.
Boston, Beacon Press.
Wittig, Monique. 1992. The Straight Mind and Other Essays,
2006. The Transgender Studies Reader, Nueva
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Confrontación TranspacificaDocument223 pagesConfrontación TranspacificaMaria Fernanda100% (2)
- Anados, Sueñan Las Piedras PDFDocument90 pagesAnados, Sueñan Las Piedras PDFMaria Fernanda100% (1)
- La Invención de La TradiciónDocument23 pagesLa Invención de La TradiciónMaria FernandaNo ratings yet
- Ueno (1996) - Orientalismo y GéneroDocument23 pagesUeno (1996) - Orientalismo y GéneroMaria FernandaNo ratings yet
- KanjibookDocument17 pagesKanjibookMaria FernandaNo ratings yet
- Prostitución - Trabajo SexualDocument7 pagesProstitución - Trabajo SexualMaria FernandaNo ratings yet
- Mahmood (2001) - Feminist Theory and The Docile AgentDocument36 pagesMahmood (2001) - Feminist Theory and The Docile AgentMaria FernandaNo ratings yet
- AVELLIDocument22 pagesAVELLIMaria FernandaNo ratings yet
- Prostitute As Bodhisattva-The Eguchi Theme in Ukiyo-EDocument19 pagesProstitute As Bodhisattva-The Eguchi Theme in Ukiyo-EMaria Fernanda100% (1)
- Vincent Van Gogh El Alma Japonesa de ArlesDocument50 pagesVincent Van Gogh El Alma Japonesa de ArlesMaria Fernanda100% (1)
- Fray ServandoDocument21 pagesFray ServandoMaria FernandaNo ratings yet
- Edgar Snow - China, La Larga RevoluciónDocument350 pagesEdgar Snow - China, La Larga RevoluciónLalo Mitsuhiro100% (1)
- Pimentel RinoceronteDocument31 pagesPimentel RinoceronteMaria FernandaNo ratings yet
- Vientos BucanerosDocument106 pagesVientos BucanerosMaria FernandaNo ratings yet
- The Music and Musical Instruments of Japan.Document296 pagesThe Music and Musical Instruments of Japan.Maria FernandaNo ratings yet
- 5.claudia Canales, Lo Que Me Contó Felipe Teixidor PDFDocument174 pages5.claudia Canales, Lo Que Me Contó Felipe Teixidor PDFMaria Fernanda100% (1)