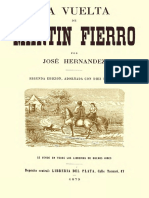Professional Documents
Culture Documents
Assunção PDF
Assunção PDF
Uploaded by
Tami Alvarez0 ratings0% found this document useful (0 votes)
101 views23 pagesOriginal Title
ASSUNÇÃO.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
101 views23 pagesAssunção PDF
Assunção PDF
Uploaded by
Tami AlvarezCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 23
en Ia ingenua actitud de los que quisieron hacer del
Quijote o un Robin Hood de las pampas, ni tampoco en el
210s que lo han descrito como bestia negra de la historia
nalhechor y destructor, 0 como un misero desclasado,
9a la total marginalidad por la sociedad colonial o por
quia campesina hiperlatifundista que lo persiguié, a bala
e, como al indigena o al negro, el historiador uruguayo
Assungdo hace una valiosa y valedera s{ntesis de sus
trabajos sobre el gaucho.
obra se define conceptualmente el cardcter protagénico
vena sociedad rural de ambas mérgenes del Plata, de su
srimero como cazadores de los ganados cimarrones, luego
‘Idadesca anénima de las guerras de la independencia,
‘as internas y en la lucha contra el aborigen— y de su
Un profundo tratamiento de la cuestién etimologica
ay de sus cambios semanticos, y una acertada seleccion
Je viajeros, completan esta obra, fruto maduro de una
e labor de investigacién e interpretacién de més de
fios.
Im
Femando O. Aasinodo
Historia del Gaucho
i El Gaucho: Sery Quehacer
oyonec) Pe PUO}STL] opdumssyy‘Q opueurey
HistosiA DL GaucHo
VESTUARIO Y APERO DEL GAUCHO.
Referencias
1) “Chambergo” o sombrero de “pafio”, con su barbijo,
2) Pafiuelo “de golilla”.
3) Blusa corralera.
4) Camiseta.
5) Empufadura del facdn,
6) Cinto “de tirador”
7) Rastra de plata de seis ramales.
8) Chiripa.
9) Calzoncillo,
10) Liga de la bota de potro. '
11) Bota de potro.
12) Lazo.
13) Carona de abajo o “far”.
14) Carona de arriba.
15) Estribo “de botén”.
16) Barriguera de la cincha.
17) Cabezal 0 cabezada del lomillo.
18) Cojinillo,
19) Cabezada.
20) Bozal.
21) Freno “de copas”.
22) Riendas.
23) Cabresto (0 cabestro).
24) Pechera.
25) Espucla “nazarena”.
26) Rebenque de argolla.
Lamina 1
Py Histo DEL Gauctio
Ulrico Schmidel, ol primer historiador del Plata, nos da, a través de
paginas escritas con mezcla de candidez y humor, la tonica més clara de las
arbitrariedades llevadas a cabo por los capitanes fundadores, los celos
intrigas de gobernadores y gobernados, el orgullo, propio de hidalgiielos
de poca monta,-que en nuestro medio se traduce en la frasesintesis de un
canénigo de principios del siglo XVIL: “Los espafioles en Indias no aran ni
cavan como en Espajia, antes tienen por presuncidn no servir en las Indias,
donde se tratan como caballeros o hidalgos”.
La pasién se exalta al maximo, por el odio (o més simplemente la envi-
dia) 0 el desborde sensual: se conspira, se asesina, se mancilla, se murmura
ysal mismo tiempo, se vive en un verdadero “reino de Mahoma” (segtin dio
en Ilamarse a Asuncidn), segin el ejemplo de Irala, tomando por esposas,
concubinas y siervas a las jévenes indias guaranies, con lo que se va fu
dando una nueva cepa, mestizo-criolla, de hijos ilegitimos o legitimacos,
nunca del todo reconocidos en sus derechos por sus altivos genitores.
Enese clima, Asuncién crece y vegeta ala vez. Pronto son abandonadas
las originales quimeras del oro y la plata, las matchas forzadas a través de
las selvas inhéspitas y las dsperas sierras a la bésqueda de E] Dorado y la
Ciudad de los Césares (ambos descubiertos por los conquistadores del
Peni: el Cuzco y el cerro de Potosi).
Las Leyes de Indias en materia de comercio, los privilegios dados a la
zona del Pacifico y su aislamiento de las rutas abiertas la condenan'.
Fue entonces cuando Garay tomé su histérica decisién de “abrir puer-
tas ala tierra”. Inicia, o reanuda, la marcha hacia el sur y hacia el litoral, el
platense y el atlantico.
1 César B. Paez Colman, op. cts dice: “Los numerosos y complicados coaficos interes
¢ internacionales suscitades al corer del siglo XV, obligaron alos Reyes de Eopaia a entrar por
el cart de un nacicnalsmo estrecho que si bien proporcions de cietopunto de Vist, momen:
Bincos resultados, condo La larga, ala mera econémica de los puctlos como consecuce.
cia de la paralizacie de las actividades individvales, en sus relaciones con la industria y el
"En fuerza decal eiteio los comerciants de Seis obtavieron el privilegio exclusive de
tesfcar con América por medio de una fer anual, celebrada en Porto Bell, que cerrba toda
otra ruta al vids comercial”. "Para ser mas extrict la clausvra del intecambie entre el Plata y
al Alco Per se instalé en Cérdoba una aduana interior que cobraba por devacho de pase d
einen por cenco sobre el valor dels mercaders, se faclizaba el movimiento de exper
taciéa eimporscién de Is moneds ets”
1L0S PREGAUCHOS Y LA CUCTURA DE La MULA 33
Lo hace con verdadera intuicién geopolitica. La fundacién de Santa Fe
no es casual en ese afio de 1573. Hay un doble propésito en ell... reivindi-
car los derechos del viejo “adelantazgo” del Plata, del que eran herederos
los pobladores de Asuncién y comunicar con el litoral, pero, ademés, en
ese momento, impedir que aquellos derechos fueran violados por espafio-
les “peruleros”, es decir gentes del Pacifico, que estaban ya viniendo por el
brinterland hasta el lizoral. Por eso la fundacién de Santa Fe es una respuesta
ala jundacién de Cérdoba por aquellos.
Santa Fe
‘Van en compafifa del navfo y de camino a procurar poblar un pueblo
«ste rio abajo un hidalgo que dize Juan dé Garay con nueve espafoles
(algunos eran portugueses y cristianos nuevos por mas sefias) y los
Gemis a cumplimiento de ochenta mangebos y bien mangebos nascidos
en esta tierra, llevan un Vergantin y seys canoas endidas a manera de
tarcas y algunas canoas sencillas, cincuenta cavallos y las municiones
que han sido pocibles segund lo poco avia. (14 de ubril de 1573. Garay.
Martin de Oure, colec. de documentos).
El inteligente Garay procedié, seguramente, a fundar la nueva poblacién,
dl dia 6 de julio en un rincén del Parana con el rio de los Quiloazas, sitio
conccido luego como Cayasta.
Garay bien conocta las causas lejanas y los efectos nefandos de los cen-
twalismos politicos y comerciales a los que antes hice referencia, en parti-
cular los de los intereses limefios (tan fuertes y reconocidos, desde los tiem
pos de los Pizarros fundadores). Todo ello lo habia vivido, desde su
adolescencia, en el propio lugar de los hechos (Lima) y Iuego le toc6 ver la
cara opuesta de la moneds, cuando fue segundo de Caceres, entonces
representante del nuevo adelantado, y gobernador de Asuncién, y vivir en
«sta ciudad por varios afios,
La fundaci6n de Santa Fe tiene, como antes dije, un propésito politico
y hasta econémico. Es la manifestacién material del propésito de los asun-
cenos de reivindicar sus derechos al control del litoral platense-atlantico.
Lima marchando hacia el sureste y con la fundacién de Cérdoba lo ponia
€n riesgo. Pronto se vio que esto éra asi. ¥ casi se van a las manos los espa-
fioles de ambos grupos, fo que no ocurrié porque los peruano-cordobeses
0 HistoRA Det GAUCHO
se retiraron, siendo que estaban buscando un sitio apto para establecer un
puerto cuando se dieron de cara con las gentes de Garay.
Y¥ el complemento de aquella idea politica sera, en 1580, la refundaci6n
de Buenos Aires, segiin hemos de ver.
Se iban definiendo asi los polos que habrian de crear una dicotomia
original a la hoy Republica Argentina, que lleva en su entrafia tres paises
culcurales y socio-econémicos e histaricos (nada que ver con el simplisimo
de Norte, Sur, Este y Oeste): un pais peruano, que llega, justamente, hasta
‘Cordoba: un pafs chileno, formado por el Cuyo y la regién puntana, y un
pais paraguayo o litoral, que luego se dividi6 en dos: uno norte, guaraniti
¢o, y otro sur, gaucho, gringo y ganadero; tardiamente se agregard un pats
sus; bésicamente gringo y ovejero, después de la Campatia del Desierto.
‘Situada en una zona geogrifica donde los ganados se reproducen en
forma harto cuantiosa, rodeada de tribus de indios guerreros, cazadores-
recolectores, hostiles desde el vamos al espatiol, que habrén de provocar
contiendas interminables, con perfodos de asedio total, en que la poblacién
queda por completo aislada de su campafia, y con poblaciones que le eran
fronterizas, sin scr muy cercanas, como Santiago del Estero, Tucumén,
Cérdoba, Buenos Aires, que ambicionaban, por carecer de ellos en la can-
tidad y calidad, los ganados gordos y a la mano que tenia Santa Fe, éta
pronto va. suftir,en su poblacién y habitat circundante, las consecuencias
de este ctimulo de circunstancias, que determinardn un particular estado de
cosas, origen de una condicién cultural y socio-politica con muy particu-
lares caracteristicas.
Los ganados eran tan abundantes en los primeros afios que, desde 1600
aun antes, provocan las entradas codiciosas de los vecinos de Santiago del
Estero y Cordoba.
Como vimos y segiin Emilio Coni, en 1627, es decir cincuenta afios
después de Is fundacidn (dos generaciones humanas), ya existian en la
jurisdiccidn de Santa Fe unas 100.000 cabezas de ganado vacuno, una parte
de los cuales estaba a buen recaudo en las estancias de las islas del Parand
(en esos tiempos una isla era una estancia ideal, porque de alli no podian
escapar los ganados), y la mayorfa, en la banda oriental del Parané, consti
tuyendo la llamada Vaqueria Santafesina o Entrerriana.
Los ganados existentes en la jurisdiccién de la ciudad pertenccian,
originariamente, a los vecinos “accioneros”, es decir los que adquirian el
derecho de “accidn” sobre ellos; el Cabildo, no obstante, disponia dela
LOS FREGAUCHOS ¥ LA CULTURA DE LA MULA 1
concesi6n de recogidas de ganados cimarrones, entregando en coima a la
Gudad, un tanto por ciento para sus “propios” (gastos municipales.
Las necesidades de la poblacién en materia de obras y mejoras, re-
ducida, en general, a extrema pobreza en la materia, aflojé los lazos e hizo
ue, reiteradas veces, se concedieran permisos de vaquerfa con el fin de
obtener recursos para los propios’.
Las razones que venimos dando fueron las que llevaron a los vecinos a
trasladarse a Vaquear y aun a poblar estancias 0, mejor, reservas de sus
fstancias, en la otra banda del Parand, en la actual provincia de Encre Rios‘.
La frecuencia de la vaquerias es cada vez mayor y como consecuencia
dl ganado escasea. La ciudad no lo tiene, en sus cercanias, ni para el abasto.
Los vaqueros clandestinos, muchas o las més de las veces protegidos
oficiales, no paran mientes y cruzan también el Uruguay y vaquean en las
tierres del norte de San Gabriel, donde, muy poco después, lo hard los ofi-
cialmente autorizados.
El choque de intereses con Buenos Aires y las Misiones de la Com-
pafia es cada vez mas violento, pero no cabe duda de que Santa Pe ha de
sacar la peor parte
2 Dice al respecto ef doctor Manuel Cervera en su Histor de la Ciudad 7 Provincia de
Santa Fe 1573-1853, tomo I, cap. XI: “Son inaumerables las quejas de ls vecinos y del Cabildo,
‘ontrs los vecinos de otras poowincise que entcsban a vaquear en esta jurisdiccidn, y conta las
resoluciones de los gobernadores que dabaa permisos de vaquee © los prohibian a los vecinos
‘leSinta Fe, con fit es pretextos, hasta que prodiceve el plitoinjusto de posesisa del ganado”.
3Sefala Cervera (op, cit): “Loe ganados existentes en la jurisdiceién de Santa Fe, pertene-
cieron alos vecinos acsioneros segin B. C. [Real Cédula], pero ol Cabildo disponta de la con-
tesign de recogidas en ganados cimarrones, sbonando a a ciudad como propios un tanto por
tdente, En 1619 ordendse un vaqueo de 200 vacas para propios dela ciudad, que hallabase
pobre y necsstada en gastor que no podia aborar. En 1624, pididse pudieran vaquear todos los
"estan previo pag sudaune de20 aay para poder sbonr melon de fie yg dela
cdudad”
4 César Pérez Colman (op. cit) dice: “Tadependientemente de los estabeciiertos gana
dros destnados 3 a eva sistematizada de rebaflos, los satuesios recorrian ann ocupabsn
forma transitoria los campos enteersanos, procurando la eaptara de aninales, vacunos ¥
Cabalres, o aos efectos de apacentary engoréar aus pertenencias ganaderss, En 1712, lnexpe-
fciba Piedeabuena cnconted en su trata a varios xpatacesy peonadas de vecinos de Santa
Feet los campos del sur de Movorstsy en las aacientes del Gusleguay, protimo a las costas
del Wandisov! Grande o Guz lo que dames que hast eos lugares legabaa los troperos
ts procara de ganadossivsjeso laudos, para agregar 4 sus perenenciaso simplemente para
fuenwrlo afin de aprovechar sus despojs”.
2 HistoRIa DEL Gaucxo,
Lalitis sobre a posesién o derecho de vaquerta sobre los ganados cimax
rrones de la otra banda (tierras entre el Parand y el Uruguay y entre sce y
el rio Negro) terznina en 1721, en forma desfavorable alos iatereses dee,
santafesinos. Pero esto no constituye sino el fondo o teldn del problems
su version oficial la realidad es que no hace sino agravar la clandestinide gd
de la faena, el envio sorto voce de verdaderas expediciones de caza y gues
"a, primero a tavés del Parand luego del Uruguay, en busea de los gens.
dos para cuerear y sebears
Estos grupos de aventureros criollos, con sus aguerridos jefes ~au-
Xénticos protocaudillos-, capaces de entrar en componendas con el indie 9
de luchar en pie de igualdad con dl, estin dispuestos a dejat la vida en excl,
uier lance, y a vender, canjear, 0 incluso contrabandear, el producto de sus
correrias a quien fuera, legal o ilegalmente.
La aventura de la vaqueria, atrayente y peligrosa a la vez, sumada al
cardcter general de aquellos pobladores, sia mas fren que el bastante lece
aqui de la religion, por los propios hechos de los curas; con las costumbres,
Ya de origen bastante viciosas de aquellos aventureros conquistadores ¢
colonos proveniences de la Espaia del siglo XVit (lade la miseria material,
28 del barroco lade a picaresca, con su prurito de a honra la ansihonrs)
costumbres y actitudes exacerhadas por el medio propiv de las pobretenng
aldeas platenses (supuestas ciudades), con la poligamia y el amancebe,
tmiento ejemplificados porlos guaranies en sus pardmetros culturales odo
habréde conducir a aquellos hombres por no muy rectas sendas, en lo que
q Diss Cerra (op ic) "Ya dese antes de 1672 los vecinos de Buenos Airs pretendie-
ron derecho al gtnado de scta Bands. En ents ao de 1672, Heando Rivere Mecdaogoe
ceviate de goberudor deSunta Fe, hizo saber al goberador y Cabilde de Buenos Aiea coo
se habia pedi pore procarador de Santa Fe, ate la Real Audiencia, conus eta preteen
seca la Real Provisgn de 4 de junio de 1672 sobre la accin de ganados que eon Sea ee
cn le oes Bands que 22 expone: ‘queen Buenos Aires presente a Juan Mendes fe Caneel
rocurader en aombre dele provincia de Santa Fe, Antonio Ferninez Mona, hoy oic
informacion que eo or bands, en lego bast el ro Corventen mis de 80 leghes Davee
abajo, y en ancho msde 150 leguas en a jurisdiccii de Santa Fe elecaironses ke meres
anercdes de dra, cuando 4 fund la ciudad ence el ro Coriemesy Ponta Gori
legen y algunos pobleron saci ls cules, po los inios charts exmigos Gupotlnon
¥ ganados se alzaron y rodo lo quehoy hay es muliplica de aquel, que pasoy ec venthe nee,
vo en varias parts, y como los que entoncssvaquealus, ao pagaban el dezmo del oon eioney
tess cores + po8 lend de laeaqueria que pusnron de Corientes que conor ne
cuaidad, yet deeso de Vaqueas,diose cado y eelustvamente a Santa Fer, echo
LOS PREGAUCHOS ¥ LA CULTURA DE LA MULA
acaricter y costumbres se refiere, maxime con el disirute de aquella libertad
salvaje de los campos abiertos y la abundancia de ganados, credndove lax
condiciones de una cultara lugarciia 0 regional, cayo producto ha de sex
naturalmente, el gaucho.
Sefialamos antes emo, ya en 1691, el padre Sepp decias “Algunos espa-
oles. por vivir con todo género de libertad, se relugian entre ellos [los
indios] y figuraos que buena idea harén concebir a los infieles de le
Religign Cristiana”,
Ya bastante antes, por la segunda década del siglo Xvit, Hernandarias
habia indicado, siempre preocupado por el orden “el tercero género de
gente questa en esta provincia, algunos criollos sueltos, pobres y holgaza
nes, porque sus padres no les dejaron de comer, no les enseiiaron a treba
jarsni ellos se splican a ello y junto con ellos muchos mestizos que son de
's propia calidad”. [Como en la cita anterior, los destacados son nuestros]
Entre ambas cicas, tenemos dibujado, con bastante precisiga el pera,
de la fucura gaucheria,
Los mozos eriollos, aun los no mestizos, eran criados por nodrizas
indias y sus juegos juveniles ezan libres, junto a sus medio hermanos o her
matos de leche, mestizos ¢ indios puros. También esto hala de liberalizar
sus hibitos y costumbres alejrlos culturalmente de la matriz expafiola o
gurapes, y de alli al alejamiento fisico, al habitat salvaje, rudo y abierto,
dlonde campean el toro cimarrén y el indémito bagual, sdlo hay un paso,
Las abiertas praceras, mas allé del Parand y el Uruguay, donde le varale iy
Justia real no Mega, o llega muy débil, donde la libertad en el goce pleno
yl contacto con el otro aporte aventurero, de origen portugués, can los
desestores de los barcos que vienen al comercio espafiol o los filiousteroe
de otras naciones, madura frutos de clandestinidad en moneda, juego y
flcokol, todo habré de atraetlo de modo invencible y acabars por defain,
los a todos en una misma amalgama, Ally entonces habrin de cusjar sus
Uirtules y defectos, en una condicién cultural y un estado social de muy
singtlares caracteristicas.
FEllos, que llevan implicitos los caracteres necesarios, serin quizis los
eg sutnticos entre los grupos genitores de la primitiva gaucheria, que
hrabrén luego de cumplir un ciclo histrico de tan importantes relieves chan
nOmicos y politicos y de tanta trascendencia cultural,
Los santafesinos, englobando en el comin denominador a los en-
errianos, hasta el siglo XVtI y primera mitad del XVIl, constituyen, sin
“ Hisrosta net Gaucho
duda, el més decantado aporte a la definicién del gaucho que hacen las
colonias espafiolas del Plata.
Se calcula que a mediados de 1717, se encontraban en el tertitorio de la
antigua Banda Oriental, dedicados a las faenas de cueros, sebo y grasa,
unos 400 hombres, la mayoria de los cuales eran santafesinos y portefios,
sirviéndose de unos 2.000 caballos. A ellos se han de agregar gentes de las
“provincias de arriba”, dedicados al areeo de mulas, y muchos portugueses
“paulistas”, entregados a los mismos menesteres y al trapeo de ganados.
La base de las milicias para el primer sitio y toma de la Colonia (a un
lado los indios de Misiones), fueron los vaqueros (pregauchos) santafesinos,
al mando de su casdillo (asi denominado por las autoridades espafiolas en
1680), Antonio Vera Mujica; hombres de a caballo, expertos en el manejo de
la lanza, la desjarretadera, las boleadoras y el lazo. Ellos y los correntinos
¥ portefios, pasada la mitad del siglo xvii, serin la base para la formacién
de los blandengues, milicianos aguerridos, suerte de dragones de la tierra
destinados a enfrentar al indio en la banda occidental, y, cuando las bandas
de gauderios de origen riograndense asolaban la frontera oriental en una
cuasi guerra de guerrillas, la autoridad los reclamaré pura avabar con ellos:
“Otra de las circunstancias principales y que més llaman la atenci6n es el
continuo robo de caballos que aqui se esta haciendo (comprehendiendo los
del Rey algunas beces) cuio dafio mea sido indebitable por mas desbelo que
me a costado y algunas salidas al campo: si VIE. gustara embiar una parti-
da de esas tropas correntinas o santafesinas, me persuado fuera medio que
lo atajara...” (Vicente Ximénez.a don Juan José de Vértiz, San Carlos, 5 de
julio de 1771).
vo
Buenos Aires
Cuando, a comienzos de1680,
Juan de Garay decide fundas-<5 como
ellos mismos preferjan,féfundar, Buenos Aires, tenfa propésit6s muy claros,
en su intel sién geopolitica, de largos aleances-Si Santa Fe fue el freno
0 de penetracién “peruana” hacia
fir definitivamente las puertas a la
instante de flexidn hist6rica en-qie los porrugueses habrian de pasar a s
sibditos del soberano espaol (en efecto, Don Felipe I marchaba yasobre
Lisboa para hacers€ coronar rey de Portugal). Si la efundactsn, es decir
reimplantaci6n en el mismo hugar de la fundacién de Mendoza, casi medio
=
‘ral, Buenos Aires habriade
en ese momento crucial, en ese
=|
siglo antes, aseguraba la Zontinuidad de los derechos del
go, sobreponiendo estg/interés a los inconvenientes del Aitio (ausencia de un
verdadero puerto nayiral, clima poco salubre, indigy
hostiles), el mome
cortiente comerci
siones portugue
natural con el Janeiro, que ya éra la cabeza de las pose-
en la zona sudatlantica del Brasil. Y ése fue el destino
original de la neva Buenos Aires, el comercig/clandestino (puesto que no
estapa autorigado por Espafia y repugnaba wos intereses de Lima).
EL 11 defunio de ese aio de 1580, firré Garay el acta fundacional.
4 pesa# de las predieciones anteriores, los principios de la futura capi-
tal, de la Argullosa Ciudad Indiana, serdn dificiles y oscuros.
Losfndios del cacique Tabobs (qhierandies) atacaron por terra y por
agus (én canoas) la nueva poblaciényindicando asi el comienzo de una con
tienda que duro tres siglos (déndé qued6 la famosa guerra europea de los /
oe ailos!) Ia lucha de las genyés de Buenos Aires por ampliar y aguantan/
Auantar y ampliar, su frontery/o zona de contacto con el indigena. —_/
Después de esta sangrighta accidn Garay organiza una expedigin
jcuintas hubo después qué sembraron de héroes anénimos las p+
siliendo del Riachuelo haéta la costa del mar, en la zona de Sambor
en la que batié a los cacjdues Tabichamini y Cahuani, cuyos told
aorillas del arroyo qug'tomé el nombre del primero de estos cae
dos leguas al norte dé la actual Magdalena,
De inmediato gbmienzan Jos primeros repartos de tierrayfara estancias
y chacras de la géeva ciudad. Pero, en todo caso, bueno #4 destacar cuan
esczsos fueron fos limites territoriales de ésta, ante la pyésencia amenaza-
s!),
bén,
estaban
jues, unas
amentada que el Cabildo de la ciudad leydnt6, en 1590, entre los
furtado, como su pro-
la tierra: y ansé quedamos
ela agua que beben del Rio la traen sus/propias mujeres bijos...y savi~
qui aramos y cavamos con nuestras manos,
4 £ nobles [sie] y de calidad por su
‘También en la “Correspondenci
capiruLo VIL
Los saladeros y el cambio social
Las nuevas circunstancias
LA EVOLUCION DE LAS IDEAS SOCIALES y econdémicas de Espafia, desde el
advenimiento de los Borbones al trono, fue evidente y, en algunos aspectos,
espectacular, sobre todo con Carlos IIT, en relacién con el inmovilismo tra
dicional, rigido y superestatista 0 centralista, anterior
EH pensamiento humanista y el de las “luces”, que provienen de Francia,
pasan como una brisa sobre la anquilosada Iberia y calan con hondura en
las mentes més IGeidas entre la juvencud espafiola de la segunda mitad del
siglo XVIII. Algunos, como Jovellanos, brillan como astros en el firma~
mento intelectual de Espafia, particularmente en lo econdmico y social. Y
esta ‘enovacién llega, naturalmente, a América y, en especial, al Rio de la
Plata, con consecuencias importantes que han de sacudir las viejas estruc~
turas y condiciones de la economia, lo social y lo cultural de la antigua
gobemaci6n, con resultancias muy trascendentes que provocan una serie
de fendémenos irreversibles que culminan con los estallidos revolucionarios
de mayo de 1810 y febrero de 1811.
El primer suceso trascendente promovido por los cambios en la metré-
poli es la creacién, aqui, del Virreinato del Rio de la Plata, en 1776. Casi en
segu:da la conquista definitiva de la Colonia del Sacramento por el primer
virrey, Cevallos, y el Tratado de San Ildefonso, de 1777, que dio estado de
derecho y consolidé esa conquista, estableciendo, a la vez, condiciones de
paz entre los viejos antagonistas, Espafia y Portugal, y también de aquella
con Inglaterra, lo que favoreci6 el desarrollo de un comercio més libre.
208 HisTonia bet Gaucho
La antigua gobernacién platense, que habfa nacido como desvin
sacélite de Ia geopolitica y economia del Virreinato del Pert, era ya ung
regién con autonomia auténtica y de lozano porvenic. El “descubae
miento” de las Llamadas “minas del ganado”, la riqueza del comercio de
los cueros, pesaba en las decisiones de la Corte y emparejaria, en pocs
tiempo, si se facilitaba el comercio de exportacién plavense, a la plata de
“México, declinante ya la potosina
Estas nuevas medidas, simultineas, aqué y en Espafia, que quitaron
Cidiz parce de sus monopolios y favorecieron el incipiente desarrollo
industrial de Catalufia, se concretan en el Plata con el auto de libre inter.
nacién del 6 de noviembre de 1777 y, particularmente, con el reglamento
del 12 de octubre de 1778, que habilité Jos puertos de Buenos Aires 5
‘Montevideo para el comercio exterior,
La aplicaciGn del reglamento signified, por primera vez, pata la regién
|a posibilidad de vender, en primer lugar, cueros, pero también sebo, grasa
¥ algunos granos, a otros paises, y hacerlo legalmente y a mejores precios
que los pagados por Cédiz y, también, en cantidades infinitamente mayores
A lainverss, la posibilidad de importar, a precios razonables, una cantidad
de productos imprescindibles al bienestar, desarrollo y crecimiento de
ambas ciudades-puertos, recién mencionadas,
La economia regional da un salto hacia adelante: mientras entre 1772 y
1776 habjan entrado a estos puertos sdlo 35 navios, en 1796 entraron 77.
Laexportacién (legal) de cueros, que hasta 1778 arrojaba una cifra promedio.
de 150.000 unidades anvales, pas6 a més de un millén de promedio anual
desde 1779 @ 1795, habiendo alcanzado a 1.400.000 en 1783 y existiendo
depositados en Montevideo otro millén y medio segiin los datos del ya
citado capitén Juan Francisco de Aguirre,
Las consecuencias de este nuevo desarrollo comercial son varias,
Sobre la cria de ganados y la industria derivada, traerin aparejados cam-
bios profundos que, segtin adelantamos antes, conmoverén hasta sus
bases la cultura tradicional de la explotacién cimarrona. Una nueva indus-
tria se desarrollard, que, sia legar a competir con la de los cueros, justificé
{a racionalizacion de la erfa y engorde de los ganados en lugar de la simple
matanza de reses chiicaras, cimiento de la vida rural hasta entonces. Es la
industria del salado de las cares.
Pero estas nuevas posibilidades econémicas despiertan un violento
antagonismo entre los hacendados, que se enriquecen espectacularmente
{LOS SALADEROS ¥ EL CAMBIO SOCIAL
(nos referimos a los hacendados netos, que solo ahora consiguen mercados
mayores y precios mejores), y los comerciantes monopolistas, los antiguos
Sregistreros”, muchas veces también hacendados, que antes disfrutaban de
Jos exclusivos privilegios de la intermediacién y que no se resignan a per-
derlos. La cuestién quedaba planteada en términos claros y agtios: los
puertos y el comercio al servicio de la campatia o los campos y su riqueza
servicio de los puertos y el comercio monopolista, eérminos que no
variaron, sino que tendieron a agudizarse con la creacién del consulado en
Buenos Aires, en 1795.
La guerra con Inglaterra mermé en algo los efectos de este enrique
cimiento y de ese repentino crecimiento, pero en Montevideo, puerto
ahora muy privilegiado (apostadero naval), se formaron convoyes 0 se car-
garon barcos de bandera portuguesa, para mantener, auinque parcialmente,
los niveles de exportacién y de importacién,
Pero esos mismos privilegios avivaran y descarnardn, también, un cre~
cieare antagonismo con el puerto de Buenos Aires, cuyas consecuencias 0
han de ser paco importantes.
tre tanto, las provincias del centro este y noroeste, que habian
acompafiado con alborozo los esfuerzos iniciales del litoral por Ia libe-
racién del comercio exterior, se encontraron ante una cruda realidad: los
productos de su agroindustria rudimentaria (vinos, aceite, azticat, etc.) 20
sole no se exportan, sino que pierden el propio mercado de las crecientes
ciudades-puertos, ante la competencia de los productos importados ahora
a precios mis bajos y de mejor calidad. Sordamente, entonces, se han de ir
incubando nuevos rencores contra el puerto de Buenos Aires y contra los
su comercio internacional.
ltimo, los intentos de cultivos cerealeros en los campos bonaerenses
y sentafesinos, para exportacién de granos, chocaron con los intereses
monopolistas de Cidiz ~achicados pero no muertos- y, simultineamente,
cone crecimiento fenomenal de la ganaderia en el litoral. El viejo conflicto
entre labradores y ganaderos, casi siempre favorable a estos tiltimos, termina
ahora en aplastante derrota, que deja mucha gente maltrecha y excitada,
‘Ya estin en escena muchos de los ingredientes que actuaréan, sozto voce,
como detonantes en los acontecimientos de 1810 y 1811.
‘Yamos a ocuparnos ahora de la industria del saladero, que, con los cam=
bios que produce en la explotacién ganadera, esti preludiando el epilogo
vital dela gaucheria.
210 Historia net. GaucHo 5 LCS SALADEROS YE CAMBIO SOCIAL Pr
Los ensayos que, hasta 1780, se habian hecho para conservar la carne, uestos a orear, se espera, que se sequen bastante, por fuera, y se ahti-
seca y salada, no tuvieron més repercusién que los de una industria fami- tran después en chimenea u otros fuegos, con lo que quedan benefi-
liar, de consumo interno, y cuando se intenté trasladarlos al terreno del ciados como jamones, diferenciéndose sélo en esto de la demés carne
comercio de exportacion y de consumo exterior, a plazo largo, fueron un salad
rotundo fracaso. . . Esta dificilmente se conserva alli con seguridad, a menos que no se
El tantas veces citado Francisco Millau y Mirabal (1772, 0p. cit) lo indica
muy claramente:
Laprincipal usilidad que dejan las matanzas del ganado vacuno es el
cuero, sebo, grasa y lenguas, yes de ningiin provecho lo mis de sus car~
nes, Alguna poca que se quiere conservar, se convierte en charque 0
tasajo, esto es carne seca o salada.
Se hace el charque cortando primero la carne en titas del mayor
ancho y més delgadas que se puede, a modo de unos cordobanes. Se van
poniendo algunas de ésas al ado de unas otras, sobre un gran cuero ten-
dido en el suelo, hasta llegar a llenar todo su espacio y se echa sobre ellas,
por igual un polvo de sa. Se dispone asf de una segunda cama que leva
Ia migma poreién de él y se prosigue de este modo con otras, haciendo
una pila de la altura que se quiere, y se cubre con otro cuero, ponién-
dole encima bastante peso, Se mantiene as{ algunas horas, hasta que toda
la carne acaba de despedie la aguaza, que va Saliendo de su propio jugo
y de la sal. Conseguido esto, se tienden luego esas tiras en cuertaso palos
‘asecar al sol, sino es fuerte y corre algin viento fresco, y de no a la som-
bra y aire solo. Se continia esta diligencia por algunos dias, teniendo
cuidado de recogerla en las noches, para librarlas del sereno, como de
preservarlas, en cuanto se puede, dela humedad. Antes que se acaben. de
secas, y cuando se conoce que le falta ya poco, se amontona otra vez en.
pila comprimiéndola con algtin peso, para que la mucha gordura que
suelen tener, se reparta engrasando por todas partes la carne, que queda
as{ més segura para conservarse mejor; lo que hecho, se ponen a acabar
de secar como antes. Beneficiado de este modo, el charque, se guarda
haciéndose de él algunos rollos a modo de tercios, para llevarlo a cual-
guier parte con més comodidad.
La cecina, que se hace ali, slo se diferencia de éste en ser las tiras
angostas ¥ no muy deleadas, ponerse desde luego con iin poco de sal
que se les echa alrededor, a secar sin otra precauci6n.
El tasajo se reduce a echar unos pedazos grandes de came y gruc~
sos en salmuera, ea que se dejan por un mes 0 mucho més; se secan y
escojan para hacerla unos tiempos muy a propésito, que raras veces hay
por razon de la excesiva humedad del pais. Es regular que s6lo se haga
certa faena en algunos dias secos y ventosos del hibierno, porque en fo
dimas del aiio es casualidad concurran todas las circunstancias que
requiere y aun se ha experimentado que es arriesgada en ellos, En las
muchas veces que se han ofrecido de salar carnes para las tripulaciones
de diferentes embarcaciones, éstas son con variedad, buenas y malas; y
por lo regular cuando esos buques se han demorado algo mas de lo que
habtan antes determinado, ha sido preciso reponer en los més las que ya
tenfan preparadss a su salida, y no de mucho tiempo, lo que es natural
suceda més bien para la proporcién del temple de ese pais, que por el
modo de hacerlas, pues siendo siempre el mismo, no puede depender
sblo de la variedad del yerro o acierto. La barrileria que sirve allf para
ce fin, es toda trafda de Espafia, por no haber en esta provincia nt én las
con quien comerciar, maderas propias para hacerla.
La industria del salado, como tal, comienza hacia 1780, y es una natural
consecuencia de la libertad de comercio.
En el tantas veces citado informe anénimo de 1794, se destaca asi este
hecho:
Don Francisco de Medina fue el primero que en prendié negociar
cstas carnes con la Havana donde se usa para dar de comer a los Negros
ce los Ingenios. Después le siguieron dos Catalanes Don Miguel y Don
Manuel Solsona. Luego Don Miguel Rian, remitiéndola a Espafta.
La iniciativa mereantil de los catalanes, también incentivada desde
1778, segiin vimos, y también indicada por el capitan de Aguirre (fueron
los primeros en exportar garras, huesos, guampas, etc.) impulsé el desa~
rrollo, por estos pagos, de la industria saladeril.
Ya.en el afio 1776 se habia reunido en Buenos Aires un cabildo especial
a efectos de estudiar y resolver, en lo posible, la cuestin del salado de carnes
para su conservacin y exportacién.
22 Hisroaia pet Gavctto
Tanto los hacendados como los comerciantes coincidieron, esta vez, en
las ventajas del desarrollo de Ia nueva industria y solicitaron franquicias
para introducic barricas (coneles), adecuadas @ la guarda y transporte del
producto, y un abaratamiento del costo dela sl. La sal era por entoaces el
Perdadero cuello de botella para el desarrollo del saladero industrial. La
ue venia de Cadiz, introducida por el monopolio de los “registreros”, era
Mima y, eonsecuentemente, se buscaba obtener el producto @ nivel local
‘tales electos y en elafio de 1778, salié de Buenos Aires, con destino alas
Ilamadss Salinas Grandes, una impresionante expedicion en que revista-
pan, ni mas ni menos, cuatrocientos hombres de tropa y 1.000 peones, con
1.09 bueyes, 2.600 caballos y 600 carretas (véase Horacio C. E, Gibert,
Historia econdmica de la ganaderia argentina, Buenos Aires, 1961). Pero el
producto obtenido era de mala calidad, a pesar de lo cual hace bajar el pre-
Elo. El producto de calidad estaba mucho mas al sus, en Patagones (bocas
del Rio Negro), donde por entonces se intentaba poblas, a través del que
hha sido llamado “Operativo Patagonia” (véase Juan A. Apolant, Operativo
Patagonia, Montevideo), que fracas6, lo que impidi6 una explotacién que
ubiera sidu auuy ventayosa.
aarp 1980 91781, Francisco de Medina, espafiol, vecino de Buenos
‘Aires, hombre activo y con espiritu aventurero, que habia peleado, bajo
al mando de Cevallos, contra los portugueses y fue luego empresario de
Ia pesca de la ballena en las costas patagénicas, emprend, con ese cock
cidnte de Eantasta propio de los pioneros, una nueva aventura industri
gn ol Plata, Para ello adquiere una gran estancia en las cercanfas del arroyo
Colla, proximo 2 la Capilla de Nuestra Sefiora del Rosatio (en el hoy
deparramento de Colonia, Uruguay), y pone en marcha un gran saladero,
por el sistema llamado “irlandés", esto es la conservacién de Ia carne en
barricas con sal. ‘|
‘En verdad, existieron con anteriocidad algunos intentos, menores, de
producir carne salada para la exportacién. Manuel Melidn, enterado en
i ada
Espafia de que el gobierno pensaba abastecer las naves de la Real Arm:
a cannes proveniies del Rio de la Plata (particularniente de Ia Banda
{LOS SALADEROS ¥ Ft
CAMBIO SOCIAL 2
Ouro catalin, Juan Rosa, entre los meses de marzo y abril de 1785,
embareé en el puerto de Montevideo, con destino a La Habana, 202 ba-
riiles de carne salada y 100 quintales de charque,
Otro que habia servido con Cevallos, Francisco de Albin, parece que
tenia un “beneficio” de salado de carnes en su estancia de Colonia, cercana
2 Las Vacas (hoy Carmelo). ¥ en el mismo afio 1788, en que Medina
comienza la actividad industrial de su establecimiento del Colla, en
Montevideo, por las costas del Miguelece, don Francisco Antonio Maciel
habia instalado una industria de carnes saladas, tasajo y sebo. A iguales 0
parecidas faenas se dedicaban, més o menos contemporéneamente, el ya
mencionado Miguel ‘T. Rian, Luis A. Gutiérrez, Juan Camilo Trapani y
Juan Balbin de Vallejo.
En ese afio de 1788 Medina fallece repentinamente, dejando el saladero
en pleno funcionamiento. Contaba éste entonces con 25,000 vacunos man-
505, 2.000 caballos y 100 bueyes, asf como las construcciones de ladrillos,
los almacenes para la sal y el depdsito para los barriles de carne salada;
naves de su propiedad lo surtian de sal desde las costas patagénicas y le~
vahan las carnes hasta Montevideo, donde se transbordaban alos navios de
ultramar, Pero ademas de bienes, dej6 Medina importantes adeudos y
obligaciones, a saber: $ 8.000 al Hospital Betlemitico por la compra de la
estancias a la Real Hacienda, $ 15.000, que se le habfan dado como prés-
camo para el desarrollo de su industria, y $ 11.651 por la compra de la fra-
gata Nuestra Seriora del Carmen; $10.074 por la compra de 12.895 cabezas
de ganado vacuno a la administracién de los pueblos de Misiones, y una
larga lista de otros adeudos menores.
Habia tenido Medina, en su saladero, ubicado entre los ros Rosario y
Sauce, ademas de capataces, peones y toneleros, dieciséis negros esclavos.
La extensién de la estancia era de siete leguas de fondo por tres y media
de ancho, con cuatro puestos que tenian los nombres de Santisima
‘Triridad, de los Mojones, de San Francisco de Borja y de las Cabeceras del
Sauce. Los barcos de su propiedad que antes mencionamos eran la pola
era Nuestra Sefiora de la Concepcion, el bergantin San Francisco de Asis, la
Oriental), se embarc6 en Cédiz en 1779, ya bien informado de todo lo”
necesario para establecerse con Ia industria del salado. Instaldse, a poco de
Hlegado, en las mérgenes del San Salvador, y leg a hacer varias export
ones en navios espafioles, la primera de las cuales, en 1780, fueron 136
barriles, a bordo de los barcos El Rosario y Dolores,
fragata Nuestra Sertora del Carmen, el navio San Juan y San José, llamado
el Vértiz; la sumaca Madre de Dios de los Dolores y la balandra Santa
Rosalic.
Ala muerte de Medina, su establecimiento pasé a manos del poeta
Manuel José de Labardén, que tiene ademis, en estas materias, el mérito
me
a “istorta pet GaucHo
de haber sido el introductor de los primeros merinos en el Rio de la
Plaza, con lo que contribuyé asi a desarrollar otro ramo agricolo-gana-
deco que habria de ayudar, en el correr de los afos, a “civilizar” la
campatia y, en consecuencia, a determinar la desaparicién de los gauchos
netos
En el aio 1798, con poco més de una década de funcionamiento, un
incendio destruyé aquellas instalaciones, que fueron modélicas en su
tiempo, pero Labardén continué con sus actividades de saladerista en otro
establecimiento, més cercano a Las Viboras.
‘Aunque, como vimos, existen entonces cuando menos otros tres im-
portantes saladeros en territorio oriental y cercanos a Montevideo ~nos
referimos a los de Maciel, Seco y Magarifios-, y fueron éstos los que lle-
varon a cabo al verdadero desarrollo de la industria de la carne salada,
cuyas posibilidades Medina habia entrevisto, y los que abrieron el inter-
cambio con Cuba, tan importante hasta casi los fines del siglo X1X; los
conflictos con Inglaterra primero y la lucha con los monopolistas de
Cédiz, luego las llamadas invasiones inglesas y, mis tarde, el proceso
revalucionario independentista, que agito a la regiGn por varios afius,
todos fueron factores que frenaron el desarrollo de esta industria funda-
mental, que puede decirse que recién se reorganizé, en el pais oriental,
durante fa segunda presidencia del brigadier general Fructuoso Rivera
(entre 1839 y 1843).
Fue muy distinta la cosa en la Argentina o, por mejor decir, en la regién
bonaerense. Aqui falté esa precoz instalacidn de la industria en el siglo
XVll, a pesar de aquella preocupacién del Cabildo, de 1776, pero, en
cambio, las medidas proteccionistas tomadas por la Primera Junta y que
fueron in crescendo hasta 1815 permitieron el establecimiento y répido
desarrollo del saladero en la provincia de Buenos Aires. Y desde entonces
todo habra de vincularse con un nombre cuya influencia, enancada en
esas medidas proteccionistas, en su caricter y personalidad, su poder eco-
némico y su carisma popular, que le daba fama de muy gaucho (aunque
fue un tenaz perseguidor de éstos como de los indios, que también decia
sus “amigos”), con su contactos, locales y externos, cada vez més pode-
rosost Juan Manuel de Rosas.
La firma Rosas, Terrero y Cia. cjercié un verdadero monopolio sobre
Jaindustria saladeril y Ja exportaci6n de los productos de ésta, desde 1815
en adelante,
{LOS SALADEROS ¥ EL CAMBIO SOCIAL 25
Con respecto al Rio Grande del Sus, el proceso también se conjuga de
manera harto distinta. Desde la época de las grandes expediciones desbra~
yadoras a las regiones del sur, en busca de caballares y mulares para las
fegiones centrales del Brasil, vieron los portugueses, naturalmente que
Hecconados por sus gentes en la Colonia del Sacramento, las posibilidades
ide desarrollar una industria de salado y conservacién de cares en tlerras
slograndenses con destino exclusivo al consumo del mercado interno,
constituido, fundamentalmente, por los braceros negros esclavos de los
ingenios del azdicar, el cacao, al café y el algodén. El investigador rio~
grandense, doctor Paulo Xavier, ha demostrado febacientemente que el
Brimer establecimiento de conservacién de carne (charqueada) del terri-
forie de Rio Grande del Sur estuvo instalado, con fecha anterior a 1739,
fen uno de los lugares de estancia de aquel ya mencionado Cristovao
Pereira de Abreu, conocido muchos aftos después como Charqueada
‘Vella. Estaba situado dicho establecimiento en Is actual linea divisoria de
los municipios de Osorio y Mostardas. Mas tarde se crea en sus cercantas
owo establecimiento, al que se llamé Charqueada Nova y su actividad
todavia subsistia en 1785.
“Aparentemente estos saladeros abastecian de carne salada a los barcos
gue siliendo del puerto de Laguna se dirigian a los de San Vicente y Rio de
Jancro. Por muchos afios, hasta estas conclusiones del doctor Xavier, se
consider como fundador de la industria del salado de carnes en Rio
Grande del Sur a un cierto José Pinto Martins (portugués, natural de
Oporto), que habia establecido su industria en las proximidades del rio
Pelotas, hacia 1780. Fue también un establecimiento modélico, constando
de casa solariega de ladrillos, con techo de tejas, almacén para el charque y
cease de la graserfa, asf como atahona con horno para secar la sal y “senza~
12” (casa de los eselavos). La estancia de que formabe parte este saladero tenfa
manguera y corrales de palo a pique para seiscientos animales, un buen
huerto, etcétera. Sus esclavos, que eran verdaderos gauchos por su oficio,
estzban clasificados en carneadores, en mtimero de diezs sebeadores y gra-
Seadores, dos en cada ramo; ademas de los destinados a otros trabajos, a
saber: sastre, zapatero, tahonero y quinteros, con un total de 34 personas,
cantidad realmente importante.
La industria del charque en Rio Grande del Sur mantuvo un irs
portante nivel de desarrollo por el altisimo consumo interno del producto
{nc hay que olvidar que el plato nacional de! Brasil, la “feljoada”, tiene
216 Hisronta Det. Gaucto:
como ingredientes fundamentales los porotos negros, el arroz y el charque,
siendo su origen la alimentacién dada a los esclavos), a tal punto de real,
tar insuficiente dicho abastecimiento y deber el Brasil importar charque de
los paises del Plata, después de las respectivas independencias, sobre todo
en la segunda mitad del siglo xix,
Alcides D’Orbigny, el sabio naruralista francés que visit6 estos pafses
del Plata entre 1827 y 1829, describe asi un saladero:
(o] tras haber separado los huesos de la carne, se la corta en tr0z0s,
abtigndolos luego con un cuchillo. Al quedar reducido a largas rebana.
dus de varios decimetros de ancho y menos de un dedo de espesor, se las
espolvorea con sal molida, se ponen en prensa durante una noche y al
fa siguiente se las expone al sol, sobre cuerdas, como ropa, Dos o tres
dias de verano bastan para desecar la carne, que puede asi, conservarse
largo tiempo, no siendo susceptible de corromperse; slo la hiamedad o
equefios insectos pueden deteriorarla, Esta manera de preparar Ia
care ¢5 muy ventajosa en un pals donde se hacen largos viajes sin
encontrar albergue y donde las gentes pobres, que slo se alimentan de
came y rara vez carnean, carecen de otro medio de asegurar su subsis-
tencia. Tal es sin duda, el procedimiento empleado par Ine antiguos
bucaneros.
Como antes dijimos, poco después de la independencia nacional, la
industria del saladero empezé su verdadero desarrollo, cuyo auge seguiria,
casi sin interrupcin, hasta fines del siglo XIX. Sobre aquel plan primitive
se establecieron, entonces, algunas mejoras, como el piso pavimentado y
techo para desollar y el torno para el lazo.
A modo de visién final sobre esta industria, vamos a transeribir la des-
caipcida de un saladero de Buenos Aires, hacia 1852, hecha por Catlos
Kogman (Viaje de ds fragata sweca Eugenia, 1951-53, Buenos Aires, 1942),
El cuadro que oftece un saladero es en cambio horripilante. Agu
Jos animales se sacrifican en forma completamente sistematizada a ra-
z6n de centenares por dia. Los cueros se salan o son secatios, la carne
cortada en anchas tras de aproximadamente media pulgada de espesor
yes secada para su ulterior exportacién.
Las crines y el sebo son cuidedosamente almacenados, los tendones
¥ los pequeitos sobrantes de los cueros se transforman en cola, los cuer~
fos se sacan y se exportan y las pezuaas se hierven y se limpian para el
=
LOS SALADEROS ¥ EL CAMBIO SCCLAL 2
mismo fin. En el saladero quedan las visceras que se dejan podrir, los
eineos, que se utilizan para hacer cereos, y las osamentas con restos de
carne, que una vez secas sirven como combustible bajo los calderos
donde se derrite el sebo. El olor [..] es insoportable y llega a percibirse
a grandes distancias. A veces sc les quita previamente por coccién, la
grasa que contienen, la cual luego se exporta a Europa en cascos.
Los wabajos anteriormente descriptos se ejecutan todos con preci~
sign y esmeto y los operarios poseen elementos adecuados y perciben
sucldos que no son despreciables. La mayorfa de ellos son inmigrantes
vaseos.
El proceso pata el secado de las carnes es asunto bastante delicado,
pues hay que ponerla bien a cubierto de la humedad y de las lluvias, en
cuyo caso se saca de los soportes especiales en que esté colgada y se
apila cubriéndola con cueros, siempre-que no se halle bajo techo.
Cuando la carne esta suficientemente seca se forman con ellos monto-
nes semejantes, echando algo de sal entre las diversas capas. A pesar de
su aspecto desagradable es bastante apetitosa y constituye uno de los
alimentos fuadamentales [..] de los esclavos del Brasil y de Cuba. La
explotacién de un saladero exige un capital consicerahle y Ia mayoria
est en manos de los extranjeros quienes compran las reses a los hacen-
dados del interior.
La posibilidades de la exportaci6n libre de los cueros y el desarrollo
reciente de la industria del salado de carnes han de producir, como ya
ind:camos, cambios profundos en Ia estructura rural en general y; en parti-
calas, en la cultura regional.
E] aprovechamiento de los ganados cimarrones o chticaros pierde el
valor ¢ interés y, por el contrario, se procura extirpar la existencia de tales
animales. En cambio, se busca racionalizar la exia de los animales domés
cos, aumentar y mejorar las condiciones de la procreacién y, ldgicamente,
facilivar el engorde.
Las viejas formulas de la estancia cimarrona, de limites difusos, del
espacio abierto, atendidas por grupos isregulares de agregados que de-
predan el ganado, y las matanzas indiscriminadas s6lo para la cuereada y la
sebeada pierden total vigencia y entran en franca caducidad y son objeto
de persecucién al estar prohibidas.
Los agregados a las estancias y los verdaderos gauchos, trashumarites y
libres por los campos, en un concepto de propiedad mostrenca, no sélo se
a
218 Historia pet Gauento
hacen innecesatios sino intolerables, pues, también con Ja mayor libertad
de comercio, el contrabando pierde sentido. s
En las nuevas formas de trabajo en la estancia, sdlo se necesitan hombres
vueltos sedentarios, afincados, capaces de cumplir tareas casi permanente
o diarias de rodeo y amansamiento, control de paricién y crfas, marcacién
¥ capaje. Se necesita, al menos tedricamente, mas gente para atender esos
‘menesteres en los campos sin cercados ni divisiones, pera la fzena es diaria
y no discontinua como lo era antes, de sol a sol y rutinaria, y empieza, aly
vez, a perder la espectacularidad emotiva de una casi proeza deportiva
cumplida en forma discontinua y en periodos breves, como era la faena
cimarrona, Serd poco grata alos gauchos netos. Y si se necesitan mas hom.
bres, ahora, por lo baratos, en una fzena donde los riesgos han disminuido
tanto, se prefiere a los eselavos.
Claro que se siguen necesitando domadores y grandes jinetes y habiles
enlazadores, pero ya son menos en el total
Por otra parte, como dijimos, las disposiciones legales sc hacen més
rigidas. Quien no tenga trabajo fijo y ande por la campaiia, cae bajo las
denominaciones de vago y delincuente.
Se crean cuerpos especiales de milicias y de tropas veteranas, de caba-
lleria, para salvaguarda de las fronteras y para la proteccién de los campos
contra los resistentes al cambio, los recalcitrantes que persisten en gavicha-
das, carneando de lo ajeno, hurtando ganados, y en el contrabando, impul-
sados, en muchos casos, por aquellos de entze los hacendados que, por
imposibilidad o por incapacidad, resisten también a los mismos cambios,
‘Ala mayor parte de aquellos “hombres sucltos” de la campafia, an-
tiguos changadores y agregados, a los que se engloba en el calificativo de
gauchos en [a documentacién oficial, y esto en forma peyorativa, no les
quedan mds que tres salidas vitales: la de adaptarse al cambio; esto es,
asentarse en las estancias, como capataces, peones, domadores, a trabajo
duro y jornal bajo, diciéndole adiés al “aire libre y la carne gorda”, lo que
muchos concretan integrandose; o ls incorporacién, también, a alguno de
Jos cuerpos militares antes mencionados, entre otrés cosas para combatir
lo que ellos antes hacfan, cosa que hemos de ver en el préximo capitulo;
© su contratacién en los saladeros, como matarifes y cortadores de la
came, estaqueadores y sebeadores, en orgias de sangre que recuerdan las
antiguas hecacombes de las vaquerias y volteadas, por lo cual vienen a resi-
dir en las cinturas urbanas de las ciudades-puertos; o su actuacién como
LOS SALADEROS ¥EL CAMBIO SOCIAL 219
reseros (troperos), la mas trashumance de las funciones ligadas a la ganade-
fa ea la nueva etapa, la més libre y la que més recuerda (y esto hasta casi
Jos cempos presentes) el vaivén cruzador de los campos abiertos de la vieja
gaucheria.
©" El hombre no va a perder la mayor parte de las facetas culturales, de
los perliles, de los ties que lo calificaban como gaucho, pero poco 2 poco,
casi sin que nadie se aperciba de ello, empieza a andar los caminos de la
descaracterizaci6n del arquetipo original (si éste de alguna manera se
encarné); en una palabra, el proceso de cambio dentro de la conservacién
de rasgos que son matrices. El hombre, en tanto que producto de la cul-
tura del medio, no puede sustraerse a las variantes de ésta, aunque se
resista a esos cambios.
Sus “oficios” y “saberes” de campero y consumado jinete, se conservan
incélumes en el trabajo de las estancias, y hasta, en ciertos aspectos, se per~
feccionan, pero se amansan, se pulen las virtudes de la habilidad y se liman
las asperezas de la violencia ruda, la crudeza, el empirismo total y Ia igno-
rancia de los valores econémicos y el peso que ellos tienen, en la justa con
el ginado.
Bein la funcia de soldado, se han de hipertcofiar su valor, su resiseen-
cia, su fuerza y aguante, asi como sus conocimientos de baqueano y de
bobero, o de antiguo guerrillero de frontera durante las changas y con-
tratandos.
Por tiltimo, en la vida suburbana del saladero, su viejo machismo, sus
desplantes de guapo, sus introversiones y explosiones chocarreras, se acen-
‘nian y casi se caricaturizan en el artificioso entorno ciudadano en el que se
siente ajeno, y asi se van perfilando los primeros aspectos del cardcter del
compadrito y el guapo de las orillss.
Sobre la palabra “gaucho”
Creemos llegado el momento de decir algo sobre “gaucho”, el vocablo
denominador, de oscuro origen y variable seméntica. Durante afios su uso,
origen y valor se han visto rodeados del interés de numerosos investigado~
res, ¥ de un balo de misterio y leyenda, por literatos y poetas. También.
durante afios, se considers que su uso rioplatense se iniciaba en las postri-
rme-fas del siglo XVII y, lo que se sefalé con mayor acierto y sin dudas, que
se us6 primero en la Banda Oriental.
20 Hisrona pet Gauci
Investigaciones de los tltimos treinta afios han permitido retrotraey
Ja fecha en varios afios y ahora vamos a realizar una revision documenta
a través del tiempo que permita sefialar, sin lugar a dudas, el uso de ie
palabra “gaucho” desde el tleimo tercio del sigho xvii, su sinonimia con
gauderio, “vagabundo de campo” y “changador” (sin excluir totalmenn
te “camilucho”), y su valor, el que fue variando a través del tiempo; todo
lo cual nos ayudaré a tener una més vivida y auténtica imagen del tip,
denominado,
El primer documento que registramos, hasta ahora, en el Rio de Iq
Platz, donde aparece escrita la palabra “gaucho”, es una comunicacion del
comandance de Maldonado, don Pablo Carbonell, a Vértiz, fechacla en
dicha poblacién criental el 23 de octubre de 1771:
Muy Se. mio: Haviendo tenido noticia que algunos gahuchos se
havian dejado ver 2 [a Sierra, mande a los Tenientes de Milicias da. Jph.
Picolomini, y da. Clemente Puebla, passasen a dicha Sierracon tina par.
tida de 34 hombres entre estos algunos soldados del Batton, afin de sver
tuna descubierta en la expresada Sierra, por ver si podian encontrar los
malechores, yal mismo tiempo viesen Sise podia recoger algun ganador
y haviendo practicado [...
A principios del afio 1958, cuando trabsjdbamos investigando en el
Museo Histérico Nacional ~Archivo— (Casa de Lavalleia de Montevideo),
encontramos una copia manuscrita (que después supimos que habia side
realizada por la profesora doctora Florencia Fajardo Tern) de este docu.
mento recién transcripto. Y mucho nos emocioné comprobar que, por su
fecha, era el docunzento més antiguo, registrado hasta entonces, donde apa.
recia escrita la palabra. Pocos meses después ubicamos el original en el
Archivo General de la Nacién, en Buenos Aires (Division Colonia,
Seccién Gobierno, Banda Oriental, Maldonado, 1771-74, sala 1%, legajo 3.
7-1), Hoy podemos corroborar que, a pesar de los cientos de documentos
consultados « posteriori, en muchos archivos (Azgentina, Uruguay, Brasil,
Espaiia), no hemos logrado encontrar otro que retrotrajera cea fechs en
cuarenta afios de labor.
Eso si, en el mismo aio, 1771, al margen de todos aquellos que se
relleren a geuderios,registramos un interesante documento en el cua muy
gréficamente, se denomina la misma clase de individuos cotno “faeneros
montaraces”. Es una comunicacién de don Bartolomé Pereda, desde Santo
{LOS SALADEROS ¥ &L, CAMBIO SOCIAL
Domingo Soriano, al mismo Vérti, y tiene fecha 31 de marzo del citado
aio y dice asf
Porque estoy noticioso que al abrigo de los faeneros Montaraces, se
suelen refugiar algunos foragidos (asf contravandistas como otros per-
seguidos de la Ja. por sus delitos),
El segundo documento registrado donde aparece escrito el vocablo
“gaucho” lo fue por primera vez por Ricardo Rodriguez Molas (op. cit) y
65 una comunicacién desde San Salvador (Banda Oriental), firmada por
Igmecio Paredes, encargado de dicho puesto, a José Rodriguez, co-
mandante del Real de San Carlos (formado en 1762-63 por don Pedzo de
Cevallos, cuando puso cerco a los portugueses de la Colonia), documento
que reviste un gran interés y que dice asi
Sefior Comm. da, Jph.Rodriguez: Mui Se. mio; remito aum con un
savo desquadra Juan de Dios, tres hombres Presos quelos Coji por las
Puntas de Bequelé mantando (sic) toros a jenos, y aunque mea dho.
que hiba ala tropa del SCorregidor y hantes de salir de Casa yame
aabian avisido queuno delos Faeneros hera veloz y el que hasia mas
dafio en los Caballos delos vezinos. Tambien lepartisipo que por este
Partido rroban bastante Cavallos detorres dice que-no los llebo; que
quien los Ilebo, es Benito el Ermano del Capitan Pelungo, y Juan Jo-
seph el Cordobes queparava en lo de Montero,io porsalir tan pronto
fui con mui poca lente que casi los Gauchos me han echo butrla, Ano-
the se me escapo un preso por-tener la jente rendida. Enel Campo Se-
rreconoze que hai muchos Gauchos yo estoi mui lastimado de una
mano ¥ no tengo determinado, Si um, lleva gusto manda ami then. te.
con una Partida grande alCampo a fin de que se prenda y Castigue algu-
aa Jente perjudizial y a qui quedan unos mancarrones Flacos y quiero
con permiso deur repartir amijente delos que handuvo conmigo; y
esquanto seofrece partizipar aum y ruego a Dios leg.de suvida porm.s.
en.s San Salvador, y Sep.re 22 de 74 an.s-Su mas afecto servidor Ignacio
Paredes. (Archivo General de la Nacién, Buenos Aires, Divisién Co
Ionia, Seccion Gobierno, Banda Oriental, Real de San Carlos, 1773-75,
sala IX, 7-10-2)
El tercer documento registrado lo ubicamos nosotros en el Archivo
General de la Nacién de Montevideo y no es menos interesante que los
22 Hisronia bet. GaucHo:
anteriores, Se trata de la cesién de dos suertes de estancia por un lapso de
scis afios, por parte del alcalde ordinario de segundo voto, don Dionisio
Fernndez, a don Francisco Diaz, y que, entre las condiciones estipuladas
por el propietario para la entrega de las tierras, establece como tercera la
siguiente:
[J que el expresaco Diaz no consentiré en dha.estancia que se abri-
guen ningunos contrabandistas bagamundos u ociosos que aqui se
conocen pr.Gauchos. (Montevideo, 8 de agosto de 1780, Archivo Gene-
ral de la Nacién, Montevideo, Fondo del ex Archivo y Museo Historico,
caja N° 2, afio 1780.)
Resulta bien en claro Ja sinonimia que se da a “gaucho”, de “uso local”,
con “vagabundo”, “contrabandista”, como también el hecho de que dichos
hombres acostumbraban a ser recibidos en las estancias en calidad de agre-
gados o arrimados.
EI tantas veces citado Rodriguez Molas se refiere en estos términos a
un documento investigado por él, que seria el sucesivo, en riguroso orden
cconoldgion:
En el afio 1783 hallamos en un expediente empleada la palabra gau-
cho y gauderio simulténeamente, como sinénimos de ladrones de
ganado, utilizandose en el mismo escrito el término changador.
Este expediente fue obrado para contestar a las acusaciones efec-
tuadas contra Antonio Pieyra (sic, entendemos que el apellido debia ser
Pereyra), destinado para el resguardo de los campos adyacentes a los
ios Yi y Negro. El nombrado expresa que desea: “justificar el celo en
que he desemperado esta comisién, y la consiguierite minoracién que
por Causa de el ha avido asta el presente en la entrada de cueros de clan-
destino trifico”,
En las declaraciones que efectian los testigos se dan a conocer im-
portantes detalles sobre el concepto que se tenia en la época de estas
palabras. Pareciera ser que en algunos casos se le da un sentido com-
pletarnence distinto al conocido. En la declaracién que efectiia el es-
tanciero Luis Jiménez, se dice: “es cierto que jamds ha estado el campo
mas socegado de faeneros que durante su comisién; lo cual sabe por los
mismos Gauderios de la Campafia, quienes con motibo de tener el
declarante en su Estancia, una casa de trato, han solido proferir”. El
gauderio sigue Rodriguez Molas- ya no es el ladrén especificamente,
LOS SALADEROS ¥ EL CAMBIO SOCIAL 23
sino el grupo social con ciertas caracteristieas [..]. (Archivo General de
la Nacin de Buenos Aires, Divisién Colonia, Seccién Gobierno,
Surmarios-Testimonios, 1769-1809, S. 9, C. 20, A.3, N°4.)
Llegamos asf al afio 1784, en el que encontramos una presentacién de
don Pedro José Ballesteros, de fecha 9 de diciembre, donde expresa hallarse
centerado de las faenas de cueros que, por cuenta de algunos de los pueblos
de Misiones, se habfan establecido en los afios anteriores en sus campos y
en los realengos de los rios Yi y Negro. ¥ aifade, con referencia a dichas
faenas y a la complicidad o complacencia que en ellas ponfan los coman-
damtes 0 encazgados de campafia que debian impedirlas:
(.] que el da. Juan Pedro ha comprado partidas de cueros a unos
hombres vagos que llaman Gauchos los que facnaban Cueros en los ci-
tados campos (...} no atrevigndose la partida destinada pe. celar aquellos
campos a embargar los cueros, ni aprehender a los Gauchos. (Archiva
General de la Naciin, Montevideo, Coleccién de documentos
copiados en Espatia por don Mario Falcao Espalter, Periodo colo-
nial, tomo IV, 1784-1785, F: 68° 72, Buenos Aires, 9 de diciembre de®
1784.)
Por un lado este documento prueba, una vez més, la sinonimia entre
“gaucho” y “vago” en esa Epoca, pero sirve, a la vez, para demostrar c6mo
2 ‘0s gauchos constitufan un grupo social con oficio y que sus faenas
citas eran promovidas por intereses que estaban muy por encima de ellos
mismos, a los que no eran ajenos los propios oficiales, tan listos siempre,
fen sus informes, a achacarles todos los males y desastres que sufsfan las
campafias, Extremos éstos que deben ser bien pesados en la valorizacién
definitiva que debe hacerse del tipo y de su verdadera ubicacién en la socie-
dad colonial rioplatense.
En el Diario Rezumido e Histsrico, on Relagio Geographica das
Marchas, e Observases Astronomicas, com Algumas Notas sobre a Historia
Natural, do Paiz, de la “Primeita Divisio da Demargao de America Meri-
dicnal, Campanha 4* de 1786 Para 1787. Debaixo da Inspegio do Briga-
deico Sebastiio Xavier Cabral da Camara, Governador do Rio Grande de
S. Pedro e Principal Comissario”, por José de Saldanha, “Bacharel em
Phlozophia, Formado en Mathematica Geographo, e Astronomo de Sua
Magestade Fidelissima, na la. Partida”, publicado en los Anais da Biblioteca
24 Hisroata DeL Gaucko
Nacional de Rio de Janciro, vol. LI, 1929, Rio de Janeiro 1938, recopilado por
al historidgrafo brasilefio Aurelio Porto, se hacen interesantes referencias
alos gauchos. En el Diario, correspondiente a la jornada del lunes 1° de
enero de 1787, al caer de la tarde, dice (tradueci6n del autor):
Fue maydr la vuelta, o mis hacia el sur, descendiendo por otra cu-
chillasemejante a aquella de la mafiana, al fin de la cual llegamos al otro
Paso del Arroyo Caroya, dos millas mds arriba o al sur del antecedente,
A.uno y otro lado de este paso, asaz bueno y digno del paso de carros
© cartetas, si las cuchillas vecinas se lo permitiesen, encontramos ranchi-
tos destrozados, y vestigios de Cuereadores, y Gauches (*) del Campo.
En la llamada, aclara muy concretamente el autor:
* Gauches, palabra Espafiola usada en este Pais para expresar [ve~
ferirse] «los Vagabundos 0 ladrones del Campo, cuales Vaqueros,
acostumbrados a matat los Toros cimarrones, a sacarles los Cueros, y |
Uevarlos ocultamente a las Poblaciones; para su venta o trueque por
otros géneros.
La cita del doctor Saldanha tiene un doble valor a los efectos de nues-
tro trabajo: primero, la definicién tan exacta que hace del tipo humano y
su quehaces y, segundo, la catalogacién que hace del vocablo cuando dice:
“palabra Espafiola usada en este Pais”.
Ya dijimos emo explica la Gaceta de Buenos Aires el cambio se-
mintico de la palabra “gaucho”, debido, principalmente, a la inspiracién
de Giiemes, Pero el asunto venfa de antes; al parecer ya a comienzos del
siglo XIX, poco a poco, sobre todo en la Banda Oriental, donde nacié, el
uso del vocablo habia ido cambiando; esto explica que, en 1808, a rafz del
movimiento juntista promovido en Montevideo abiertamente contra la
autoridad del virrey con sede en Buenos Aires, aparezca un escrito, de
caricter politico, referido a ese Cabildo Abierto y Junta de setiembre,
publicado en Buenos Aires, bajo el titulo de Observaciones sobre los
recientes acontecimientos de Montevideo, impreso en la Real Imprenta de
Nitios Expésitos, y que lleva la singular firma de “Los Gauchos” (véase
Ricardo Rodriguez Malas, op. cit.), que da idea de “los paisanos”, 0 “la
gente del pais”, como expresién de una suerte de nacionalismo naciente
que habré de definiese a partir de mayo de 1810.
LOS SALADEROS ¥ EL CAMBIO SOCIAL
Por légica raz6n, los Cielitos patriéticos y los Didlogos de Bartolomé
Hidalgo, el verdadero fundador de la poesia gauchesca, ya nos dan cla-
ramente el nuevo valor de la palabra “gaucho”.
Pero, terminado el ciclo emancipador, el vocablo volvié a su uso de
comilenzos del siglo; es decir, a ser equivalente de pueblo u hombre rural,
0, exaltado siempre, en las rememoraciones patrias, al seftalérselo con
un talo de heroismo cuando se recordaba a las nuevas generaciones lis
hazafias de los bravos centauros libertarios. Ya por entonces no sdlo no
despreciaban, sino que tenian a bien, los estancicros y patrones, los caudi-
llos campesinos, el recibir el mote de “gauchos”.
Fue otra vez el antagonismo entre ciudad y campafia, exacerbado por
el rcsismo, la Hamada Guerra Grande en la Banda Oriental, y luego el
caudillismo militar de base campesina, lo que hizo que en ese enfrenta-
miento, los “dotores”, es decir los representantes de la urbe, esgrimieran,
nuevamente, el calificativo de “gaucho” para denigrar a la gente campe-
sina, aparedndole otra vez también los calificativos de haragin, vago,
recrégrado, destructor de las riquezas del campo, eteéters.
Esta posicidn mental de intelectuales, hombres de letras y sedioritos
seflorones de la ciudad continué por un largo periodo, casi hasta comien-*
0s del siglo actual, sin que se tomara conciencia de que al que se le daba
la espalda era al paisano, heredero directo de las virtudes de la gaucherfa,
¥ que, en cambio, recibfan en su seno (el urbano), no sin cierto regocijo,
al orillero, marginal inferiorizado de esa misma campafia, embebido ya de
“agringamientos” superpuestos a un sustrato de complejos zraidos del
“land”, heredero de muchos de los peores defectos del tipo en extincién.
Tor esos mismos afios del iiltimo tercio del siglo, algunos intelec-
tuales, en particular literatos y poetas, pero también piésticos, ahitos de
“galicismos” y otros extrafios “ismos” del espiritu, alarmados ante lo que
vieron como una despersonalizacién de la sociedad platense por el
“malin blanco”, tentaron un reencuentro redentor (y lo lograron s6lo a
medias), creando un mito o una leyenda del gaucho, que tiene en su contra
todas las objeciones que la razén irapone a ese tipo de creaciones.
Recién en nuestro tiempo una reaccién més honda, basada en una
+ mezela de necesidades materiales y espirituales, esti logrando una ver-
dadera revalorizaci6n del tipo rural nacional, de nuestro hombre folk.
No obstante estamos convencidos de que no es con reivindicacionés li-
terarias y exaltaciones de la memoria de los que fueron héroes ignorados
226 Hisronta DEL GaucHo
de nuestra primera economia y de nuestros pininos politicos como se rea-
liza la obra que nuestra realidad sociocultural exige. Hay que volverse
hacia lo rural, substrato mayor de lo autéctono, no para mirarlo con el
prisma colorido de la leyenda, sino a través de la cruda verdad de la bis-
foria, en una valorizacién exacta de la que fue su problematica vital y
como es la de sus descendientes, la de los hijos ¥ nietos de nuestros cen-
tauros semierrantes, aquellos que el alambrado y la tranquera desplazaron
de su hibitat y costumbres, de su modus vivendi, y transformaron en esos
seres anénimos, en todas las latitudes del vocablo y de la excelencia huma-
nna, que habitan el rancherio rural o la villa suburbana,
“Ayer fueron ignorados (y a Ia vez preferidos) por lo baratos. Un es-
clavo costaba muchas monedas de plata; un agregado, un pobre gaucho
no costaba nada y sabia todo lo que la faena rural requeria. A ambos se
Jos remuneraba con un mal techo y comida, pero la vida del gaucho no
vyalia un céntimo y se podfa jugar, a diario, en la parada de las astas de un
tora semisalvaje o en el mortal bellaqueo de un sotreta, en la polvorien-
ta carpeta del corral, cama pudo jugarse, poco después, por nada, por la
libertad y la patria (términos abstractos si los hay para la modestia de sus
conocimientos), en la otra cancha, mis ancha y noble, de los campos de
batalla.
Deberfamos hoy, definitivamente, librar a sus descendientes de toda
miseria, para satisfacer con los homenajes al gaucho nuestro orgullo
nacionalista, ¥ con la promocién de las actuales generaciones de tra-
bajadores rurales, satisfacer nuestra conciencia. Seré ése el momento dela
verdadera reivindicacién del gaucho. Entonces le habremos hecho autén-
tica justicia al fundador de la patria.
Concluyendo, el vocablo “gaucho” vuvo tres valores o significados a
través del tiempo. Uno primitive, por vagabundo de campo, desca~
rriado, desviado o mal inclinado. Més tarde se denominé “gaucho” 2
todo hombre de las cammpafias litorales platenses, pero en especial a aquel
que era trabajador en las faenas en forma libre, sin poser ni tierras ni
ganados, jornalero 0 conchabado, agregado o changador. Por ultimo,
mientras para algunos el vocablo volvia a su significado primitivo, pero
agravado por los conceptos de maleante, merodeador y cuatrero 0
matrero, para los més pas6 a valer tanto como el soldado patriota, de
caballeria por antonomasia, el brazo armado de las huestes libertadoras
del pais.
, casi de cien-
jieholégica para la
a de “sorte d’alie-
glia (h.), de “etimo-
palebra “gaucho% cjercicio al que ya Renan calific
nation méntale?, y el uruguayo Buenaventura Ca
loqueos”. Layhipétesis etimolégicas propuestas pémienzan con el viajero
inglés Emotic E. Vidal (hacia 1820) y siguen/multiplicindose hasta la
actualidad!en una proliferacién realmente digna de mejor causa. Mas de
cincuepfa en total. Sobresale en ese largo périodo el aio 1927, como el de
una sGerte de “etimnolocura” colectiva pues en él aparecen muchas de las
tesis que se han propuesto y se’suscitaron encendidas polémicas
eel tema, algunas casi violenta
Hebria varios caminos posible¢ para clasificar o agrupar en forma més
0 menos arménica u orginica li etimologias de “gaucho”, a saber: ero-
nolgicamente, por autores, por lenguas a las que se atribuye su origen,
por vocablos generadoresyécc. En los cuadros que insertamos a comi-
nuscin, pueden apreciapée dos criterios que consideramos los mas apro-
piados para llevar a ego dicho ordenamiento. En los primeros se han
agrapado las etimoloéfas en dos grandes grupos, segiin la lengua madre
de a palabra hee como generadora: lenguas eurdsicas y lenguas
ie
indoamericanas/Dentro del primer grupo el orden seguido es el de la
importancia gémo lengua materna, en la regi6n rioplatense, de aquel
que se post, y en el segundo, por su proximidad geogrifica, pero
indo para cada vocablo generador la lengua propuesty/por el
{a hipétesis, aunque actualmente sepamos que dicho yoCablo no
$s utilizado
gs referentes a él, y colocéndolo, a la vez, dentro d
pertenece realmente, de acuerdo con los conocimi
{ poseen. e
LA modo de cierre, vamos a dar la tinica gué nosotros consideramos
+ realmente como vilida y probable hipotesis étimolégica, agregando, des-
pués, una definicién del vocablo “gaucho”, destinada a los diccionaristas
y lingiistas, en el afan de subsanar, también en este aspecto, tantos errores,
que se siguen repitiendo. 7
(lengua a la que
entos que ahora se
capfruLo VIII
Gauchos milicianos y soldados gauchos
Las guerrillas de la frontera
EL AREA DEL GAUCHO, lo hemos repetido, es un érea fronteriza, Las cam-
pafias de Buenos Aires fueron, desde los origenes, una gran frontera end6-
gena, como la Ilamamos: campos disputados al indio, casi palmo a palmo;
el abierto desiesto en que los pampas penetran incisivamente, depredando,
robando, raptando, incendiando. Tervitorio lato de la aventur®, donde se
pierden los perseguidos y los marginales, y, en muchas ocasiones, también
los gerseguidores. Tierras de vaivén cultural donde cruzadores y cazadores
de avestruces, gamas, zorros, pumas y guanacos encuentran su destino
contra 0 con el indio, o con genres de otras provincias (y hasta de otras
naciones), desertores y préfugos o sdlo aventureros.
Igualmente fronterizas son, respecto de los portugueses de la Colonia
del Sacramento (desde 1680 hasta 1777) y, sobre todo respecto de los
indios, las otras poblaciones y sus dreas de influencia, litorales: Santa Fe,
Corrientes, Entre Rios y hasta Cérdoba.
A.los vagos y malentrerenidos se los persiguié desde la madre patria
y fueron los protagonistas de las levas destinadas a engrosar Ia soldadesca
0 [a marineria de la conquista. Los criollos y mestizos, los “mozos de la
tierra”, sin “oficio ni beneficio”, que describimos abundantemente antes,
semilla misma de la original gaucheria, los reales gauchos netos, sern
~ mirados, desde siempre, como los naturales candidatos para forma? las
milicias locales, encargadas de la defensa de las fronteras, sobre todo las
tilicias de caballerfa, vistas sus excepcionales habilidades en la materia.
24 Historia pat GaucHo:
Dijimos, también, que soldados (0 milicianos) y gauchos van a consti-
tui, desde los origenes mismos del tipo, una suerte de sistema abierto de
vvasos comunicantes; de una condicién ala otra se entra, y sale, casi sin solu-
cidn de continuidad. ¥ esto desde el siglo Xvi hasta fines del siglo XIX.
En un documento de 1641 ya los oficiales de la Real Hacienda los pro-
ponen para ocupar cargos en las compafifas de caballeria:
[.-] por ser las personas que pueden servir estos cargos criollos de
la tietra y todos generalmente muy pobres y que para que esto se re~
medie y las compafiias no estén sin capitanes ni oficiales que la sirvan,
propone en este acuerdo para que se tome el medio més conveniente.
Y habiendo conferido todos tres y reconocido la pobreza de los crio-
llos de la tierra que son los que pueden servir acordaron se de cuenta a
el sefior comisario (..]. (Archive General de la Nacién, Buenos Aires,
Divisién Colonia, Seccién Gobierno, Acuerdos de la Real Hacienda, S. 9,
C. 13-A8,, N° 8, foja 57 vuelta, en R, Rodriguez Molas, op. cit.)
Don Bruno Mauricio de Zavala, gobernador de Buenos Aires, sefialaba
en 172%:
Nadie quiere sentar plaza en la infanteria, teniendo los hijos de esta
ciudad y provincia y los que no lo son de ella, mucha inclinacién a la
aballeria (Archivo General de la Nacidn, Buenos Aires, Division
Colonia, Seccién Gobierno Presidio, 1724-1785, Legajo N° 1,S. 9,
C. 27-A, N° 6, ibidem).
El territorio de la antigua Banda Oriental, ms que ningtin otro, es el
4vea fronteriza por excelencia. Tierras de posesién controvertida, abierta y
‘eruzada, en todas direcciones, como ya vimos, por grupos de cazadores de
ganados, de diferentes origenes y distintos propésitos (indios naturales,
changadores, ganderios porcugueses, gauchos y vagabundos hispano-
criollos, arrieros de mulas “de las provincias de arriba”, tapes de las mi-
siones del Parand y el Uruguay, etcétera).
De la parte dei hoy territorio del Rio Grande del Sur, los portugueses,
que hacen cuestin de Estado de un problema de hondas rafces econémi-
‘GAUCHOS MILICIANOS ¥ SOLDADOS GAUCHOS
____Denuestra pacts, eenfamos gran interés, realmente, en ectimular esas
ae ee en ean, ee Habfamos quedado con la
magra faja de costa, alargada entre la Laguna de los Patos y la frontera
ital Ris Pardo. Delame nuestro, las heraosos oe sdromers
rebafios, ambos en poder de los castellanos. Los colonizadores venidos
de Laguna, de Curitiba, o aun del centro de origen azoriano de Porto
Alegre, se acurmulaban cada vez mis en esa estrecha lengua de tierra
pobre y escasa; de modo que el hacer recular la frontera espafiola, era lo
gue se imponia como el medio mas prictico de satisfacer las necesida-
des de nuestra expansin pobladora.
Los depredadores de ganados, los arrieros eran los agentes princi-
pales de esa obra conquistadora. Por eso —no obstante el apésteofe in-
genuo de Betamio: “son fina peste” nuestros gobernadores y nuestros
comandantes de puestos de frontera, desde los tiempos de Silva Paes,
verda siempre con mirada complaciente esas continuas incursiones en
cape eptol de cos nls salteaores de rebuts,[Tedhccon
La respuesta espafiola en la Banda Oriental fue la creacién del
Blandengoes de [voutera 1796) como ates haben fora les Breese
gues de Buenos Aires para la defensa contra el indio-, por lo que asi la cues-
1i6n fronteriza se transformé en una verdadera guerra de guerrillas.
El capitén Juan Francisco de Aguirre, tantas veces citado (p. 268), dice:
Fuera de la tropa veterana mantiene el Rey un cuerpo de 500 hom-
bres con el nombre de Blandengues, dvidides por companias, Telos
sus individuos son hijos de la tierra; excelentes jinetes de poca disciplina
aque mis se acomodan ala lanza boas y lazo, que al fuego]. El des-
tino principal de esta gente es Ia custodia de la irontera. En Santa Fe
también hay blandengues. cece
Volviendo a aquello del sistema abierto de vasos comunicantes entre
gauchos y soldados, cabe preguntarse, lo que nos dard una terminante
explicacién:
2Cual era la vida del gaucho? Errabunda por los campos, en cuadrillas,
Zs, contribuyen decdidamence,segin también viros, la persistenciay }arando y eucteando ttaes pata trceres humane eee
exacerbaci6n de os factores anotados. hasta “pitando”,« costa de otros, adaptados a la aventura recta y dura de le
A estos respectos, Francisco José de Oliveira Vianna (op. at, tomo 2, | campatia abiert, lachando con el indio o con las feras y, con no pos ren
pp. 150y ss.) dice: ‘uencia, con partidas de milicias que iban en su persecucion,
246 Hisronsa net. GaucHo,
Cuil seri la vida del miliciano o blandengue de frontera? Correr los
camipos en patrullas, churrasqueando, mateando y pitando, y ahora tam-
bien vistiendo (aunque fuera a medics), a costa de un tercero, el rey; en
continua y dura lucha a la aventura, persiguiendo cuadrrillas de sus colegas
de ayer, los changadores; luchando con ellos y contra el indio; arreando
ganados y transpoitando cueros faenados, por orden y para terceros, en
este caso por orden de las autoridades y por cuenta de los presuntos dam-
nificados por los abigeatos de los gauderios. Y para que no se piense que
exageramos en el sfmil véase lo que dicen los documentos contemporéneos
al respecto:
El jefe de este destacamento de soldados no se diferenciaba en nada
y no se le hubiera reconocido si nosotros no hubiéramos preguntado
por él; jugar a los naipes, comer, beber mucho, dormir y blastemar lo
sabjan tanto el oficial como el simple soldado. ¥ me los imaginaba como
una banda de asesinos reunida en Alemania. No crea nadie que estos
soldados eran una tropa regular y ejercitada en las reglas de la guerra.
Son gentes vagas como los indios, jamés pelean en formacién, no obe-
decen a mando alguno, eada uno mira por el modo o cémo poder huir
como poder despachar a la Eternidad con buena y segura ventaja.a.un
indio. (P. Florian Paucke S. J, Hacia alld y para acd). [Una estancia
entre los indios mocovies, 1749-17671, traduccién castellana de Ed-
mundo Wernique, Buenos Aires, 1942, tomo U].
El cuerpo de blandengues, que no es mas ge. un pufado de hom-
bres, aun que estuviera completo, tampoco pudiera servir pa. nada; por-
ue acostumbrada esta gente a vivir en los Campos peor que Tartaros,
sin disciplina, desnuda y entregada a todos los vicios y voluntariedad 2
ge. los inclina su natural carécter [..}. (Fragmento de wna carta del
gobernador de Montevideo, Gaspar de Vigodet, al Ministro de
Estado en Espaita, el 27 de diciembre de 1810, Archivo General de
Indias, Buenos Aires, Leg. 47)
Diferencias entre ambos modos de vivir, précticamente nulas, casi
ninguna,
Esa actividad de los blandengues en los campos fronterizos de la regién
coincide bastante, segin vimos, con la aparicién y desarrollo de la indus-
tria del tasajo y el libre comercio, en’buena medida por la necesidad cada
‘vez mayor que tenian los estancieros de defender sus campos y haciendas.
CGAUCHOS MILICIANOS ¥ SoLDADOS GAUCHOS M7
Aunados todos los factores resefiados, han de transformarse, bastante
velozmente, las caracteristicas de la sociedad imperantes hasta entonces, en
lo cultural y en lo econdmico, caracteristicas que habian condicionado 0
dererminado la condicién © tipo gaucho. Decadente ahora la economia
‘mostrenca, expirante la causa, el producto queda dislocado, ahora sf con~
derado a la marginalidad en la relatividad del cambio; producto (el gaucho)
al que no le queda més que adaptarse o desaparecer. El ordenamiento pro-
gresivo de los campos hace que muchos antiguos changadores, cruzadores,
¥ gauderios pasen a engrosat las milicias de frontera, y el aumento de la
actividad de esas milicias, conteniendo a los indios, persiguiendo gauchos
@ peleando con el portugués, habia de contribuir a la pacificacién y reor~
denamiento de los propios campos. El circulo se cierra en verdad.
De este modo, el gaucho, al que se le estrecha el horizonte de la antigua
likertad salvaje, queda relacionado con los parémetros culturales de una
neva funcién y, sin que nadie pueda entonces preverlo, se prepara una
nveva edad de la gaucheria la de la montonera; a gran gesta, la guerra gau-
chs, por usar el feliz titulo de Lugones, que se ira desarrollando desde la
slborada emancipadora hasta las tltimas décadas del pasado siglo con las
repetidas revueltas provinciales y conflictos nacionales.
En aquellas Noticia:, publicadas por Brito Stifano, de 1794, que tantas
‘veces citamos, también se halla sintetizado, premonitoriamente, lo que
‘ocurti6, al empezar la gesta, con nuestra gente gaucha:
Si estos hombres se agavillasen alguna vez con propésito de resis-
tirse sostendrian una defensa vigorosa, y costaria mucho sujetarlos, por-
que es un linaje de gente que no ha visto la cara al miedo, que tiene por
oficio lidiar con fieras bravas y burlarse de elas con facilidad y que esti-
‘man sus vidas en muy poco, y quitan las de sus préjimos con la misma
serenidad que la de un novillo [..] si por casualidad 0 combinacién se
pone @ la testa de ellos, uno de espiritu y talento y les aconseja que se
redinan (..] al primer triunfo que consigan [..] se llenarén de orgullo,
conocerain sus fuerzas y afianzarén con vinculos mas s6lidos su feclera~
ei6n [.J)
‘Mariano Moreno, el joven abogado de los hacendados de ambas mar-
genes del Plata, en la defensa de sus pretensiones de un verdadero libre
comercio, convertido en el brillante secretario dela Junta de Mayo, uno de
les que con mas claridad veia, a pesar de su apasionado eardcter, vio tam-
us Historia pet Gaucto
bién con toda claridad el problema de las campafias y pens6 en “elevar el
gauchaje y hacerlo tomar interés en esta obra” (la de la independencia)
Para elo nada mejor que encontrar los hombres, o el hombre capaz de
aglutinar sus voluntades y ponerse a su frente, para lo que disponia de pre-
citos informes sobre Jas cualidades de tales “caudillos”:
{.] del concepto que entre la gente vaga y ociosa tiene cada indi-
viduo de éstos, igualmente de su valor, influencia que tienen, talento y
conocimientos campestres, para distinguirlos en los puestos de oficiales
y otros cargos; que estos y otras muchos de quienes es preciso valernos,
Juego que el Estado se consolide, se aparten como miembros corrompi-
dos que han merecido la aceptacién por la necesidad.
Es claro que en ese final, Moreno, pensando como un politico, pero
sobre todo como lo que era, un “dotor”, no hacia mas que preludiar la que
habria de ser permanente actitud de los de su clase hacia los auténticos cau-
dillos gauchos. No se les reconocié en su verdadera magnitud, su real tras-
cendencia, en la limpieza de sus miras, y, sobre todo, no se les reconocis
como los auténticos lideres populares de aquellos tiempos, los verdaderos
conductores.
El hecho es que, a caballo, en brazos de los gauchos, blandiendo lanzas,
ceroneros, liz0s y boleadoras, tercerolas y trabucos, bajo la conduccién
de iluminados caudillos, mayores o menores, con vistas largas, y no s6lo
con pasidn desbordads, sino siempre con el generoso impulso del senti-
niento de libertad, se desarroll6, desde 1810-11 en adelante, en toda la
regién rioplatense y riograndense, una grande gesta; gesta en que las
huestes criollas viven la suprema embriaguez de la anarquica libertad de
la guerra de montoneras, en una épica sucesin de cargas, sorpresas y
maniobras. En la guerra gaucha, los paisanos, en partidas, arrean por
delante caballadas y ganados, despoblando haciendas y dejando sin cabal-
gaduras de refresco al enemigo. Atacan siempre por sorpresa, desde una
cuchilla, una serranis, un monte o un impenetrable pajonal. Aparecen,
como fantasmas, pasan como una horda entre el sorprendido adversario,
dando alaridos estremecedores para quienes los enfrentan, y cargan, como
se dijo, a lanza seca, caronero, boleadoras y lazo. Tan s4pido como apare-
can desaparecen, como si la tierra, que ellos conocen como nadie, se los
hubiera tragado, para reaparecer pronto, en otro sorpresivo ataque, como
ora rifaga mortal, a la retaguardia eneniiga, confiada, lenta (por las carretas
|
GAUCHOS MILICIANOS Y SOLDADOS GAUCHOS 2
de transporte) y normalmente mal protegids. También confiaban, con su
pasriosa capacidad y habilidad de jinetes en todas las maniobras descritas,
ene. uso del fusil, la tercerola y el trabuco, ya mencionados.
El general Paz, el famoso “Manco”, en sus no menos conocidas Me-
morias, sefiala:
Muy luego presentaron su linea, que sigui6 avanzando, pero que
hizo alto para dejar obrar lo que ellos llaman su infanterfa, ésta consistia
de unos hombres armados de fusil y bayoneta que venian montados
habitualmente, y que s6lo echaban pie a tierra en ciertas circunscancias
del combate. Cuando estaban desmontados munca formaban en orden
unido y siempre iban dispersos como cazadores[.... Si eran cargados y
se velan precisacos a perder terreno saltaban en sus caballos con rara
desireza y antes de un minuto habian desaparecido; si por el contrario
hufa el enemigo, montaban con igual velocidad para persegutirlo; y
entonces obraban como caballeria [1].
Primero fueron las guerras por la independencia de la regidn, luego las
convulsiones internas, por las autonomias provinciales, la cuestién Capital
del: Repablica, y, entre todo y casi siempre, Ia guerra con el indio, la inte~
gracién territorial, sin olvidar las cuestiones con los vecinos, las guerras con
el Brasil y la de la Triple Alianza con el Paraguay. Todo ello tid de rojo,
dedolory muerte, poblé de lanzas los horizontes y el aire de quejidos, ala-
ridos y estampidos, en los cuatro puntos cardinales del pais, casi todo a lo
largo del siglo xx.
'Y son los conductores de la guerra gaucha, en todas las latitudes:
Pancho Ramirez, Pefaloza, Facundo Quiroga, Santa Coloma, Pancho
Candiot, Urquiza, Rosas, Lépex, Dorrego, Lavalle, Costa, Lamadrid,
Varela, Lagos, Acosta, Arredondo, Sanabria, Lépe2 Jordin, Echagiie,
Carranza, Aguilat, Pacheco, y una larga y por cierto prestigiosa lista més,
La otra vertiente, la de la guerra contra el indio, es mas modesta en la
lista de sus jefes, aunque aparezcan nombres como el de Mansilla, dejando
también huella ‘en la historia, pero es en el anonimato de los soldados
donde se encuentran eseritas las paginas més trégicamente heroicas y sulri-
das del soldado-gaucho argentino; los atezados y recios hombres de los
fortines fronterizos, los desheredados e ignorados servidores, producto, la
mayorta, de las més injustas levas, a los que José Hernandez inmortalizé,
cor su genial poema Martin Fierro, producto de su inspiraci6a intuitiva
20 Hisronia pet Gauexto
y cognoscitiva, que le permitis realizar esa magnifica parifrasis paradig-
Indtica y épica; alma y carne palpitante de aquellos oscuros seres alos que
transformé asi en criaturas de la consideracién universal; vidas rudas y
semifantasmales que se movian en la pendulacién erratica entre la leva y
la desercidn, con una nica y oscura salida aparente: la desgracia, es decir
cl crimen, suspendido come fatal espada de Damocles en cualesquiera de
Jos extremos de su dilema vital:
Esta inclinacién a la desercién explica, sobre todo, cémo la Repti-
blica Argentina no ha podido conservar, hasta hay, una fuerza armada
permanente y bien organizada; pero otro hecho que contribuye no
‘menos poderosamente es el defecto de la ley para el reclutamiento de los
cjércitos y la manera infame como se procede. Desde que aparece una
guerra, se procura recoger a todos los malhechores y vagabundos; se los
lleva al lugar de reuniGn y se los encierra en el cuartel hasta el momen-
10 de la partide; se les enisefia rApidamente un poco de ejercicio, se los
‘equipa, se los arma, y cl cuerpo esté formado, Las prisiones son el alma-
cigo de los soldados de la Repiiblica; bandidos y criminales son liberta~
dos mediante un centenar de palos, después de este castigo se les saca los
grillos y quedan transformados en soldados.
La disciplina de los cuerpos armados es tan mala como su estado;
los reclutas levan consigo todos los vicios dominantes en el pais, la
pasién por el juago y las bebidas fuertes, la pereza, Ia suciedad, el es-
piritu de rencilla que cuesta a la naci6n tantos hombres como las gue-
reas. (“Diario de Parchappe”, en Carlos A. Gras, El fuerte 25 de Mayo
en Cruz de Guerra, Buenos Aires, Publicaciones del Archivo Histérico
de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, 1949; en R. Rodriguez Molas,
op. cit)
CCuantas veces el gobierno necesita de auxilios de esta naturaleza, sus
oficiales visitan los establecimientos de campo y hacen marchar a quien
se les anzoja, para incorporarlo al ejército. (Xavier de Marmier, Buenos
‘Aires y Montevideo en 1850, Buenos Aires, El Ateneo, 1948, p. 73)
Los orientales, raiz misma del gaucho neto, no pudicron menos que ser
activisimos protazonistas de la gesta que constituye la segunda edad de la
gaucher‘a, desde las guerzas fronterizas con Portugal, encre 1800 y 1801, las
invasiones inglesas, las guerras de la independencia, en su primera parte
[GAUCHOS MELICIANCS ¥ SOLDADOS GALICHOS 251
bajo el mando de Artigas, y en las de la segunda, con el caudillaje de
Lavalleja y Rivera; as convuisiones internas, que duraron mas que en parte
algura, desde 1837 a 1904, con breves periodos imtermedios de paz; todo
contribuyé a llevat a cabo una épica que se desarroll6 como otro inmenso
friso de bronce, entre gauchos, lanzas y caballos, con una imponente plé-
yade de caudillos que fueron sus conductores en cada ciclo: Artigas,
Rondeau, Rivera, Lavalleja, Flores, Cames, Anacleto Medina, Fausto
‘Aguilar, Maximo Pérez, Leandro Gémez, Pampillén, José Gregorio
Suirez, Francisco y Manuel Caraballo, César Diaz, Modesto Castro, Gil
‘Aguirre, Timoteo Aparicio, Diego Lamas, Angel Muniz, Aparicio Saravia
y Ckiquito Saravia, y una larga y no menos prestigiosa lista mas.
‘Nos queda por resumir lo que ocurri6 con el gaucho riograndense. El
no tiene una gesta de independencia naciorial que lo consagre, pero a los
precarsores de las guerras fronterizas con Espaita, entre los siglos XVII y
XIX ios Pintos Bandeira, los Barreto y otros), se han de suceder los que
participan en las campafias platinas (equivalente desde el punto de vista
brasilefio de nuestras campafias del Brasil), en que lucen y se consagran
gauchos de la mayor estizpe, como Bento Goncalves y Bento Manuel
Ribeiro, quienes en no menos heroica compafiia trazaran, a continuacién,
la luminosa estela de la gesta “farroupilha”, la que levanta los ideales
republicanos y autonomistas, suefios de la naturaleza gaucha, por las
abie-tas pampas de la vieja provincia de San Pedro. Complézase la épica
tiograndense con la intervencién de los “gatichos” en el lamentable con
flicto con el Paraguay (Triple Alianza) y en las aflicciones internas que
sacuden el territorio hasta los primeros aos del siglo actual y que per~
mitisron la consolidacién de los principios republicanos, federales y
democriticos que rigen al Brasil moderno: casi nada lo que le debe cl
enorme pafs-continente, vecino y amigo, a los irreprimiblemente libres
gauchos de su extremo sur: la repiblica y el sistema federal.
De este modo, los caudillos gauchos riograndenses, al frente de sus
aguerridas huestes, constituyen, también, un heroico friso de bronce; a
caballo, blandiendo sus lanzas y agitando sus banderas, marchan por los
campos de la gloria: Patricio Camara, los Barreto, Rafael Pinto Bandeira,
Mena Barreto, Bento Manuel Ribeizo, Bento Goncalves, Pedro José Vieira,
David Canabarro, el Barén de Jacui, Ozorio, Antonio Neto, Onofre Pires,
‘Andrade Neves, Gumersindo Saraiva y Jaca Tavares, con otra lista de pres-
tigiosos etcéteras.
22 Histoma pet Gauci
En la épica de las gestas de las tres nacionalidades, la figura méscula y
centera de las caballeras dela estirpe gaucha dibuja en el disfano cielo de la
libertad [a figura simbélica de su arma predilecta, la temible boleadora: las
tes matias,
E nuevo orden social y econdmico que surge después de las guerras
gauchas, el refinamionto de las razas ganaderas, el alambrado de los cam-
pos; la pacificacibn, los cutivos de granos, la cria de ovejas por la lana, que
ha pasado a ser articulo fundamental en el comercio internacional; el ferro-
caril, que sustituye a la carreta; la exoneracién de los cucrpos militares, la
fundacién dell Sociedad Rural en la Argentina y la Asociacién Rural en el
Uruguay, la cantidad de inmigeantes; todo provoca un profundo cambio
cultural. El campo realmente se “amansa”, el libre transitas, a lo gaucho, de
hombres libres, suctos, sin rambo, ocupaciéa o destino, ya no puede exis-
tic Por los campos alambrados y cerrados por porteras con candado sdlo
se puede andar con “boleta”; esto es, con documento de identidad y cer-
tificado que acredite para quién se trabaja y qué se esta haciendo. Las
autoridades protegen y reprimen con severidad toda transgresin que
pueda significar riesgo a las prapiedades oa las personas de las vecinas, de
los hacendados y sus trabajadores y de los colonos “gringos”, que por
todos lados se van establecienco. Ahora si que, sin alvernativa, se puede dar
por terminada le existencia de la gaucheria meta original. La hora de su
‘muerte o su wansfiguraci6n ha sonado inexorable.
Sélo no olvidemos, ante ninguna circunstancia, que la base, el cimiento
yee sostén de esa mesa-altar que es la patria, siempre renovada, esta hecho
‘de carne, huesos, espiritu y sangre de gauchos que se dieron ea holocausto
por ella a través de varias generaciones, casi por todo un siglo.
captruto IX
El gaucho visto por los viajeros
El gaucho argentino
En la pampa bonaerense
“Gauchos” es la denominacién general con que se designa a la
gente del campo en Sud América. Desde el rico estanciero duefio de
infinidad de acres de tierra y de incontables cabezas de ganado, hasta
elpobre esclavo obtenide por compra, son llamados gauchos y se ase-
‘mejan unos a otros por lo que respecta a su vestimenta y costumbres,
En verano acostumbran a vestir una camisa de algod6n, un par de cal-
zoncillos livianos, un chiripa, una chaqueta corea, un par de botas de
potro y un sombrero de paja, prendas todas hechas con material fino
uordinario segiin los medios con que cuenta cada uno. Las clases aco-
modadas se distinguen en seguida por sus avios de plata, cuchillo,
espuelas, estribos, adornos de las riendas, etc., pero su alimentaci6n en
muy poco se diferencia de sus trabajadores o peones.
Los gauchos, tanto aquellos de clase baja, como de condicién mas
elevada, se cucatan, quizas, entre los seres més independientes del
mundo, Sus necesidades soa tan escasas, y puedlen satisfacerse tan {4-
cilmente, los empenos y ocupaciones de la vida les preocupan,tan
‘poco, y su vida y costumbres exigen gastos tan exiguos y estén exentas
de toda ostentacién, rivalidad o comperencia, que si no fuera por el
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5819)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Clase 2 UCCVDocument8 pagesClase 2 UCCVTami AlvarezNo ratings yet
- Anijovich Rebeca Autobiografia Escolar Reconocer La Propia Historia de VidaDocument14 pagesAnijovich Rebeca Autobiografia Escolar Reconocer La Propia Historia de VidaTami AlvarezNo ratings yet
- Hacia Una Literatura Sin Adjetivos AndruettoDocument8 pagesHacia Una Literatura Sin Adjetivos AndruettoTami AlvarezNo ratings yet
- SKMBT C28022030908050Document1 pageSKMBT C28022030908050Tami AlvarezNo ratings yet
- Escalafon Directivo Provisorio ISCAA 10Document2 pagesEscalafon Directivo Provisorio ISCAA 10Tami AlvarezNo ratings yet
- Objetivos de La IluminaciónDocument8 pagesObjetivos de La IluminaciónTami AlvarezNo ratings yet
- Alcances de Una ModelizaciónDocument14 pagesAlcances de Una ModelizaciónTami AlvarezNo ratings yet
- Plan de Estudios Ispi40 Lengua-Y-LiteraturaDocument4 pagesPlan de Estudios Ispi40 Lengua-Y-LiteraturaTami AlvarezNo ratings yet
- La LuzDocument17 pagesLa LuzTami AlvarezNo ratings yet
- Giraud Si Te Dicen Que RecordéDocument4 pagesGiraud Si Te Dicen Que RecordéTami AlvarezNo ratings yet
- Clase 4 Escuela Transmisiva y Escuela ConstructivaDocument16 pagesClase 4 Escuela Transmisiva y Escuela ConstructivaTami AlvarezNo ratings yet
- Pérez ReverteDocument1 pagePérez ReverteTami AlvarezNo ratings yet
- Sistemas de Producción de LuzDocument48 pagesSistemas de Producción de LuzTami AlvarezNo ratings yet
- La Universidad Que No Se Ve para Los Próximos 100 Años Catálogo de FotografíasDocument112 pagesLa Universidad Que No Se Ve para Los Próximos 100 Años Catálogo de FotografíasTami AlvarezNo ratings yet
- Trabajo Práctico 1 de Socilogía de La Educación 2020Document4 pagesTrabajo Práctico 1 de Socilogía de La Educación 2020Tami AlvarezNo ratings yet
- MF 1879 PDFDocument14 pagesMF 1879 PDFTami AlvarezNo ratings yet
- Alvarado. Problemas de La Ensenanza de La Lengua y La LiteraturaDocument17 pagesAlvarado. Problemas de La Ensenanza de La Lengua y La LiteraturaTami AlvarezNo ratings yet
- Acompañamiento A La Lectura de GiddensDocument3 pagesAcompañamiento A La Lectura de GiddensTami AlvarezNo ratings yet
- Bourdieu Las Formas Del CapitalDocument18 pagesBourdieu Las Formas Del CapitalTami AlvarezNo ratings yet
- Schvartzman - Presentación y FragmentosDocument3 pagesSchvartzman - Presentación y FragmentosTami AlvarezNo ratings yet
- 4 Novelas Esp Contem Sobejano PDFDocument6 pages4 Novelas Esp Contem Sobejano PDFTami AlvarezNo ratings yet
- La Teoría Literaria Hoy - Conceptos, Enfoques, Debates - de Diego, José Luis. PDFDocument42 pagesLa Teoría Literaria Hoy - Conceptos, Enfoques, Debates - de Diego, José Luis. PDFTami AlvarezNo ratings yet