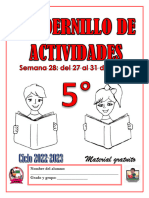Professional Documents
Culture Documents
Barcena Que Clase de Dar Es Dar Clase
Barcena Que Clase de Dar Es Dar Clase
Uploaded by
kateryne salinas0 ratings0% found this document useful (0 votes)
22 views8 pagesOriginal Title
Barcena__Que_clase_de_dar_es_dar_clase_
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
22 views8 pagesBarcena Que Clase de Dar Es Dar Clase
Barcena Que Clase de Dar Es Dar Clase
Uploaded by
kateryne salinasCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 8
{Qué clase de dar es el dar clase?
“Moneda que esté en la mano tal vez se deba guardar
La monedita del alma se pierde sino se da”
Antonio Machado
Tal como plantea en un pequeno e inspirador ensayo el pedagogo José
Garcia Molina, hay dos autores fundamentales en todo estado de la cues-
tion que pretenda anticipar Ifneas de investigacién en torno al don: uno
de ellos es el antropdlogo Marcel Mauss, con su Essai sur le don (Ensayo
sobre el don, Mauss, 2006); el otro es J. Derrida, quien apoydndose en el
primero realiza, en Dar (el) Tiempo, una fenomenologia del regalo, como
forma que excede la légica del intercambio econdmico (Derrida, 1995). La
teflexién de Derrida parte de las nociones de “intereambio” y “reciproci-
dad” en las sociedades arcaicas, que Mauss estudia como “obligacién de
dar y recibir” (Mauss, 0 para remontarse a
tiolégico donde el(*don”) adquiere la impronta de laVrreciprocidad
Temite al tiempo quie““difiere” y dota “a i
Aguf intentaré hacer una reflexién Tibre, en la investiga-
_ ciones ya emprendidas (Garcia Molina, 2005; G. Frigerio, 2005), acerca
1g importancia de leer la “transmisién educativa” segtin la légica de la
donacién. Para ello recurriré muy sumariamente a discusiones del citado
Detrida con J. L. Marién, y pasajes dispersos de Ricoenr, Lacan, Latrosa,
Wotard y otros. La idea es retomar la temética del “bancarismo” de-
Miinciado por Freire bajo la hipdtesis de un renovado planteo acerca del
meepto del “don”. Partiré de una oneion aa en el habla coloquial
i simbdli | “tener”.
Biss Bee aie oncu bis aoa de los vocablos. Para el caso
IIengnaje popular sacude la nee ig eee awe:
ener”, 82 x populi uni ] categori
Ses raeteraee que dicha Ea ae gencale
ial esolucion de asuntos précticos. Pued
Ren decor", “cutileza”, hasta “prudencia”, y en
ranifiesta bajo la forma del luc
man Goyal iento puiblico one ee
esti 2 5 eae
eee as vefcre a una condicién social determinada. Remi
pis no refiere come
i i depender de cierta ilus-
ona ras suele predicarse de individuos de
i. ee ey politicos. No genera uniformidad de
los estratos s
83
i
iQué clase de dar €s el
Sar cy
8?
de constatacién “objetiva”. En més de
Je aquel que es *
juicios ya que no goz
sin6nimo de “canchero i
préctica de determinado oficio o juego, ob
en trances existenciales complicados. .
El “tener clase” puede ir desde un “tener” que se tiene en |
xhibicionista” que “se muestra”
Qué diferene
. UN cas
eae 850 eg
tro” y experimentado en h
la
. ducho para de
ara. desenvolyy,
Tse
ia medida
de que se da, a un tener “ g Ara que log
a hay entre ambas
otros sepan que “se tier : lormas de
posesin? {Habra de concluirse en que la “clase”, en el sentido edue;
del término “dar clase”, armoni:
orillea ante el constante peligro de desbarrancar hacia la segunda?
El exhibicionismo fue definido en el pardgrafo precedente como el acto
de dara ver lo que se tiene para qué quien mira lo sepa, es decir, 10 “admire
re” 0 envidie. En general, lo anima la légica-de-lo queen la Teoria deJue-
gos se denomina “juego de suma cero”: toda competencia no-cooperativa
donde el triunfo de uno se sustenta en la derrota del otro. En el caso del
exhibicionismo corporal o material, en general, lo que se posee es “algo”
anterior al acto de mostracién, que para nada se pierde si no se ofrece
9 comparte con el otro. Ms atin, se reproduce ampliado en la medida
en que el préjimo queda, como quien dice, “pagando”, ante la oferta del
exhibidor. Tanto en el caso general del otorgamiento de valores tangibles
como en el de las transacciones comerciales, la exhibicién cumple un rol
fundamental. La previa “puesta en vidriera” de la cosa o bien en cuestion
es el presupuesto de transferencia de objetos (cuerpos-objetos) que
genera deuda y/o pago por parte del comprador.
Por fuera de la transaccién comercial, siempre aliada del exhil
mo y los principios econémicos de la competencia y de la escasez, eur,
subraya Ja at ja_de reciprocidad que caracteriza el auténtico 1
\jo lo que lama “légica de la superabundancia’ coeur, 613):
edltacin, Ta entrega exige-lampre ds Tecoma de ejercitacin, de
esfuerzo, de rendimiento; pero estas exigencias no acttian como “moneda
de pago” de la donacién educativa; son més bien una respuesta impulsada
Por la légica de] sistema, y no una contraparte obligada de la donacién
tomada en s{ misma. El dar.clase no es “lo dado”, por eso esté fuera
de la dinémica de la escasezy €l endo esencialmente un acto
ral . 10 SEI Derrida, el don —para nuestro caso: el “don edu-
cativo™= no deberia concebirse ee meno €
§1 asi fuese, se cancel
“cosa” que se brin
se brinda a
Ja practica “la leccion, la
‘acional
‘enteramente con la primera formula y
| dar clase? 85
mente entrampada en el “circ lo econdémico” (mereantil)
cambio de objetos (Derrida, 2009:245).
que no haya re iprocidad buscada -en el sentido de la
acién no se halle sometid
ud? peligro®
ifaer® inter
‘Ahora bien,
» quiere decir que la ed auna
tyansaceion™ NC a — ——
respondench , que le es constitutiva, Cuando Freire dice que es inher
corres fi 4
toda educacion con mayiisculas el que ef docente no s6lo en ino que
a tod! Z
‘én del alumno, esté describiendo una “reciprocidad” de
gprenda, tambi
fondo. Para que ella no se confunda con un simple “toma y daca™ habria
{fre considerar que no se trata de un “intercambio de figuritas”; es decir,
zacion
una erftica de la educacién bancaria y no de una bancar
se trata de
sto es asi,
;mzada donde ambos concurrentes intereambian “depésitos”. F
dado que el dar no es lo dado,
Por otra parte, puede afirmarse con total conviccién que si las cosas
no ocurrieran de dicho modo, si el docente no aprendiese absolutamente
| nada del alumno, igual le ensefiarfa, La correspondencia es constitutiva
de In educacién dialégica pero no “buscada” para rédito del ensenante.
_ La metéfora més elocuente cuando se habla de “educacién bancaria” va
mis alld de la simple alusién a la mente del alumno como si fuera una
“cuenta”, y al conocimiento ~“lo que se da”— como si éste fuera un fondo
que se “deposita”. El meollo del bancarismo educativo, involucra tanto a
docentes como a instituciones y estados; se trata de la captura de “intere-
ses” a cambio del capital depositado. Mas que una: légica de reciprocidad
que exige una devolucion equivalente al valor atribuido, bajo el criterio
bancario la “devolucién”\ implica siempre una “tasa de ganancia” para el
inversor.
Hay algo en los planteos més conyencionales de la educacién que es
del orden de “dar”, transferir 0 transmitir las palabras ajenas. En efec-
to, en tanto docente deberfa “darle” a mi alumno lo que un tercero ~a
menudo “la ciencia”~ dijo; y mi alumno deberfa “darme” (0 responder
como “responsable”) lo que ese “otro” dijo segtin como lo “he dado” yo.
Al respecto, Larrosa recupera el aporte de M. Bajtin en Teoria y estética
de Ia novela (1989), acerca de 1a “transmision y aniilisis de los discur-
Sos ajenos y de la palabra ajena” (Larrosa, 2003:116). Con respecto a
la transmision filolégica de textos, Bajtin reconoce “dos modos escolares
fundamentales”: el reproducir “de memoria” y “con sus propias palabras
(Larrosa, 2003:117). En el mew pore ss cita la Beets Gt cue
eticién de memoria como “monosemintica”,
pe ar yea elndi el carfcter “dinlégico” del transmitir
con las “palabras propias”, Este hallazgo devela la paraddjica pobreza del
_ Ts.
86 Qué clase de dar es el dar g
Célebre personaje de Borges, “Funes el memorioso” (1944) ese no _
fotogrifico de cada dato del universo-, al tempo que Cobra nitide, h
“riqueza” posibilitada por cierto “vac ” cierto _ho tener’ om
productiva”, que remite al “no se nada” de la clasica Sentencia SOCKEtiog,
El “tener” del memorista {no reedita en clave pedagégica e} Pavone,
de quien muestra lo que atesora para “apabullar” al otro? {No eg Una de
las principales marcas del “atontamiento” que Rancicre (2006:11) achaca,
reductivamente, al modelo del maestro explicador? Ese “dar”, el dar |
que se posee para que el otro lo devuelya tal como se dio, consti tna
“donacién monolégica” ue poco tiene que ver con el acto vivificante dela
entrega pedagogica /Significa eso que-el docente no tiene nada parrtar?
“critic le los procesos de “donacién monolégica” puede
a critica facili
conducir a la conclusién de que un maestro no tiene nada especial para
dar. A esta conclusién habria que responder que la docencia tiene mucho.
de arte. Y que el artista exhibe, si, noes exhibicionistay dado que
€s siempre un “semi-propietario” de aquello que muestra, y por lo tanto
empieza a “tener” plenamente lo que ofrece en la medida en que lo da,
is ca porque lo que esté dando es aquello que no posee al modo
de las cosas./Un mi; ‘a dar sino
alguien que da iene co
ob i= a ee cea
‘mo es eso de que 4 22s u ,
fue la Conquista de América jno ‘significa qu e
y “me la da”? Bs absolutamente cierto oa
algo que reproduce en si, por absti
que se han asignado | bi
“extensién”; no se em
nse para “apabu
jQué clase de dar es el dar clase?
<<
expresiva y/o reflexiva, empieza a dar’
de stock y que, por eso mismo, se perc
Es necesario ‘superar el déficit de una Pedagogia que ve a la fil fi
como mera opcién tematica, ignorando el Parentesco “de sangre” iets
con la donacién educativa. Apenas hace falta redundar en ¢l anecddtico
dato etimol6gico que revela a la filosofia no como “saber de todo” sino {
Ss
4'60 que no aproyisiona a modo
teria si el alumno no estuviera.
a “amor al es Siempre es atractivo reconsiderar la reflexién ace!
abismo entre la tenencia de algo y su deseo, El ideal
“sabelotodo” se da de bruces ante hh constatacion etimol i de ee
verbo “philein” significa “amar” y que el amor (Eros), al menos desde | /}
ina tradicién que va desde Platén al psicoandlisis, puede 10/ A |
como “carencia” o “falta”. Esto hunde en-la perplejidad.a quien espera cal
encontrarse con un cerebro pansofico, saturado de datos, dado que la unién
de las particulas “philos” y “sophia” (saber) viene a expresar, justamente,
el sentido contrario: “carencia de saber”. Sin embargo, si juiere’
caer en la vacna literalidad de la expresin, deberfa aceptarse que dicha
‘ausencia” no es del orden d falta objetual, como cuand o-dice:
“falta una moneda en mi bolsillo”. Se trata de una indigencia subjetiva,
h fnidmica, del orden de lo que “no se tiene” y sin embargo “se
” cuando “se da clase”. 3
En el Seminario V sobre Las Formaciones del Inconsciente, J. Lacan
‘tea su reflexion més difundida sobre el amor, la cual puede servit~d
p yo a lo que aqui se esta diciendo en materia educativa. Dice Lacan:
4(.,.) De lo que se trata para el hombre, de acuerdo con Ja propia defm
1 del’amor, dar 10 que no se tiene |s
88 4Qué clase de dar es el dar clase?
contra la articulacion nodal que se viene senalando entre amor, filosofia y
educacion, j,qué diferencia hay entre amar, filosofar y educar?
Mas alld de la indiscernible sociedad “amor-educacién” hay una deter-
iminacién de lo propiamente educativo que bien sefiala C, Cullen, El amor
4 algo prineipalmente privado, interior; en cambio, la educacién, tal co-
mo ensefa Cullen, aparte de valerse de conocimientos transmitidos, se
(rata de unaaccién eminentemente_ptiblieaeDichos conocimientos deben
ser “legitimados pubfieamente” (Cullen, 2004:19). Aqué es donde aparece
una diferencia dialéctica esencial con el liso y Nano “Eros”. Y si se tra-
ta de una “negacién” al modo dialéctico, es porque conserva el “dar lo
que no se tiene” pero debe superar, de algtin modo, la mera donacién a
un “otro que no cs”. El “otro que no es” (Lacan) es un otro inexistente,
alguien plenamente idealizado por el yo, pero que no existe en la “reali-
Ahora bien, para que haya el espacio publico que requiere
On en tanto transmisién de conocimientos “piiblicamente legi-
debe haber exterioridad; deben haber otros que sean. El gran
aporte de Cullen en lo re! te a la alteridad que “es” ~y que serfa quien
“recibe” (y también “devuelye”?) la donacién educativa~ es que su mo-
do de ser “publico” es derivado del sentido levinasiano de “exterioridad”
y, de ese modo, trasciende lo “piiblico reificado” bajo el concepto de lo
instituido o lo estatal: “(...) el cardcter publico de la justicia politica es
intrinsecamente un problema educativo” (Cullen, 2004:85).
Ran decir que el docente no tiene nada especial para dar
que el »” no pueda obtenerlo por si mismo; a lo sumo el buen
maestro encarnarfa la funcién del gesto disparador a través de Ia pregun-
ta j.qué piensas th? (Ranciere, 2006:40). Nuestra consideracién del amor
amalgamando contenidos “ptiblicos” tal vez devuelva protagonismo al acto
del ensefante (erastés) . A la yea, el sentido de esta particular “publici-
dad” animada por el principio de exterioridad interpelante (Cullen) ante
un yo paraddjicamente donador (da lo que “no tiene”), nos ubica en un
proceso abiertamente decolonizador, que enviste contra las fronteras del
ogo conquistador (Mignolo, 2009:73)* y eleva las banderas de un “espacio
priblico intercultural” (Cullen, 2003:54). Educar no es conyertir en inside
dad exterior
Ja edu
timados'
4
jQué clase de dar es el dar clase? 59
a quien viene de afuera sino abrazar y contener. ensanch:
a ni
gi “exterioridad™ siempre irreductible; mien wrerapO
Algo para rescatar de un pasaje de J. P. Lyotard, en un texto par.
, =
cularmente shee ns torno a la relacion entre pedagogfa, filosofia y
amor, St aed 18s LOR qué desear? concluye evocando la especta-
cular irrupeién de Alcibiades en El Banquete y su atrevido “plan canje”,
donde el bello joven ofrece dar su cuerpo a Sécrates a cambio de que éste
le entregue su sabidurfa (Platén, 2000:139). Si se comprende la belleza
como algo del orden de lo que se muestra para que los demas sepan que
se tiene, debe reconocerse que hay mucho de exhibicionismo en la pose
que adopta el fogoso acosador. Ahora bien, eso que se ha convertido al
orden de lo “objetivo” —tal era la hermosura de Alcibfades— tal vez podria
trocarse por algo de igual rango, es decir, un saber “de exhibicién” como
puede ser un conjunto de datos articulados por determinada destreza. Es
por eso que, ante el giro profundamente subjetivo que Sécrates asigna al
acto de filosofar, Lyotard rescata la respuesta del maestro poniendo en
duda el “rédito” que la transaccién podria deparar al muchacho: “(...)
Alcibiades quiere cambiar lo visible, su belleza, por lo invisible, la sabi-
duria de Sécrates” (Lyotard, 2004:91). La amenaza de “pérdida” que el
sabio ateniense advierte a su tenaz interlocutor puede traducirse como
una atinada mocién de prudencia ante la eventual frustracién de dar lo
que efectivamente “se tiene” a cambio de “algo” que el otro no tiene, pues
segiin confiesa: “solo sé que no sé nada”. Pero, {es que acaso Sécrates es
de yeras un ignorante? {No sera que “se hace” el que “no tiene” en una
suerte de “regateo” para convertir al bello joven en su inesperado rehén?
Coincido con Lyotard en que el sentido més profundo de este pasaje no
ste en ver a Sdcrates como una suerte de especulador histérico, em-
en una maniobra de ese tipo ‘Sécrates quiere decirle al arrogante
sabiduria tel orden che tO ue se—tion
Tata taxta de Mignolo y su aproximacién al pensamiento de Cullen en el
90 LQué clase de dar es e} dar clase
na “falta activa”, inquietud o biisqueda, Y como ese tesoro carente
precio “se pierde si no se da™ Sécrates aprovecha la situaci ae
una leceidn al joven; la leccién de un viejo feo y maltrecho pero que
duda “tenfa clase”.
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5819)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Secuencia - Natur 3er Grado Cuerpo HumanoDocument3 pagesSecuencia - Natur 3er Grado Cuerpo Humanokateryne salinas100% (5)
- Cap 2 - La Enseñanza Por Indagación en Acción - Libro La Aventura de Enseñar Ciencias Naturales de Melina FurmanDocument8 pagesCap 2 - La Enseñanza Por Indagación en Acción - Libro La Aventura de Enseñar Ciencias Naturales de Melina Furmankateryne salinas100% (4)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- SECUENCIA - DIDACTICA 4to Grado Fuerzas y MovimientoDocument7 pagesSECUENCIA - DIDACTICA 4to Grado Fuerzas y Movimientokateryne salinas100% (4)
- DOC-20230529-WA0028.Document29 pagesDOC-20230529-WA0028.kateryne salinasNo ratings yet
- abecedario argentinoDocument14 pagesabecedario argentinokateryne salinasNo ratings yet
- Comparto _Unidad 1 naturales primer grado 2023_ contigoDocument6 pagesComparto _Unidad 1 naturales primer grado 2023_ contigokateryne salinasNo ratings yet
- Manual en Areas 6 Ciencias Nacion MandiocaDocument309 pagesManual en Areas 6 Ciencias Nacion Mandiocakateryne salinasNo ratings yet
- 5° S28 Cuadernillo de Actividades (Anexos) Profa KempisDocument11 pages5° S28 Cuadernillo de Actividades (Anexos) Profa Kempiskateryne salinasNo ratings yet
- 35 - Todos Los Días Ortografía 4Document117 pages35 - Todos Los Días Ortografía 4kateryne salinasNo ratings yet
- 16 Matemática - Números Naturales - Primos - Compuestos - Máximo Común Divisor - Mínimo Común Múltiplo - Desafíos EducativosDocument4 pages16 Matemática - Números Naturales - Primos - Compuestos - Máximo Común Divisor - Mínimo Común Múltiplo - Desafíos Educativoskateryne salinasNo ratings yet
- El Mago de Las Emociones - Lista de RetosDocument2 pagesEl Mago de Las Emociones - Lista de Retoskateryne salinasNo ratings yet
- Abecedario RealDocument2 pagesAbecedario Realkateryne salinasNo ratings yet
- Ut 4Document26 pagesUt 4kateryne salinasNo ratings yet
- 1°? S14 Cronograma Planeación Docente DarukelDocument21 pages1°? S14 Cronograma Planeación Docente Darukelkateryne salinasNo ratings yet
- Planificacion UP Practicas Del LenguajeDocument9 pagesPlanificacion UP Practicas Del Lenguajekateryne salinasNo ratings yet
- 1°? S14 Cuadernillo 12 Juan Pablo ?Document24 pages1°? S14 Cuadernillo 12 Juan Pablo ?kateryne salinasNo ratings yet
- Unidad Tematica 3Document19 pagesUnidad Tematica 3kateryne salinasNo ratings yet
- Utevaluacion 2Document22 pagesUtevaluacion 2kateryne salinasNo ratings yet
- Ut1 EvaluacionDocument24 pagesUt1 Evaluacionkateryne salinasNo ratings yet
- Las Formas de Conocimiento en El AulaDocument2 pagesLas Formas de Conocimiento en El Aulakateryne salinas100% (1)
- Secuencia Natur Modelo Langone PDFDocument3 pagesSecuencia Natur Modelo Langone PDFkateryne salinasNo ratings yet
- LEYPROVINCIAL14744Document5 pagesLEYPROVINCIAL14744kateryne salinasNo ratings yet
- Herramientas para La Gestión de Proyectos Educativos Con TIC - UNESCO Biblioteca DigitalDocument85 pagesHerramientas para La Gestión de Proyectos Educativos Con TIC - UNESCO Biblioteca Digitalkateryne salinasNo ratings yet
- Victoria Camps, Breve Historia de La ÉticaDocument1 pageVictoria Camps, Breve Historia de La Éticakateryne salinas100% (1)
- Análisis Sobre La Diversidad en La EscuelaDocument2 pagesAnálisis Sobre La Diversidad en La Escuelakateryne salinasNo ratings yet