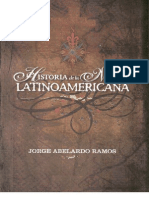Professional Documents
Culture Documents
16-Barrington Moore - Los Orígenes Sociales 2 de 3 PDF
16-Barrington Moore - Los Orígenes Sociales 2 de 3 PDF
Uploaded by
Andrés Pellegrini0 ratings0% found this document useful (0 votes)
8 views28 pagesOriginal Title
16-Barrington Moore.Los orígenes sociales 2 de 3.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
8 views28 pages16-Barrington Moore - Los Orígenes Sociales 2 de 3 PDF
16-Barrington Moore - Los Orígenes Sociales 2 de 3 PDF
Uploaded by
Andrés PellegriniCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 28
VI
EVOLUCION DESDE ARRIBA Y FASCISMO
a segunda ruta hacia el mundo de la industria mo-
ma, la que hemos calificado de capitalista y reaccio-
aria, est4 ante todo ejemplificada por Alemania y el
apn. En ambos paises el capitalismo arraig6 bastan-
de-firme asf en la agricultura como en la industria, y
convirtié en paises industriales. Pero lo hizo sin
f
‘o.caso se las desvié y aplasté. Entre otras causas, las
eindiciones agrarias y los tipos especificos de transfor-
idn capitalista que tuvieron lugar en el campo con-
‘ibuyeron en gran manera a tales desbaratos y al débil
uilso hacia formas democraticas occidentales.
“Hay ciertas formas de transformacién capitalista
‘campo que pueden cuajar econémicamente, en el
lo de dar buenos provechos, pero que, por obvias
mes, son desfavorables al desarrollo de institucio-
es libres de la variedad occidental ochocentista. Aun-
iié.a la larga se confunden, es facil distinguir dos tipos
erales. La aristocracia rural puede mantener intac-
como sucedié en el Japén, la sociedad agraria pree-
» Bre
|
|
|
xistente, introduciendo sélo en ella los cambios nece-
sarios para asegurar que los campesinos engendren un
excedente lo bastante crecido que pueda apropiarse y
vender con provecho. O puede arbitrar organizaciones
sociales completamente nuevas en la linea del esclavis-
mo de plantacién. El esclavismo puro, en los tiempos
modernos, suele ser obra de colonizadores de 4reas
tropicales. En algunas partes de la Europa oriental, sin
embargo, las noblezas indigenas lograron reintroducir
la servidumbre, que volvié a vincular a los campesinos
al suelo, con resultados un tanto similares. Fue una
forma intermedia entre las otras dos.
Lo mismo el sistema de mantener la sociedad agra-
ria intacta, pero sacando més del campesinado, que el
de usar mano de obra servil o semiservil y explotar con
ella grandes unidades de cultivo requieren eficaces
métodos politicos para extraer el excedente, retener a
la mano de obra en su sitio y, en general, hacer funcio-
nar el sistema. No todos esos métodos son politicos en
un sentido estricto, claro esté. En particular cuando se
conserva la sociedad campesina, se efectiian toda suer-
te de tentativas para usar las relaciones y actitudes
tradicionales como base de la posicién del gran pro-
pietario. Como semejantes métodos politicos tienen
consecuencias de peso, conviene darles un nombre.
Los economistas distinguen entre un tipo de agricul-
tura intensiva de mano de obra y otro de capital, segin |
que el sistema utilice grandes cantidades de mano de
obra o de capital. Quizé sea titil asimismo hablar de «sis-
temas represivos de mano de obra», de que el esclavis-
mo no es sino un tipo extremo. La dificultad de tal con-
616
cepto est4 en que bien puede uno preguntarse qué tipo
no se ha valido represivamente de la mano de obra. La
distincién que estoy tratando de sugerir es la trazable
entre el empleo de mecanismos polfticos (usando el
término «politico» en un sentido lato, como se ha in-
dicado arriba), por un lado, y la dependencia de un
mercado de mano de obra, por el otro, al objeto de dis-
poner de la mano de obra precisa para cultivar el sue-
lo y de engendrar un excedente agricola para el consu-
mo de otras clases. Los de abajo sufren intensamente
en ambos casos.
Para que el concepto de sistema agricola represivo
de mano de obra resultara itil, convendria estipular
qué cantidad de la poblacién se tiene trabajando de tal
modo. Es también aconsejable recordar explicitamen-
te que no incluye, por ejemplo, la granja familiar nor-
teamericana de mediados del siglo xx. Puede que hu-
biese en ella explotacidn laboral de los miembros de la
familia, pero sin duda la.realizaba el cabeza de familia
mismo, con minima ayuda de fuera. Asimismo, un sis-
tema de obreros agricolas asalariados con bastante li-
5 bertad efectiva para rechazar faenas y marcharse, con-
kf dicién raramente hallada en la realidad, no caeria bajo
- tal ribrica. Por ultimo, los sistemas agrarios preco-
merciales y preindustriales no son necesariamente re-
presivos de mano de obra si hay cierto equilibrio entre
la contribucién del sefior a la justicia y seguridad y la
. del cultivador en forma de productos agricolas. Si cabe
o no estabilizar ese equilibrio en cualquier sentido ob-
jetivo es un punto discutible que consideraremos en el
préximo capitulo, donde se nos planteard en conexién
. 617
con las'causas de las revoluciones campesinas. Aqui.
slo necesitamos notar que el establecimiento de siste-
mas agrarios represivos de mano de obra en el curso de
la modérnizacién no necesariamente hace sufrir masa |
los campesinos que otras formas. Los campesinos ja- =,
poneses lo tuvieron por un tiempo mejor que los in- »;
gleses. En todo caso, aqui nuestro problema es otro:
cémo y por qué los sistemas agrarios represivos de
mano de obra deparan.un suelo desfavorable al de-
sarrollo de la democracia y una parte sefialada del com-
plejo institucional conducente al fascismo.
Al discutir los origenes rurales de la democracia
parlamentaria, observamos que una de las condiciones
favorables, aunque no universalmente cumplida, fue
cierto grado de independencia respecto a la monar-
quia. Si'bien un sistema agrario represivo de mano de
obra puede implantarse’en oposicién con la autoridad.
central, por lo comin se fusiona después con la mo-
narquia en busca de apoyo politico. Es facil asimismo
que conduzca al mantenimiento de una ética militar
entre la nobleza de un modo desfavorable al desarrollo
de instituciones democraticas. La evolucién del Esta-
do prusiano constituye el ejemplo mas claro. Como ya
nos hemos referido a tales procesos en varios puntos
de esta obra, aqui nos limitaremos a esbozarlos muy-a
grandes rasgos.
En el Nordeste de Alemania, la reaccién feudal de
los siglos xv y xvi, sobre la que tendremos que hablar
més-en un contexto bastante distinto, quebré la ten-
dencia hacia la liberacién del campesinado de las obli-
gaciones feudales y el desarrollo de la vida urbana,
618
procesos estrechamente interrelacionados que en In-
‘ glaterra y Francia culminarian a la larga en la demo-
cracia occidental. Una de sus causas fundamentales fue
al auge de las exportaciones de granos. La nobleza
prusiana ensanché sus heredades a costas del campesi-
nado, préximo bajo la Orden Teuténica a la libertad, y
lo redujo a servidumbre. Como parte del mismo pro-
ceso, redujo también a dependencia a las ciudades po-
niéndolas en corto circuito con sus exportaciones. Més
tarde, los Hohenzollern lograron destruir la indepen-
déncia de la nobleza y ciudadanos, con lo que despren-
; dieron el componente aristocratic de la tendencia ha-
cia un gobierno parlamentario. El resultado, en los
..Siglos xvi y xvtu; fue la «Esparta del Norte», fusion
militarizada de burocracia real y aristocracia rural.
* ” Del lado de la aristocracia vinieron el tema de la su-
© perioridad inherente a la clase rectora y-la sensibilidad
alas cuestiones de rango, caracteristicas que iban ain a
resaltar en pleno siglo xx. Alimentadas por nuevas
fuentes, tales nociones pudieron al cabo vulgarizarse y
hacerse atrayentes a; toda la poblacién alemana como
doctrinas de superioridad racial. La burocracia.real in-
‘trodujo, con no poca resistencia aristocratica, el ideal
de obediencia completa e irreflexiva a una institucién
‘situada por encima de las clases e individuos —seria
anacrénico hablar de nacién antes del siglo xix. Disci-
plina prusiana, obediencia y admiracién por el soldado
proceden principalmente de los esfuerzos de los Ho-
henzollern por crear una monarqufa centralizada.:
Todo ello no significa, por supuesto, que algin
hado inexorable empujara a Alemania hacia el fascis-
619
mo desde el siglo xvi en adelante, por un proceso irre#
empezara a cobrar impetu hasta el siglo xix. Tendremos:
que comentarlos en breve. Hay, por otra parte, signifix
cativas variantes y sustituciones dentro del proceso
pico que ha llevado al fascismo, subalternativas, podrial #4
de la alternativa mayor, modernizacién conservadora:
'y'
por una revolucién desde arriba. En el Japon, el ideal
elemento feudal de la ecuacién, més bien que del mo-
narquico.’ En Italia, donde se inventé el fascismo, no: ;
habria una monarquia feudal poderosa. Para el simbo~
lismo correspondiente, Mussolini tavo que remontar- -)
se hasta la Roma antigua.
En un estadio mds avanzado del curso de la mo-.
dernizacién, suele aparecer otro factor decisivo: una
coalicién mds 0 menos operativa entre sectores influ-
yentes de las clases altas rurales y los intereses comer-
ciales e industriales, en vias de desarrollo. En general,’ !
fue un fendémeno politico del siglo xix, aunque ha per-
sistido hasta el xx. Marx y Engels, en su andlisis de la .
abortada revolucién alemana de 1848, por mucho que
errasen en otras caracteristicas mayores, supieron dis-
cernir este ingrediente basico: una. clase comercial e
industrial que es demasiado débil y dependiente para
conquistar el poder por sus pufios y que, entonces, se
echa en brazos de la aristocracia agraria y la burocracia
real, canjeando el privilegio de gobernar por el de ha-
cer dinero.’ Es preciso afiadir que, aunque relativa-
620
kimente débil, el elemento comercial e industrial debe
ye ser lo bastante (o hacerse pronto lo bastante fuerte)
[para resultar un aliado politico valioso. De lo contra-
rio, puede atravesarse una revolucién campesina que
conduzca al comunismo. Asi ocurrié tanto en Rusia
# con dificultades por la competencia de otros sistemas
‘mds avanzados técnicamente. Una vez concluida la
: fica las tendencias autoritarias y reaccionarias de las
clases altas rurales; viendo que su base’econémica se
| les hunde, recurren a palancas politicas para preservar
su dominio.
, Allf donde la coalicién logré afirmarse, siguié un
:. prolongado periodo de gobierno conservador, ¢ inclu-
so autoritario, muy lejos atin, con todo, del fascismo.
~ Los limites histéricos entre ambos sistemas estan a
menudo algo borrosos. Bastante a bulto, podriamos
estimar que pertenecen a la primera especie los perio-
dos de la historia alemana y japonesa que van desde las
reformas Stein-Hardenberg y la caida de los Tokuga-
wa, respectivamente, hasta el término de la Primera
Guerra Mundial. Tales gobiernos autoritarios adqui-
rieron algunos rasgos democraticos: ante todo un par-
serge
‘ 621
ego maser en gon onto
lamento con poderes limitados. Cabe puntuar su his-
toria con tentativas de extender la democracia, que ha-
cia el final cuajaron en el establecimiento de inestables
democracias (la Republica de Weimar, el Japén de los
afios veinte, Italia bajo Giolitti). Esas, al cabo, abrie-
ron la puerta a regimenes fascistas con su no acertar a
resolver los graves problemas del dia y su falta de dis-
posicién o impotencia para ejecutar cambios estructu-
rales.* Uno de los factores de la anatomia social de
aquellos gobiernos fue la retencién por la éite rural de
una parte muy grande en el poder politico, al no haber
consumado los campesinos en combinacién con estra-
tos urbanos una ruptura revolucionaria.
Algunos de los gobiernos semiparlamentarios que
se construyeron sobre tal base realizaron més o menos
pacificamente una revolucién econdémica y politica
desde artiba que les hizo andar un trecho del camino
hacia su conversién en paises industriales modernos. .:
Alemania avanz6 mucho, el Japon algo menos, Italia”
bastante menos, Espaiia muy poco. Ahora bien, en el
curso de la modernizacién por una revdlucién desde
arriba, los gobiernos que la promueven tienen que eje-
cutar muchas de las tareas cumplidas en otros paises
con la ayuda de una revolucién desde abajo. La idea de
que una revolucién popular violenta, de un modo u
otro, es necesaria para barrer los obstéculos «feuda-
les» a la industrializacién no tiene ningin fundamen-
to, como demuestra el curso de la historia alemana y
japonesa. Por otro lado, las consecuencias politicas de
desmontar el antiguo orden desde arriba son, induda-~ i
blemente distintas. Puesto que proseguian la moderni-
622
zacién conservadora, dichos gobiernos semiparlamen-
tarios trataron de preservar todo lo posible la estructu-
ra-social primitiva, empotrando grandes fragmentos
de ella en el nuevo edificio. Los resultados fueron algo
asi como las casas victorianas con modernas cocinas
eléctricas pero inadecuados cuartos de baiio y rezu-
mantes tuberias decorosamente disimuladas por pare-
des recién enlucidas. A la postre, los emplastos se vi-
nieron a tierra.
, Una serie muy importante de medidas tendié a la
racionalizacién del orden politico. Ello supuso la su-
presién de divisiones territoriales establecidas de anti-
guo, como el han feudal del Japén o los Estados y prin-
cipados independientes de Alemania e Italia. Salvo en
- elJapén, no fue completa. Pero, con el tiempo, el go-
bierno central establecié una autoridad firme y un
sistema administrative uniforme, y aparecieron un
». cuerpo de leyes y un sistema de tribunales mds o me-
nos uniformes. Asimismo, en grados diversos, el Esta-
do logré crear una maquina militar lo bastante poten-
te para hacer atendibles los anhelos de sus regidores en
la arena de Ja politica internacional. Econémicamente,
el establecimiento de un gobierno central fuerte y la
' eliminacién de las barreras internas al comercio traje-
ron consigo que la unidad econémica efectiva aumen-
tara de tamaiio. Sin ello, la divisién del trabajo necesa-
< tia a una sociedad industrial no habria podido existir, a
menos que todos los paises hubieran estado dispuestos
a comerciar unos con otros pacificamente. Inglate-
tra, primer pais en industrializarse, habia podido echar
=> mano de la mayor parte del mundo accesible para ma-
BE 623
terias primas y mercados, situacién que fue deterio; i
randosele poco a poco en el siglo xix a medida que
otros paises se pusieron al dia y procuraron servirse d
Estado para garantizar sus mercados y fuentes de.
ministros.
Otro aspecto atin de la racionalizacién del onde
politico tiene que ver con la fabricacién de ciudadanog
en un nuevo tipo de sociedad. Saber leer y escribir y;
algunas destrezas técnicas rudimentarias son elemen-;
tos necesarios a las masas. Es muy probable que el ins-
taurar un sistema de educacién nacional acarree un:
conflicto con jas autoridades religiosas. La lealtad a
una nueva abstraccién, el Estado, debe asimismo reem:
tes nacionales o pueden competir tan vigorosamente!;
con cualquier otra como para destruir la paz interna, {3
E] Japén tuvo ahi menos problemas que Alemania, Itw-
lia o Espafia. Sin embargo, como indica la revivifica-
ci6n artificial del shinto, tropezé también con conside-
rables dificultades. Para superarlas, puede resultar °
bastante itil la existencia de un enemigo extranjero.
Entonces los llamamientos patridéticos y conservado
res a las tradiciones militares de la. aristocracia rural
pueden vencer las tendencias localistas de ese impor-
tante grupo y ahogar los clamores demasiado insisten-
tes de las capas bajas por una todavia incierta partici-
pacién en los beneficios del nuevo orden.’ A fin de
cuentas, racionalizando y extendiendo el poder politi-
co, aquellos gobiernos del siglo xix realizaban una ta-
rea que el absolutismo real habfa ya cumplido en otros 4
paises.
624
sla aparicién de una galaxia de distinguidos lideres po-
sliticos: Cavour en Italia; en Alemania, Stein, Harden-
Eberg y Bismarck, el mas famoso de todos; en el Japén,
glos estadistas de la era Meiji. Aunque las razones del
ifendmeno estén oscuras, parece improbable que la
aparicién de dirigentes andlogos en circunstancias
ndlogas pudiera ser simple coincidencia. Todos fue-
ly pais, devotos de la monarquia, dispuestos y capaces
para usarla como un instrumento de reforma, moder-
nizacién y unificacién nacional. Aun siéndo todos aris-
técratas, todos fueron algo asi como disidentes y des-
: plazados respecto al antiguo orden. En tanto que su
extraccién aristocratica les doté de habitos de mando y
de instinto para la politica, cabria hablar quiz4 de una
contribucién de los anciens régimes agrarios a la cons-
truccién de una sociedad nueva. Pero hay también
fuertes indicios de signo opuesto. En tanto que tales
« hombres fueron extranjeros dentro de Ja aristocracia,
cabria hablar lo mismo de la incapacidad de ese estra-
to para arrostrar el desafio del mundo moderno con
sus solos recursos intelectuales y politicos.
Los regimenes conservadores més afortunados hi-
* cieron mucho, no sélo para desmantelar el antiguo or-
den sino también para establecer uno nuevo. El Esta-
do contribuyé decisivamente a la construccién de la
industria de varias maneras. Sirvié de motor de la acu-
mulacién capitalista primaria, colectando recursos y
dirigiéndolos hacia el levantamiento de plantas in-
4
625
dustriales. Tuvo asimismo un importante papel en la
doma de la clase obrera, de ningin modo exclusiva-
mente represivo. La produccién de armamento esti-
mulé a fondo la industria. También la favorecieron los
regimenes aduaneros proteccionistas. Todas esas me-
didas, en algiin momento, implicaron un sacar recur-
sos a gente de la agricultura. Hicieron, pues, zozobrar
de cuando en cuando la coalicién entre sectores de las
capas altas empresariales y agrarias, rasgo eminente
del sistema politico en vigor. Sin la amenaza de peli-
gros extranjeros, a veces reales, a veces quiz4s imagi-
narios, a veces, como en el caso de Bismarck, fabri-
cados a posta por motivos interiores, los intereses
agrarios bien habrian podido repropiarse, hasta el
punto de comprometer el proceso entero. La sola
amenaza extranjera, sin embargo, no tiene por qué so-"
portar toda la carga explicativa.* Las recompensas ma-~
teriales y de otros tipos —el payoff'en el lenguaje de los
gansteres y la teorfa del juego— fueron bien sustan-'
ciosas para ambos socios mientras lograron tener a
raya a los campesinos y al peonaje industrial. Alli donde
hubo considerable progreso econdmico, ‘los obreros
industriales pudieron alcanzar mejoras significativas,
como en Alemania, donde se inventdé la Sozialpolitik.
- Se tendiéd mucho mis a la canibalizacién de la pobla-
cién indigena en los paises que permanecieron més
atrasados, en Italia hasta cierto punto, probablemente
en mayor medida en Espafia.
Para el éxito de la, modernizacién conservadora,
fueron al parecer necesarias ciertas condiciones. En
primer lugar, dirigentes muy habiles para arrastrar tras
626
sf a los elementos reaccionarios menos perspicaces,
abundantes sobre todo entre las clases altas rurales,
aunque no necesariamente circunscritos a ellas. Al
principio, el Japén tuvo que sofocar una verdadera re-
belion, la de Satsuma, para controlarlos. Los reaccio-
narios pueden siempre alegar el plausible argumento
de que los dirigentes modernizadores estan haciendo
cambios y concesiones que no redundan sino en des-
pertar los apetitos de las clases bajas y provocar una
revolucién.’ Asimismo, los dirigentes deben tener
autoridad y buena mano para construir un aparato bu-
rocratico lo bastante poderoso, con sus agencias de re-
presién, la militar y la policiaca (piénsese en el dicho
alemén: Gegen Demokraten helfen nur Soldaten, «Con-
tra los demécratas sélo valen los soldados»), a fin de
quitarse de encima las dos presiones extremas de la so-
ciedad, la reaccionaria y la popular o radical. El go-
bierno ha de quedar aparte de la sociedad, cosa que -
puede efectuarse bastante mds facilmente de lo que su-
ponen versiones simplificadas del marxismo. :
A la corta, un gobierno conservador fuerte tiene
innegables ventajas. Puede fomentar y controlar el de-
sarrollo econémico. Puede cuidar de que las clases
bajas —que cargan siempre con los costes de la.mo-
dernizacién, sea cual fuere su forma— no importunen
demasiado. Pero Alemania y, més atin, el Japén pre-
tendian resolver con él un problema que era de suyo
insoluble: modernizarse sin cambiar sus estructuras
sociales. La tinica salida posible de ese dilema fue el
militarismo, que unificé a las clases altas. El militaris-
mo intensificé un clima de conflicto internacional, que
627
asu vez hizo tanto mds imperativo el avance industrial}
aunque en Alemania un Bismarck pudiera contener las’
aguas por algdn tiempo, en parte porque el militaris-:
mo atin no se habia vuelto un fendmeno de masas, Eje~
cutar reformas estructurales plenarias, o sea hacer’
transicién a una agricultura comercial remuneradora® 3
sin reprimir a quienes cultivan el suelo y manejan las:
maquinas, en una palabra, servirse racionalmente de la’
tecnologia moderna para el bienestar humano, excedia:
la visién politica de aquellos gobiernos.* Al cabo, los:
sistemas que representaban se desmoronaron en ten-
tativas de expansién exterior, pero eso no sucedié sino
después que hubieron intentado popularizar Ja reac- ;
cién por medio del fascismo.
Antes de discutir esa fase final, quiz4 resulte ins~
tructivo echar.un vistazo a las tendencias reaccionarias
abortadas de otros paises. Como he sugerido arriba, !
el sindrome reaccionario aparece, en un momento u
otro, en todos los casos que he examinado. Ver por qué °
se desvanecié en unos paises puede hacernos com- 3
prender mejor las razones por qué se agarré a otros.
Rastrear las tendencias reaccionarias de paises tan su-
mamente dispares como Inglaterra, Rusia y la India
puede servir para sacar a luz importantes semejanzas
ocultas bajo la diversidad de experiencias histéricas.
Desde los tiltimos afios de la Revolucién Francesa: |
hasta alrededor de 1822, la sociedad inglesa pasé por
una fase reaccionaria que recuerda asi los casos recién: ©
discutidos como los problemas contempordneos de la
democracia norteamericana. Durante la mayor parte’. .
de aquel tiempo Inglaterra estuvo luchando contra un’
628
i régimen, revolucionario y sus herederos, a veces, de-
bia de creerse, por la supervivencia nacional misma.
Como en nuestro propio tiempo, se identificaba a los
abogados de la reforma interna con un enemigo ex-
;, tranjero representado como encarnacién de todo lo
—. malo. También como en nuestro propio tiempo, la
# violencia y las traiciones del movimiento revoluciona-
rio en Francia repugnaron y desalentaron a sus parti-
# darios ingleses, haciendo més facil y més plausible la
labor de los reaccionarios, ansiosos por apagar las
chispas que flotaban a través del Canal. El gran histo-
; tiador francés Elie Halévy, poco dado a las exageracio-
i nes dramAticas, escribié en los afios veinte de nuestro
siglo: «La nobleza y la clase media establecié por toda
- Inglaterra un reinado del terror —un terror més for-
midable, aunque mas sordo, que las manifestaciones
| estrepitosas [de los radicales]».? Los acontecimientos
* de las cuatro décadas y pico transcurridas desde que
| Halévy escribié esas lineas han embotado nuestros
, sentidos y aflojado nuestros criterios. Probablemente
ningtin autor actual caracterizaria aquella fase como
un reinado del terror. El ntimero de victimas directas
i de la represién fue pequefio. En la massacre de Peter-
i loo (1819) —irénica referencia a la mds famosa victo-
& ria de Wellington en Waterloo—, slo murieron once
personas. Con todo, se puso fuera de la ley el movi-
‘ miento por la reforma del Parlamento, que estaba
« difundiéndose a ritmo acelerado, se amordaz6 a la
|. prensa, se prohibieron las asociaciones que olfan a ra-
» dicalismo, se desencadené una ola de procesos por
| traicién, se dejaron sueltos entre el pueblo espias y
a
, : 629
agents provocatenrs, se suspendié el Habeas Corpus des
pués que la guerra con Napoledén ya habia terminado.
‘La represién y el sufrimiento fueron realidades am
pliamente difundidas, Sélo las mitigé, hasta cierto
punto, w una oposicién que nunca dejé de expresarse: aris
técratas como Charles ‘James Fox (muerto en 1806)
que osé hablar claro en el Parlamento, aqui y alli
juez oun jurado que se negaban a condenar por trai!
cién u otros cargos similares."° :
yorfas..
Una parte enjundiosa de la respuesta puede hallar;
se en el hecho de que, un siglo atrds, ciertos ingleses,
extremistas habian cortado la cabeza de su monarca:
roto asf la magia del absolutismo real en Inglaterra,
Aun nivel de causacién més profundo, toda la historia;
previa de Inglaterra, su basarse en la armada antes que’
en el ejército, en jueces de paz no retribuidos antes}
que en-funcionarios reales, habia determinado que e
gobierno central dispusiera de un aparato represivo
més débil que el poseido por las monarquias fuertes)
del Cotitinente. Faltaban, pues, o escaseaban, los mazi
teriales) necesarios para construir una Alemania. Dé 4
entoncés acé, sin embargo, hemos visto suficientes)
grandes cambios sociales y politicos a partir de inicio
nada prometedores para sospechar que se habrian pox
630
dido crear las instituciones si las circunstancias hubieran
sido favorables. Pero, afortunadamente para las liber-
des humanas, no lo eran. El impulso hacia el indus-
ialismo habia empezado a obrar en Inglaterra mucho
tes que en los demés paises, dé modo que la burgue-
ja inglesa no necesitaba apoyarse demasiado en la co-
tona y la aristocracia rural. Tampoco deseaba reprimir a
los campesinos. Queria, ante todo, quitarlos de en me-
iora fin de darse a Ja agricultura comercial; para pro-
yeerse de la mano de obra precisa, debian de bastarle
por lo general medidas econémicas. Rodandole asf
bien las cosas, poca necesidad tenfa de recurrir a medi-
tas politicas represivas para mantener su dominio. De
resultas de todo ello, los intereses industriales y agra-
ios compitieron por el favor popular durante el resto
lel siglo xrx, extendiendo gradualmente el sufragio
por un: lado, combatiendo con saiia y anulando por
otro las medidas més egoistas del rival (Reform Bill de
1832, abolicién de las Corn Laws en 1846, apoyo de la
gentry ala legislacién fabril, etc.).
En la fase reaccionaria inglesa hubo asomos de po-
sibilidades fascistas, particularmente en algunos de los
alborotos antirradicales. Pero nada mds asomos. Era
todavia demasiado temprano. Los sintomas fascistas
pueden verse con mucha mayor claridad en otra parte
del mundo cosa de un siglo mds tarde: durante una
breve fase de extremismo en Rusia tras 1905. Fue ex-
rema incluso para los niveles rusos de entonces; ca-
ria sustentar con fuertes argumentos que los reaccio-
narios rusos inventaron el fascismo. Tal fase de la
historia rusa es especialmente iluminadora porque evi-
631
dencia que el sindrome fascista 2) puede aparecer en
respuesta a las tensiones del industrialismo ascendente
sin necesidad de un fondo social y cultural especifico;
4) puede tener muchas rafces en la vida rural; c) apare-
ce en parte como reaccién a un débil impulso hacia la
democracia parlamentaria; d) pero no puede desarro-
llarse sin industrialismo o sobre un fondo muy predo-
minante agrario —puntos, a decir verdad, sugeridos
todos por las historias recientes de la China y el Japén;
es instructivo, sin embargo, hallarlos confirmados en
Ja historia rusa.
Poco antes de la revolucién de 1905, la tenue clase
comercial e industrial rusa habia mostrado algunos
signos de descontento con la represiva autocracia za-
rista y de complacencia por las ideas liberales constitu-
cionales. Las huellas obreras, con todo, y las promesas
contenidas en el Manifiesto Imperial del 17 de octubre
de 1905 de satisfacer algunas de las reivindicaciones a
que obedecfan, determinaron que los industrialistas se
reintegraran en cuerpo y en alma al campo zarista.”
Sobre ese fondo aparecié el movimiento de las Centu-
rias Negras. Inspirandose en parte en la experiencia
norteamericana, hicieron de /ynch una palabra rusa y
clamaron por la aplicacién de zakon lyncha, ley de lin-
chamiento. Practicaron la violencia a modo de grupos
de accién para acabar con la «traicién» y la «sedi-
cién». Si Rusia destruia a los kikes y extranjeros, aseve-
raba su propaganda, se volveria a las costumbres «ver-
daderamente rusas» y todo el mundo podria ser feliz.
Ese nativo antisemita ejercié considerable atractivo
sobre los elementos pequefioburgueses de las ciudades
632
'—precapitalistas, retrégradas— y la pequeia nobleza.
Sin embargo, en la Rusia atin atrasada y rural de prin-
cipios del siglo xx, tal forma de extremismo derechista
no pudo aquistarse una base popular firme. Entre los
campesinos, tuvo éxito principalmente en Areas de na-
cionalidad mixta, donde la imputacién de todo lo malo
a judios y extranjeros se ajustaba un tanto a la expe-
riencia campesina.’* Como bien se sabe, de ser politi-
camente activos, los campesinos rusos fueron revolu-
cionarios, al cabo la mayor de las fuerzas que volaron
el antiguo régimen.
En la India, que sigue estando hoy tan atrasada
como Rusia entonces, si no m4s, movimientos simila-
res tampoco han Ilegado a difundirse entre las masas.
Subhas Chandra Bose, muerto en 1945; expresé senti-
nientos dictatoriales, trabajé para el Eje y tuvo, cier-
tamente, amplio apoyo popular. Aun asi, y a pesar de
que sus inclinaciones fascistas estuvieron en conso-
nancia con otros aspectos de su actividad publica y no
parecen fruto de un entusiasmo u oportunismo mo-
menténeo, Subhas Chandra Bose ha quedado en la
tradicién india como un patriota. antibritdnico extre-
mista, quizd mal aconsejado.”? Han existido también
diversidad de organizaciones politicas nativas hindies,
algunas de ellas con la disciplina autocratica del parti-
do totalitario europeo. Aleanzaron el colmo de su in-
fluencia en medio del caos y los disturbios que acom-
pafiaron la Particién, periodo en que contribuyeron a
promover tumultos antimusulmanes y sirvieron de 6r-
ganos de defensa a las comunidades hindies contra los
ataques musulmanes, dirigidos, presumiblemente, por
: 633
organizaciones similares del otro ladg. Sus programas *
carecen de contenido econdmico, y parecen constituir -
sobre todo una forma de hinduismo xenéfobo y mili-
tante, idéneo para refutar el clisé de que los hindties
divididos como estén en castas son pacificos y débiles.
Hasta la fecha su fortuna electoral ha sido muy escasa."*
Puede que la debilidad de la variante hindi del fas-
cismo se explique en parte por la fragmentacién del
mundo hindi en multiples castas, clases y etnias. Si un
llamamiento caracteristicamente fascista dirigido a un
sector concreto ha de despertar el antagonismo de
otros, un Jlamamiento mds general, al tefiirse de cierto {
panhumanismo universal, empieza ipso facto a perder
sus cualidades fascistas. Vale la pena notar a ese res-
pecto que casi todos los grupos extremistas hindies °:
han desaprobado la intocabilidad y otros impedimen-
tos sociales de casta."* La raz6n fundamental, sin em-
bargo, debe de ser otra: simplemente que Gandhi ha-
bia ya encauzado los sentimientos antiextranjeros y
anticapitalistas de enormes masas de la poblacién, los
campesinos y los artesanos domésticos. En las condi-
ciones creadas por la ocupacion briténica, pudo vincu- |
lar tales sentimientos a los intereses de un gran sector
de la clase empresarial. La élite del campo, por otra -3
parte, se mantuvo a distancia. Asi, pues, en la India las #
tendencias reaccionarias han sido fuertes y han contri-. #
buido a diferir el progreso econdémico tras la indepen- *
dencia. Pero, como fenémenos de masas, los movimien-
tos mas amplios pertenecen a una especie histérica
distinta del fascismo. j
Aunque una consideracién paralela de los fracasos ;
634
democrdticos que precedieron al fascismo en Alema-
nia, el Japén ¢ Italia podria resultar igualmente prove-
chosa, basta aqui para nuestros propésitos advertir que
el fascismo es inconcebible sin democracia o lo que se
llama a veces, de un modo mas plastic, entrada de las
masas en la escena histérica. El fascismo fue una ten-
tativa de hacer popular y plebeyo el conservadurismo,
con lo que ése, por supuesto, perdié la notable cone-
xién que tenia con la libertad, algunos de cuyos aspec-
tos vimos en el capitulo precedente.
; Bajo el fascismo, el concepto de ley objetiva se des-
* vanecié. Uno de sus rasgos més importantes fue el vio-
lento rechazo de los ideales humanitarios, en particu-
lar de toda nocidn de igualdad humana potencial. La
doctrina fascista no sélo hizo hincapié en la inevitabi-
= lidad de la jerarquia, disciplina y obediencia, sino dog-
matiz6 que eran valores por derecho propio. Las no-
Et ciones roménticas de camaraderia apenas la matizan;
f, se trata de camaraderia en la sumision. Otro de sus ras-
gos fue el exaltamiento de la violencia. Ese exalta-
fmiento va mucho més all4 de cualquier apreciacién
Fen la politica; constituye un verdadero culto mistico de
# la «fuerza» por s{ misma. La sangre y la muerte adquie-
a : Fen tintas de atracciOn erética. En sus momentos me-
“nos inflamados, con todo, el fascismo fue completa-
L mente «sano» y «normal», una promesa de retorno al
, acogedor seno burgués, ¢ incluso rural preburgués.“®
Asi, pues, el anticapitalismo plebeyo se nos mues-
b
tra como el rasgo que més distingue al fascismo de sus
antecedentes los regimenes conservadores y semipar-
635
lamentarios del siglo xrx. Es el producto, por un lado,
de la intrusién del capitalismo en la economia rural,
por el otro, de las tensiones que surgieron en la fase
poscompetitiva de la industria capitalista. De ahi que
el fascismo se desarrollara al m4ximo en Alemania;
donde el crecimiento industrial capitalista dentro del
marco de una revolucién conservadora desde arriba
habfa sido mayor que en el resto de paises compara=
bles. Existié tan sdlo a guisa de débil tendencia secun- *:
daria en dreas tan atrasadas como Rusia, la China y la
India. Arraigé poco, antes de la Segunda Guerra Mun-
dial, en Inglaterra y los Estados Unidos, donde el ca-
pitalismo funcionaba relativamente bien y donde los
esfuerzos por corregir sus deficiencias pudieron verifi- :
carse dentro del marco democratico —y cuajar, con la |
ayuda de un prolongado boom bélico. La mayor parte
de la oposicién al gran capital tuvo que ser abandona-
da en la practica, aunque no se deberia incurrir en el
error opuesto de considerar a los lideres fascistas como
meros agentes del gran capital. La atraccién que ejer-
cié el fascismo sobre la baja clase media de las ciuda-
des, amenazada por el capitalismo, es bien conocida;
aqui podemos limitarnos a una breve revista de los da-
tos concernientes a sus diversos nexos con el campes
nado en varios paises. En Alemania, el intento de esta-
blecer en el campo una base conservadora masiva es
muy anterior a los nazis. Segtin observa el profesor
Alexander Gerschenkron, los elementos fundamenta-
les de la doctrina nazi aparecen ya bastantes definidos
en los esfuerzos generalmente eficaces de los Funker, a
través de la Liga Agraria constituida en 1894, por con-
636
seguir el apoyo de los campesinos en 4reas «no jun-
ikers» de granjas mds pequefias. La idea de un Estado
‘orporativo, el culto al Fiibrer, el militarismo, el anti-
“semitismo, en una variedad estrechamente relacionada
‘con la distincién nazi entre capital «depredador> y
«productivo», tales fueron los recursos que utilizaron
:para explotar los sentimientos anticapitalistas del cam-
pesinado."” Hay considerables indicios de que en los
afios ulteriores, hasta la Depresién, los campesinos ha-
cendados y présperos fueron perdiendo poco a poco
fventaja ante los pequefios. La Depresion constituyé
na crisis general y profunda, a la que el campo res-
jondié sobre todo con el nacionalsocialismo. En las
elecciones del 31 de julio de 1932, las ultimas relativa-
“mente libres, el respaldo electoral del campo a los na-
zis ascendié a un promedio del 37,4 por ciento, casi
igual al del pais en conjunto."
Si uno mira un mapa de Alemania que muestre la
‘distribucién del voto nazi en las 4reas rurales y lo com-
ara con otros que muestren la de los precios del te-
“rreno, de los tipos de cultivo’? o de las 4reas de unida-
des de cultivo pequefias, medianas y grandes,” piensa
feven seguida que el curso del nazismo en el campo no
in embargo, al estudiar los mapas més a fondo, dis-
| cierne acusados indicios de que los nazis tuvieron ma-
-yor éxito en sus llamamientos al campesino cuya ex-
plotacién era relativamente pequefia e improductiva
para el drea particular en que estaba situada.”" Especial-
mente para el pequefio campesino, atormentado por el
avance del capitalismo con sus problemas de precios-e
. 637
hipotecas que parecian depender de_hostiles interme-‘
diarios y banqueros de las ciudades, la propaganda
nazi proyecto la imagen romantica de un campesino
idealizado, Ital
defender la causa de los campesinos, o que era prima
riamente un «fendmeno rural». Pretensiones dispara
tadas. Entre 1921 y 1931, el mimero de explotadores
propietarios disminuyé en cosa de 500.000 personas;
el de los arrendatarios en dinero —y en frutos—:s
elev6é en unas 400.000: Esencialmente, el fascisni
protegié la gran agricultura y la gran industria a.ex
640
pensas del obrero agricola, el pequefio campesino y el
consumidor.”*
Del examen del fascismo y sus antecedentes, dedu-
. ®cimos que la:glorificacién del campesinado aparece a
;modo de sintoma reaccionario asi en la civilizacién oc-
nes de las clases altas a los campesinos no responde a la
iverdad. Pueden alcanzar amplia aceptacién —tanto
[mas amplia, parece, cuanto mis industrializado y mo-
iderno es el pais— justamente porque hallan eco en la
s experiencia campesina.
Contra el aprecio de que la glorificacién del cam-
Pifan quiz4 algunos el ensalzamiento del pequejio
&granjero por Jefferson y la defensa de la agricultura
: campesina por John Stuart Mill. Ambos pensadores,
sin embargo, miraban no tanto por los campesinos
como por los pequefios hacendados independientes,
E F tendencia caracteristica del primitivo capitalismo libe-
ral, Su pensamiento no parece contener ningiin anun-
cio del chauvinismo militante y la apoteosis de la
jerarquia y sumisién que hallamos en versiones ulte-
triores; s6lo arménicos ocasionales de una actitud ro-
Antica respecto a la vida rural. Asi y todo, su actitud
Eirespecto a los problemas agrarios y la sociedad rural
indica los limites que los. pensadores liberales habian
By
fe
a
E
, 641
ideas iayan venido a servir en nuestro siglo a propési
tos reaccionarios, han debido tomar un nuevo tono
aparecér en un nuevo contexto; la defensa del trabajo.
duro y-de la pequefia propiedad en el siglo xx tiene un;
sentido politico absolutamente diverso del que tenia a’
mediados del siglo xix 0 a fines del xvim1.
642
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Jorge Abelardo Ramos - Historia de La Nacion Latinoamericana PDFDocument486 pagesJorge Abelardo Ramos - Historia de La Nacion Latinoamericana PDFErnesto J. Moya L.100% (2)
- 18-Cingolani - Partidos Políticos y Sistemas de PartidoDocument28 pages18-Cingolani - Partidos Políticos y Sistemas de PartidoAndrés PellegriniNo ratings yet
- 17-Nohlen-Sistemas Electorales y Partidos PolticosDocument20 pages17-Nohlen-Sistemas Electorales y Partidos PolticosAndrés PellegriniNo ratings yet
- The General Theory of Employment, Interest, and Money by John Maynard KeynesDocument190 pagesThe General Theory of Employment, Interest, and Money by John Maynard KeynesAndrés PellegriniNo ratings yet
- Libro 5 - La Era Del PeronismoDocument315 pagesLibro 5 - La Era Del PeronismoAndrés PellegriniNo ratings yet
- Interpretacion Religiosa de La HistoriaDocument72 pagesInterpretacion Religiosa de La HistoriaAndrés PellegriniNo ratings yet
- RodolFo Puiggros Historia Partidos PoliticosDocument66 pagesRodolFo Puiggros Historia Partidos Politicoslocon22100% (1)