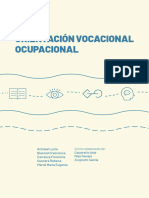Professional Documents
Culture Documents
Tto 3
Tto 3
Uploaded by
Guadalupe0 ratings0% found this document useful (0 votes)
13 views52 pagesOriginal Title
tto3
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
13 views52 pagesTto 3
Tto 3
Uploaded by
GuadalupeCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 52
Si
Schlemenson
Kristeva, J. (1998): Sentido y sinsentido de la revuelta, Bue-
nos Aires, Eudeba.
‘Hassoun, J. (1996): Los contrabandistas de la memoria, Bue-
nos Aires, Ediciones de la Flor.
Laplanche, J. (1996): La prioridad del otro en psicoandlisis,
Buenos Aires, Amorrortu.
CAPITULO 2
Leer, ges dialogar?*
Gustavo Canti
IL faut se mettre & plusieurs pour réfléchir
Jean Piaget
erfa el asombro de San Agustin cuando escri-
ro seis de las Confesiones, después de ver a San
con la boca cerrada: “Pero cuando estaba
Jnyendo, sus ojos se deslizaban sobre las paginas y su cora-
z6n buscaba el sentido, mas su voz y su lengua estaban
quedas”’!
“Una primera versi6n parcial de este articulo fe publicada con el
tinulo de “Leer, pensar” en la Reviste de la Facultad de Filorefs, Cienciaz
fla Baucasiny Humanidades del Universidad de Moré, 04,2" 5,
abril de 1999.
itado por Eduardo Miller (1997).
2992
mega
reer e
PAIDOS EDUCADOR
(Ultimas titulos publicados)
G. Hemfndez Rojas - Para
'E, Canaan y D. Epstein (comps.) -
Beillerot y otros - Saber y relacién con el saber
5 M, Van Manen - EI facto en fa ensefianza
5 M, Siguan = La escuela y los inmigrantes
BB. Aisenberg y 8. Alderogu (comps, - Diddcea de las clenclas sociales I!
1 de Marenco y 8. GonzAlez - Escuchar hablar, leer y escribir en la EGB
). H Mancuso - Metodologta de la investigacin en ciencias sociales
M. Kaufman y L. Fura iar ciencias naturales
F. Brandoni (comp,) - Mediaci
J. Pinget - De la pedagogia
: Elliot -Estrategias cog
Johnson
‘A. Candela - Ci
C. Lomas (corip.) - clguales 0
. A-Triphon y J. Vondche - Piage-Vygoishy:lagéness social del pensamiento
M. Souto - Las formaciones grupales en ta escuela
2 en la universidad
idad y educaciGn
tades de Lectura
ta educacién
167. B.C, Wragg - Evaluacién y aprendizaje en tae
E Mejia y L. Viniegra - Atando rerla y préctica en la labor
docente :
169, J.L. Alvarez Gayou - Cémo hacer investigacin cual
C. Wragg - Bvaluacién y aprendizaje en la escuela secudaria
yadolescencia
ve dela ensefanza secundaria
hance
vida y lenguaje
laclinica
psicopedagégica
Silvia Schlemenson
con la colaboracién de
Patricia Alvarez * Gustavo Cantti
Gerardo Prol
Subjetividad y lenguaje
en la clinica psicopedagogica
Voces presentes y pasadas
»
PAIDOS
‘Buenos Aires
Barcelona
México
2 hee eta ne
See aah Perma,
Es
Tien state ane
‘san ssoaza1766
4. Ploopegogi 1. Sehemansen, Sa
CCbleta de Gustavo Macti
ebcién, 2008
ne nara wns tema dtu 9s
(© 2004 de todas la ediciones
(Queda hecho el depésito que previee a Ley 11723
Impresoenta Argentina. Printed in Argentina
en alleres Gificos D Aversa
Lépen 318, Quilmes en agoeto de 2004
‘Ticada: 2000 femplares
ISON:550:12-21768
Prélogo, Sitvia Schlemenson
2. Restricciones en la
3. Perspectivas.
1
2.
3.
4.
5.
. Pensar, imaginar, crear: desafios del
Silvia Schlemenso
. La productividad simbélica en el siglo actual
. Constitucién
. El proceso re!
{NDICE
siquiica y productividad simbi
flexivo y ia actividad creadora.,
Produccién simbélica y espacio
Capttulo 2
LA NARRACION Y EL LENGUAJE,
EN LA CLINICA PSICOPEDAGOGICA,
Silvia Schlemenson
LENGUATE,
Ellenguaje es una produceién humana a través de
tos se relacionan, Se caracteriza por set tranamisor, pues sirve
ofrecer significactos a otros sujetos, y por construie ser
dio de la modalidad y la temdtica que aborda, Mediante el enguiaye,
los sujetos se enternecen, discuten 0 generan situaciones intens»
mente conflictivas o placenteras, sustituyendlo acciones por simbe
Jos lingitfsticos representativos de sus aspectos intimos, por lo ©
puede ser considerado como una via regia de int
nificativa en las producciones subjetivas de quien se expresa.
nifio pequeito habla una sola de las lenguas edistentes,
gen, la que hablan sus padres, y no aquella que predomina en el hasar
donde puciera haber nacido. Sélo aprende la mis proxima, 1a de
caricias, Ia de la tibieza, la de sus figuras primarias, cuyas voo
» Fepresentan el mundo y modelan sut psiquismo. El ritmo, la ento
clon, el tipo de eleccién de términos con los cuales se expresan lc
Padres, inscriben en los niitos marcas lingilisticas que cristalizan ¢
formas de simbolizar que se transmiten. La madre, de acuerdo con
su estilo € historia, habla en una lengua que el nino desconoee, que le
resulta extraiia pero que, a fuerza de anticipar placeres, neces
¥ cariiios, se fija en el psiquismo como la produccisn simbolica
cercana, conmovedora, operante e intima. Lo fntimo (Kristeva, 199.
€s aquello que permanece inalterable, incuestionable y entranable
En sucesivas producciones aparece representando un sentido,
+ singular y estable; se enriquece y transforma con lo extranje-
las sucesivas lenguas que se escuchan, las que se entrelazan
en una conjuncién de voces presentes y pasadas armonizadas en for-
na novedosa a través de una larga conquista y disfrute que com-
promete las producciones psiquicas de un nifio durante los prime-
10s afios de su vida. Hablar puede ser considerado entonces como
130 proceso de libidinizaciGn y esfuerzo representativo en el
confluyen aspectos libidinales, neurolégicos y sociales.
En los primeros momentos en cl desarrollo del lenguaje, la len-
a materna constituye la totalidad del caudal simbélico con el
10 opera, ‘eso de otras voces, las extranjeras, las de
Jos otros, la escuela, los amigos y los afectos son posteriores a la
propiaciGn que el sujeto hace de la lengua materna y pueden tam-
1. No la sustituyen sino que la enti-
quecen.
La madre, con su vor y su jas, marea, condiciona, abre-el des-
tino y también lo circunscribe, Toma del mundo aquello que la con-
miucve y transmite con sus palabras un micromundo de certezas
entre las cuales el nifio se constituye (Aulagnier, 1977). El tipo de
representacién que se consolida con las palabras y caricias de la ma-
dre en los primeros momentos de la constitucién del psiquismo se
conoce como representaciones casa, asociadas a acontecimientos y ob-
jetos que permanecen como huellas y marcas que atraen. A poco de
andar y cuando la madie se ausenta, el bebé trata de repetir sonidos
para atraerla con parloteos que motiven su regreso. Las palabras
adquieren, de este modo, un valor simbélico que moviliza y aproxi-
ma objetos deseados mediante representaciones que producen un
placer equivalente a la presencia experimentada en forma de satis-
faccién de las necesidades iniciales de alimentacién y abrigo.
E! lento camino desde la percepcién actistica hasta la apropia-
cin del campo seméntico lleva a pasar del placer de ofr al deseo
de entender y, de allf, ala busqueda de una significacién que per-
mila vincular la lengua del origen con las extrafias. Poco a poco, la
sociedad filtra nuevas palabras y atractivos y facilita el acceso a
formas de expresién novedosas. Se incorpora un nuevo modo de
hablar conforme al proceso secundario, que define el discurso en
un tiempo y un espacio légicos y transmisibles. El discurso, consi-
LANARRACION Y ELLENGUATE ”
1 se expresa. La
Parte de cada sujeto per
afect ales.
son operaciones lingtifsticas q
cién en productos simbolicos; representan pensamientos, necesida-
des y deseos, considerados como actividades ps
bran, comunican y sintetizan aspectos pulsionales, perceptivos
abstractos. los, cl didlogo es uno de los géneros linggifsticos
que permiten expresar pensamientos y propuestas. Conecta dos
hechos en uno: hablar y escuchar (Riccwus, 1995b). El sentido que
agtupa a ambos se constituye tanto en relacién con lo que se d
como con aquello que se calla, y permite por su dindmica un abor:
daje terapéutico especitico,
2. EL DIALOGO Como EsTRATEGIA TY
Los sujetos pueden comprenderse a través de la lengua con la
cual se expresan. Para entenderse es necesario que compartan el
c6digo con el que hablan. Los universos discursivos comunes que
se consolidan entre hablantes abren oportunidades de acceso a tna
subjetividad que se afirma en el dislogo que los relaciona,
El didlogo es una relacién que incluye un minimno de dos perso-
nas, en la cual ellocutor somete su discurso ala escucha y réplica de
Sus semejantes, que lo ponen en tensidn con sus respuestas. El sul
to que habla marca una intencién y una posicién que permite dis-
tinguirlo, Afirma aquello que lo satisface o conmueve y se expane al
realce de lo que carece. Los enunciados ¢ interlocuciones hacen pu
blicas las posiciones de quienes hablan,
Mijail Bajtfn (1990) es uno de los lingtistas que defini con deta-
Ile la productividad del discurso dialdgico, considerandolo como
uno de los instrumentos que permite interpretar los antecedentes
Psiquicos e ideol6gicos de los sujetos que participan en él. Para Bajtin,
ellenguaje no es sélo un sistema de reglas gramaticales sino un modo
de comunicacién de aspectos reconocidos {conscientes} y ocultas fine
conscientes] que cada sujeto produce en su
« SILVIASCHLEMENSON
go puede ser considera
inmate
raal aseclo, bop te los juicios de un 1
‘ma, con lo cual remite a quien lo pronuncia y pone de rel
posiciénrespecto de sf mismo de sus semejanis,coneetande un
encadenamiento enunciativo en el cual se comprometen un hablante
yun oyente, La funcién basica del discurso dialdgico es la de ofrecer
Tespuestas a un oyente que, por el contenido le aquello que se dice,
se transforma rApidamente en hablante, Ambas funclones -hablante
y oyente-representan posiciones relativas en el tema quelos involucra.
Cuando un sujeto toma la palabra, se ordena y constituye de acuer-
do con quien lo antecede y precede; concreta con sus enunciados
una polifonia de voces expresadas por una sola persona quien ejecuta
it ‘les, dificiles de desentra-
dicho por una sola persona que est poblado de voces que lo condi-
cionan.
iento psicopedagégico da
cuenta de la relacién de éste con el contexto, con la historia personal,
con el presente y con el pasado. Cuando un nifio habla, las voces de
sut pasado ordenan los enunciados del presente y aluden a una mul
iad de personajes y respuestas que circulan como produtccio-
del presente y del pasado. Estas voces, a veces inti
anénimas e impersonales, acompafian con matices casi imperceptibles.
El acto de hablar y el de escuchar abren la dimensién de la exis-
tencia de los “otros” y la oportunidad de la confluencia y las contra-
posiciones. El yo y el ti, en tanto pronombres personales, represen-
tan lugares relativos con caracteristicas reversibles. Quien es yo deja
de serlo cuando finaliza su enunciado para pasar a ser inmediata-
mente tii respecto de un enunciado que expresa la relatividad y el
encajamiento de subjetividades que confluyen (Elliott, 1997). El ha-
“a
LANARRACION Y ELLENGUAJE...
bra, El oyente, en cambio,
blantees el portador d
que cuando contesté
cambios que dan lugar a entrecruzat
ntes,
Lacadena "autor", “tema” y “oyento” abre una riqueza de
dos inconmensurables que circulan entre los interlocutores. La inter-
textualidad que se concreta en sus intersecciones se entiende como
Ja presencia simulténea de dos o mas textos que rivalizan entre si
por la variedad de signi
ia pasa a consti
intes se compromete con el otro en un espacio de temas que
E] hablante alude a las situaciones conflictivas que atraviesa
usando, entre otros, pronombres personales, mediante los cuales
personajes a los que se refiere. Los pronombres son
posiciones que se transforman en el intercambio
de pareceres entre los semejantes. "Mi papa” y “Tu papa” incluyen
el mismo sustantivo (“papa”), pero refiere a diferentes personas;
son enunciados profundamente conmocionantes de acuerdo con
juien interpela a su interlocutor en las
ferencias a partir de las cuales se plasman
entrecruzamientos de discursos con una diversidad de sentidos
que confluyen en una sola produccién aparentemente monoldgica
pero profundamente dialgica.
La constitucién del sentido esté vinculada a la posicién prono
nal del sujeto que produce el enunciado, a susexperien
pasadasy aa forma de enunci
discursiva y el intercambio
las producciones de una persona mediante una alternancia
enunciativa en la cual hablante y oyente son partes de una
trama que se modifica. Cada vez que el sujeto 0 el terapet
lapalabra, abren la escucha y cambian posiciones pronominalescon
Ja consecuente inclusion de diferencias. La aceptacién de los camn-
bios, la formulacién incesante de nuevas propuestas y respuestas
forman parte de la complejidad y la ductilidad de las producciones
fa SILVIASCHLEMENSON
bélicas de un sujeto en constitucién que se modifica a partir del
tercambio dialégico entre semejantes.
En los grupos terapéuticos los participantes se ordenan de acuer-
do con un tema. En los grupos de padres, el tema al que se refieren es
el de la posicién de cada uno de ellos respecto de su hijo y la produc-
lividad simbolica de éste. En los grupos terapéuticos con nifios se
habla sobre las problematicas escolares, las caracteristicas de su pro-
ductividad simbética y la forma de dinamizarlas, En ambas situacio-
nes se trata de prestar atencién a las contraposiciones entre ellos para
subrayar incongruencias, compromisos subjetivos y silencios, y asf
cuestionar lo existente y dar ingreso a lo diferent
Los grupos terapéuticos colocan al sujeto en dilogo con sus se-
mejantes. A partir de este didlogo, se pone en conflicto a cada sujeto
Con antiguos estilos y mods de interpretar los acontecimientos, y
se resignifican formas heredadas de operat y de relacionarse con el
mundo. or ello consideramos la dindmica del intercambio dialégico
como un operador simbélico que puede ayudar a abrir el campo de
la subjetivacién y a romper con la repeticién y el destino como ini-
ca opcién en el desarrollo del psiquismo.
Los aspectos desconocidos, las incongruencias y carencias en la
{rama discursiva de los sujetos que dialogan son oportunidades pri-
vilegiadas para generar procesos reflexivos sobre la tematica que
Jos convoca, El lenguaje parédico y cl irénico también se utilizan
como mascaras para poner en cuestién los lenguajes dogmiticos y
directos. En la parodia y en la risa es donde el lenguaje adquiere tam-
bién potencia critica: muestra la realidad desde otro punto de vista,
sortea la convencionalidad de las relaciones humanas y transporta
!a sospecha sobre aquello a lo que alude, Una de las funciones de la
risa es, entonces, la de aflojar los nudos de una subjetividad dema-
siado solidificada y ofrecer miradas escSpticas y divertidas sobre
las situaciones referidas. La parodia y Ja risa son también formas
Particulates del didlogo entre semejantes,
Enel intercambio dial6gico entre pares, los aspectos fantasméticos
de cada sujeto se ponen en cuestién. Los fantasmas que los nifios
expresan (miedos, relacién con las figuras primarias, diferencias
entre los sexos, entre generaciones, rivalidades y traumatismos) in-
&gresan al estatuto de la palabra en un juego de espejos, en el que se
comparten fragmentos y se excluyen diferencias por contra-
nueva mirada en coautor, junto con sus semejantes,
de una historia diferente para sf mismo, Anthony Elliott (1997) lame
subjetividad en proceso al posicionamiento psiquico que asume un
sujeto a partir del cual modifica y amplta su campo social por la
inclusion de una diversidad de posiciones,
Los grupos terapéuticos de nirios con problemas de aprendizaje
se inician con un intercambio dialdgico en el cual se trata de dest,
car las diferencias entre las experiencias a las que cada uno de los
nifos alude, relacionaclas con el tema en cuestidn, y se inaugura ene
tre ellos un espacio para el despliegue de lo singular en relacién con
Jo diferente. En estas ocasiones de naturaleza dialégica, os comp.
eros, los semejantes, abren una oportunidad para romper las claus
suras existentes y proyectar aspectos originarios contlietivos no re.
Sueltos en “los otros”.
Una vez que la dindmica del intercamt l6gico se establece, se
hace necesario orcienar y concretar las producciones de cada sujeto en,
day, Secuencia narzativa que posibilite la comprensién y transmision
della tematica discursiva en un documento, Los nitos eseriben olin
jan individualmente en un cuademo que ‘pera como archivo de las
Pechosicionessingulares de ls partiipantes. La secuencia fija posicion
nes y activa diversos mods de interpretar los acontecimienter
EI didlogo es considerado en la elfnica psicopedagdgica como
Fee yratesia de conocimiento y proximidad con la subjetividad
de los hablantes, 7 .
3. La NARRACION COMO ACTIVIDAD TERAPEUTICA,
La narracién es un género discursive que recupera algunos
elementos de la realidad para ordenarlos temporalmente en un texto
Ge Muestra la intencionalidad de un autor, quien a través de st relato
esplicga un acontecimiento completo en forma coherente,
El género narrativo sera consicerado como tn instrumento de
complejizacién de la produccién simbélica de un nifto pues, por
Su cardcter interpretativo, ofrece una oportunidad para poner de
Vou
fa SILVIA SCHLEMENSON
de un acontecimiento, sino de la interpretacién subjetiva del narra-
dor sobre lo que acontecié o escuché, con predicaciones anterior-
mente inexistentes. Quien narra algo sobre lo ofdo 0 acontecido
queda colocado en una posi
no sélo reconstruye aconteci
vidad discursiva predic
i6n innovadora e imagi-
10 se suceden procesos
logo da cuenta de aspectos
posicionales y condensa respuestas en forma de opiniones. La na-
rracién, en caml
nativa del narrador.
Cada vez que un
que dice o escribe. La intriga y el desenlace narrativos despliegan
nuevas dimensiones del mundo plasmadas en deseos que orientan y
ponen en marcha la imaginacin, en tanto resolucidn de un desequi-
rio que augura satisfaccién. La imaginacién como productividad
Las producciones imaginal
caricter predicativo y metafdrico asociadas al uso de tiempos ver-
bales preferentemenie futuros, condicionales o del modo subjunti-
vo (Riccour, 1999). Hacen ingresar la narracién al mundo de las es-
peculaciones potenciales no adscriptas a destinos preestablecidos.
‘Aluden a un estado de virtualidad relativa conformado por ideas,
valores, maneras de estar en el mundo no previstas. Temores y deseos
intas formas de aproximacién a “lo
{intimo” y tien subjetivamente un tipo de productividad simbélica
expresada narrativamente, razén por la cual la narracién puede ser
6
LANARRACION Y EL LENGUAIE.
considerada como una actividad terapéu!
to de nifios con problemas de aprendizaje.
La temporalidad del proceso narrativo orienta la tra
se realza el presente en relacién con un pasado significativo al q
condiciona y propulsa con novedades futuras en las que se re:
ven los conflictos y se definen los destinos de los personajes del
Por u cardcter propulsivo, la narracién abandon
ias perceptivas e ingresa a un mundo de complejizaci
bélicas y sustitutivas, representado por producciones imaginativas
‘expresadas por una diversidad de intrigas, en variados tiempos ver-
bales, a partir de las cuales se modifica la representacién que el su-
0 tiene sobre su realidad.
La narrativa tiene la potencialidad de reconstruir la real
transformar los proyectos y ceseos en formas verbales condi
ret
aparece el deseo. Las formas verbales usadas
1es de los personajes del relato marcan una di
si6n epis6dica cargada de sentidos que denotan el poter
lico de un nifio. Cuando las narraciones tienen caracter
y se expresa con producciones ling’
2an de modos diversos. Con su relato, no intenta rep.
do sino reconstruirlo signi mente para un “otr
de produ
pulsionales q
resoluciones posibles.
El narrador proyecta y depo
aspectos intimos, preocupaciones y sutft
una trama que concluye en un dese
yordena el conjunto de inci
personajes convocan enellasuna di
si. EMENSON
%
n funcién de conflictos con los que se expresan aspectos relevantes
bjetividad del narrador, quien les da vida y los introduce en
trama tratada como externa, aunque en el plano de las
jones es proxima ¢ interna. La distancia de la narracién
respecto del narrador permite aludir a experiencias draméticas y conmo-
cionantes en tercera persona y transformar la narracién en una pro-
duccién simbélica con nuevas ligazones y sustituciones
inexistentes. Por estas caracterfsticas, se puede considerar la narracién
‘como un género lingiifstico que ofrece posibilidades para un proceso
istorizacién subjetivante (Rica
jizar el relato es interesante ingresar en la dialéctica de
la concordancia y la discordancia entre las situaciones y los perso-
najes descriptos de acuerdo con el punto de vista del narrador.
Ricoeur (1995a) considera el “punto de vista” como la interpreta-
ci irticular que se hace de un texto, caracterizado y atravesado
por aspectos emblematicos (culturales e histéricos) y por experien-
cias personales del narrador, quien describe su forma de ser en el
mundo a través de los elementos ficcionales del relato.
El peso de la ficcién del texto no se apoya en lo real del aconte-
10 en sti proximidad con un desenlace construido en
relacién con una promesa de satisfaccién futura, La trama de un
telato es una forma de memoria que pe: Ja elaboracién signifi-
cativa de acontecimientos pasados. Dicha historia contada por al-
guien constituye aquello de lo memorable retomado para desple-
garlo de un modo novedoso que favorece su claboracién. Para cons-
truir una narracién en forma satisfactoria es necesario completar
tuna trama de presentacién, nudo y desenlace de un acontecimiento
contlictivo, cuyo final promete resoluciones de la situacién plantea~
da (Van Dijk, 1983).
La presentacién, generalmente descriptiva, introduce la situa-
ci6n y los personajes. EI nudo del relato, en cambio, da cuenta del
conflicto entre ellos y narra dramaticamente la tematica central
del cuento, En el desenlace se proyecta una definicién final con la
cual se accede a la satisfacci6n y descarga como promesa imagina-
tiva a futuro. Los pensamientos relacionados con el porvenir cir-
culan a lo largo de la historia narrada y se expresan en las acciones
Y los sentimientos adscriptos a los personajes. El final de la historia
es el polo de atraccién de todo el proceso en el cual hace sintesis la
”
ENC
subjetividad del narrador con los
trategias clegid,
es una parte impredecible del relato, Es singular y real-
za las formas parti ‘ar conflictos distintivas de cada
sujeto, quien elige un tipo de resolucién a futuro congruente con
sOnajes, las situac
lecciénde una
lace original y singularizante a cargo de un sujeto activo en su produc-
vidad simbélica.
y los conflictos de los personajes hacen avanzar la
intriga a partir del realce dramético de un nudo o conflicto que los
relaciona. Todo relato se inicia con una infraceién al orden previsible
de las cosas y se contintia con estrategias que tienden a superarlas
mediante una o varias soluciones. El despliegue de una actividad
natrativa productiva parecerfa estar asociado con una multiplici-
dad de aperturas, sugerencias y sentidos. La riqueza o precariedad
de un relato permite deducir el nivel de la productividad simbélica
de quien lo narra, Es notorio que los nifios con problemas de apren=
dizaje suelen tener dificultades para completat sus relatos. Eluden
los conflictos que atraviesan los personajes y los anulan mediante
descripciones de escaso valor narrativo, Estos nifios suelen hablar 0
escribir oraciones sueltas y su productividad simbélica es pobre.
No acceden al placer ni pueden expresar sus pasiones a través del
uso del lenguaje.
Los relatos cargados de acciones, transformaciones y aventuras
generan, en cambio, relaciones y propuestas que potencian los pro-
cesos de simbolizacién de los siyjetos.
Narrar algo en el cuaderno 0 para el grupo es elegir, excluir y
poner de relieve aspectos de la subjetividad del narrador quien, a tra
vés ‘de sus escritos, expande sus representaciones simbolizantes, Para
Kristeva (1988), los escritos y novelas plantean “un encadenamien-
to infinito de bucles” lingiifsticos a través de los cuales se expresa la
subjetividad del narrador. Cada uno de ellos genera nuevas y dife-
rentes atracciones ¢ intrigas. La intriga es el conjunto de aconteci-
mientos que hacen avanzar dramaticamente una historia. Su dind-
mica singulariza al autor y permite evaluar la plasticidad de sus
bbb
2
2
2
2
2
2
2
2
2
a
a
2
a
2
2S
“ SILVIASCHLEMENSON
producciones simbdlicas expresadas en formas verbales condicio-
nales 0 predicaciones metaféricns ¢ imaginativas,
Las producciones escritas abren un mundo por el que cireulan
Jos conflictos y deseos. Los temas que se tratan en el texto son diver-
; n idad de lecturas y promueven ingre-
08 interpretatives a los distintos puntos de vista del narrador La
existencia de una variedad de “puntos de vista” entre los nifios des-
acredita cualquier intento corzectivo sobre lo narrado, que s6lo es
pasible de ser interpretado,
La narrativa focalizada en la escritura puede ser considerada
como tuna forma de intervencién terapéutica porque expresa:
* las formas de simbolizar de un sujeto;
+ elabandono de las referencias perceptivas y la introduccién
de una dimensisn interpretativa;
* lainclusién de la imaginacién como un espacio abierto a sa-
tisfacciones futuras;
+ Ja impronta de una su
cuando se la lee
idad pasible de ser interpretada
4, LECTURA ¥ PROCESOS DE SIMBOLIZACION
La lectura hace estallar el texto y lo transforma; el sentido ela-
borado por el autor deja de ser tinico y se carga de predicaciones
anteriormente inexistentes. La lectura de un texto conereta el
cio de una nueva historia a pastir de aquello interpretado por quien
lee. Es individual, pero retine al lector con el tema y el autor en un
encajamiento de alteridades expresadas mediante identificaciones
rotatorias a partir de las cuales se interpela lo escrito (Elliott, 1997).
Elliott (1997) llama entcajamiento de elteridades al proceso psiqutico
que expone al sujeto a la palabra y a la critica de sus compafiero:
La presencia del “otro” y de lo que éste escribe o lee sobre lo escri
to, genera extrafeza y buisqueda de argumentos que transforman
y,al mismo tiempo, sostienen aquello que se intenta narrar. Elacen-
to se centra en el disenso. Se desestabilizan las capacidades de ex-
plicar y se proponen nuevas maneras de interpretar, en un modelo
participativo abierto a la lectura que da nacimiento a otras ideas,
‘enunciados y reglas de juego (Lyotard, 1995).
LANARRACION Y EL LENGUAIE, ”
ino
receptor no recibe la obra de su compafiero pasivament
que la reconstruye como un coautor en segundo tiempo. En esa re-
construccién incluye aspectos consonantes y disonantes, en un movi-
rios relatos en interaccién. La posibilidad de acceso a
idad a partir de la lectura de un escrito aparentemente
tinico y lineal abre la oportunidad de un proceso de transformacio-
nes y complejizaciones del psiquismo del autor y del lector. Para
el texto coloca en dilogo al “aut
instrumento de enriquecimiento de la actividad narrativa plasma
interesante proceso ps{quico reflexivo en los sujetos comprometidos
en la complejidad de dicho proceso.
Dejar circular las distintas lenguas, géneros discursivos y estilos,
abrir la escucha y potenciar las diferencias interpretativas por me-
dio de la lectura pueden ser activadores simbélicos para sortear las
restricciones interpretativas frecuentemente presentes en nifios con
problemas de aprendizaje.
Momentos antes de terminar una sesién terapéutica, los nifios
een o muestran sus producciones, sobre cuya base se vuelve a
generar una situaci6n de intercambio y confrontacién entre seme-
jantes. Cada sujeto dibuja, escribe o cuenta su novela en las sesio-
nes terapéuticas, Para ello, en la intimidad de su cuaderno, desa-
rrolla una narracién sobre el tema del intercambio dialégico ini-
cial, que escribe primero y luego expone ptiblicamente en los mo-
mentos finales para una lectura que permite un entrecruzamiento
de subjetividades simbdlicamente enriquecedor de las produccio-
nes de los participantes. El incentivo al intercambio, la apertura de
laescucha al disenso, a las situaciones de disloque de lo instituido y
{a inclusién de! pensamiento erftico, incrementan la reflexividad y
Ja complejizacién del psiquismo del lector, quien carga lo escrito
con una diversidad de senticlos novedosos. No se trata tan solo de
escuchar y aceptar la narracién, sino de posicionarse activamente
y elaborar dudas y diferencias en relacidn con ella, con lo cual se
ingresa a un campo que transporta las individualidades a un pro-
Ceso en el cual el “otro”, semejante, compafiero del pequeiio gru-
Po institucional, intetpela con criticas que potencian la reflexién
A SILVIA SCHLEMENSON
propia y la ajena, y que promueven significaciones nuevas al movi-
lizar lo escrito con interpretaciones originales. Se inicia un juego
que abandona lo instituido y ensaya nuevas maneras de leerlo, in-
terpretarlo y transformarlo. .
No sélola palabra sino también el silencio es un operador psiquico
con.un valor simbélico semejante al de la narracién o el dilogo. Poder
discriminar el sentido del silencio de un paciente orienta al terapeuta
para iniciarlo en las palabras que alivian el sufrimiento porque per-
miten desplegar aventuras y avatares con esperanzas de transfor-
macién y satisfaccién a futuro.
‘Trabajar con la lectura de lo escrito ejercita al sujeto en un tipo
de actividad representativa impredecible, pues incluye un por-
venir imaginado. Este tipo de abordaje no requiere ensefianzas
especiales sino terapeutas dispuestos a facilitar transformaciones,
tolerando el intercambio y Ia relatividad de las interpretaciones
que se ofrecen.
5. PRODUCTIVIDAD SIMBOLICA ¥ PROCESO NARRATRIVO
“Trabajar con la narracién como activadora potencial de la produc-
cién simbélica puede ser un instrumento interesante para profun-
dizar no sélo ena clinica psicopedagégica sino en el espacio esco-
lar, donde el docente puede jugar un papel protagénico en el des-
pliegue lingiifstico de sus alunos. Para poder comprender las
caracteristicas que adquiria esta tematica en la escuela decidimos
investigar las formas en las cuales las maestras de educacién ini-
cial se proponfan incentivar la narratividad en el aula. (véase
Anexo, pag. 127)
La investigacién evalué estadisticamente el tipo de intervencio-
nes de las docentes en el espacio escolar cuando se proponian po-
tenciar la actividad narrativa de sus alumnos, solicitandoles que tra-
faran de promover Ja imaginacién de los pequefios con posteriori-
dad a la lectura de un cuento infantil (Schlemenson, 1999).
Se estudiaron 25 docentes de nivel inicial que pertenectan a es-
cuelas ptiblicas dependientes de la Secretaria de Educacién del Go-
biemno de la Ciudad de Buenos Aires, del centro de la ciudad de
Bariloche y de la provincia de Buenos Aires.
LANARRACION ¥ EL LENGUATE. a
Cada docente estudiada era la maestra a cargo de cada uno de
Jos grupos en los que se concreté la propuesta, compuestos por 25a
30 nitios de cuatro y cinco aftos de edad, Todas las docentes fueron
videograbadas con su consentimiento previo.
Los cuentos lefdos fueron elegidos por las docentes y fueron dis-
tintos en cada caso. La unidad de andlisis estadistica directa fueron
las enunciaciones de la docente en la reconstruccién narrativa pos-
terior a la lectura de un cuento infantil. El total de las enunciaciones
emitidas en cada reunién fue desgrabado y categorizado en las dis-
tintas variables con las que se trabajé. En la muestra se obtuvo un
total de 1271 enunciaciones.
Elobjeto de estudio principal deducible del andlisis estadfstico
fue el tipo de tratamiento que se ofrecfa en el proceso narrativo a
la produccién simbélica de cada nifio. Una de las variables estudia-
das en el proceso de investigacién posibilité describir los tiempos
verbales utilizados por las docentes en sus enunciados reconstructivos
cuando proponian trabajar sobre el relato. Estos usos permitian pon-
derar el tipo de influencias que las docentes ejercfan sobre los ni-
fos cuando se proponian activar subjetivamente sus produccio-
nes psiquicas. Se consideré que cuando se dirigfan a ellos en tiem-
PO presente potenciaban las descripciones, y cuando lo hacfan en
condicional o futuro alentaban la expresidn de la incertidumbre y
Ja apertura de multiples posibilidades (Ricoeur, 1999).
‘e Se agruparon el *empo presente el pretérito imperfecto y el in-
sre, el modo indicative como aquellas formas verbaies que
Tendo tones que crcunscribian las respuestas del nifo,promo-
Galas a les een Pation estética de tipo descriptivo, contraponién-
von du se oe os condicionale yas formas del mexio subjun-
in dradenda neta amare Foe
tal de las intervenciones de |; apesape nephew st
al las docentes, quienes proponian a los
nifios el uso de verbos en los tiempos mencionados del modo ind.
cativo, que es aquel que alude a situaciones descriptivas. Los conside-
ee Setperturaasocition o enunciatva, con los: que no se ejercen con-
Tespuestas esperadas (futuros, condicionales y formas
del subjuntivo), constituyeron sélo el 4,94 % de las intervenciones de
las docentes.
SILVIA SCHLEMENSON
Los tiempos verbales que mis frecuentemente utilizaron las do-
centes para dirigirse a los niftos fueron aquellos que servian s6lo
para repetir puntualmente lo acaecido en el relato.
En Ja muestra, existié una significativa tendencia a dirigirse al
grupo en sti conjunto y no a cada uno de los nifios en particular,
usando preponderantemente tiempos verbales circunscriptos a
acciones presentes 0 pasadas,
Para conocer la significacién y frecuencia del tipo de interaccién
propuesta y el nivel seméntico qute promovian, se concretaron eruices
de variables que permitieron conocer las predilecciones docentes,
Asi, pudo advertitse que las docentes preferian dirigirse al grupo en.
su conjunto solicitando descripciones e imagenes ya presentes en el
relato, que lefan sin ninguin tipo de modificaciones interpretativas.
Ninguna de ellas propuso cambios de finales, realces de conflictos
ni una profundizacién dela intriga que permitieran la complejizacién
dela productividad simbélica de sus alumnos.
El despliegue de la narratividad propuesto por las docentes de
Ja muestra en estudio motivé, entonces, una participacién de los
ifios eminentemente descriptiva, sin asociaciones personales ni pro-
puestas de aperturas imaginativas.
Las formas verbales condicionales, los futuros o los tiempos del
subjuntivo, que marcarfan expectativas sobre transformaciones y
enriquecimientos posibles, alcanzaron una representatividad infi-
man el discurso de las docentes estudiadas (2,79 % de sus inter-
venciones), lo cual da cuenta de tendencias preponderantemente
homogeneizadoras, repetitivas y restrictivas que resultan incompa-
libles con la expresin de proyectos y novedades.
De acuerdo con los resultados obtenicos y la correlacién con
entramados conceptuales vigentes (Ricoeur, 2001; Brunner, 1991;
Bajtin, 1990) se puede suponer que el uso de una diversidad de
tiempos verbales y el énfasis en la singularidad de las reconstruc-
clones narrativas permitirian concretat, en el aula, la apertura de
un caudal imaginativo de producciones individuales actualmente
perdidas.
El docente que orienta las respuestas de sus alumnos hacia aque-
Uo que espera que le respondan ejerce sobre ellos una violencia sim-
bélica empobrecedora, que reduce sus posibilidades imaginativas de
delinear situaciones diferentes de las existentes. Cuando propone el
LANARRACION VEL LENGUAIE... 3
dislogo oel intercambio narrativo, abandona el lugar del saber y pro-
mueve en los nifios la instauracin de lo diferente en busca de lo no-
vedoso. En este tipo de propuestas, el maestro deja el lugar ideal de-
finido como modelo identificatorio, asexuado y sin conflictos, para
transformarse en efe referencial de potenciacién de diferencias. Seasu-
me entonces como un coordinador de tensiones, promueve indivi
dualidades y deja el espacio necesatio para que la originalidad circu-
le, situacién poco frecuente en el ejercicio de la docencia, habit
mente llamada completar sin dejar lugar para la falta de aquello por
decir (Larrosa, 1995),
Acallar el saber del docente permite la emergencia de wn desco-
nocimiento que abre las puertas de la reflexién como forma de rup-
tura. Se hace necesario que el locutor principal (en nuestro caso, el
maestro) se calle, no diga todo, para que la situacién de falta apa-
rezca y entonces, entre el decir de uno y el callar de! otro, surjan
nuevos sentidos y producciones.
La contraposicin de las voces requeridas para la dinamizacién
del psiquismo infantil encuentra en la institucién escolar una nueva
oportunidad para el entrecruzamiento de alteridades y para el
consecuente enriquecimiento simbélico de los sujetos. El intercambio
dialégico y narrativo que cada nifio concreta dentro del pequeiio
grupo escolar puede ser considerado como una oportunidad para
potenciar su productividad simbélica.
El acceso del sujeto a las instituciones secundarias permite aban-
donar un modo tinico de respuestas para incorporar aquellas que lo
aproximan y lo diferencian de sus semejantes. Lo que enriquece los
procesamientos psfquicos individuales no son sélo las ofertas insti-
tucionales existentes ni los aspectos coincidentes entre los ‘sujetos
de una misma institucién, sino las oportunidades de divergencia,
confusién y disloque entre sujetos. Quien participa de grupos de
pertenencia o experiencias libidinales excesivamente endogimicas
no accede a procesos reflexivos. Las experiencias sociales divergen-
tes abren situaciones fantasmaticas de alto valor simbélico en las
cuales la imaginacién tiene nuevas ocasiones para una expansién
Tepresentativa que pulse y atraiga hacia un destino diferente.
Cuando el nifio ingresa a la institucién escolar, sufre el temor de
Ja pérdida de lo “ya conocido” a la vez.que experimenta el atractivo
por lo novedoso que en ella se impone. Sujetos y objetos externos al
i
SILVIA SCHLEMENSON
libidinal en la busqueda de lo diferente. En la dindmica de las ofer-
tas existentes y el tipo de relaciones que el sujeto establece, rompe la
clausura de “lo ya i jo por el Otro" e inicia un complejo cami-
no de indagacién e invencién de situaciones divergentes que pro-
mueven la productividad simbélica de los sujetos.
Bl espacio escolar podria transformarse en atractivo para los ni-
os y potencialmente activo en la complejizacién del psiquismo in-
fantil si ofreciera habitualmente oportunidades reflexivas de inter-
cambios dial6gicos y narrativos. Las voces presentes que circulan
en su entomo aluden a tun pasado que se transforma en las aulas.
ar la expresién de la singularidad, promover la reflexion y
jerarquizar el proceso imaginativo a través del lenguaje abre opor-
tunidades expansivas a una subjetividad que se entiquece.
Segiin Touraine (1997), el porvenir profesional de cualquier ciu-
dadano es poco pre escuela no lo prepara para la ductili-
dad y el respeto por lo original y la diferencia. Para ello, habria que
modificar la linealidad curricular existente y transformar la institu-
cién escolar en un espacio de produccién y respeto en la expresion
de subjetividades; se alude, de este modo, a un tipo de pedagogfa
conocida con el nombre de pedagogia radical (Giroux, 1996), en la
cual se considera central la problemética de la diferencia y se reco-
noce a los docentes como “cruzadores de fronteras”. El concepto de
{frontera sugiere elementos de desestabilizacién ¢ incluye la posibili-
dad de moverse en esferas de incertidumbre, de trasponer los
tes culturales instituidos por los nativos y de incluir la diversidad y
Ja extranjeridad como ejes constitutivos de la identidad. Para con-
cretar esta propuesta, la pedagogia critica (Giroux y Mc Laren, 1998)
cuestiona las escuelas que reproducen discursos y valores en forma
uniforme, e incluye el didlogo como instrumento para generar el
cruce entre sujetos y culturas y recuperar as{ en su seno la expresién
narrativa de la voz de las individualidades.
Laconfluencia de la diversidad y de la heterogeneidad de subje-
tividades en un mismo grupo escolar mejora la calidad de la educa-
cin y permite apostar a potenciar simbélicamente el enriquecimien-
to psiquico de sus miembros. Para hacerlo, se hace necesario revisar
Jas caracterfsticas de la escuela actual y adecuarlas a un tipo de edu-
LANA
N'Y ELLENGUAIE... *
caci6n que fortalezca las posibilidades de los individuos de ser su-
desu desconocimiento y de educarse en una escuela en la cual
!a ignorancia sea parte del atractivo de Ia concurrencia, con espacios
suficientes para desplegar narrativas singulares sin teprimendas ni
represiones.
Este tipo de escuclas permite expresarse y tomar posiciones frente
al “otro” y promueve la produccién de tensiones entre opuestos como
forma de articular el despliegue de la simbolizacién en los nifios. Se
transforma as‘en un espacio de confluencia de lenguajes en conti
el de la casa, el de la calle y el del aula, a partir de los cuales se enti.
quece la subjetividad de los participantes, Se trata, entonces, de pric-
ticas pedagégicas que conectan los contextos sociales universales con
los locales y modifican asf la relacién de las culturas particulares con
tas globales. En su seno, posbilitan un cruce de experiencias que mu
tren el psiquismo y for
Dyeazamiento cultural disruptivo de integracién entre lo global y
lolocal, entre grupos y culturas diferentes, se accede Tecuperando las
Producciones singulares al interior de espacios sociales. Las insite
tencalee Galgs £e transforman, de este modo, en organizadoras po-
Kenciales de la productividad simbdlica de los individuos, tode fee
gue atiendan y estimulan la emergencia ea
de sus miembros. ‘gencia de los procesos subjetivos
la ent Preocupaciin por un presente
cualquier propuesta para imaginar
un cab -sotan parte de la poblacin actual padece necengatos
aoa vo, © vivienda, de alimentacién y de salud que distan mu-
sho dels reetnicades para instrumentarse y participar de los
para sf, Bic0s existenteso para imaginar futuros promisorioe
La desigualdad en la distribucién de los recursos econémicos co:
situacié; i "
nifcathen ae Wn de exclusién reflexiva a ‘un ntimero altamente sig-
actividad imaginativa, En estos sectores,
‘odificable para los adultos. Sin embargo, a pesar ae I pobreza,
56 SILVIA SCHLEMENSON
existe una esperanza puesta en los niftos, en quienes és posible pro-
mover mecanismos reflexivos y criticos capaces de potenciar el cau-
dal simbdlico que Ia modernidad requiere,
Esperamos con imaginacién que esta ilusién pueda concretarse.
Binuiocraria
Auulagnier, P. (1977): La violencia de In interpretacién, Buenos Aires,
Amorrortu Editores.
Bajtin, M. (1990): Estética de Ia creacién verbal, México, Siglo XXI.
fo también soy. Fragmentos sobre el otro, México, Taurus.
(1991): Actos de significado, Madrid, Alianza Editorial.
Derrida, J. (1997): Mal de archivo. Una impresién freudiana, Madrid,
Editorial Trotta.
Elliott, A. (1997): Sujetos a nuestro propio y multiple ser, Buenos Aires,
Amorrortu Editores.
Giroux, H. (1996): Placeres inquietantes, Buenos Aires, PaidésEdu-
cador.
Giroux, H. y Me Laren, P. (1998): Sociedad, cultura y educacin, Ma-
drid, Mito y Davila Editores.
Green, A. (1995): El lenguaje en el psicoandl
Amorrortu Editores.
‘La metapsicologia revisitada, Buenos Aires, Eudeba.
— (1998 as cadenas de Eros, Buenos Aires, Amorrortu Editores.
— (2001): El tiempo fragmentado, Buenos Aires, Amorzortu Editores.
— (2002): La diacronfa en psicoandlisis, Buenos Aires, Amorrortu Edi-
tores.
Kristeva, J. (1988): El lenguaje, ese desconocido, Introduccién a ta lin-
giiistica, Madrid, Editorial Fundamentos.
— (1991): Extranjeros para nosotros mismios, Barcelona, Plaza y Janés
Editores.
— (1993): Historias de amor, México, Editorial Siglo XXI, 4* edicién.
Larrosa, J. (comp.) (1995): Déjamte que te cuente, Ensayos sobre narra
va y educacién, Barcelona, Editorial Laertes.
Lyotard, J.F. (1995): La concici6n postmoderna, Buenos Aires, Red Edi-
torial Iberoamericana, 3* edicién,
is, Buenos Aires,
LANARRACION YE
— (1997): Lecturas de infancia, Buenos Aires, Eudeba,
(1998): Lo inhumano. Charlas sobre el tlempo, Buenos Aires,
Manantial.
Ricceur, P. (1995a): $f mismo como otro, México, Siglo XXI,
— (1995b): Teorfa de la interpretacién, Discurso y excedente de sentido,
México, Siglo XX.
= (1996): Tiempo y narracién, vol. 1,11 y II, México, Siglo XX
— (1999): Historia y narratividad, Barcelona, Pads.
= 2001): Del texto Ia accidn, Buenos Aires, Fondo de Cultura Econd-
mica.
— (2003): El conflcto de tas interpretaciones. Ensayos de herme
Buenos Aires, Fondo de Cultura Econémica.
Schlemenson, S. (1999): Los chicos toman Ia palabra, Buenos Aires,
Cuadernos del Unicef.
): Leer y escribir en contextos sociales complejos, Buenos Aires,
Paidés. :
‘Touraine, A. (1997): zPodremos vivir juntos? Iguales y diferentes, Bue-
nos Aires, Fondo de Cultura Econémica.
Van Dijk, T. (1980): Estructuras y funclones del discurso, México, Siglo
XX1.
— (1983): Le ciencia del texto, Barcelona, Paidés Comunicacién.
Voloshinov, V. (1992): El marsismo y la filosofia del lenguaje, Madeid,
Alianza Editorial
XIMENA TRIQUELI - SANDRA SAVOINI
DIEGO MOREIRAS - SANTIAGO RUIZ
1
SIGNOS DE INFANCIA
HIERRAMIENTAS SEMIOTICAS PARA
LAPRACTICA PSICOPEDAGOGICA |
CORDOMA/ 2011
Nawrte Parties
-105~
impres, ez, que iad por ex Etoile
‘erechontescrvados, Todt ilsaién debe ae olcinda on ane
Anaanaace enn:
fas Licenclaturas en Psicopedagogta, en Comunlcactén
JInsttuctonal y Comunicacién Audiovisual de la Universidad Blas
Pascal a fo largo de estos afr.
A los estudiantes que cursaron las materias de Semidtica de
A Teresa Mozefko y a Maria Teresa Dalmasso, porque al lade
de ellas aprendimos las bases de lo que ahora ensefiamas.
‘OXimens Trial, Sanda Styoin, Diego Morers, Seaingo Rus
(©De ons edi, efitorel UBF,
'ADVOCATUS|
Obispo Tigo 18 - Cxdoba
scliid@eadvoaticomar
eda el dept que preven ley 11.723
pee es Argenta
~-106-
ann RAR RO ONAN ANA nee
Be
2
aon
Oo a
z5E ¢
Qa20 5
SSsaek
250 Ww
eam
Be K
ae
S
oF
108~
OO
En los capltulos unteriores hemos realizado wn recorrido por los con~
ceptos centrales de Ia setnitica; en este nos proponemos esbozar algu-
nas relaciones (tan solo algunas posibles) entre semidtica y psicopedagogla.
Lainelusién de una materia co idticagn a currtcula de carte
ras de psicopedagogia es un hecho x los matétales que presentamos
como ejemplo en Ia segunda parte bro dan cuenta por st mismos
de las razones para ello, No obstante, mds alld de estas “pruebas” hay
‘una serie de argumentos que, a nuestro criterio,jusifican esta inclusién.
1, PRIMER CONJUNTO DE ARGUMENTOS: DEL SIGNO A
LA CONSTRUCCION DE LO RAL
(Como se desprende de lo hasta ngul deserrollado, toda reflexiéa por el
sentido es trbién una reflexibn y une preguata por el pensamieato y el
En este marco, podrlamos pensar que se trata de ot
estados 0 procesos del "mundo real”, a los cuales se los "nombra” al
clegir unapalatra (Signo 0 discurso) que remite directamente y sin dudas
12ese objeto del mundo real. Por lo tonto, el signo o diseurso se transfor-
sogeen un “pueato” que permite que “ssa porei6n" de mundo llegue hasta
nosotros y viceversa.
AA través de los siglos, fue crecicado en aceptacién In idea de que to
realaquello que esté por fuera de nosotros-no interviene en el proceso
de significacién, sino quo los procesos que permite que los objetos del
fuera), .
leas que. ido esto planteos desde aque-
les primeras formulaciones, Como dectemos mAs azribe, enuncomien29
22 consideraba que los discursos y la produceién de sentidos eran un
elas condiciones materisles de existencia, De este modo,
ni siquiera era necesaria devenerse en el estudio de los piimeros, bastaba
on anelizar estes dltimas, 7
Luego-ao comench a considerar las pricticas culturales como un
objeto posible de estudio, un objeto en cierta forma auténomo, aunque
x equelles mismes condiciones mate-
riales, Se buzceron nuevos conceptos que expliceran esta relacién de
determinacién , pero sierapre se segufan sosteniendo dos dress u drde-
smanistis dele cars,
i medtacién, Cl, Willams, 1980,
SIGNOS DE wurANCIA *
realidad separados o presxistentes: el proceso social material (lo
(gel habley sobre I realidad, Is préctcnny el disc
50; la bese y la superestructura,
Dessrrollos mAs actuales plantean que esta relacién no puede ser
concebida como una relecion entre dos areas 0 esferas diferentes: por el
contrario, el lenguaje y ln significectén estén involucredos en todos Jos
procesos sociales, tanto en su produccién como en sureproduccién, Es-
{us exitices ¢ los postulados anteriores, afirman que no
‘hay posibilidad de qus-exista um objeto de conocimiento por fuera de La
‘rama linghlstiea que lo describe (Pietella, 2006: 97), Comeazamos =
Jo tanto, las dicotomss (entre base y superestroctare, por
aly lo discursive) para concebir que los procesos de
si
eclamos el comienzo, los procesos de produceién de sentido estén esre-
chamente vinculados eon el lenguaje y el pensamiento, Pensar algo es
_ trib le) determinados sentidos (y no otros).
1. Le producclén de-sentidos como produecién politics en
educeelén
Enel marco de este primer conjunto de arguments, GrecislaFrigerio *
(2005) en el articnlo “Todas las inteligencias son iguales. Enixyo sobre
los usosy efectos de la noci ncinen Ia educacién” eefialael
todo en que los procesos de sigaificacién son constitutives de procesos
sociales, en este caso, de procesos educativos, Pare jutificar esta afi-
‘macién propone tma serie de argumentos que nos interese retomer bre-
‘vemente equt.-
Elacto de médir a inteligencia, y por lo tento, de constetar sus dife-
‘eneias entre sujetos, no he hecho més que confirmer desigualdsdes de
otvos érdenes. Para decitlo répidemente: medir inteligencias ha benefi-
ciado, en general, alos previsments beneficiados y ha confizmada, en el
escolas,ciertos rétulos que obturan el tinsita de algunos nies por
In institucién, La autora asume que son miltiples las definiciones brinds-
das para “la inteligencia” y que, en todos Jos casos, generan diferentes
efectos en Ja escuela y en las diferentes propuestes pedagdgices que
desde ella surgen. Asume, ademas, que en tanto se la presenta como una
TRIOUELL. SAVOW-MORERAS -Rure SIGHDS CE NANA
‘ideas o pensamientos que permanecea en un pleco
pricticescotilanas, No put
alas enseBanzas de un marstro franck, Joseph cota,
200 afos y que, debido su propia préctica pedagopic,
‘pudo deserollar una prof conflanza en ts alumnos, tanto coma para
Jograr gue eprendieran costs que él mismo no sabia la experiencia de
i ofimas,en su momento, que fodas la infll-
as capacidades
prhctica posible y, aderats,
oe
S
c
wt
ENMU VU MNS MN UYU YYEEGEGEYEEDUY
a
TRIQUELL«SAVOIN HOREMRAS «RUZ
8 fandamentales del pensemiento para
3 cotidianns dentro de unn escuela seria deses-
ble snimarmos n cu igunas certezas. Sélo cuestionnndo nuestras
|. &reencins podemos hneer avanznr nuestros conocimientes. Aquello que
S16N0S DE WFAN a
creamos de nuestras y nuestros estudiantes es producto de nuestra histo-
riny nuestro vinculo con ellaa/os, pero no signifien que sea la verdad, 0
siquiern que sea in hecho, Hs s6lo un aspecto @ cartcter del fenémeno,
unido para riasotros, hoy y ahora, «él,
‘Unacto de violenolaen of recreo~, porque todo el min
donde la gente ya habla, La cuestign es es
que el silenei
exosestafadores
ras que ereen doblegar con ni bablar toda la ft
del universo; quisiera lo humano retirarce en silencio,
vor, apagar todas las luees, no hacer nada que hel
quitiera no ser nombrada por nadie x toda hore; ni
soledad de ninguno,todo el tiemp, partes; quisiera
un expacio de sbledad, encontrar exe lugar eoliteri, oma dice
Pascal. Quignard (2014: 22), para ensalzar all le taegurided
de pensar, el silencio temblorovo del pensuiniento.
jo que erees que no hay *
~21-
Leer simppdentcjar de
Leer come petisisn,
La lectura y almiedo,
La lectura y el;pasado.
Biadissraelibrer
ecturaymiceion
68 Cantos Satan
SA veces me sentabs en la hamaca para balancearme
01 el libro abierto on el regaco; sin tocarlo, on un éztasis
purisime, No ena mds tina mifia con un libro: ara una
‘mujer con su amants, (Clarice Lispector). o#
‘Leer.comoigesta z
‘a gesto, apenas un'gesto: abrir un libro, ex d
4a mirads, dejarse olvidada la mirada, dejar,
donads, alrededor de al
tu nacimiento, de tu cuerpo qt
Antes de que pudieses abrir I
desolarte, ya hay alguien que escribid y que leyé algo antes.
Alguien escribié algo y, quizd, sin otro motivo que el de poder
leerlo, dard comienzo cea extrafia tarea de encuentrog y de des-
encuentros, de soledad y multitud, de pasividad y turbulencia.
Primero, torpemente, es decir, sin saber muy bien si lo que
bay que hacer es reconocer Ia letra o fa palabra o la vox que ante-
cede. Luego, audazmente, como si Ja lectura tuviera que ver
con la voracidad. “Lecor, eeperabs los libros. En expere del l=
bre, to buscaba como (perdén por decirlo ast) wn animal que
tiene hambre” (Quignard, 2008: 58). Mis tarde, al final, sere-
pamente, Porque de elgiin modo la serenidad te dard un lugar
ea la lecture,
jara sonrojarte o para
~22—
DusoneDncaa mz LoNaUAdE (ALTHAIDAD, CRCTUBA micASTURA) 69
Alguien ha escrito y lefdo ant
hha escrito y otra mano te dard al
readiven el gesto de abrir un lib alalectura, provocarte
tuna hentiidura por donde pasardn, como lentas conversaciones,
palabras que no con tuyss, hilos que no son tuyos, heridas que
hho son tuyss, pero que podrian.comenzar a serlo,
Porque: "Como lector se abre, #2 abierto, al abierto, como su
Libro estd ablerta, 2s abre como wna herida estd abierta, abre 9
8 abre, de abre del sodo sobre To que la desborda det tado, 9 Ta
bre” (ibidem: 53-54),
Abrir un libro, ese gesto no es vélo la abertura del libro, no
ces apenas “abrir el libro”. Se abren, a la vez, posibi i
Alguien es una mano que
ara que tus propios brazos
7 la taciturnidad. Se sbre el deaconocimiento mas auténtico, el
‘Gnico que de verdad ni sabe ni puede saber jamés: el de no saber
‘emo se continia el presente, no ya bacia adelante, sino a sus
lados; el de ignorar la propia voluntad de saber; el de renunciar
«la ya conocida y alicaida palabra siguient
Abrir un libro: un gesto inicial que quiz4 te confunda de di-
recdita, fe entorpezca la urgente felicidad
este apurado mundo, te quite del tiempo destemplado al que te
Maman insistentemente apenas para humillarte, pera destituirte,
para ofenderte. Ua gesto que es acaio contrario ala muerte, ain,
‘cuando te ciegues, te endurezcas, te ofuscues con la doble letra
del mundo retratado en la eseritura. Doble letra, doble palabra,
doble fragmento o quizé més aun: tu palabra ahora no importa,
ths palabras de orden tampoco, pero estén alli, disputando uno ,
4 uno el reoorrido de tus ojos sobze Ie lecture. (Qué clogirds?
La palabra brotel pero ya encarnada? ,O la palabra ficilmento
amorosa que sélo da y recibe hipocresia?
Al menos algo podris elegir. Algo que, incluso, no entende-
ris. O que, al entenderlo, volver a huir o a perderse. Como ti
las palabras en Ia Jectura no se detuvieran en tu memoria, sino
‘que saltasen de hoja en hoja, de libro en libro. Quizi en la eseri-
tura te parezcan estatuas, Pero en la lectura, esas mismas pala-
‘ras son danzantes, extrafios torbellinos que no arrasan: danzan.
|
70 Castor Seizan
Leer es como no heb
e 0 heber Jeido
desconooldo, un tiempo deaconoci
Iabras fendbs 8 tempo desconocida, estos desconccidos, pa
De pérrafo a pérral
ntenea, crafe s pérrafo, aquello que parecta sjeno y Isjano co-
latir en uno, como ai fiese posible habiterun cuerpo
, $e nO es el propio, une vor inedgnite,
Sin embargo, leer no és conocer lo desconocide, ai ocupar
138 ordenadas,
lose poco a poco. Como si nunca
aon ton cia acetan le peo
diga, o sin que nadie te lo dé, Tal vez le i
1c alguna ver cords esa
ano que impida que el geato de dar a leer se acabe, como ya
se han acabado en cierto modo In deamesura del silencio y el
privilegio de la amistad,
tbro.es un gesto que contins el mundo, quelo,
rdurar, Leer, entonces, tendri que ver
én ~Pequeda y nada ostentosa~ de un
tae los desahuciadosvivos del shore
a partir de palabras del ayer.
Leer como dejar.
Cul mano te daria leer? Cualquier mano, Toda mano es
capaz de dar, sin siquiera mostrar el movimiento de dar, sin si-
nombre de quien ha escrito antes, si quisieras saberlo, La mano
ez anterior a la primera palabra que ests por pronunciar. La
mano es pura ausencia cuando esa palabra queda
Se trata de cualquier mano que, inclusive, ni
puesto eu mirada en lo que te dio. Porque pensé, sin
antes. Atraveser un mundo
=23-
Dasonrosces m uanavate latrines, tacrima y mcr) 72
de su autotfa, no sea de mt
Fa nutoridad de lo dado,
que se advierta la grave
dad o In impuireca del dar, Par
no como verbo, aea desmesurado ¢ infimo
ue insite, ya el geato ve transforma en
da persuasién. La miano que queda al dejar, n
mezquindad.
‘Dares dejar}no.es abandonar..No se abandona lo que se deja.
dar. ¥ la conjuge-
alld de tus narices. Dejar de dar es como la muerte. Muerte que
siempre es propia, que no se da ni se deja.
{Pero qué es lo que se te puede dejar, con el riesgo de que
no lo tomes, que seas indiferente, que lo deaprecies? Qué es lo
quese deja y que corre el peligro, también, de ser algo diferente
a tus manos, de no ser exactamente idéntico, de ser siempre
ubra, un fragmento, cientos.de_
fe Ia lengua_ea una sensacién
otra cosa que lo que te fue
Se te deja tina Jetra, une
fragmentos, una voz que com
delmundo. No, no dejes que eso que te den sea una concep
eign del mundo. No dejes que te obliguen a repetir una con-
cepeién del mundo. Pide, eto af, que te den una sensacién del
seasaciones del mundo, Porque leer es una eenaacién del mun-
do que se dej6lescribir en un gesto indescifrable. No deseifes,
ese gesto, no. Mis vale abandonarlo y abandonarse en #4 miste-
Ho. Ningune sensacién puede ser una cifre, es un movimiento:
taltos, tropezones, virajes, encrucijadas, verdades a prueba de
milagros, milagros que se cuecen sin verdades a la vi
‘De ese modo lo eseribfa y lo repetfa insistent
rust Marina Tuvietdieva: "WS no tengo una concep del mundo.
W tengo una sensacién del’ mundo” (Tsvietéieva, 2008: 437).
72 Cantos Seazan,
‘Yes que parece que aqui no hay otra cosa que la presencia
‘cxagerada del concepto, es decir, el no poder balbucear, mur-
murar, sino fijar, decidir. Te preguntarin: ¢Qué piensas de todo?
‘Te obligardn a responder, ¢Qué opinas del aqui y del allé? Y
cuando intentes dar tus seasaciones, cuando quieras detenerte
cnla ambigiiedad de cada palabra, te dirén que ya no hay tiem~
Po. Bso es el concepto: a inexcusable falta de palabras ante Ja
Tepetida ausencia de tiempo,
‘Tener una eeiisacién del mundo quiere decir, apenas, que
= piensa con el cuerpo. Bl concepto es Ja distancia que se es
lece entre tu cuerpo y el mundo. Leer, tal vez, aed el modo
més tentido de volver a abrir tu cuerpo en medio del universo,
Leer, come soledad
Bsa mano te deja algo que te indica, que te eugiere, que allf
snismo, en ese gesto de abrir un libro tal vez habri algo, algo
que es ni tuyo ni de esa mano, un libro, cualquier libro, que
pudiera desnudarte 0, al menos, darte a ver la misteriosa des-
nudez de lo humano,
solo, a soles. Bn algin momento
spre habré que estar costenido por
Ja mano del doble gesto de escribir y deleer. Enalgyin momento,
habris de ser ojos-letra, mirada-biiho, callején sin entrada, aire
de arides. Gesto sdlo, Lector sélo. Bscritor sélo, Soledad sola.
Porque: “El libro es la ausencia del mundo. A la ausencia
del mundo que es of libro se Suma esa auseneia del mundo qua
t Ia soledad. EB lector estd dos veces solo. Solo como lactor, estd:
sin el mundo” (Quignard, 2008: 40).
Ese mundo ya no esté. Ese mundo de lo que es inmediata-
‘mente ten turgeate como innecesario, tan enfitico como pueril,
tan acuciante como sinsentido, se ha cafdo en el abismo de la
lectura. ¥ en la leotura se vuelve a perder, Ye no hey mundo, Ya
no hay ese mundo, Hay, eso si, soleded que arropa y desierta;
soledad porque se trate de un gesto que no ves El libro ya esté
Dasonnpscan nt tavouatn (aurmnioas, tporvaa y escertusa) 73,
abierto, No hay nadie mis, no hay nada més, Incluso el libro no
65, no esté, no permanece en Ia luctura
6: "La ateneiin provocata por la lecture det libro (o.)
6 emancipa del libro. El libro cae (..). Eb libro hes desapare-
cide. El mundo no ha regresado” (ibider: 41).
‘Yes.que la escritura anterior a twlectuca, ya fue ella misma
solitaria soledad. Soledad no de preacién, sino de palabras que
Soledad no ya del que vac ino més bien
Jengus. Adin en esa excritura, ya hay algo que
no sucede, ya hay algo que no se esoribe. También en Ia esori-
en algo que no ha ocu-
le, bella 7 obsesiva per-
ba de ello. Si fuera posible
ritura, ya eataria eacrita, Pero, en realidad, la escritura se
lerrama, ac esfuma.
Porque escribir tendré que yer con algo que no ocurre ai
orgs el punto final e tan abourdo como lo es cutlquer
vacilacién que comienza vocilica y acaba padeciendo por ex-
ccso de fe. ¥ la grieta entre lo escrito y por escribir no es que
sea més extenta sino que es cada vez mis grieta.
Ademés todo podria perderee un mal dia.
Esoribir podria ser negarse a ese dia. O bien a esfumarse
con él.
Leer. como sabor/
Pero: geualquier fragmento, en cualquier libro?
Sf, cualquiera, 7
“Eliinico consyjo, on verdac, gus una pertons purse dar
4 otra acerca da la lecture 08 qu not dpe 3 ale,
2009: 283).
‘Un fragmento en ua libro es otra vida en otro tiempo en otro
lugar, Ese libro es cualquiera, porque cualquiera es el tiempo,
cualquiera el lugar, cualquiera puede ser la vida de cuelquiera,
Iquier libro. Por 6
amrugados, los muy abj
te confinan a una hora que no
ofrece la inexplicable eensacién
comienza ni termina,
Porque te
el durante, de la duracién stn hora,
sin antes y sin despute, °
No, cualquier libro, no, Bs que no todo puede ser libro, aun
cuando vista eae ropaje, Puiede haber letras, puede también ha~
ber precisién de orfebre, pero no haber gesto. Puede comen-
zar con un ademén sf, pero enseguide acabarse, diluirse en una
‘trampa mortal de quien he escrito no para qué leas, sino para
que gens un rehén sin voz. Puede que no toda palabra quede
impress en tus ofdos, Puede que ese libro no ea sino un fue~
go de artificio. Que te prometa felicidad, destino, conquista, la
sbsurda negacién de le muerte que no es, sino, la igualmente
absurda imposibilidad de afirmar Ja vida.
ionde estés, preso = Wr prt
ibros eseritos, sf, peidaoves,indigentes.
sabré reconocer por qué hay
libros que sf, por qué hty libros que no, Tgual que con ls pala~
bra site gusta amor, no te gusta infirnia, si
noc€ sus sebores. De a poco. Despaciosa
2, no sabe: pero huele. ia nariz de
», huele el movimiento de las paginas, huele
misterioso de lo que se comprende y no se comprende & la vez.
‘Y¥ sc aspira el vendaval de Ia escritura. Se huele, se enbe reco
nocer ese olor como un olor desconacido, entonees se sspira la
ternura de una bienvenida y la aspereza del adiés, :
Después, entre la humedad de los ojos y la vigilia del tiem
po, comienza a probarse, « palparse, a recorrerse el libro. Al~
gunas palabras saben a memoria de amistad; otras, al ahogo de
olor
~25-
prosean xe Liovass (arentDA, tacoma ascurTuna) 75,
abras hay sabor
romean récién pronunciada. En otras
se huele a gotas
esto. Rn princi~
Al gesto en q
plo, no hay segundo geato, no. Le segundo no ea gesto, ea asbor,
Pero arin hay que quedarse en el prifner gesto, Porque no se ve
demasiado, Porque insletimos en que otro Jea y no hacemos el
sgesto nosotros miamos. No lo hacemos. : 7
srimer geato, sin dejar de dar, no bay excritura, no hay
x gesto es abertura y detencién, pausa,
‘Sin primer g¢
Jectura, Porque el pr
pass, muchas pauses,
as de qué?
fo que es un gesto de la desesperscién por preci
pitarnos la muerte,
‘De la celeridad que es un gesto cansado de ai mismo,
Del torbellino que es un gesto que no reconace ni sa pasa
do, ni su porvenir.
‘Del atolondramiento que es un gesto inexacto en wn eami-
no iinposible.|
De la prisa que es un gesto que ni viene ni va, que ha pe
dido no el rambo, sino sus pies.
‘Y del barullo, del tumulto, del geiterfo, que no son gestos
sino ademanes absurdos, irreconocibles.
{Leer como abrir los ojos
Bl gesto es, siempre: abrir un libro. Bse gesto es: Ia caricia,
memoria, af el deslizamiento ni hecia demasiado fuera, ni
hacia demasiado dentro; el eonido, ef; el ritmo, sf; Ia voz, sobre
todo, la vor. La vor que cada uno habré de
Bauun gesto que abre un expacio algo mis tibio y mis hondo
que Ia pronunciacién; més suave y mds largo que la presencia
del silencio; més elto y més indisciplinado que la puntuacién.
‘un gesto. Se hace eon Ia mano, pero sobre
‘ana vez que allé estf, en el rostro, todo
ocurre descompasadamente: tal vez, lorar, porque algo-alguien
76 Cantor Sean
ce ha muerto alli donde la mirada no puede dejar de ver; quizé,
relr, porque algo-alguien se ha disfrazado 0 cafdo en el abismo
del absurdo; callar, porque slgo-alguien habla; escapar, porque
el laberinto no te da reapiro y porque es demasiada Ia noche de
Jo que alli ecté escrito.
Algo, alguien?
Algo-alguien que no fuiste ni serie, ni podrés ni quersés,
que no es lejanfa; en
ibn, bay intimidad,
deseo de ser otro, hty pasado que es presente, hay presente
snpre, abrir un Libro,
Quizé para cerrarlo.
Quisi para guardarlo,
Quizé para volver a darlo,
Quizd para releerlo,
Quieé para perderlo,
Quiz para no encontraree.
ds un pesto porque esti en le anano, esté en el rostro, pero
nis atin en los ojos. 7
‘Son los ojos los que traducen, los que conducen las historias
haci .d-del cuerpo, = ~
Y¥ el gesto, el primero, el
gesto sensorial: se abre un libroy « la vez se ebren los pérpados,
44, los pispados. ¥ luego se abre Ia boca sorprendida o ame-
nazada. Una mano te ha dado un libro y ahora tu cuerpo es la
sensacién de leer, no es otra cosa, no, sino la sensaciGa de leer
que esté en el cuerpo.
, ‘Bas scoecita estd en el cuerpo de quien lee y en el cuerpo
No dar vuelta le pégina. No yoloarle. Quedarse en medio.
Buel canto,
La quietud de le pégina que no es auterior ni posterior.
Detenerze.
Ni ea lo ya leido, ni en lo por leer.
=26-
Desonsoacea nt texas (Atranipa, tacrens y nscarreaa) 77
Bl estremecimiente de lo que acaba de irse. La incerticum-
mirsele, sobre todo, lectura:
suza en los ojos. Bn los ojos que
Porque el cuerpo
iran, |
~~ ghee ojos miran qué
No, no miran, £01
pero te soplan
mejor no hac
mensajeros sin rumbo,
aa, ubuelos que
‘aman el tiempo en que
as en pie de guerra y a los pica
ciegos de bas~
nus, ooanos que no van ni
ares préximos que al cerrar
Ojos mirados por la guerra,
abrazo, el abandono, lo
que munca dejard de replegarse, el tiempo inventado en otro
tiempo, el uno que es siempre otto, el otro que ea siempre otro
y otro més, y otro més.
Porque: "Tide palatrs designs al céro. De enerada, una pa~
Jabra altera, produce todas las aleraciones, contemporiza con ol
prijimo, provoca akeridad, El msvimiante gue nombrs a osro
altera. El movimiento gus nombrs al otro aliera ese movimisnso
7 af otro” (Quignard, 2008: 56).
(Ojos mirados, incluso, por todo aquello que no tendré nom-
bre pero que podré, algiin dia, decirse con tu propia vox, a tu
78 Cantor Satan
vez, en tu ritmo, con esas
si eatén enearnadas, des
¥ entonces sf,
Palabras que adlo nacen ai ae encarnen,
huesndas, decididas,
Ahora que l universo ha entrado por tus of
modo més bello podries ser med oh akon
1 propio tempo, a propio eapaci
eailustonan, miren, No eoncep!
thabrii que decidir entre el libro y el mundo? abrié
gue dejar el libro para estar en ef mundo? ;Habeé que sbando-
ar cuslquier pretensién de mundo pera quedarse en el libro?
‘Dues el libro os ride fei. Quien le bro abierto
ro, Ese geato tan infimo, tan minimo, que su
, Que au falta no parece ser, No abrir un libro
pase desapercibido, pasn a través de Ja naderte, peon y se vay
ya casi no ae reouerda.
Leer para resucitar a los vivos,
Antes, mucho antes de hacer el gesto, de dar a leer, de dejar
un libro, esou ble y terrible afirmacién, BI niio no
entiende, es indtil el gesto. Ser nifio supone no entender. sLos
entienden lo que hay en un libro? Qué ee mejor, @ae~
spués, méo tarde, mée adelante, nunca?
Pienso en los libros, ;Cémo entiando ahora a las “esti=
adultos® gue no dan a leer'a, las nitios sus libros
tos! Hasta hace rug poco me indigriaba cu cufi-
ciencia: "Tot nitios no lo entienden, “as pronto para las
itis", "cuando crescan lo descubrirdn”, «Las nities 10
Jo entienden? Los nifies entienden demasiado! (Tevie~
dieva, 2008:
‘Ya sé: me dirés que esos ojos no ven, que e208 ojos no pue-
den ver. Bao no cambia las cosas. No cambia el gesto. Cambia,
-27-
‘Duvonsotcun nt tevovasn (atrnaeoan, tacroma y nacarroma) 79
apenss, el modo en que Ia mano, siempre oculta, siempre casi
laré a leer. ;
fe esos ofdos no exeuchan, no pueden escuchar? Eso no
. Porque el libro que se da a través de la mano
‘es una mano que entonces deberé ensefiar, en-
ie Inmévil? Eso no
{Que ese cuerpo no se mucve, que esté I
soja laa cosas Habrd que aproximaree, habré que lograr que
.nse Un poco més su movimiento. ¥ habré que reti-
racla tal ver, rds répido, a
No habri que buscar excusat, porque el gesto en nico pero
noesune solo, Habri que diseminar el geato, multiplicarlo no
por of mismo, sino por eus varledades, ous variaciones: el gesto
de le mano quelesoribe, el gesto de dar a leer, el gesto de dejer
eer, el geato de Jeer, el gesto de abrir un libro, e
‘Leer ea un geato que apenas supone, a'duras penas quisiera,
resucitar a las vives.
Para no olvidar que estamos vivos.
iéer sinypoder, dejar de hacerlo
Leo. Es'como una enfirmedad. Lao soda lo qus ms cas en
Jas marias, bajo los ojos: diarios, libros sscolarss, carte-
les, pedixos de papel encontradas por la calle, recaas dt
cocina, Kbros infantiles, Cualguier casa impresa (Krisa
tof,
Al fin yl eabo toda palabra resuena, también, en Ja mirads.
‘Las palabras sejescuchan, of, pero ademis enceguecen o despier-
tan o hacen parpadear o, incluso, no dejan dormir, enferman.
Por ejemplo: hay una mujer arrodillada con la mirada cla~
vada en el piso y un cartel entre sus manos (astey embsrazada
de srillizos, torigo hambre}, bay un hombre unos pasos més allé,
!
50° Caos Sman
con Ia misma gestualidad pero con otro cartel (mai familia essd
Igios 3 no sengo dinero para reunirme con dia),
Se pueden percibir las rodillas ms
yada sobre el suelo indigno de la miseria y esa mirada perdida
entre dos mundos del homb: indicadores, como una
flecha que apunta sélo hacia la idea de dolor y producir, ein
mais, el encogi de los hombros o la conmiseracién de un
dinero siempre insuficiente.
das de la mujer apo-
Pero también las imigencs, esas imigenes, abren los ojos y. -
dan paso a una recordacién que podré ser tenue o persistente.
2s ese momento, sobre todo, en el que uno no puede dejar
de mirar ni de mirarse. El mundo se deshoja, el mundo se eva-
pora, el mundo no sobrevive, el mundo esté partido, aunque lo
Amemos, aunque nos edaquen y eduquemos.
Otro ejemplo: en medio del camino oto cartel lama
siém.fyuda al sur. La imagen es inconfundible: una niga con
rostro aindiado, al borde de un Ianto que no termina de eerlo,
y nada més. Como ai el sur fuese, Ginicamente, la tristeza en lé-
grimas, la desolacisn, el desamparo.
‘Mis adelante, otro cartel de mayor
promociona un libro que lleva pi
to de una creadora de manuales
tuna nueva posicién.
Precis 1¢ durante el carinar no se puede dejar de
que no se trata aqui def leer comp interpretar, ni del leer como
informaciGn, sino de ese gesto tan particular de mirar hacia algo,
casi cin quererlo, algo que luego permanece como un murmullo
incesante. Algo de la lectura que quisiéramos no haber lefdo.
sentido, una noticia: en la pigina 34 de la edicién
x0 8 de enero de 2012 de Ef Pats de Espaiia, con
Guerra abiersa por el presto del libro. Lo que Mama
Dasonspecea wt uanovars \ureainA, tactunay sscairuna) 81
Iw atencign ~y molesta, perturba es la fotografia de Gordon
sontisa seompafia a sus palabras: “Heros obvervado qus
textos mds largos y que los poseedores da un Kindle leer hasta
beria creer que la comuni
las redes sociales, que la informacién no es gracias a nadie en
particular sino a la velocidad de transmisién, que la converea~
cidn no depende del deseo sino de la conectividad
Pero tal vez tenga razén Willoughby: el mundo en el quevi-
clonamientoV Teen519Bh5 que nos pone en funclonamiento,
‘Leer como: peticién
(Bedis ing) WN como convonalmieste, il conto blige,
ni como splice Aunque es cierto que la ensefanza og de algin
modo convencer, de algiin modo obligacién y de algén modo
12. casi personal —el leer B:
desco tiene su travesfa, no es nuevo, no es
tura, no se somete a las 1égicas novedosss de formacién:
y nos gustarfa dar « leer y conversar sobre la Lectura.
Leemos y nos gustaria que los demis leyeran,
anges tee
82 Cute: Saux
Poemesy deseamos poner en medio de nosotros la lectura
‘0 algo hacemos mal, algo hicimos mal, [Déndeesté nues-
wo deseo de lectura y cémo expresatlo en une converaacién
rare oe punto de Negada es la.donacién de la
jeorura? ¢Cémo trusmitir [a leotura ya no en el sent -
lidad sino de enfermedad? nme deameas
Gisele que ia lecture asia vuelto a fla de eo-
io
sehen valorads las voces imposta
redusidores de textos. Es por est razdn que la pregunta por el
lector del futuro se ace necesaria, en parte inedmoda y, eobre
todo, estremecedora
‘Entonces: Qué lector seré el que vengasl mundo, si es que
nts guste ira Neto hace Jee
dela raged: "El leator 2 Gel 70 tengo dere
ha de reunir tres condiciones: debe loor eon
ay no ka
cuerpo con palabras que aiin no he dicho y muerde el
lor dela tierra, se acerca més que irprudentemente la muerte
-29-
‘Dasonsotcea 2 UENOUATE (ALT=RIDAD, ZEcTURA Y eacasTUnA) 63
Jena noche, porque Iiueve sin mu~
que nunca fue.amado, acompafia
oy ae despide, sin més, de todo lo
ysonrfe porque es de
bbes, camina ein calles,
al desterrado hacia su
que no he lefdo todavia.
‘Por eso no se puede otra cosa que invitar ala lectura, dor la
Ieotura, mostrar la lecture, efialar la lecture, Todo intento de ha-
cer leer a la fuerza acaba por quitarle fuerzas al que lee. Todo in
obligar a Ja Jeotura, obliga al lector a pensar en todo
jando de lado, inmediatamente, la
Jo en paz cuando ce trata de leer.
ligando’a leer. Bn el método
in y contraccién violentas, en el
disciplinado, en Ia busqueda frenética de la
egibilidad o de la serpretacién, en Ia pérdida de la na-
‘en nombre del Método, es allf mismo donde desaps-
tento
aquello que quisiera hacer
lectura. Allector, hay que
se cierra el libro.
‘Pero también hay que decir que la figura del lector se ha
revestido de una cierta arrogancia, de un cierto privilegi: es el
lector que sabe de antemano lo q
se quiere corprender, el que quiere seguir siendo el mismo an-
tes y después'de leer, el que “ya parece haber leido cada cosa
que se escribe”, como bien lo sugiere Blanchot “Le que mds
emenasa la lectura: la realidad del lecor, su personalidad, su
inmoderia, a manera entcarnizada de guorer-ceguic-siende A.
siiemo frente a lo y
on gensra?” (Blancho!
~ Las dos oranipot
instituciones, deja el libro a su suerte, a su propia muerte.
ee
Leer, leyeado?
La preguats, aqui, no podré ser formulada como: gqué es la
lecture y/o qué esd lees Sobre todo, porque todavia no hemos
Seisdo de leer lo que no sabemos «i vendrd —ni cuindo vendrd—
7 Porque le experiencia de lo lefdo ain no tiene nombre en el
instante ex que ocurre, en que ocurriré.
decir equé bay ex la lecture y/o qué bay ened
Por ejemplo: uns nifis mira a ou madre mientras lee; le mira
J murmurs ffases para of misma,
eso exté quieto thors, ex suspeaso, como si un largo dia
22 Bigs ot cose que un fn de tarde que aunce decaperece,
© la madre hace una panes, la nifa ee leacercay pregunte,
son os de seareta: Thtamt: egud exids hacienda. “Legendo’,
responde Ie madre.
La nie insiste: “Qué er Loendo>” La madce le muestra el
J dice: “Was? Apu hay historias gue todevis no
rmemss. Hay que bsccarlas. Bio 0 ear lo a
La sibi'ee queds quiets ymiientras acarieia cl brazo de su
madre, le pregunts: “Pero: lgendo as en las partes Hlanzas 0
oo
Ta lectura yisus ‘momdasi
Tumba: dc Cees Nooteboom es uno de esos libros que me-
reoea leerae 7, com la misma intensidad, un libro para daa Jeera
otros, Un libro de paszjes, La travesia que ee crea entre lectores.
1s uayectoria que ecaprende un libro mis allé de una edad oo.
Pecifics, de un instante particular y de una generacién singular,
Con Timbas es posible sostener una extensa comversacisn
Fropésito de la vida; de la vida que ya pas6, que nos ha pasado,
de Ia vida que atin esté pasando y que insi
uns conversiciéa sobre la ceremonia
‘digs que nunca acaben. Sobre todo el
A propésito: adids es una
exceso conchuyente y,
de una bienvenida y un
aie
Palabra demasiedo pequeiay en
sin embargo, puede promunciarse infinita
i-30-
Durosrsrcm x1 tawotars (remo, iscrmaay ear) 85
sin sostiene el bilo de una
conversacién con algunes pensadores y poetas, la nostalgia por
un tempo al cual podremos regnesar de tanto en tanto, pero
sin recuperar su atmésfera jamis
(Cees Nooteboom ba pasado ur largo tiempe visitando tum-
‘bas de poetas 7 pensadores, y sur relates sobre esas visitas —
i fotografias de su compaiiers Simone Sassen— ya es
ma una belleza y uns hondurs inigualables, Ir mis
is merodear por aqucllo cue pass de una mirada _
eseriture « usa leonura, de una leetura a otra es
Allee: 7umbce puede pensarse que una gran parte de eso
que llamamos mundo est
indo est p.
7 Gus lege el momento en que lo que més deseuiner ea nuestra
detenciés, nuestra demora: le moteda de la pausa, el alejarse
del vértigo y el barullo,
Visita: tambas procede de un gesto tan antiguo como ambi-
Sue: Qué es lo que lleva a elgui
ds un poeta, de um pensado:? onzar el Pasado como tinico
Mempo vital? Leer, entonces,
podria ser una experiencia de alteridad, cuyas consecuencias
difieren de lectura a leetura, de lector a lector.
segundo caso, la lectura tene que ver con su
xno con un yo que la descifra « partir de gu propia
‘Ella tiena sus creaciones propias, di vente, 9
sentido. Sus genios, sus talensos, suis imbéciles. Esas
ereaciones, entonces, segtins urs ciclo de sentido, vustuen a la es
critura” (ibidem: 158),
Mientras que en el comprender o pensar qué le ocurre al
Jector con Ia Jectura se muestra In potencia de la alteridad en.
tanto arroja al lector, solo, en medio de un mundo, sin signos
previsibles ni disponibles de antemino-, en #1 reeanocer qué le
pasa a Ja lectura cuando es lefda surge Ja dimensién del sentido —
‘ge la dimensidn del sentido
que lo hace regresar a le
tanto es allf mismo donde se revela o permances mudo y no en
chadl K, del escritor eudafrleuno Coetzee (2006). Bl prop
de la leatura ng era otro que adoptar la novela al
bibliografia.de un curso sobre las multiples y caéticas figui
de In alterided.
debilided mental y que nace con labio leporino cuya
encién pareciera ver la de intentar pasar desaper
Dasowrsican m.unvauan (aurenroan, 2xcromA Y micarroma) 99
turn, al sentido de lo escrito ~en
mundo=,
semincrio de posgrado Vido,y dpoca da
terior
Recordemos que se trata de un relato con un persons
convulsionadat
tre lo que sucede con el lector y lo que sucede con la lecture:
Se trata de tina novela que nos hace pensar en el maltrato y
la incomprensién del mundo frente a'las personas fefgiles 0
débiles, *
‘Me dejé desolada Ia parte en que Michael K es internado
en esa suerte de centro de reeducacién u hospicio.
‘Quedé consternada por la mala suerte de Michael K, como
simunca pudiera levantar cabeza, como si todo le ealiera mal,
El ator nos ensefa sobre Ia valnerabilida de un hombre
joven que no puede ni quiere pirticipar en las escenas dé !a
guerra, : :
Lo mis importante ea que el médico del internado se da
cuenta de que ya no existen en el mundo personas como
Michael K.
aie en eae libro dedico unat piginas a ete personae
de Coetzee, en relacidn cor It ilea de no defini
TR
100 Cantor Sxuxan
~ No comprendi por qué Michael K abandoné su trabajo, y
ddadas sus dificultades, pretendiera atravesar un pafs en gue~
7a, sin armas materiales ni espirituales como para poder
defenderse,
ePor qué a las personas con deficiencia mental se las piensa
Como ineapaces de otro trabajo que no sea el de barrenderos?
Bs conmovedora le secuencia en que muere Ia madre y él
esparce tus cenizas y se echa a andar cotno si nada hubjera
ocurride, «
‘Me perturb
iderase a a
Fabia necesidad de que a Michael K, con todas sus des
gracias, tambiéa le pusieran labio leporino?
Por cierto, bay aquf una pregunta anteri
lncién a este tipo de leoturas y sus trampas diddtican zg li
teratura no es alteridad? ~aui cuando la tentacién
Ja pregunta més bien como: qué literatura n0 et
‘Una respuesta incorrecta seria Ja de entender
Particularidad subjetiva y, en mu versiSn extreme, identifies le
alteridad con la locura o con Ja discapacidad como es freeuen.
hacerlo. Vendrén.a nosotros, asf, extensos pasajes de obras
i ia que aluden a esa identificacién entre
Oalienacién, entre slteridad y ceguera, 0
ojos, etoéters,
Dasopmpncax ax Lavovasn (asenipaD, xpcruna x sscnsruea) 101
La alteridad de
en el gesto del
te, asf, dos veces
tor y diferencia se
La lectura y el miedo
El momento en que
bla. Bl instante tinico, indir
del Leng
eng
je siente y piensa, pero no ha-
®, Original en ef que uns parte
etura ee vuelve enfermedad peligrosa. La lectura,
En a Fedro, Platén svees, para condenarlo, un extra~
fo Lenguaje: hete abt que-alguien habla y, sin embargo,
nadia habla; as de hechovun habla, pero ella no piensa
om lo gue dice, » dice sierspre lo mismo, incapas de os
coger a sus interlocutores, incapaz de responder si le in
Esaje hablade, donde ef haSla estd segura de encontrar en
bs presencia de quien la expresa una garantis ovine
(Blanchot, 2009: 35), :
Hubo un tiempo en que la lectura provocé un cierto tipode
compromiso existencial en relacisn con la vida de
contenidas en los libros y, ademis,
ds de uns forma de vida persons),
con ellos. He a
de Ie novelfstic:
que estuviese en consonancia
cter fiundamentalmente pedagégico
lo XVTIL: un tipo de texto que servi-
ra como una crientaciéa, como una Bula de comportamiento,
que umine moral de care al futuro; un tipo de texto, ademér
Gilg Presentaba no sélo vides victuosas 0 auntas sino tambiée,
‘viclosas e infames y gula por completo
de Tas dos otras tipol ales de la époce: la
je provoca eatupor, no dice pero dice. Bl segundo.
i
{
102 CumsorSesan
literature religiosa y los tratados 0 manuales preseriptivos del
comportamiento
ciaron una guerra a muerte contra Ins novelas, por cons
atentatorias y desestabilizadores de las vidas personas y de
inetinuciones soci . a yeu
___ Silas novelas reflejaban insatisfac
intranquilidad, desatosiego, desconfianss
in, deseos ambiguos,
etedtera, bi
crear un mecanismo pedagégico que contrarres
clad, le confsié, el dentin, el ake que pro
pérdida de orientactén existencial de los individuos lecto
Pero el miedo, el miedo a la leeturs, el miedo al libro, el
miedo moral a leer, el miedo corporal «leer y sus efectos ines
perados, con muy anteriores al surgimiento de eso que llamamos
Uteratura y de eso que Hamamos novela.
Ese miedo quizé tenga que ver con Ie impresién de las pa-
8 el abandono de In oralidad en presencis, con lo que
jue conjura la exterioridad y que
relacién entre la intimidad y le
‘Miedo como temblor, temblor como veneno: “VEneno len
10 (.) gue fluye por las venas; [a leaura era un rapte det
elma. Este arreheiamiense, a lat ojos del Creador, equtvatia 0
una perdicién socal y aungue sdlo durara mientras durase Ia ,
espectéculo transformista di or, avin hoy,
todavia ahora mismo leer signifique, sobre todo, no querer cara~_
~39-
[Davornocas nu tenouase (sermarpan, encroma y wscmrruna) 103
bier de pépina, no querer avanzar en el destino del texto, no
‘desear ningén final, sino puros instantes entre-medios,
La lectura y el pasado
No se trata tinicamente de cementerios, lipides y muertos,
de presentes y de ausentes, de latidos y de olvi
de un suelo que se pisa ¥ otro, su contratare, el vacfo oscuro y
hondo donde se yace, No se trata de prester atencién apenas al
mundo que eaté por encime: también eatf el mundo de antes,
la anterioridad de este mundo.
No es posible sentir y pensar ef mundo por aquello que
ceurre adlo en su superficie, en el aqufy ahora estrecho, en la
mezquindad del presente. Tampoco es i i
de verdad i olrcunferencia dl munde
pensadas apenas como tradiciones inedluimes, deteni
facha, confundidas con ef orden pétreo de loa museos, los te-
soros ocultos y los archivo:
te,
entrafis, en sus gases retorcidos, en sus dtomos Iicidos, en los
minerales que nos sostienen. El mundo esté boquiabierto. Bn
‘su duracién, hubo quienes ya escribieron estas palabras. Du-
ante su inménso lapso, hubo quienes ya imaginaron eémao es el
mundo, Durante su expansién, hubo quienes al vivir, murieron.
El mundo se compone de todo lo que ahora vemos y escu-
chamos y tocamos, sf ¥ lo que vernos, escuchemos y tocamos
naci antes, antes de nosotros, mucho antes deli
pudigramos saberlo.
No hay nada més erscto que la muerte:
direota y extrema, absoluta y brumosa. Mis alld de los rela
‘que hacemos los vivos, la muerte es la ltima prueba de nuestra
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Taylor y BodganDocument22 pagesTaylor y BodganGuadalupeNo ratings yet
- Juventud y Escuela - Un Estudio de Caso Acerca de Cómo Los y Las Jóvenes Construyen Su Experiencia Escolar en Contextos de PobrezaDocument110 pagesJuventud y Escuela - Un Estudio de Caso Acerca de Cómo Los y Las Jóvenes Construyen Su Experiencia Escolar en Contextos de PobrezaGuadalupeNo ratings yet
- Psicosociologia Del Entendimiento EscolarDocument12 pagesPsicosociologia Del Entendimiento EscolarGuadalupeNo ratings yet
- Marinez SalgadoDocument6 pagesMarinez SalgadoGuadalupeNo ratings yet
- La Transferencia. Freud S.Document17 pagesLa Transferencia. Freud S.GuadalupeNo ratings yet
- Luque Yo Tengo Problemas de AprendicionDocument25 pagesLuque Yo Tengo Problemas de AprendicionGuadalupeNo ratings yet
- Copia de El Tratamiento Psicopedagogico-M Muller.Document14 pagesCopia de El Tratamiento Psicopedagogico-M Muller.GuadalupeNo ratings yet
- Cuaderno de Cátedra OVO 9-5Document124 pagesCuaderno de Cátedra OVO 9-5GuadalupeNo ratings yet
- Sobre La Dinamica de La Transferencia. Freud, S.Document10 pagesSobre La Dinamica de La Transferencia. Freud, S.GuadalupeNo ratings yet
- Narda ChercaskyDocument10 pagesNarda ChercaskyGuadalupeNo ratings yet
- El Niño Del Dibujo Cap 5 - Marisa RodulfoDocument53 pagesEl Niño Del Dibujo Cap 5 - Marisa RodulfoGuadalupeNo ratings yet