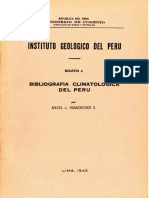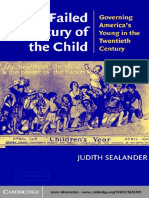Professional Documents
Culture Documents
De Trazegnies
De Trazegnies
Uploaded by
Jose Mogrovejo Palomo0 ratings0% found this document useful (0 votes)
67 views50 pagesOriginal Title
de trazegnies
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
67 views50 pagesDe Trazegnies
De Trazegnies
Uploaded by
Jose Mogrovejo PalomoCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 50
FERNANDO DE TRAZEGNIES
LA IDEA DE DERECHO
EN EL PERU REPUBLICANO
DEL SIGLO xIx
PARTE SEGUNDA
DERECHO Y MODERNIZACION EN EL PERU
DEL SIGLO XIX
CAPITULO I:
LOS MOMENTOS INICIALES DE LA *
MODERNIZACION “TRADICIONALISTA”
Adin cuando la Independencia del Peri fue proclamada el 28 de Julio
de 1821, el pais continué en guerra contra Espafia durante tres afios mas;
por otra parte, la alteracién del orden establecido habfa sido muy profunda y
ello exigi6 un lapso considerable de asentamiento de las nuevas fuerzas en
juego. Es asi como puede decirse, en términos generales, que los 20 aitos si-
guientes a la Independencia se caracterizaron por una profunda inestabili-
dad. El Peri se convirtié en una agitada repiiblica en la que “se sucedfan
entonces motines de cuartel, pronunciamientos de guarniciones, estallidos
populares en contra de regimenes desprestigiados, conspiraciones, prisiones,
destierros, correrias de montoneros. Las Cartas politicas y las leyes
reguladoras del Estado y de sus instituciones cambiaron con frecuencia. Lo
normal result6 vivir al margen de la normalidad y fueron escasos, cortos y
telativos los periodos de legalidad”™.
Durante el perfodo entre 1821 y 1830 se acentué la importancia relati-
va de la agricultura dentro de la vida econémica nacional. En la Colonia el
pais era basicamente minero, con una importante vida urbana en Lima debi-
do al hecho de que esta ciudad era la Capital de uno de los mayores
Virreinatos espafioles y, consecuentemente, albergaba una administraci6n
numerosa. Por esta misma razén, en Lima se habia desarrollado un cierto
grado de actividad comercial y una incipiente industria local de cardcter
36 BASADRE, Jorge. —"Historia de la Repiiblica del Pers”. Sta. ed, Editorial Peruamérica S.A.
Lima, 1963, . II, p. 545.
41
smpresas comerciales 0 industriales,
‘para creaslos no recibfan mayor
i hasta el auge de}
ve nos generals, persiste ug
Colerain wmontacto con el mercado extemo. Conse-
eo rele pr mporiancia, reinsauréndose un parroquia
nement 18 et TOE caciones se deterioran y el campg
ico
foo ecdri
rmovidos todavia por bueyes 0 mulas; es recién
+0 int vecina a Lima intoduj el uso de a msquna de
en 1941 que una uido era vendido en Su mayor parte en el mercado na-
a rao que era exportado a Chile. Esta exportacin se
~~ eae dificultada durante las primeras décadas del periodo
ae ‘ea ran dela politica econémica chil
ss i del azica eV cS
las y el precio del az
ais inna de Jos afios siguientes afect m
oc, que baron hasta regesar a Tos antiguos nivees; lo que origin una
ev as esta vez de origen econémico— porque esos precios no esta-
tan en lan con los cuatiosos capitals invertidos en restalecer las ha-
cienas que fabian tenidoen cuenta los precios de la época del alza, Es en
estas cirunstancias que se pretende abolir legalmente la esclavitud e im-
DEL CASTLLO, meso Pe 120-120 side dra cpa”.
2 fod Bator Roos Capon ines A Lina 72, p18
‘onal de Clr Lina, 1977.
Plantar el trabajo del campo mediante asalariados, los que debfan aumentar
los costos de in. Examinaremos més adelante o6mo el Derecho re-
flejaré las contradicciones entre Ia idcologiay los inteeses inmediatos de
Jos grupos dominantes durante este periodo,
La estructura social de la Colonia soports profundas transformaciones
‘con motivo de la Independencia, La aristocracia local perdié sus titulos de
nobleza y sus propiedades; al punto que casi podria afirmarse que la arsto-
cracia tradic i
te la posi-
lase dominante, Dado que el empobrecimiento de la aristocracia
ra el resultado de una crisis general producida por las gu
sucedieron entre 1821 y 1841 con sus exigencias de cupos y sancio-
reclutamiento como soldados de los trabajadores de las haciendas,
1 de una dificultad en 1a readaptaci6n de mereados por
3 sistema colonial y enfrentarse a los mercados m
capitales suficientes para comprar tic-
jores para lograr el poder social sobre
EI fracaso de la “revol
Dretendi6 sustituir las estructuras tradicionales por un modelo liberal, obede-
ci6 8 que, como sefiala Macera, no tenia detrés una clase social poderosa
ue la respaldara ®,
Jorge Basadre sostiene que las guerras de la época crearon un “vacio
social”. Este vacio fue Henado con una clase media conformada por los po-
social” propugnada por Bolivar, quien
ticos de la Independen
‘mo, como parte de una lirigemte
dentro del pais®. E1 Ejército fue el canal de promocién social para indios y
41 BASADRE, Jorge. Opcit p.553y Va X (1964) p.4729, ae
42 MACERA, Pablo —"Modoe de a peroana in Trabajos de Historia
(Gf. tumbién MARIATEGUT, José Cat-
los — "Siete Ensays de Interpretacin dela Reali Perna. Biblioteca Amauta, Lia,
1959, pp. Ty 56
93-1431 a) eo
smponante el Ejército no intervino directa.
ips Pro —10 eS ganas Con excopeién de algunos
een be insaac ‘uotra y que se incorporaron a la
fornia Pr omanticas que slo producia perturbaciones de
ana farsa te rm aa el éxito de 1s negocios *, Es muy significativo
atl el S. XIX y comienzos del 5.2% a politica que
Hamara Partido Civilista, por oposi-
‘presenta a as cases adineradas ©
i a gna cdo la arstoracia habia perdido su poder socal
sera una nueva clase econémica la que asumiria el papel dirigente des-
turismo, es importante tener en cuenta que los patrones
preservaron durante este perfodo gracias al
pues de! Primer Milt
y que s6lo fue Menado en forma muy
socio-cultural de la Coloni
vaio social que hemos mé
superficial y episédica por
Ios ieaes sociales de la Colonia; y ¢s asi como los valores aristocraticos se
conservaron a través y a pesar de la cambiante situacién personal de los
arsdcratas: los antiguos ideale de Ia nobleza y, particularmente, la fideti-
dal tipo wadicional de estraificaci6n aparecerén constantemente a lo lar-
‘0 de la Historia del S. XIX en el Pend, entretejidos con los valores “moder-
ito econdmico, libre competencia ¢ innovaciGn; y esta extrafia
consttuird la base de la consciencia social de la naciente “bur-
Es en este sentido que puede decirse que, a pesar de que la antigua
atistocracia colonial result6 notoriamente empobrecida en raz6n de las gue~
“44 BASADRE, Jorge. Op cit. Vol X (1964), p. 4740,
4
mn gran parte de las sementeras, del
iendas y minas “, a pesar de
ia después de la Independencia quedé in-
Preservado fue el sistema, las jerarquias, los
0 asignado al Derecho durante estos
itacién del periodo y las contradiccio-
‘conservadorismo politico: su aspiracién
Peni se convirti
iracién liberal— para ser considerado ciudada-
de tener una propiedad o realizar algin tipo de
iyéndose expresamente de la calidad de ciudadano
Constitucién de 1823, art. 4: "Sila nacign no conserva o protege los derechos leitimos de
todos los individuos que Ia componea, sac el pacio socal”.
48 Constnuidn de 1828, a. 149,
45
WVO corta vida y fue reemplaza-
1920. ¥ es recién en esta fo-
78 Constitucién declaraba: “Nadie nace esclavo en el i
— €n él alguno de esta condicién. Queda abolido el come at
eee Programa conservador tenfa una conce
ercana a la de los liberales. El Estatuto Provisional
San Martin durante la Guerra de Ja Independencia eauheos gis pues
tor” —el propio General San Martin— “arreglaré el comercio interior y ex-
terior conforme ios liberales de que esencialmente depende la
rosperidad del pais no cabe duda alguna sobre el conservadorismo
del General San Martin y de esta primera Ley constitucional que ereaba un
Consejo de Estado conformado por algunos de los Marqueses y Condes de
Ja nobleza peruana *. Quiz4 la mayor diferencia entre liberales y conserva-
dores se encontraba en el terreno politico, antes que en sus concepciones so-
pein de la sociedad muy
Torre-Velande. La vacante que queda se lienaré en lo sucesivo",
46
ia que ceder el
sjemente tendria que
‘bas tendencias presentaban wt
calificaban repro-
vo: art ismo, al que
ign abierta de yy, de otro istancia cultural ¥
eae co ona ns refnaas iter ee demasiado
vepraciGn igualitaria en términos de mercado.
es como Tos conservadores pensaban que era neceAt
‘de modernizacion, de manera que, siempre cuidando evi
un cierto grado oe vociales o una desintegracién cultural, cl pafs pudiera
amact re ferencia entre Ins dos tendencias estribaba ma
pers La en. ca pen meso
evadores querian avanzar lenlamente y consideraban que 1a Ht
sr Sabo ios cambios dentro del orden era a través de Gobiemos
ae seevetmbio, los iberales pretendian imparts un ritmo més scelerado
a ia wansformaci6n y ereian que el tinico modo de garantizar la modem
ign era adoptando las formas politicas mAs cercanas a los
Gemocracia liberal. Y es as{ como la clase media intelectual
el programa liberal, mientras que los terratenientes —més
‘apoyaron el programa conservador. Es muy significativo que
‘como José Marfa de Pando, limefto, educado en Espafia, quien leg6 a ser
Secretario de Estado de Espafia durante los tiempos de la Colonia y quien se
convirti6 en el portavoz de los terratenientes azucareros contra la abolicién
de la esclavitud, fue también uno de los promotores de 1a Constitucién Vita-
licia de Bolivar y el asesor principal del Gobierno conservador del General
Gamarra.
Sin embargo, los cambios producidos por las leyes republicanas du-
rante este periodo no se orientaron a la introducci6n franca. de una economia
liberal de mercado, a pesar de la dectaracién constitucional en el sentido
‘que s6lo el liberalismo aportaria el progreso descado; por el contrario, tales
leyes aseguraron las bases de una estratificacién social que se negaba a so-
meter sus privilegios al cuestionamiento del mercado, En realidad, durante
los primeros tiempos de 1a Repiblica no existié preocupacién mayor por
crear un orden juridico adecuado para el desarrollo de una economia liberal.
El interés prioritario era basicamente la organizaci6n del Estado, antes que
41
establecer las condiciones legales propi
Drivadas. Es asf como, a pesar de que
Cedieron durante esos afos,
durante toda la primera mitad : incluso ya habfan sido de-
‘rogadas en Espatia: la preocupacién fundamental del Peri independiente era
ta de las Constituciones (6 entre 1821 y 1840) antes que lade los Cdigos.
i peruano data solamente de 1852 y el primer Cédigo
Asimismo, las leyes tendientes a abolir ls limitacio-
nes tradicionales ala tansferencia de propiedades —tales como los mayo-
razgos y las capellanfas 0 vinculaciones laicales *— se promulgan ya desde
1828; sin embargo, no tienen verdadera aplicacién sino hasta 1849 **. Por
otra part, se dieron nuevas leyes y se aplicaron étas en forma muy stricta,
Cuando tales leyes servian a los intereses de una minoria que pretend
incrementar su patrimonio y consolidar su poder econdmico, Es asf como el
‘nuevo orden legal inspirado en las premisas liberates, era utilizado con fines
‘muy ajenos a los del liberalismo.
Hay tes casos particularmente ilustrativos de este uso contradictorio
‘del Derecho: a) la divisiOn de las tierras de comunidades de indgenas; b) la
venta de las tieras del Estado; y ¢) las leyes sobre la abolicién de Ia esclavi-
‘ud,
1.— La divisién de las tierras comunales
logia liberal qué predominé durante la Independencia era con-
istencia de terras de comunidades, fundaciones u otras asocia-
les de cardcter no lucrativo. Se pensaba que la propiedad
comunal de la tierra habia hecho decrecer la productividad porque no haba,
Competencia entre los co-propietarios y porque la sancién econdmica contra
Ja baja productividad —la pérdida de la propiedad— era evitada en virtud
posiin de as ricas familias burguesas dela Colonia.
BASADRE, Joge-—"Histora de la Replica del Pers”
(Gftambin Manuel FRAGA IRIBARNE, Prlogo al libro de Jost
“Las Constncions del Pens”. Ediciones Cultura Hispénica, Mai
48
5
jenables a cualquier objeto que pertenezca
quebrar la propiedad comunal y
nos indigenas que eran miembros de la comunidad. Ya hemos destacado
ue estos esfuerzos no obtuvieron resultados inmediatos en relacién con los
thayorazgos y las vinculacioneslsicales, que afectaban a los grandes propie-
tarios. Por el contrario, las leyes relaivas a las tierras de indigenas tuvieron
pastante mayor éxito y muchas propiedades de comunidades de indfgenas
fueron divididas. : i
ee pero a situaci6nresultante no fue preeisamente la creacién el cam-
pesino individual con mentatidad utiitaria que entraba en competencia a tra-
‘vés de un mercado, Los campesinos indigenas carecfan de una mentalidad
cempresarial, no razonaban en términos de progreso econémico o célculo de
beneticios; y no tenfan tampoco los recursos econémicos para cultivar indi-
mente sus tierras. Por estas razones, en muchos casos vendieron 0
‘en muy malas condi-
asf la tierra fue acumula-
la ayuda de las
les que respaldaron siempre al hacendado y
presionaron al pequefio campesino a fin de que se sintiera obligado a ven-
der. En esta forma, las medidas liberales produjeron un resultado distinto al
ideal liberal que las, el comunero indfgena no se convirti6 en el
pequefio empresari jornalero o en un
feudatario (yanacén, compaftero, colon, partidario, etc.) al servicio de un
reducido mimero de grandes propietarios *.
2.— La venta de las tierras del Estado
Contrariamente a una creencia bastante difundida, no parece exacto
que la encomienda colonial sea el origen de la hacienda o plantaci6n del Si-
glo XIX, sino més bien la venta de las tierras pablicas que se produce du-
rante la época republicana *,
‘$6 Constiucin Polis de 1828, an. 160,
‘57 BASADRE, Jorge— Op. cit Vol. (1963), pp. $86-Ty Vol. X. (1964),p. 4704.
58 MORSE, Richard M—“The heritage of Latin America” in WIARDA, Howard. (e). “Poli-
49
gear om en nero Gon a
rans exes wn ldo, machos de 10s angus derechos revere
tl, es dives. 1a Colonia por fal de pago de tributos 0 por otra ett
Exo yu el derecho a a vida dol encomendergs oe
Se ete imente entre 1os afios 1718 y 1721 2, POS
ow én colonial confist6 1a hacendas de Io jen,
Si tro lado, las tierras de ta Inqui :
Fe alnea, al products la Independencia, el nuevo Gobiema oot
fisc6 por raones de guerra las teras de espaioles que aban luchado en,
tra los Ejércitos libertadores y que luego retornaron a Espafia, abandonandy
sus propiedades. Paralelamente, Bolivar desarrolla una politica anticlericg y
por Decreo de 28 de Setembre de 1826 ordena la supresion de los Conve,
tos con menos de 8 religios0s, debiendo ser administradas sus propiedades
porel Estado. Todo ello hace que el Estado sea propietario o administade
dde numerosas haciendas.
Sin embargo, hacia el fin del S, XIX el Director de Rentas, MEF. Bye.
no, en su Memoria de 1878 dectara—confirmando lo ya expresado pore]
anterior Director de Rentas, don José Manuel Osores, en 1870— que para
esta época el Estado tenfa un mimero muy pequefio de propiedades ®, ,Qug
habia pasado entre 1821 y la década de 18702.
La mayor parte de los bienes nacionales, como el mismo MF. Bueno
Jo explica, fueron transferidos a manos de particulares en forma definitiva.
‘mente irregular, y el Derecho fue un eficaz instrumento para lograr este pro-
Pésito, Ante todo, cabe seflalar que nunca se hizo un inventatio de tales pro
piedades del Estado y que su administracién fue conducida en forma absolu-
tamente desordenada. Pero, ademés, las leyes y reglamentos relativos a estas
propiedades cran incoherentes y produjeron situaciones muy confusas “., Al-
unas de estas ticrras fueron transferidas a particulares en pago de servicios
Prestados al Estado. En otros casos, fueron vendidas a precios insignifican-
ties and Social change in Lavin America. The Distint Tradition”, The Universit of Masse-
hse Press, 1974, p45, :
9 Loci.
© _BASADRE, Jorge.—Op, cit. Vo. I (1963)
af een ». (1963), p. 609.
50
tes porque el Estado, bajo las presiones econémicas originadas por las gue-
‘ras, acept6 en pago los documentos de la Deuda Interna a su valor nominal,
a pesar de que estos documentos estaban cotizados en el mercado en s6lo un
10% de su valor nominal: en esta forma, las personas con dinero en efectivo
podian hacer pinges negocios de cardcter especulativo ®. Ante lo escanda-
Joso de la situacién, estas ventas de tierras fueron declaradas nulas por De~
yendo las tierras hasta que la situacién se aclarara. Y la ley de 28 de No-
‘viembre de 1839 —promulgada solamente en 1846— fij6 un plazo para que
fera a los compradores las sumas recibidas como precio; en
i6n legal qued6 establecido que si vencido el plazo el
ccumplido con devolver las sumas recibidas, las tierras
serfan consideradas legalmente como propiedad de los compradores, sin te-
ner en cuenta la irregularidad de su origen. En algunos casos esta ley permi-
tia que fuera el comprador quien podia decidir entre devolver la tierra o ha-
cerla suya definitivamente mediante el pago de una renta ®, En realidad, se
trataba de una suerte de Reforma Agraria al revés, por la que el Estado se
desprendia de sus tierras y las entrogaba a grandes propictarios particulares.
Finalmente, el Cédigo Civil de 1852 —inspirado en los planteamientos libe-
rales que propugnaban la facilitacién de las transferencias de propiedad en
general y la consolidacién de los derechos de los propietarios a fin de pro-
porcionar seguridad juridica— parece haber tenido el efecto de otorgar un
ccardcter legal a través de la prescripciGn a aquellos titulos de propiedad que
eran dudosos o decididamente ilegales en su origen.
3 Los primeros titubeos sobre la abolicién de la esclavitud,
El andlisis del rol del Derecho en Ja abolicién de la esclavitud en el
Peri, revela las contradicciones y tensiones que se producen entre la ideolo-
fa y los intereses concretos en juego.
‘Desde la Independencia misma en 1821, el General San Martin procla-
2 Thi. p.583,
8 Mhid. pp. 607-9.
SL
iva abotiion dela esclavitod: y 18S razones en tg
ig son patcularmenteiustratvas dels congas
Ta época, como Io ha ‘sefalado Luis Pasara “. De un lado, San Mango de
“el mis santo de todos los deberes” y que
we a abolicign es “el ¥ que
ae es atu” eigen et mods sae a mentalitag se 22
na”, que aspira a crear Und id de hombres libres ¢ iguales, yo, ne
De otro lado, San Martin considera que es ime Me
‘el interés de Jos propictarios”. Por consiguicnte nyo
tase 2 tales premisas, el Decreto de San Martin declara cee Ea
vMpvos nacios en el Penta partir del 28 de Julio de 1821 “serdn titres
zarin de los mismos derechos que él resto de los ciudadanos eae y Bo.
Exe es el razonamiento que encontramos muchas veces a lo largo de ln nn:
toria del Pend y que produce un ordenamiento juridico de carcisicas
ticulares: consiste en un esfuerzo por conciliar lo nuevo y lo viejo, los vic,
we vmodemizadores y Ia tradiciOn, es decir, lograr una modemivacion vy
afectar ciertas bases de la estructura social.
La Constitucién de 1823 prescribié en su articulo 11, que ya hemo
citado, que el comercio de esclavos quedaba abolido y que nadie nacia ral
clavo en el territorio nacional. La misma disposicién fue repetida en la
én sin
el que se estableci
trata de negros. Pero en 1833 apareci6 1a “DeclaraciGn de los vulnerados de-
‘mos resumirlos en cuatro grandes tipos'de afirmaciones.
Pando intent6 respaldar su posicién con el peso de la auet
tentar salvar la dificultad teérica, y para ello utiliz6 el ejemplo de los Esta-
dos Unidos de Norteamérica, un pafs liberal pero que conservaba la esclavi-
64 PASARA, Luis.—"El rl del Derecho ena época del guano" in Derecho :N*,28,Lima,
1970, p.28. &
52
Sass
au En segundo lugar, Pando s©apoya en conde ceiee a ane
ri sands 70 as gan alt fs ae
de produccién ocasionado Pot Ono gratia; 10 cual afectaré toda /
jade 0 vr ce ga, io uso de argues de tio SOc
economia atti preparados para vivir en libertad, sin un ammo Ge los
To conducira a que “labradores tran-
tbundos o bérbaros saltea-
rn cuarto lugar, enconizamos 10s argumentos de cardc-
dia gran importancia en la Declaracion. Bl ariculo 165
establecfa la inviol
ten caso de expropiacién; y el articu
gn. Pero en el caso de la abolicién de la esclavitud,
mrceula el argument de Pando, sen procedido a una contise asin al de-
ree eies a los hijos de esclavos Ya que se habia privado a tos propieta
cra estos legitimos derechos sin compensaciOn alguna *. Estos argu
Tos fos esprimidos para defender una posicién tradicional, nos muestran
ards on qué medida 1a mentatidad de los grupos tradicionales habia co-
i ideas “modernizadoras”. En ningin mo-
\d en el Derecho Natural, Esto hubiera
porque las corrientes jusnaturalistas predominan-
sta e igualitaria,
tad en términos
tes en esa época
que sustentaba el
jusnaturalistas hul
razones apropiadas, 1o que sobrepasaba el marco de lo filos6ficamente posi-
ble en tal tiempo. Por este motivo, un hombre eminentemente tradicional
como Pando prefiere adoptar un razonamiento j
liberal de respeto absoluto de Ta propiedad y en
coat Sin embargo, el General Salaverry, quien se autoproclamé Jefe
Uupremo de la Repiblica en 1835, legaliz6 el comercio y 1a importaci6n de
65 BASADRE, Jorge—Op. cit. T.11(1963), p. 554.
53
an Decreto —inconsttucional— do 10 de Marzo
ve pia fue consolidada por la Constitucion de 1839
tuvo la norma “Nadie nace esclavo en la Rey
del comercio de negros; 1o que perm!
on fora del Pers. Una ley de 29 de Noviembre de 1939 esiahgg,
ose atv decarads Hibs po el Decreto de 12 ‘Aton
ae gustan bj para de Hos amos de Sus padres hasta
a aos. Bn realidad, tera una forma de Promogar la esclayi i
sod aticional no previsto por el Deeeto de 1821, Esta ey de
an enti inenconamente, sea Pisara —a los que habian sgg a4
tos que dzjaban de srt (ibertos) con Tos que nunca aban sido exc
lavGino ciudadanos libres por haber nacido después del 28 de Tule de
fot, yes ast como esta confusiGn ce un nev tipo de esclavitud conve
ambre diferent (stronazg0): 10s propictarios de ierraspodtan disponer aa
neqros pricicamente sin paga (el patronazgo ae
para uabajar en la haciendas de la Costa; y ni
parse por carga pasiva que representa la man
to legaba a una edad que lo hacfa inGtil para el trabajo, porque en ese mo.
tment tales libertos se convertian en hombres libres y el amo no tenfa obi,
¢g2ci6n alguna de velar por ellos. Cabe sefilar que este derecho sobre
perto” —que no era considerado esclavo ante la ley— era transmisible; de
manera que, por una via indirect, se restablecfa el comercio de negros, En
realidad, la esclavitud va a ser definitivamente abolida s6lo en 1854, como
veremos més adelante #,
‘Una muestra particularmente notable de la ambigtiedad reinante en
torno al problema de la esclavitud es el relato del encuentro del Presidente
de la Repiblica don Luis José de Orbegoso el 12 de Noviembre de 1834
con los negro de la hacienda de San Pedro, ubicada en el Valle de Lari,
propiedad de los Padres de San Felipe Ne el cronista que formaba
parte dela comitiva de viaje del Presidente: “Lleg6 aqui S.E. a las cinco de
la tarde y fué recibido por su alojador con las consideraciones de amistad y
respeto, Le obsequi6 con una vistosa y abundante mesa, en la que rein la
de 1835,
ConstiuciénPoltica de 1839, an. 155%,
PASARA, Luis—Op. cit,p.29.
‘Info. pp. 10-172
g Bae
fa unida al content, y 2 una urbanidad cortesana, Terminada ésta se
Eun motivo de admiracién que despertaron en su alma sen-
én, La negreria de Ia hacienda, que acostum-
tin finalizar sus trabajos darios dirigiendo sus preces al ciclo, entoné en va-
vidos cantos, los himnos eclesifsticas, que si no se hubiera ‘ofdo y visto,
{que los que los entonaban eran os mismos seres .
« ddenetan est desarolio son elocuentes Ia exportaciOn €®
1871 alcanzaba a 4,500 toneladas de azicar: en 1876 la exporiacion ¢$ 7
$5,370 toneladas, o que significa que en 5 aflos Ia exponacn fué més de
wo veces mayor ™, Este desarrollo es de tal naturaleza Qe pronto coloca a
ta agricultura azucarera peruana entre las primeras del mundo; al punto que
gn 1879 se la mencionaba en sexto lugar en 1a produccién mundial ™. La
co juacién monetara financié cl desarrollo de esta industria Pome, au
smonud as uiidades en soles, facilit6 el pago de los eréditos ¥ abaraté com-
parativamente Jos jomales ™, En esta forma, se produce unt tranferencia de
Poder econsmico de os sectores no exportadores en favor de los sectores
Prportadores por Ia via dela devalucién monetaria que perjudica a los pri-
‘heros y beneficia simulténeamente a los segundos.
‘Ouro elemento significativo lo constituye el tipo de actividades que
ejercen las Compatfas comerciales més importantes. Dejando de tado al
trupo exportador, las Compafias privadas con mayor gravitacién en la vida
sconémica del pais son las que en una forma u otra estén vinculadas al Esta-
do y a los servicios piblicas, ya que es solamente éste quien puede ofrecer
posibilidades de grandes negocios: Compania de Obras Piblicas y Fomento
del Pera, Compania para la fabricacién del hielo, etc. ™*.
Un caso de 6n del Derecho en esta época que merece un estu-
dio especial es el del salitre. Es de lamentar que hasta la fecha no se haya
producido una investigacién juridica sobre la reglamentacién de 1a explota-
ci6n del salitre durante el siglo pasado; tal investigacién podria resultar tan
rica en perspectivas como la del guano, con el agravante de que Ia actividad
salitrera nos conduce incluso hasta la guerra. Es alrededor de 1870 que se
descubren las posibilidades econémicas de este producto y siempre como
consecuencia de la Revolucién Industrial en Europa, la correspondiente de-
Es en esta misma dé
wn desarrollo tecnol6gico
fe propiedad de las haciendas dedicadas a este c
Las cifras que
12
1B
14 "Las planacionesazicareras andinas" (1821-1875) inTrabajos de is-
tori ara. Lima, 1977, p. 228.
125. BASAL V.G960), p. 2082.
126 Ibid p.2083.
B
jas que protegen al trigo nacional, 1
ura ingesa de aumentar su producti 2 Ben.
ara competr con el trigo francés en 1904
diante el uso de fertilizantes P*
Inglaterra. A diferencia del rano que pertenece al Estado y que s6lg mismg
In, ponioles s comersaizaci, el sli es cones © con.
piedad al sector privado, Verdaderamente, seria interesante ae Pro.
Jiterencia de regimenes obedece a un cat i en las concepcionee °°
tilizaci6n del aparato jurfdico con may influencia det beraian ha
10. En
progresivo ala exportacion
_que completa el piedad privada e Topieee pee ce
sae on as cagaspablicas. Sin embargo, este impUesto no esa € Colabo.
ert that elite actedees te gt
picommmnce cae
‘sivo, Seria importante conocer n 14s razones e intereses ques
fTucniaron ese cambio de acttud. Sin embargo, en via de re ss ae in~
dole ey correspondiente se faculta a los productores a ex slamentaci¢n
agando al Estado la diferencia entre el precio de am
1873, Pardo propone un
mente, P
de
venta menos 10 centavos que consttuyen la comisiOn del Esta
we ever, Pura comprender Ia signiticacion real de esta moifeace,
seria indispensable realizar un estudio econémico que nos ts
las repercuiones de esta medida, asf como efectuar una invest ie
de las fuerzas poitcas y las ideas sobre el Derecho que ial oo age
: eros y se le faculta para expropiarlos. Pero
ace . Pero a su vez el
rin un gue de empress privads —bsiaments los exo Taos de
map ayes representaban a ta clase dominante— para
eee oe, concrcalicen l sate y agen ls eeifadas
casio es prtactrspivados or la compra de sus ycimintos. Es
yen con tl objeto la Compania Salitrera del Pera, En
19 Wid 7 208,
"
fas saliteras di6 lugar también >
cexpropiacién dé
mo dido con 1a consolidacion de la
* continuaban explotindolas pesat
propiedad y haber recibido los
‘coionado la tansferencia de
1968, Estos hechos merecen Ser
for parte de los propietarios d&
anos; 25% cOrres-
franceses *. Sia
eenos os eertificados provisionaley del 8:
smatizados teniendo en cuenta Ue Ja may‘
ahitrras eran extranjeros: lO 30 % pertenecian a peru
pondian a chilenos y 45% eran de ingleses, alemanes
través de un estudio emp!
sos en que s©
peruanos 0 propiedades de 10s Propios
Fraban tal Compania y si paralelamen
‘administradas por 1a Compafifa
pertenecientes a extranjeros, es
tlizacién del Derecho. Térmi
vinistraci6n”, “sociedad anénima’, etc. encubritia
spun de manos extanjeras a manos peruanas y fa oportunidad de realizar pin-
ses negocios para los salitreros peruanos quienes habrian recibido el precio
Y sin embargo seguirfan conservando los yacimientos vendidos sea de facto
yor la falta de eatrega de la posesin o de jure al recibir nucvamente 1a ad-
Peistracion de los mismos por intermedio de Ia Compatiia Sali del
fo cabe duda que un estudio de esta naturaleza aclararia notablemente
i Derecho en el Peri del Siglo XIX y nos ayudaria a com-prender ¥
te, comprobaramos que las sali
"4 del Perd eran més bien las antes
rente a un caso muy particular de
ridicos tales como “expropiaci6n”, “ad-
in una transferencia d& po-
elrol
situar mejor los enfoques juridicos te6ricos.
2234,
2231.
12 Map A cept eon ea cen ne
ie puro cna he oo pore liters de“impe-
Seen cognate oer qocuna veritas
eit nn nor ch one COPEL Dr
1. D. Lais. Op. cit. p. 19. =
18
ios aspectos. En primer lugar, las referencias a ta 4.
yas ia juridicas ponen de relieve el tea aig
tee da at Derecho como ciencia formal y auténoma, En segundos 2
ats al progres evdencia también el xpi modenzadc qt
Ja nueva organizacin de los abogados. Finalmente, la proclamada too
de uniformidad en Ia aplicacién de 1a ley responde a la exigencia Pi idad
ciesiliady seguridad de una sociedad que, en algunos aspcigg yo PR
Jncorporar Ios mecanismos del mercado. tend elnvito y
LOS EFECTOS SOCIALES DEL DERECHO “MODERNO”
1La descripcién de las leyes, la enseianza del Derecho, la organizacién
profesional de los abogados, no constituyen sino la “anatomia” del sistema
jurfdico. Debemos acercarnos algo més y descubrir su “fisiologia”, es decir,
0 planteado en el papel operé verdadera-
del Peri del S. XIX a fin de complementar y
reajustar nuestra idea del Derecho en el periodo estudiado, Por ello es basico
‘preguntarnos sobre los propésitos sociales a los que dicho sistema sirvi6,
Para aproximarnos al “funcionamiento” del sistema, utilizaremos las
siguientes vfas de acceso:
a) el papel del Estado; b) las relaciones juridicas sobre la propiedad
agraria; ¢) la facilitacién de intercambios; y d) la promocién legal de la in-
ddustria manufacturera.
1.— EI papel del Estado
Dentro del ideal del modelo liberal, el Estado prove el poder coerciti-
vo para hacer respetar los acuerdos a los que Iegan las partes en sus nego-
ciaciones dentro del mercado. Asimismo, el Estado provee un orden jurfdico
general que tiende a eliminar todo sub-sistema legal particular, a fin de ase-
gurar las bases de calculabilidad de las partes. Todo ello supone la existencia
de un Estado constituido como un Poder central y neutral, es decir, ajeno al
interés particular de cualquiera de los elementos que componen la sociedad.
Este modelo puede ser desviado de su ideal dentro de una sociedad capitalis-
{a desde el momento en que ciertas unidades sociales adquieren a través del
167
ionales uj.
del mercado y para ¢;
jores. ——
das en ideas europeas,
cias— otorgaron usual.
el campesino indigeng
sioo entre los “patdaros dela libertad” y los patidarios del or °.
toria liberates, quienes en dicha Constitucién plantearon una reor-
i ‘que, segin Pareja Paz. Soldan, estaba basada en un “exa-
lun concepto atomistico y
nica ni al pais como un conjunto de i
tuna tradicidn™"*, Esta Constitucién no
Asi, en 1860 se promulgé una nueva Const-
tucidn que, como antes se ha dicho, permaneci6 vigente hasta 1920 con bre-
‘ves interrupiones y fué la de mi ci6n que ha tenido el pats hasta
{por “personas dotadas de alto grado de inteligencia, moralidad y rique-
416, PAREIA PAZ SOLDAN, Jou —Op, cit p.95
168
titucién legal de un
Gobierno oligarquico,
‘era también el ideal de Manuel Atanasio
Coates. La propuesta fue rechazada porque era demasiado obva, Sin em-
fargo, la Constitucion admitié de manera mds sui
jgnor6 el problema indigena y su anticulo
rdadanos” —con derecho a voto— quienes supicran leer y
de Taller 0 tuvieran una propiedad o pagaran algin tipo
Gobierno oligirquico
fueran Jofes i i
puesto indios, que con: Ja amplia mayoria de la poblacién,
rnormalmente no sabian lee campesinos pobres, las propie-
ddades que tenfan se encontraba ituacién legal muy confusa y se les
sistem:
tidn por los caciques y gamonales que ejercfan el poder de hecho en cada
provincia ™.
Este Estado, controlado por la clase domi
tereses extranjeros desde los prim
a Repéblica y la raz6n también por
tan importante en el negocio del guano". Cuando
ia de capital al Pert, el Gobierno
tario del guano. El medio empleado para transf
decidié usar ese capital
respondia como propie-
ingresos del Estado al
sector privado fué la consolidacién y el pago de la Deuda Interna originada
479. PASARA, Luis, Op. eit p.22.
480 MARIATEGUI, Jos Carlos Op. cit. p.17.
de Consolidacién de 1850, en s6l0 un allo Se pagé la sum
430,00 pesos y se roconocieron edit or un total aproximado de 7
és dela Ley
nilones de pesos. Cualguier documento cupo, embargo o se.
crédito; en esas cond
tos y "ons" crédito. En los tes aos siguientes, a cia deeréditas
de pesos. Con cargo a.una verifica-
{que los mayores beneficiados fueran
dinero como utilidades por el negocio
del guano y lo presaban al Estado; pero ademés eran acreedores del Estado
como tlre dela Deuda Intema, de manera que prestaban al Estado con
‘lls intresesy reibfn ese mismo dinero del Estado en pago de sus cxédi-
tos contra la Hacienda Nacional. En esta forma, los captales que el Estado
a
3
; : 3
3
:
t
i
ca aparentemente general y abstracta, “técnica”, “eréditos”,
sumasadendadas”, etc cn) tea
Otro medio para transfrir el capit
I a capital estatal a manos privadas fue el
ago sina con motivo de la abolicién de la esclavitud. Ya
hemos indicado c6mo los propietarios de esclavos defendian su propiedad
PSARA Li Op. m0,
DE
Tae ee CASTILLO, Emesto—"Pert. 1820-1920: un siglo de desarrollo capac".
Fanos Pans. Campodico Eatores S.A, Lima, 1972, pp 67-8.
170
SS
sumentos legales: se amparaban en que 1a Constitucién ga-
iedad y exigia una indemnizacién previa a todo tipo de ex-
en 1833 con argt
sanizaba la prop
propiacion: ¥
Ia propiedad
‘sostenfan que estas disposiciones eran igualmente aplicables 2
de esclavos. Cuando en 1854 se decret6 Finalmente la libertad
probable que la inten fuera primordial-
stancias para distribuir los ingresos estatales del
‘que la raz6n fundamental de la abolicién de 1a
1eol6gico —era claro para la consciencia de
cesclavitud legal no podia subsistir— aunque la ocasion fue
Deereto de 5 de Diciembre de 1854 fue dado por el
jonario del General Castilla dos semanas después de un
iemo oficial presidido por el General Echenique por el que
e otorgaba la libertad a todos los esclavos que pelearon contra Casillas éste
‘imo se encontraba compitiendo con el Gobiemo oficial para obtener apo
yo popular y, por consiguiente,dié inmediataments una ley més radical y
epeclacular por la que se otorgaba Ia libertad a todos los esclavos, sin que
ete acto estuviera sometido a condicién alguna... con la tinica excepcion de
aquellos esclavos que pelearan en la filas del Gobiemo oficial del Presiden-
te don José Rufino Echenique. La revoluci6n de Castilla result6 triunfadora
y asf qued6 vigente slo la kima de las normas citadas.
‘Ahora bien, ain cuando las razones para decretar la aboli
clavitud pudieron haber sido potiticas ideol6gicas, esta medi
dda como otro canal para transferir capital estatal proveniente
sector privado. El art, 6° del Decreto de abolicién de la esclavitud, dado por
el gobierno provisorio del General Ramén Castilla en Huancayo el 5 de.Di-
cciembre de 1854, establecia: “Queda garantizado el derecho de estos acree-
dores (los antiguos propictarios de esclavos a quienes el Estado les recono-
fa una indemnizacién) con la quinta parte de las rentas nacionales, inclusi-
ve en éstas los sobrantes de la venta del guano”. El Decreto de 9 de Marzo
de 1855 reglament6 el marco legal correspondiente para realizar tal transfe~
rencia, Esta norma dispuso que el Estado pagaria a los antiguos propietarios
tuna indemnizaciGn de 300 pesos por cada esclavo en un plazo de tres aos,
nfs el 6% de interés anual sobre los saldos deudores. La indemnizacion no
variaba por razones de sexo 0 edad del esclavo liberado. E: ular
‘en esta operacién que lai
absoluta de los esclavos, es
m
“tibertos” en un Decreto de 1839 y soy
ado de hasta alcanzar los 50 aflos de Saye al
ao g55 comprometia al Estado 8 Pagar a indemnizaign
‘50 aflos que no solamente eran hom én
‘que ademés ya no esiaban tampen
wersiones™*, Este ampii
si Este ampli
posible sin los benefcios ob
si uno de sus propésitos ng
terrtenientes— podian
yel Derecho esabanactuando como tereno “neutro” de resolucién de ten-
or de Ja propia clase dominante.
1866 del Banco de Crédito Hipotecario que pe
del Estado para financiar a los agricultores prive
‘A pesar de los esfuerzos realizados para impulsar la economia privada
oti acon no se 9a incrementado y los nuevos capitales habian
sido utilizados més bien como inversién en el mismo negocio especulativo
Pablo. — "Las plantaciones azucareras andin
Ts Naa Cae ina 1977999
clase empresarial 7
te, lo expuesto nos muestra que hubo un “uso privaio”
Por consiguier
de Estado y del Derecho por la clase dominant con el objeto de aprovechr
er erdo a os interests de esta clase la nueva riqueza raconl y el orden
de foo estatal desempons el papel de puente —aparentementeneutro— en-
i
tre el Tesoro Pablico y la clase domin
EI Estado no solamente distribuy6 capital entre los grupos privados
sino que adems colaboré con la clase dominante tradicional proporcionsn-
dole un ordenamicnto juridico adecuado las faciidades necesaias para S-
idades estructurales, ain cuando, ¢s preciso re-
tado y clase dominante no fue nunca la de
de ésta siltima sino una interaccién a través de mil-
‘que da origen a constantes vacilaciones.
itadora del Estado se encuentra notablemente ejem-
plificada a través de la historia de la inmigracign china", Abolida Ia escla-
vitud, la agricultura de la Costa se vio afectada por la falta de brazos y la
necesidad de incorporar el importe de los salarios a sus costos de produc
ci6n, En estas circunstancias, un grupo de propietarios agricolas, encabeza~
dos por don Domingo Elias, gran hacendado costeio cuya actuaci6n politica
‘de Cultra Lima, 1977
‘casibn de sefala, anticipandose a la abolic
(que se produce siete alos mds tarde) y a sus ef
ios, fuerzan al Gobierno cn 184 pr ue de leyes sobre Ke
midi. Y es don Ramén Casilla, Presidente de tendencig st
ae In ey de 17 de noviembre de 1849 por la que se tr
‘as praesta inmigocion, considerando “el grado de postacin en guy.
fat agra det pi. En esta ley st nombra“inroductor d cps
te China peisamentea don Domingo Elias y a Yuan Rodriguez, con pry
lepio excusivo (ans. I°y 2° dela Jey mencionada); yy ademés, Ia faclizcgy
cect lega al extero que el Gobiemo paga una prima por colono con
ico (at. 3). Esta prima podia ser pagada de dos manene,
al beneficiario la importaci6n de mercaderias libee
en dinero con cargo —aquf también — a los ingresog
in defini.
el guano (art. 6°).
Los mecanismos juridicos que regulaban la inmigracién china son pay
lament iusratves. El contrato de “engaache", como se denominaba |,
contratacién de chinos para el abajo agricola, se celebraba entre el impor.
tador del chino, representado por el Capitén del barco, y el coolie (nombre
‘genérico de los chinos “enganchados”). El plazo por el cual se enganchaba
el coole era de 8 afos y normalmente recibfa una suma inicial en el puerto
de embarque y la cantidad de cuatro soles mensuales (hacia 1870); sin em.
bargo, de la paga mensual se descontaba el importe de los gastos de viaje
‘desde China al Peri. El patron se obligaba a proporcionarles comida diaria
-y asistencia médica”. Ain cuando el contrato constituia un acuerdo de vo-
luntades y representaba la intencién formal del coolie, es dificil pensar el
compromiso del inmigrante en términos de la doctrina clésica del Dere-
cho liberal que se expresa en el concepto de ta autonoméa de la voluntad: los
coolesestaban presionados por la miseria, engafiados en cuanto al tipo de
trabajo que se les ofrecta,seducidos por el opio y otras diversiones que se
colocaban a su disposcion en los lugares de enganche. Al llegar los chinos
0 Ste
WART, Wat 5
Or AYN conn sy FERNANDEZ MONTAGNE, Ernesto y GRANDA
1 STEWART, Waa.
D1, pct. pT; FERNANDEZ MONTAGNE y GRANDA ALVA. Op. cit
114
1 Por, el importador vendia los contratos a los hacendadas interesados y
‘ast las obligaciones contrafdas por el coolie se wansferian por endoso al me-
jor postor con lo que se produjo una verdadera vena de chinos por medio
de documentos.
Las condiciones de viaje de los chinos al Perd eran teribles y hubo
varios casos de rebeliones sangrientas en los barcos Al llegar al Peri, las
condiciones de trabajo eran muy malas ¢ incluso se wilizaba la tortura como
medio de establocer Ia disciplina en la “hacienda”, Todo ello leva a que por
ley de 19 de Noviembre de 1853 se derogue la ley de inmigracién asidtica
por no haber “correspondido alos destos de la Nac efecto funda-
rental de esta derogacién fué la supresién de la prima por colono chino que
jemo con los ingresos del guano. Es interesante sefialar que
jucen dentro de un clima internacional muy deterio-
ingleses apoyan al Gobiemo de China en sus reclamacio-
res diplomdticas contra el Pend. Atin cuando la ley de 1853 habia suprimido
Ja prima, la inmigraciOn de chinos era siempre posible. Pero la Resolucion
‘de 5 de Marzo de 1856 prohibe la importacién bajo contrata y permite la in-
sigracién solamente cuando los chinos quieren venir a trabajar por su pro-
pit inicativa; Io que se reitera por Resolucién de 13 de Octubre de 1856. A
este respecto, es de destacar que la primera de las disposiciones legales cita-
das compara la importacién de chinos con la trata de negros, reconociendo
a magnitud de Ia explotacién.
‘Sin embargo, en 1861 se restablece este denigrante comercio. Por ley
nuevamente la “introduccién de colo-
(os risticos en las costas del
A fin de acallar algunas de
is severas a este comercio, el articulo 2° de esta ley dispone
{que los buques no podrin embarcar més asiéticos que ufo por tonelada de
registro, bajo pena de 500 pesos de multa; y el articulo 3° establece que
s6lo se puede traspasar contratos con conseatimiento del colono contratado.
Pero es claro que el beneficio que se obtenta por chino era bastante superior
al monto de la multa y que el consentimiento se podia arrancar de miltiples
formas a estos inmigrantes desesperados que ignoraban el idioma, las leyes
492. STEWART, Watt Op. cit pp 56-72; FERNANDEZ MONTAGNE, Emestoy GRANDA
ALVA, Genin Op. cit pp. 3-5 46.
115
4, Las razones que justfican esta importaci
yas costumbres any econémico, Los argumentos ae
persibdas laa segundo conseeuencia del primero. En primer lugar
camente dos, iene “amo de industria es la agricultura” y que, “a cone”
vam del eselavatra consumada en la Repabica en
os fandos risticos desieros” (Considerandos 1° y 2° ge ja
iy). Esto significa que la estructura econémica del = std siempre funda.
sa ses riionales Goel Suprimirse un elemento importants gg
daen as bas Nn eslvitud— sin modiicrse los dems elementos, toga
er Soma habia quedado desrculado; de ah qu se hicieranecesari sy.
sal tabaj eslvo por oto en condiciones relaivamente similares,
repo ugr, sro cn mins de inflacié, siempre ocasionad por
seeetura econdmica wadiional que se pretende hacer funcionar a pesar
xa table suprimido una de sus condiciones de funcionamiento: “si pep.
necira el Congreso indferente y no derogase el decreto de 5 de Marzo
de 1856, may pronto Jos aniculos de consumo y de primera necesidad para
Ia vida, tendrian una alza de precio mayor que el que pueda ganarse en el
trabajo 6 industria aque est consagrado el ciudadano”,
El Presidente de la Repdblica, don Ramén Castilla, se niega a publicar
tally y a devuelve al Congreso con observaciones que no son acogidas,
En elas, Casilla discrepa dela ley asumiendo una posiciGn liberal de defen-
«sade los derechos individuales. Compara la introduccién de colonos asidt-
cos-con el trico de esclavos y reconoce la crueldad de los introductores:
“vbusando de la ignorancia y de la miseria de los desgraciados asidticos,
1855,
crefan autorizados para
traelos al Perd. Entonces en crecido némero los conducfan hacinados en
buques esuechos, privados de ventilacién y atin del alimento més preciso, y
sujetos, durante la navegacién, & un bérbaro tratamiento. Bien sabidas son
Jas espantosas escenas que la desesperaciGn de los asiéticos causada por es-
tas crueldades, produjo repetidas veces a bordo de esos buques. Cuando Ile-
saban al Callao estos comerciantes de hombres con las victimas de su codi-
ia, los vendian al mejor postor™, Castilla califica esta situacién de “ultra-
J laliberiad” y de “violacién escandalosa de los derechos sagrados de Ia
‘8 “EDPeano" 2 de Maran de 1861, Semen primo, No. 24,p. 94,
176
libertad”, protestando en nombre de “la dignidad del hombre", Rechaza
también que sea la abotici6n de ta esclavitud —decretada precisamente por
el mismo Castilla— la causa de las dificultades de los funds risticos por-
que los propictarios sustituyeron a los esclavos con personas a quienes se
pagaba un médico salario 0 una partic i
‘puesto en duda que el trabajo del homt
", por lo que debe suponerse
rales y cuya noble raza cruzdndose con 1a nuestra la mejore; de hombres
lo infundan en las artes y en la industria”. En cambio, la
in china “aumentaria el némero de trabajadores del cam-
, discola y turbulent”, porque se trata de importar bra-
‘hombres débiles, enfermizos, desgraciados y corrompidos
“estos hombres por su endeble constitucién, y su
‘mala salud, no pueden soportar por mucho tiempo las recias fatigas del
campo, y que, o mueren con frecuencia y en gran niimero al rigor de tan du
ras tareas, 6 burlando sus compromisos los abandonan para dedicarse a otras
pueblos y las ciudades. Alli mez-
clados con nuestros naturales, pervierten su cardcter, desgradan nuestra raza
6 inoculan en el pueblo y especialmente en la juventud, os vicios vergonz0-
308 y repugnantes de que casi todos estan dominados” #,
La oposicién de Castilla tiene un fundamento confuso que no permite
conocer las verdaderas opiniones del Presidente; luego de unas declaracio-
nes de corte ideol6gico liberal, nos encontramos con dudosas afirmaciones
de hecho —como que los fundos hubieran mejorado econdmicamente con la
Contratacién de trabajo libre— para caer finalmente en un crudo pragma
tismo basado en prejuicios raciales. Es interesante anotar la falta de cohe-
lla no solamente a nivel ideol6gico sino también
i6n de los con-
sostiene que “los
m7
es cinot)carecerin do una 8 18 condiciones
lide. Para que un cOntrato sea vétgg
imiento perfecto de lo gu
Mebe tener un conocimicntO a
as mpensa, 6 dé la materia del contrato; iy
a China un eontato con el poderadg qa
celebren (l
se roquieren para Su
servi, ni la naturaleza de las fa.
n los servicios personales en el lugar
rancia en uno de los contratantes, dg
rests Hay, ues 0
er consiguiet cl conrato adolece de nulidag”
: ha considerado que los chinos que abando.
pfs antes
isos”; iio ontial
pad sus compromiss”; a pesar de que, si el con,
tt rabajo et “arin ;
inet compos mein ait
olaboré con la clase dominante no s6lo por la via de la ac-
itn svtnb te ‘a omisén, Esta clase tenia interés en mantener cieras
sees dea vida social alejadas del Derecho oficial y sometidas a ordena
ormativos privados.
mao aralmente exacto en el caso de las “haciendas”, Estas
eran pequeiosestadosregidos por el “hacendado” o por sus servidores més
préximos; muchos de los grandes propietarios no vivian en la “hacienda”
Fino en las grandes civdades y encargaban la “hacienda” a sus “administra-
ores” 0 “mayordomos”, La “hacienda” constitufa una especie de sub-siste-
‘ma legal que regia no solamente las relaciones entre el “hacendado” y sus
tos entre si. Usualmente, 1a
un pequefto pueblo —ta
“pueblo” tenga una tien-
tes; 0 los mismos servi-
ores de la hacienda en sus horas libres, provefan a los habitantes de la
icheria” con ciertos bienes y servicios elementales: ¢l zapatero re-
el herrero, el brujo o curandero, Algunos trabajadores de la “ha-
cienda” criaban animales domésticos 0 cultivaban productos de autoconsu-
5 Leet
178
icios por determinagy *
particularmente con la ayuda de los
hacendado” otorgaba la casa en la
ios y sus demés actividades complementarias. De ma-
del trabajador y de su familia, en una extensién muy im-
pportante, dependia de la voluntad del “hacendado”.
Los campesinos tenfan plena consciencia del poder del “hacendado”,
de donde deducfan dos consecuencias importantes para el
niente discutir las decisiones del “hacendado” en lo que
cciones entre éste y el trabajador; b) el “hacendado” es el
* oso dentro de Ja comunidad en que vivian y, por lo tanto, es quien mejor
puede resolver los conflictos que surjan entre trabajadores, En base a esta
ico al propietario, al administrador 0 mayordomo €
incluso al ingeniero agr6nomo ya en el presente siglo— resolviera las con-
troversias entre los campesinos en materias tan diversas como la venta de un
animal, a cobranza de una deuda, disputas conyugales, adulterio y otras si-
milares. Normalmente, el “hacendado” escuchaba a ambas partes y a los tes-
tigos y luego intentaba obtener una transaccién —'lleg:
entre las partes para mantener la “hacienda” en paz; per
‘extremadamente antagénica, podta declarar que una de las
y la otra debia ser castigada: este castigo podia ir desde el descuento de un
dia de jornal o la cancelacién de ciertas concesiones otorgadas por el propio
ido del trabajo con todas las conse-
el consentimiento ticto 0 for-
‘mal de los grandes propietarios. La autoridad de los funcionarios politicos 0
administradores se encuentra de hecho sometida a la autoridad del terrate-
it Ese considera précticamente a su lti-
potestad del Estado, sin preocuparse minimamente de los
lc la poblacién que vive dentro de los confines de su pro-
179
establece sanciones contrarias
a familias. Los transporte;
ycoros Y 7 8, log
de los brace" eos al control del propietaio den,
parece un ordenamient legal pany,
2 tyeraicas especiales d& Tazonamieng “Ie
aces yastibucin normativa dels recy.
eniee este “sistema legal privado” y el is,
ica que “Los grandes propictarios cost.
stegui exPl
tema lea ee ree ‘eden de derechos feudales 0 scmifeudales,
le
tan is relaciones
les per.
ntrolable™*. No hay duda que el or.
te estos derechos a los pro
i rant queria mantnet Tas jerarguta tradiciong.
jemizaci6n del pats que seria imposible sin
'y de centralizacin del poder politico; y,
de derechos feudales a los terratenientes hu
ee eae a pasado, abandonando el programa modem.
bie ito i poicasios agricola ograron obtener est tipo de
ac panos css, conta 12 oposii liberal. En 1849, los Dipu-
ie Ge eC
Senta —ambas provincias con muy importantes
ro, Tepresentante Por
os” eno des juisdccén— pantearon al Congreso un proyecto
“By MARIATEGUL Jo Catios—Op.citp. 76 Sobre gimen del “haciendten sus spe
torsos yeonions(amentablements
180
los trabajadores no podian abandonar sus trabajos si pre-
icelado las deudas que tuvieron con sus patrones. Pe-
‘defendi6 con gran ardor el derecho de los jor-
naleros yyecto de ley en cuestién s6lo tomaba en
cuenta el interés de los empleadores. El proyecto fué retirado™. Sin embar-
zo, unos aos mas tard, el arculo 1635? del C6digo Civil de 1852 dispone
{que los servidores pueden renunciar a sus empleas en cualquier momento,
excepto si han recibido adelantos en ropas o en dinero; en tales casos, la
misma norma legal establece que quedan obligados a continuar trabajando
para el patron hasta que la deuda se encuenteintegramente cancelada.
‘En realidad, no hubiera sido posible crear todo un sub-sistema legal
‘sin un cierto grado de cooperacién del Derecho oficial, Esta cooperacién fut
prestada de diferentes maneras. Primero, directamente, por la creacién de
‘derechos tales como el mencionado en el pérrafo precedente; otro ejemplo
similares el articulo 1633° del Cédigo Civil de 1852 que estableefa que en
de tasas, pagos y verificacién de cuentas sobre salarios del em-
pleador, se presume como verdadera la afirmacién del empleador mientras
1 servidor no pruebe lo contrario. En segundo lugar, cl sub-sistema legal se
encuentra favorecido indirectamente por el hecho de haberse establecido
como Derecho oficial un orden jurfdico de tipo europeo, que ambicionaba
constituirse como un conjunto de que era totalmente
irreal en un pais profundamen tan diferentes de ri-
‘queza, instruccién y poder pol
informales, convirtié en
muy poco dtl tal sistema juridico 30; en la mayor parte de
los casos, el “hacendado” se consideraba por encima del sistema legal y no
sometido a él. En tercer lugar, las reglas abstractas y generales del Derecho
oficial no eran adecuadas para regular las formas utilizadas en las reas ru-
rales para la adjudicaciOn de tierras comunales entre los comuneros 0 de tie-
ras del patrén entre sus trabajadores, los sistemas de explotacién conjunta
de la tierra las transacciones comerciales en el mercado local, etc. Los legis-
adores del Cédigo Civil trabajaron con un conjunto altamente formalizado
de instituciones juridicas, tales como el contrato de locaciéa-conduccién 0
499 BASADRE, Jorge Op. ci. VoLI (1963), p. 867.
181
daba h
jo espe cet fi aque lugar el merg
ee ese ya provaza queda JespUES SUL ala ply,
Fever or) 6° VOTE og cil decir siel hecho do que el orden te
tra del dt 18 ni ages ora una estrategia consciente de los Tega
ficial gprs O95 que pudiera
i
gah wna esti consciele™ PD
oe ene ret I posiilidad de qu os Propicaios rales
ae iendas” en pequefos Estados. a
in entre el Derecho oficial y el sub-siste-
table por el represen
intereses que la dcisifn del terrteniente, Lamentablemente, no
‘estos “representantes del Derecho
a) campesinos con otros campesinos (sobre
sobre crs aspctos de esta brecha entre noma legal condacta
INER, Henry ]— "Lega Education and Socioeconomic change
American Journal of Comparative Law. Vol. XIX. Wintet
bando.—“De Ayllu al Cooperativismo Socialist” P. Barrantes
Goan Ed Lin, 1936 p.200, Seats
182
nas y con
bre linderos y sobre el
arbanos que suministran implementos agri
dn cuando no disponemos de
de tierras. Hemos
subordinacién de las autoridades
dado”. Las autoridades locales y
‘se consideraban muy por encima de los campes
tent
{os campesinos la consideraran como parte de la adi
tari. En base a todo ello, podemos validamente suponer que el campesino
10 en el sistema juridico oficial.
ia, cabe obviamente preguntarse las razones que
‘campesinos a ltigar ante el Poder Judicial contra
‘que su acci6n no tuviera amparo en
parte de los casos. sbargo y aiin cuando no disponemos in-
cempirica de la época sobre esta materia, parece ser que los jui-
jos por campesinos eran muy numerosos y que, a pesar de los
que lleva a los indigenas campesinos a pleitear continuamente, prosigue en
502 Un estudio prelimina sobre este tema ha sido realizado respecto del Brasil por UNGER,
Roberto M.— “Some remaiks on the role ofthe legal order in Bracilian rural life during the
pire andthe Barly Republic”, manascrito, Marzo de 1972, Harvard,
sobre la Sociologia del Peri en 1886". Imp. y Libreria
183,
‘, Incluso, esta proliferacién de I
ab ain “ie un personaje intermedi —e
ego an srl, qe wen a costa de 10s problemas legal
do Sipdo oo defensorOFCI0SO eTO due, al mismo i, fe
taba indispensable pues, dada su vers clemental en ef ion
Juric oficial yen as costumbres urbanas, era a tnica forma de pone,
Jet das mundosprfundamente ecind el mundo del campos =
‘mundo dol Poder Judicial. ‘i
ra tendencia marcada del campes
‘ercacion de un s6rdido “mundillo’
tiene en cuen
Trico y aventurarhipétesis, que ots trabajos deberdn acreqi
fo descartar, para aproximamos 2 la comprensién de este fenémeno panes
co, Para algunos, todo se reduce a una explicaci6n psicolégica: al indigena
wie gust” liga, seenueiene de esa forma, ol liigio es una diversin a
ia obvio que ésta es una explicacién muy superti.
Fil Otros han sostenido que la razén de os constantes litigios estriba en la
fata de niformidad en las medidas y la imprecisiOn de linderos y utulos,
tn ouas palabras, los derechos son confusos *. Esta explicacién se revela
‘vando menos parcial: muestra —y s6lo en parte— las causas de que exis-
tan problemas, pero no nos dice por qué raz6n el indigena escoge el caming
judicial para resolver estos problemas. Pareceria més convincente que esta
4504 Apesarde qe seat den fendmeno notori, no he encontrado ningén estudio espeifico
en general se advi 5 preoeupacion
: 7.
505 DOBYNS,
TORN Fonds Canpesns de Pet” Esaion Aint.
506, BOURRICAUD, Fangs — Op. ci. 54
185
pe ee
le un contexto en
indfgena, dentro d i
fel Derecho occi-
jntror
‘el que no se dan las cont garantias de operacién del Di
ental, se explica por una pertrfica de Ia ideotogia liberal que ha
gnte la mentalidad campesina con la idea de derechos
ccontaminado severam«
{dea de un Estado protector de los mismos. Esto signi=
fa ha sido profundamente tocado, a través de caminos
;portadas; ain cuando las bases sociales
wig se dan dentro del nuevo contexto en el que pretenden
‘Es ast como el campesino habria credo firmemente en aue la
ae cierta igualdad, que cada hombre tiene derechos indivi-
tar un derecho de propiedad individual *”— que puede
gael caso, que el Poder Judicial ¢s una institucion a ta
ssariamente, que los jueces constituyen una instancia
de relacidn entre tales convicciones y los mes
‘vamente implementarlas y dado su permanente desmenti-
{do por [a reatidad judicial cotidiana, una f6 social de este Lipo pierde stn
‘onal para convertirse en un ingrediente magico, en wna lu-
fal, que es asumido por el campesino porque lo magico y 10
,otos, por las filosofias im
que pudieran efecti
cha politico-ritu
ritual responden a la matriz cultural andina.
2.— Orden juridico y propiedad de la tierra agraria
He seftalado antes el rol que jug6 el Derecho en las primeras déca-
{das que siguieron a la Independencia con ¢l propdsito de romper los_vincu-
mnales de Ia propiedad y su forma comunal; he mostrado también
laci6n juridica de las ventas irregulares de tierras pablicas. Todos
30s desembocan en el COdigo Civil de 1852, el primero promul-
icamente de orientacién liberal pero con un marcado
‘a través de la subsistencia vergonzante de ciertas
mn de la propiedad (Tit. I. Secc. VII. L. 1), as reglas so-
tud (Tit. V y VI. Sece. IT. L. 1) y reminiscencias feudales en
507 thi p. 117
508. Supra. pp. 48-51.
185
ferencia qa sca
it primer obo acia a
través de una amplia nocin de prescripcign, cnet? {us inp
forma ain tieras del Estado (art. 535°), Por coer ee rmilaadguing 0 a
estado poseyendo tierras del Estado durante diez eno te
demostrar alg titulo (art. $39°) que el poseedor a oY 143%) y pat
(art. 40°), adquiria la propiedad. Simplemente crit Mea
Coadyuvante con estas normas j
e Juridicas e:
exist imerés real en ontar con un inventrig de Lo MEH de gue
hubiera evitado un gran nimero de transferencias itge ns Pablicas, po
tado en favor de particul \paradas por J ilegales de tiemag gai ©
transferencias que se convalidaban mediante la rece ns tt de conta
jicioos. En realidad, se nombraron Comisiones para ran so Mei
Pero no se las implementaba con personal suficiente y otras fi {al inventario,
riales indispensables. Es muy ilustrativo a este on
:
€1.8 de Agosto de 1870 dirige el Presidente de la, Comite a
los ionales, efor M. Cucal6n, al Director de Aditi ee
neral del sterio di cheap
ienda y Comerci .
tiene empleados ni facilidades a couple ace ee
gue se le ha encomendado, Entre otras cosas, die: “el ramo de ae
que se estéexaminando actualmente, comprende los procedimieiiae
les sobre la propiedad, destinde,tasaciGn y remate de muchos fay
Yo entiendo, sefor director, que el Margest es el gran libro en que con cl
Gad y precisin se detallan los bienes nacionales ...Muchos miles de pesos
8 Seguro que podri recuperar el Estado, cuando se tenga formado el mar-
ey es obra que apenas se concibe cémo ha sido descuidada en el Peri
tras fy anos aos, ser debido ala prevsion del actual Gobierno." Se
ie le un descuido intencional o involuntario? Es dificil saberlo, Sin em-
‘ ao no cabs dada que 1a transferencia de las tierras piblicas a propiedad
coincides Paticulares era considerada beneficiosa. No es una mera
1a que en la misma época en que Cucalén denuncia que el Estado
509 “ELPeruano", 10, 9.
" 10de Noviembre de 1870, No. 108, p. 969.
186
zo ha tomado hasta entonces las medidas clementales p:
propiedades, aparezca en el diario oficial, bajo el utulo
‘una informacién sobre las ventas de tierras que esté
argentino a los particulares. En ella se alaba encarecidamente est
porque ¢s la manera de desarrollar una economia agricola privada
ual es necesario transferir la tierra a los panticulares a precios re-
“Bn la venta de tierras (del Estado), no es el beneficio transitorio
de ucinta 0 cuarenta mil pesos la legua lo que debe buscar el Gobiemo. Es
el beneticio incalculable, que respondiendo a todos los objetos presentes,re-
suelvan los grandes problemas del porveni
rio que el Gobiemo, no considerando este
Jas utilidades del momento, fije su atencién en los inmensos ber
‘una pequefia largueza de hoy puede proporcionarnos en el porv
agraria al encabezar estas
jo” de las tierras piblicas que tolerar su apropiacién de facto por los
ultores més “diligentes”?,
Resulta sintomético que, a pesar del entusiasmo de Cucalén en 1870,
l primer Margesi de Bienes Nacionales recién sea publicado en 1921, es
decir, a los 100 afios de existencia del Estado independiente. En la Introduc-
cin de ese primer inventario, el Dr. Enrique Patrén, encargado en ese mo-
‘mento de su preparacién, sefiala que “Reunir en una obra todos los datos re-
lativos al origen, titulos, extensi6n, valor y dest
MARGESI DE BIENES fut la aspira-
leyes durante la centuria que ha
jenes que ha perdido el Estado
{nformacién que permitiera, en
cualquier momento, conocer la condicin legal de los bienes nacionales, que
‘ocultos 0 detentados se acogian después al amparo de la prescripcién” *. Y
ya en el primer informe de dicho abogado con motivo de asumir su cargo,
presentado al Director de Administracién del Ministerio de Hacienda con
fecha 8 de Junio de 1914, se denunciaba que una de las causas de la dismi-
rnucién de los bienes nacionales habia sido “la prescripcién corrida a a som-
4510 “E1Peruano” 12 de Noviembre de 1870,No. 10,p.979.
‘SIL PERU. *Margest de Bienes Nacionales”. Lima, 1921.1 p.4.
187
péedida de libros y documentos en las oficinas
bra de los tastornos politicos
igo Civil 1852 se proponiaademésfacitar las transfeencas
pebar las vincuacones da propiedad, denizo de un espriy
te propésito se intentaba por varios medios,
eee liberal. Est
carecersticamente a Pa
Frimers as disposcones sobre pesripcion pemitan el uso de esta insta.
tierras comunales (art. 535°). Segundo,
aque en el futuro nadie
todas las propiedades eran
ia posbildad de qu ls propiedades permanecieran concentradas mediante
disposicions testamentaris en favor de uno s6lo de los herederos. Por ese
‘motivo, el Céigo prescribe Ia sucesi6n legitima, es decir, la obligacién de
que la herencia sea necesariamente distribuida en cietas ones entre
Jos herederos, dejando s6lo el derecho al testador de disponer libremente de
‘Cuato, el contrato de arrendamiento de tirras fué li
plazo (art. 1551°) y, ain cuando se permitfan todavia los censos, era prohi-
bido crearlos a perpetuidad (art, 1909"); ademas, el propietario del dominio
cel derecho de venderlo como si se tratara de un inmueble (art,
7).
re Basadre ha estudiado la jurisprudencia de los Tribunales durante
inmediatamente siguiente ala promulgaciGn del Codigo Civil y
llega a la conclusin de que es bastante notorio el interés de la Corte Supre-
ma en desvincular la propiedad, colaborando
dor", Garcia Calderén nos dice que el Cédigo Civil, a través de la herencia
desvinculada, divi
las propiedades: “Las consecuencias de esta disposi-
ico, la condenacién de toda oligarqu‘a, de toda
en el orden social, el ascenso de la burguesfa y
el mestzae, el debiltamiento deta tradiciOn familia y la necesidad de al-
S12 Bid,
S13. BASADRE,Joge—~Op ci. Vol. I1(1963).p.941,
ito y de darse importancia, en todas las cl
i, proseguia, la riqueza privada ha sido distribuida entre el més
exitosos, Mariétegui sostiene que no hay duda sobre las
Iegisladores de 1852 de destruir la oligarquia agricola, como lo pretende
Garoia Calderén; pero en la préctica, dada la ausencia de otras medidas de
normas sobre prescripciones permitieron afirmar el dominio de ciertos gru-
‘pos privados sobre las tierras piblicas. Seria importante estudiar también el
rol que correspondié a las sociedades andnimas en la preservacion de los,
‘enormes fundos risticos, a pesar de las ley
‘mente, no tengo informacién sobre este punt
Podemos suponer que uno de los
ico que los nuevos Cédigos pretendian imponer en un pais que no podia
ser gobemado con conceptos abstracts y generales. Las diferencias en mate-
ria de poder econémico ¢ instruccién entre las clases sociales transformaba
las teenicalidades legales en instrumentos en manos de las clase
para incrementar sus privlegios sobre la otras clases, creando
‘de dominacién legal en razén de las diferencias en los recursos legales de
los grupos sociales.
de grandes propcdades, a pesarde
las leyes sobre It herecia mediate el uso de fons soietarias.
189
co fue uilizado para evitar toda in
net omaion i pen el cas dl zoning
ans de Is COnSeeUMO io ello eel tratamiento que se dio a Ia con.
juin, Ur empl erode 1858 por el Aalde del Cuzco, don Fran-
Fa fom ied oem Sie sors gu en props
dad de Jos campesinos
In conn inviduaes de sus lots. Sin embargo los
nas como Poptabaando y poseyendo la tera en 1a forma tradicional a
ian conned re divsin de ls tierras comunales; en muchos casos,
ido wansmitidas a los heredros sino que habian cont.
reglascomunales sobre repartointemo y posesién, A fin
ee ai eyes diversos inspectors del Gobiemo habian intena-
eft ar nucras distibuiones alo individual ene los comunero,
om resultados similares. Al momento en que se planteaba Ia consult, Ia si-
npn ea muy conf y por ese motivo preguntaba el Alcalde silos in-
vin ea verdaeramente propetaros inividales de sus eras. La consul
ta fué dictaminada por el Fiscal adjunto, don José Simeén “jada, un liberal
gue haba defendido la bead de industria contra todo tipo de intervencién
porel Estado y més tarde fundador, entre otros, del Partido Civil. Este dio-
tamen, emitido el 2 de Diciembre de 1858, fue bastante breve. Sostenia que
Ta ley de 31 de Marzo de 1828 habia ‘otorgado a los indios individualmente
Ja propiedad de las antiguas comunidades. “El hecho de que hasta ahora no
han puesto en prictica su pleno dominio ni transmitidolo a sus herederos
ada argye en coniza dela ley porque los hechos no destruyen el derecho.
En cuanto a los procedimientos de los recaudadores, caciques y revisitado-
res, sus abusos no pueden servir de precedente contra las Ieyes”**. La con-
sulta fué devuelta al Alcalde como improcedente; y la Resolucién de 4 de
de 1859 establecia que debja considerérsela como regla general para
ilares. El Derecho habia “triunfado”, pero el Alcalde continuaba
ain sin poder resolver su problema préctico de determinar a qué individuos
correspondian efectivamente tales tierras tantas veces repartidas y ain suje-
sd fac a comunita, Lo gave esque, en est ca, el wriunfo formal
recho proporcionaba a las personas inescrupulosas la posibilidad de
\SADRE, Jorg. Op. Vol. I (1964, pp. 1308-9. Cap. LX.
‘alevosamente al indigena. Adin cuando deben haberse producido
‘casos de explotacién que no han pasado a Ta historia, baste men-
‘omo ejemplo el bando del Prefecto del Cuzco, don José Gervasio
, de 17 de Diciembre de 1867, por el qu ‘una contribucién
as de 4 pesos, bajo cl pretexto de darles “titulo de propiedad”.
16 nulo ese acto
"Aparie de los casos de explotacién brutal, como el antes reseRiado, el
‘uso de las tecnicalidades de un sistema legal. formalista contra aquellos que
ho podian entender y que, ademis, no podianafrontar los costs diectos
2 indirectos de procesos judiciales destinados a proteger derechos incier-
tos daba lugar a una explotacion més 14s “juridica”, pero no por ello
Derecho pasaba a ser un ar-
icios posesorios” regulados
fueron utilizados por los
“BI formalismo extremo de la nueva legislacién...
Ito de las formas; dié una cierta rigidez al
de foro que eran, por otra par-
1", “Toda la herencia intelec-
ibocaba en las numerosas forma
lidades dificiles €
gal obtenida por el hecho de que uno de los grupos tenga una mejor com-
prensién del sistema legal y una mejor situacién econ6mica para afrontar
sus costos, se acentia por otras caracteristicas aparentemente menores del
sistema. Como sefiala Kennedy: “supongamos que los procedimientos em-
pleados en las audiencias de los tribunales son para un grupo la encarna-
cin de todo lo que tiene de més augusto y digno de respeto su propia tradi-
cién cultural, mientras que para el otro grupo es algo misterioso, intimi—
>. Supongamos que
dante, extranjero y el simbolo de! sometimiento polit
‘519. BASADRE, Jorge —Op cit.
520 BASADRE, Jone — Op.
You might also like
- BorbonesDocument16 pagesBorbonesJose Mogrovejo PalomoNo ratings yet
- Atlas PZ SoldanDocument36 pagesAtlas PZ SoldanJose Mogrovejo PalomoNo ratings yet
- Ol - Peru 04 1946Document83 pagesOl - Peru 04 1946Jose Mogrovejo PalomoNo ratings yet
- Barranca Ruiz Alarco Tomó 1Document40 pagesBarranca Ruiz Alarco Tomó 1Jose Mogrovejo PalomoNo ratings yet
- 39 151 1 PB PDFDocument12 pages39 151 1 PB PDFJose Mogrovejo PalomoNo ratings yet
- Judith Sealander - The Failed Century of The Child - Governing America's Young in The Twentieth Century (2003)Document386 pagesJudith Sealander - The Failed Century of The Child - Governing America's Young in The Twentieth Century (2003)Jose Mogrovejo PalomoNo ratings yet
- (Biogeographica 6) Daniel W. Gade (Auth.) - Plants, Man and The Land in The Vilcanota Valley of Peru (1975, Springer Netherlands)Document245 pages(Biogeographica 6) Daniel W. Gade (Auth.) - Plants, Man and The Land in The Vilcanota Valley of Peru (1975, Springer Netherlands)Jose Mogrovejo PalomoNo ratings yet
- La Literatura Infantil en El Perú PDFDocument93 pagesLa Literatura Infantil en El Perú PDFJose Mogrovejo Palomo100% (2)
- Gaceta 1876Document82 pagesGaceta 1876Jose Mogrovejo PalomoNo ratings yet
- Moore - Échale Salsita - Compressed - Rotated PDFDocument18 pagesMoore - Échale Salsita - Compressed - Rotated PDFJose Mogrovejo PalomoNo ratings yet
- Historical Alternatives To Mass Producti PDFDocument45 pagesHistorical Alternatives To Mass Producti PDFJose Mogrovejo PalomoNo ratings yet
- The Reception of Darwinism in The Iberian WorldDocument284 pagesThe Reception of Darwinism in The Iberian WorldJose Mogrovejo PalomoNo ratings yet
- German Immigrants (Brazil) : Last Updated 08 January 2017Document5 pagesGerman Immigrants (Brazil) : Last Updated 08 January 2017Jose Mogrovejo PalomoNo ratings yet
- 1914-1918-Online-German Versus Us Intelligence in Latin America-2018-02-07 PDFDocument5 pages1914-1918-Online-German Versus Us Intelligence in Latin America-2018-02-07 PDFJose Mogrovejo PalomoNo ratings yet
- ABC Pact (Alliance Between Argentina, Brazil and Chile) : Last Updated 08 January 2017Document4 pagesABC Pact (Alliance Between Argentina, Brazil and Chile) : Last Updated 08 January 2017Jose Mogrovejo PalomoNo ratings yet
- Anarchism (Latin America) : Last Updated 08 January 2017Document5 pagesAnarchism (Latin America) : Last Updated 08 January 2017Jose Mogrovejo PalomoNo ratings yet
- Ethnic Minorities at War (USA) : Last Updated 08 January 2017Document12 pagesEthnic Minorities at War (USA) : Last Updated 08 January 2017Jose Mogrovejo PalomoNo ratings yet
- Children and Youth: Last Updated 08 October 2014Document19 pagesChildren and Youth: Last Updated 08 October 2014Jose Mogrovejo PalomoNo ratings yet
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)