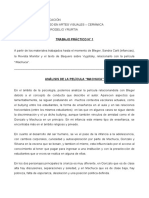Professional Documents
Culture Documents
Burucua
Burucua
Uploaded by
Sofia Fasciglione0 ratings0% found this document useful (0 votes)
13 views19 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
13 views19 pagesBurucua
Burucua
Uploaded by
Sofia FasciglioneCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 19
Proyecto editorial: Federico Polotto
Coordinacion general de a obra: Juan Suriano
Asesor general: Enrique Tandeter
Investigacién iconogrifiea: Graciela Gareia Romero
Diseito de volecci6n: Isabel Rodrigue
lustracién de taps: La vuelta al hogar, de Graciano Mendilaharzs, 1885,
Museo Nacional de Bellas Ariss
NUEVA HISTORIA ARGENTINA
VOLUMEN 1
ARTE, SOCIEDAD Y POLITICA
Director de tomo: José Emilio Burucia
re Ho Guosupe Suse
EDITORIAL SUDAMERICA}
BUENOS AIRES
Primera eicién: mayo de 1999
Segunda edicin: abril de2010
“eds los derechos reservados,
ata publican ne puede se repradicids i en fod ni en pate,
niteisirad en, otansmitida por, un wistema deFeeperacin de informaciSn,
‘ningun forma ni porningn medio, sea mecinic,ftoauimicoelectnien,
agnétiee, electodptico, por fotocepit« cualgue fo, sin peranse prev,
or eserto dea editor,
IMPRESO EN LA ARGENTINA
neds hecho e depdsito
que previene fa ey 11.723
(© 199% BivoialSudamericana S.A
Humberto 1935, Buenos dire,
sin 10: 980-07-1547.3,
ISBN 13:978.950.07-1547-8
ISBN 0.C950.07-13853
worn coma
Este icin de 2,000 cjerplares se termind de faprimir on CrigratS.A.,
Suipacha 334, Remedios de Escala, Bs. As, enelmes de abil de 2010,
COLABORADORES
Lie. Andrea Kduregai
Facultad de Filosofia y Letras, Universidad de Buenos Aires.
ie. Marta Penhos
Facultad de Filosofia y Letra, Universidad de Buenos Aires.
Lie. Maria Lia Monilla Lacasa
Facultad de Filosofia y Letras, Universidad de Buenos Aives,
Lie, Laura Maloset Costa
Facultad de Filosofia y Letras, Universidad de Buenos Aires.
Prof. Melanie Plesch
Facultad de Filosoia y Letras, Universidad de Buenos Aires
De. Gerardo Huseby
Facultad de Filosoa y Letras, Universidad de Buenos Aires
CONICET,
Lie. Diana B. Wechsler
Facultad de Filosofia y Letras, Universidad de Buenos Aires.
1, La anisica desde el pertodo calomel hasta pines det siglo XIX
por Melanie Plesch y Gerardo V, Huseby s.r 217
La época colonial
La primera mitad del siglo XIX.
221
231
[La segunda mitad del siglo XIX 249
¥. lacey ences de ohn eas nes
por Diana B. WecSer sons : 269
Por las eXpOsicloNeS sonnei 216
El Salin de Aree del cincuentenario dela ciudad de La Plata 0
la consagracién del are MCV sss 294
Los af treinta: entre la politica y Wo surreal 298
Los textos sobre arte. Un balance del periodo.... ool
Indice de ilustraciones. 315,
—— 10 ——
PROLOGO
Historiografia del arte e historia
inimoslo de una vez. En nuestro pais, los historiadores
DD del arte hemos ocupado una posicién subordinada entre
los otros miembros de la corporacién. Los historiadores
‘out court, los que se ocuparon altemnativamente de la politica, de
la economfa y de la sociedad, © inclusive de ottos aspectos de la
realidad cultural como el pensamiento, la ciencia y la literatura,
han solido mirar por encima del hombro y con cierta displicencia
a quienes nos preguntabamos acerca del devenir de las artes pls
ticas y de la misica en la Argentina e intentabamos construir el
correspondiente relato. Sélo los arquitectos, quizés por su proxi-
‘midad a algo tan indiscutidamente “serio” como la historia social
de las ciudades y 1os compromises econsmicos, con los cuales sus
obras han pesado por generaciones sobre pueblos y naciones ente-
12s, podian aspirara ser admitidos en las discusiones y los debates
‘generales que congregabzan a los historiadores de las especialida-
des consideradas més robustas, mas sélidas, debido a que ellas
trataban ora cuestiones trascendentes de a politica, ora asuntos
‘cuantificables de Ia demogratia, de las actividades productivas y
de la organizacién social. De manera que resulta muy novedos0,
algo audaz y estimulante que un proyecto editorial como el de
Sudamericana, interesado en dar un panorama global y erudito de
Ia historia argentina, haya decidido incluir en la coleccién un vo-
lumen dedicado a las artes. En consideracién a esa muestra de
temeridad (la que implica darnos la palabra a histotiadores sospe~
cchosos de dejarnos llevar por exquisiteces, que legan a trascender
el deinde philosophare para ubicarse realmente en los antipodas
de una historia sobre las necesidades verdaderas de los hombres,
¥, por ello mismo, proclives a usar métodos cualitativos de escasa
tentidad cientifica a la par que formas anticuadas de narracién muy
dependientes de imponderables adjetivos),@ la confianza algo arro-
jada que nuestros colegas nos han brindado, no podemos sino ii
ciar este prélogo con una fuerte operacién de lo que los antiguos
llamaron la eapratio benevolentiae. Mas ai, siguiendo el consejo
de la retsrica de Cicerén, transformaremos muy répido el alegato
— un
eee
manso en una apologia agresiva de nuestra especialidad. Porque
—evohé, animémonos ya—, :qué habria sido de la ciencia moder-
na de la historia en su sentido més amplio si no hubiera sido
inseminada por la reflexién historica sobre tos problemas del arte?
Parece haber llegado la hora de que Tos colegas y el puiblico en
general recuerden que fueron historiadores del arte quienes dota-
ton a la historiografia europea de varios instrumentos fundamen-
tales, desde las vastas categorias de época —i.e., Renacimiento,
Barroco— y algunos métodos valiosos de interpretacién —entre
los cuales ha de tenerse en cuenta el estudio de los procesos pecu-
Tiares de recepeién que han tenido ta misica y el eine—, hasta las
nnociones genéricas del tipo de las mentalidades, de las representa-
ciones, de la circularidad cultural entre las elites y el pueblo, con-
cepto iltimo que sélo se ha comprendido en su mayor grado de
complejidad a partir del examen de las apropiaciones entreeruza-
das de los productos estéticos. Pero puntualicemos tales présta-
mos e intercambios que han enriquecido Ia historiografia y que
derivaron del anilisis de las transformaciones de las artes en el
tiempo y en el espacio.
En primer lugar, digamos que Giorgio Vasari, el fundador acep-
tado de Ia historia del arte, fue asimismo el humanista que creé a
mediados del siglo XVI, en los prélogos teéricos a sus relatos de
las Vidas de los attistas italianos de Cimabue a Miguel Angel, Ia
primera versién completa de la categoria historiografico-cultural
del Renacimiento y, a partir de ella, establecié una periodizacién
del desarrollo de Oceidente que hoy todavia perdura, a pesar de
las polémicas que semejante ordenamiento cronoligic ha susci-
tado y de las criticas que buscaron superarlo, Auin en nuestros dias,
los estudios de la historia europea y americana siguen organizados
cen los tradicionales bloques de la Antigtiedad, la Edad Media y la
Edad Moderna, siendo el Renacimiento la época en la cual la civi-
lizacién cristiana alean6 uma madurez inédita, incomparable tal
ver con las ctapas equivalentes de ottas cvilizaciones, por estar
asentada en la tensién paradojal de saberse heredera de la tra
cidn clisica antigua al mismo tiempo que su antagonista radical
envel campo de la religién y de la técnica, de manera que la cultura
europea moderna habria albergado, dentro de si y en sus propios
‘puntos de partida, la experiencia conflictiva dela alteridad. Preci
samente Vasari mostraba, en sus Fidas, de qué manera el despli
‘gue de las destrezas y sensibilidades estéticas en la Italia de las
a
ciudades mercantiles habia revelado el significado latente de una
antigtedad lejana para aeceder a un grado superior de las realiza-
ciones humanas, a una altura nunca antes alcanzada en el pasado,
con lo cual la obre historiogréfica de Vasari inauguraba también la
idea progresiva de la evolucién cultural de los hombres y la era de
una conciencia desconocida de entusiasmo ante la superioridad
igarantizada y siempre en aumento del mundo moderno,
Dos siglos mas tarde, en el marco de la gran revolucién
historiografica, que implies el estucrzo de Voltaire y otros intelec-
tuales de la Tlustracién francesa por supeditar la narracién de los
hhechos militares y politicos al examen de los cambios ocurridos
en fas costumbres de fos hombres, en las formas desu sociabilidad
yen la evolucién de las eivilizaciones, comrespondi también aun
historiador del arte el aleanzar uno de los resultados més comple-
tos y perfectos de ta nueva perspectiva. Pues fue Johann
Winckelmann quien, con la publicacién en 1764 de su Historia
del arte en la Antigiiedad, no s6lo presenté una deseripcién siste-
ética y periodizada (vigente ain en nuestros dias) de la sucesién,
histérica de los estilos en la escultura gricea, sino también delines
Jos perfiles de una representacién global de la cultura helénica, a
lacual podria ser legitimo considerar coro el mito historiografico
de la Grecia antigua por antonomasia, ya que la mayor parte de la
erudicién clisica del siglo XIX, sobre todo la cultivada por el
mundo académico alemén, acepté colocar el problema de la
‘mimesis en el centro de la creacién cultural griega y transitar a
través de las mismas vias evolutivas que Winckelmann habia tra-
zado o descubierto para el recurso medular de la imitacién en el
devenir del arte antiguo.
Fue asimismo un libro de historia de la cultura, entendida basi-
‘camente como una historia de las obtas del arte y de los artistas, el
texto en tomo del cual el siglo XIX ordend y reforzé su vision
ccategorial de las edades de Occidente, Nos refetimos a La cultura
del Renacimiento en Kralia, escrita por Jakob Burckhardt y publi-
cada en 1860. Los caracteres que Burckhardt asigné en ese libro a
las sociedades y a las experiencias vividas por los hombres en la
Italia entre los siglos XIV y XVI signan, todavia hoy, muestra per-
‘cepcién bisica del significado del Renacimiento y de su papel de
antesala para el mundo modemo. A pesar del largo siglo —trans-
currido desde 1860— de criticas dirigidas contra la exhaustiva des-
cripeién burckhardtiana de esa categoria historiogtitfica, a pesar
13
del empetio puesto por tantos historiadares en hacer a un lado los
famosos topo’ del “estado como obra de arte”, del nacimiento del
individualismo, del “descubrimiento del hombre y del mundo” y
de la laicizacién de la vida social, no hay trabajo sobre el Renaci-
miento, pertenezea al géncro historiografico que fuere —econd-
‘ico, social, religioso, artistico, intelectual, el cual, de manera
explicita 0 solapada, entusiasta 0 eriticamente, no se remita a esos
rasgos que Burckhradt convirtié en las notas esenciales del perio~
do originario de la eivilizacién europea moderna,
En los comienzos de nuestro siglo, otto historiador alemén del
arte, Aby Warburg, mareé un punto de inflexién importantisimo
‘en su propia dseiplina, al mismo tiempo que inauguré un campo y
luna metodologia nuevos pata los estudios histéricos generates, En
‘efecto, por medio del estudio de la persistencia de las formas artis-
ticas y de sus sentidos expresivos, Warburg mostré la importa
de tomar en consideracién el corpus de las imagenes producidas y
utilizadas en una sociedad determinada —imégenes de toda indo-
le, grandes cuadros, monumentos, cictos decoratives, retratos, me-
dallas, laminas de amplia circulacién, representaciones en mue-
bles y objetos de uso cotidiano, construcciones efimeras— para
aeceder a la comprensin cabal de sus proyectos, de sus conflictos
y,sobte todo, de sus relaciones cxeativas con el problema univer-
sal del conocimiento humano, Mas aii, precisamente en la biis-
queda de algunos significados perdidos de obras artisticas det Re-
nacimiento, Warburg redescubrié el peso gnoseoligico y existenciat
que tuvo la experiencia de lo migico y de sus diversas manifesta-
ciones astrotégicas, herméticas, alquimicas, entre los europeos de
tos tiempos renacentistas, la cual, a decir verdad, los afect6 a to-
dos ellos, nobles y plebeyos,letrados y analfabetos, clérigos y lai-
os, conservadores y reformistas, tedlogos y librepensadores,filb-
sofos y risticos. La biblioteca inmensa y fantistica que Warburg
formé en Hamburgo desde 1901 hasta el allo de su muerte (en
1929), trasladada luego por sus herederos a Londres en 1933 para
escapar de la persecucién nazi, fue la base sobre la cual se ha fun-
dado el Instituto Warburg y toda una escuela dedicada a los estu-
dios culturales, mas que a la historia del arte a la historia de las
ideas, de la ciencia, de la religion, de la magia, y a la cuestion
crucial de la permanencia de las tradiciones clasicas —cognitivas,
‘morales, estéticas— en el mundo modemo. Eso no es todo, por-
que el método de Warburg, ceaido al hallazgo de indicios que per-
14
mmitan armar una cadena de relaciones fundadas, con eslabones
verificables, entre textos, imgenes, ceremonias, précticas socia-
les y culturales, puede transformarse en el paradigma del método
explicativo de lo particular ¢ individual que, en un articulo eélebre
de 1979, Carlo Ginzburg, historiador genérico de las sociedades y
de las ideas, definid con razén como el instrumento por excelei-
cia de todo conocimiento histético.
Est claro que seguir reseltando los aportes que Ia historiografia
hha recibido del semillero del Instituto Warburg nos llevaria mucho
is alla de los propésitos de nuestro prilogo; sin embargo, parece
necesario mencionar las contribuciones epistemol6gicas de un his-
toriador del arte, Emst Gombrich, quien ditigié el Instituto por
casi veinte aos, La obra de sit Emst abarcé desde los temas tradi-
cionales de la iconogratia en el arte del Renacimiento y del perio
do barroco, abordados mediante una éptica particulatista y no
generalizante, volcada al desvelamiento de la igica propia de cada
‘ma de las situaciones historico-artisticas analizadas, hasta los te-
ras de Ia percepcion de objetos y de obras de arte, asuintos que,
situado en pie de igualdad entre ia psicotogia, ta estética y la di-
mensidn histérica, Gombrich encars desde la perspectiva de la
tcoria general del conocimiento y de la ciencia que formulé Karl
Popper. Asi ocurtid que en su famoso libro de 1959, Arte e ilusién.
Estudio sobre la psicologia de la representacién pictérica,
Gombrich explicé los procesos histéricos por los cuales los hom=
bres (y entte ellos los artistas han tenido siempre un papel princi-
pal en el asunto) construyen los sistemas colectivos de percepci
y de representacién que les permiten ver y conocer el mundo, ma-
trices validas para largas épocas de las eivilizaciones. Sir Emst
lamé mental sets a esos dispositivos intelectuales que nuevamen-
te Carlo Ginzburg ha convertido, debido a la insercién que tales
“conjuntos” generales poseen en la légica particular de tas situa-
ciones, en herramienta propia y superadora de los excesos
generalizadores en os cuales, segin el mismo Ginzburg cree, cay6
lacategoria metodolégica de mentalité acufiada por la historiogra-
fia francesa de los Annales. Pero hay més todavia, porque cuando
poco tiempo atts Didier Eribon pregunt6 a Gombrich acerca del
sentido fundamental que habia tenido para él su trabajo de histo-
riador del arte alo argo de cincuenta ais, sir Emst respondié que
habia querido encontrar una base racional y comunicable al senti-
‘miento de una cierta grandeza axiol6gica que le inspiraba su per-
— 15 —
tenencia a la civilizacién de Occidente, sin desconocer por ello
‘eusnto hubo de reprochable, y de horroroso inclusive, en el des-
pliegue concreto de nuestra cultura. Gombrich dijo entonces ha-
ber encontrado que tin elemento estético fundamental de aquella
axiologia se asentaba en una pretensién pedagégica, en su convic-
cidn de que contemplando un cuadro de Vekézquez 0 eseuchando
un aria de Mozart los hombres accedemos a una experiencia
enaltecedora que Heva en si misma la necesidad de ser compartida
por mas y més hombres hasta alcanzar a la especie entera,
En los iltimos veinte aos, la cuestién de las artes parece haber-
se situado mas que nunca en el niieleo de los problemas
historiogrificos, como si de su tratamiento dependieran en buena
medida las respuestas del conocimiento histérico al “desafio
semiético”, vale decir a las perplejidades que ha sembrado el de-
nominado “giro linguistico” en todas las ciencias del hombre, a
partir del momento en el cual se ha pretendido que cualquier reali-
dad humana estd no s6lo inevitablemente mediada por el Lenguaje
sino encapsulada en él, de modo que lo humano es, en primera y
lltima instaneia, un entretejido de textos. Y bien, puesto que las
obras de arte 0 bien exasperan hasta un limite insuperable esa
autorreferencialidad de un discurso —como en el caso de ln msi
ca, 0 bien no cesan de reinstalar frente a nosotros un mundo que
pretende encontrarse alli, fuera det sujeto y enriquecide por Ia
inisma presencia del objeto estético material —como en el caso de
las artes plisticas—, el volver a plantearse las condiciones de erea-
cién-produccién y de acogimiento-recepcién de semejantes obje-
tos, entre los cuales hay textos, claro esta (los de la literatura, el
teatro y la poesia), pero también imfigenes, acciones corporales y
isica, ireductibles a un texto, podria ayudar a las humanidades
a superar el “desafio semistico”,
En tal aspecto, sobre la base de las ensefianzas de Ia semiologia,
los trabajos de Serge Gruzinski en el campo de la historia de Ia
colonizacién americana (La colonizacién de lo imaginario, 1988;
La guerra de las imégenes, 1990) han revelado hasta qué punto
1nos faltaba considerar el papel de las imégenes, tanto o mis crucial
que el de la palabra escrita, para comprencler los mecanismos mis
{ntimos y eficaces del establecimiento del dominio colonial en la
América de los sighos XVI al XVIII, un proceso que no estuvo
completado hasta el momento, en el cual a Ia sujecién fisiea y
econémiea de Tos pueblos indigenas no se superpuso el control de
—— 6 —
sus mundos mentales ¢ imaginarios. Por otra parte, a labor de un
historiador de la cultura y de la sociedad europea en la modern
dad temprana tan importante como lo es Roger Chartier reconoce,
explicitamente, su deuda con las investigaciones historico-artsti-
cas de Louis Marin quien, amén de demostrar eon solidez aquella
ireductibilidad de las imagenes a los textos (ET retraio del rey,
1983; Opacidlad de la pintura, 1989), sent6 las bases de una teoria
general de las representaciones (Sobre los poderes de la imagen,
1993) ala cual Chartier convirtis en teoria sistémica de la cultura
(El mundo como representacién, 1992) al sumarle la posibilidad
conereta de estudiar las pritcticas de os sujetos, destinadas a apro-
piarse de las representaciones, las tensiones resultantes entre éstas
y aquéllas (Bscribir las précticas, 1996). Marin y Chastier an
resueitado para eso los antiguos conceptos de los logics jansenistas
de Port-Royal acerca de las dimensiones transitiva y reflexiva de
los actos de emunciacién y representacién, es decir, que si toda
representacién, por un lado, alude siempre a algo fuera de si mis-
‘ma (dimensiéa transitiva), por el otto, también se presenta a si
‘mistna como ta, se presenta representanvlo (dimensidn reflexiva).
En fa mésica pura (i, la sinfonia no programética, la misica de
cimara del siglo XIX, la obra bachiana para el clave y el contra-
punto de instrumentos indeterminados, el dodecafonismo), la pri-
‘mera dimensién se reduce a la mas minima expresion imaginable;
en algunos productos de las artes plisticas 0 de la fotografia, de
intenciones figurativas o documentalistas a ultranza, es la dimen-
sién reflexiva la que, en cambio, disminuye signifieativamente;
pero ni en un caso ni en el otto las dimensiones menguantes des-
aparecen por completo jams. En la temporalidad de es0s dos ees
de las obras de la cultura, se han situado Marin y Chartier para
tejer una historia global inédita de las sociedades y de sus repre-
settaciones,
‘Una nueva sociologia marxista de la cultura, renovada a partir
de fines de los °70 y muy voleada al anilisis de la produccién,
cireulacion y recepeisn de obras de las artes plisticas, también ha
proporcionado a los historiadores algunas herramientas aptas para
ccapeur los temporales semiéticos. Esos aportes han Hlegado de la
tradicién anglosajona, con los estudios de Raymond Williams
(Marxismo y literatura, 1977) y su definicion de una esfera deli-
Imitada a la produccién de los bienes simbolicos, y de la tradicién
francesa, con los trabajos de Pierre Bourdieu y su fértilteoria del
— 17 —
“campo artistico” (La distincién, 1979; Las reglas del arte, 1992).
Puesto que Néstor Garefa Canclini (La produccidn simbélica. Teo-
ria y método en sociologia del arte, 1988; Las culturas populares
cen el capitalismo, 1989; Culturas hibridas, 1992), uno de los 50-
politicas,
sociales, econémicas— en la historia argentina fout court?
Digamos, para i terminando nuestro prélogo, que hemos pro-
curado evitar las referencias y el andlisis de obras plésticas que no
estuvieran reproducidas en el libro 0 que no fuesen muy accesi-
— 36
bles ala mayoria del pablico lector argentino. La bibliografia hubo
de ser forzosamente scleccionada, se presenta segin el orden de
esta introduccién y de los capitulos, y aparece discriminada en
fuentes o documentos y bibliografia especifica, El libro cuenta con
varios apéndices: una némina de las exposiciones més importan-
tes desde la de Mauroner en 1829 hasta la actualidad, una sel
cidn de documentos, un glosario de términos histérico-artisticos
del cual se han excluido los nombres més corrientes (i.e., Impre~
sionismo, Cubismo, etc.) y, por iltimo, una lista alfabética de ar-
tistas que sirve como indice,
Tal vez fuera bueno finalizar ol prologo recordando a nuestro
lector que, aun cuando no sepamos muy bien por qué, ya pesar de
todos los intentos por averiguarlo que hemos resefiado en los cam=
pos de la historiografia europea y argentina, las obras de las artes
nos dicen muchas cosas de otro modo incomunicables sobre nues-
tro pasado y nuestro presente, sobre nuestras propias vidas, sue-
fios y esperanzas, sobre las existencias de semejantes a quienes tal
vez nunca conozeamos de otra manera. Lo hacen sin palabras cuan-
do no pertenecen al mundo de las que los clasicos llamaron “artes
sermocinales”, o mas allé del lenguaje cuando se combinan con
los textos y nos muestran imgenes en movimiento. Tanto nos di-
ue dejar las artes a un lado, no tomarlas en cuenta ala hora de
escribir lo esencial de nuestra historia, terminaria por empobrecer
escandalosamente 1a humanidad que nos constituye, Hay un he-
cho interesante que nos llama la atencién, Adolfo Ribera pensaba
que el cuadro Primeras pasos, de Antonio Beri, era una obra maes-
tra del arte argentino. Ese mismo cuadro se encuentra en la tapa
del catilogo de las cien obras més importantes del Museo Nacio-
nal de Bellas Artes y en la cubierta del libro reciente de Lopez
Anaya, la Historia del arte argentino, Es muy probable que los
colaboradores de este libro se pusieran de acuerdo en la misma
cleccién para nuestra tapa, Ribera estaba en lo cierto: aquel inte-
rior de Primeros pasos, visto en perspectiva al modo de los artis-
tas toscanos e iluminado a la manera de los venecianos, abierto
hacia un paisaje de Hanura que se hunde en la lejania azul, resume
la evolucién del arte occidental. Claro que Beri ha reelaborado
esa herencia y con el dibujo incisive de sus personajes nos ha in-
troducido en una modemidad muy argentina: la mujer mira detrés,
desu mquina de eoser hacia el recuerdo de su infancia o hacia la
figura gricil de su hija (no podemos saberlo); Ia nifia ensaya las
SS
primeras piruetas de una danza, mirando hacia lo alto y encantada
‘por una luz superior que quizés ella misma transforma en la vision
de las alturas del arte. Esa mujet ha colocado ante nosotros las
realidades del trabajo duro, las ilusiones, los suetios y las frustra-
ciones del proyecto de la prosperidad sudamericana.
J0s# EMILIO BURUCUA
BIBLIOGRAFIA
1
Udo Kultermann, Historia de la historia del arte. El camino dle una eiencia,
Maid, Akal, 1996,
Giorgio Vasari, Le Oper, el por Gactano MILANESI, Florencia, Sanson, 1906,
90.
Johann Joachim Winckelmann, Historia del arte en la Amtsiiedad, sega de
las observaciones sobre Ia arquitectura de los antigues, Buenos Aires, Hyspa~
smérica, 1985,
Jakob Burlchatdt, La Civilisation de Ja Renaissance en Hale, Pais, Livre de
Poche, 1966, 3 vol
Aby Warburg, La Rinascita del Paganestmo Antico, Conribut ala storia della
cultura, Floreacia, La Nuova Kala, 1966.
Eenst Gombrich, Aby Warburg. An Intellectual Biography, Oxford, Pidon,
1986.
José Burt, ed, Historia de as imégenese historia de la ideas, La escuela
de Aby Hrarburg, Buenos Aires, Centro Editor de Amética Latina, 1992
Emnst Gombrich, Art and Illusion. A Study in the Poychology of Pletorial
Representation, Washington D.C., National Gallery oF Art, 1989.
‘Emst Gombrich y Didier Eribon, Lo que nos cuentan las imcigenes. Charlas
sobre el are la ciencia, Mattid, Debate, 1992.
Carlo Ginzburg, Mit, emblem spie. Morfologa e storia, Tati, Einaudi, 1986.
Serge Gruzinski, La colonizacién de lo imaginario, Socledades indigenas y
‘ccidentalizacn en el México espatol.Sigios XVI-XVII, México, FCE, 1991,
Serge Gruzinshi, La guerra de las imégenes, De Cristbbal Colin a “Blade
Runner", México, FCB, 1994,
Roget Chartier, ? mundo como representacidn, Estudios sobre historia cul
ral, Bareclona, Gedisa, 1992
Louis Marin, Le Portrait doi, Pats, Minuit, 1981
Louis Marin, Des pouvirs de image. Glases, Pars, Seu, 1993,
Raymond Williams, Marsiomo y literatura, Barcelons, Peninsula, 1980.
Pierre Bourdiew y Jean Claude Passeron, La reproduccién, México, Fontamars,
1995.
Néstor Gatefa Canelni, La produeciénsimbica, Teoria y método en sociolo-
sa del arte, México, Siglo XX1, 1988.
[Néstor Greie Canelin, Las cuttas populares en cf captatismo, México, Nueva
Imagen, 1989,
Néstor Garefa Caneini, Culturas hlbridas. Esirategias para entrary salir de fa
‘modernidad, Buenos Aites, Sudamericana, 1992,
Amold Hauser, Historia social dela literatura y el are, Madi, Quadserama,
1964, 2 vol
Pierre Prancastel, Peinture ct société. Naisance et destruction d'un espace
plastique. De Is Renaissance au Cubisme, Pati, Gallimard, 1965,
Michael Bazandall, Painting and Experience in Fifteenth Century Italy. A Pri-
‘mer in the Social History of Pictorial Style, Ontond University Press, 1972
‘Timothy J. Cla, mage ofthe People, Londres Thames & Hodson, 1973.
Nicos Hadjnicolay, La produccién artista frente asus significadas, México,
Siglo XX1, 1981.
‘Thomas E. Crow, Pintura y sociedad em ef Paris de siglo XVI, Mad
1989,
LNerea,
James Webster, Mayans “Farewell Symphony" and the Idea of Classica Style,
Cambridge, 1991.
Tain Fenlon, ed, The Renaissance: From the 1470s to the End of the 16th
Century, Music and Society, Englewood Clif, N. J, 1989.
Neal Zaslaw, ed, The Classical Bra: From the 1740s tthe End of the 18th
Century, Masie and Society, Englewood Cliffs, N. J, 1989,
‘Neal Zaslaw, Mozart Symphonies: Context, Performance Practice, Reception,
Oxford, 1989.
Mare Feno, Cine e historia, Barcelona, Gustav Gili, 1980.
— 4 —
Pduardo Schiafino, “El arte en Buenos Aires (La evolucidn del gusto)", en La
Biblioteca, a 11 1 88-96, 356-368; «I: 78-93.
ada Schi
nos Aires, 1933.
fino, La pinta ylaexcultura en Argentina (1783-1804), Bue
José Len Pagano, arte de los argentinas, Buenos Aizes, 1937, 3 tomes.
Angel Guido, Furindia en ta arguitectura americana, Rosati, Universidad
‘Nacional dol Litoral, 1950,
Daniel Schavelzon, “Bio-bibliografia de Mari Buschiazzo", en Revista de r=
‘quitectura, N° 141, 1988
Julio E, Pays, Picasso ye! ambiente atistico-racial contempordineo, Buenos
Aires, Nova, 1957,
Julio B, Pay, 23 Pintores de fa Argentina, 1810-1900, Buenos Aires, Eudeba,
1962,
Jorge Romero Brest, La pintura europea (1900-1950), México-Buenos Aires,
PCE, 1952,
[Aldo Pettegrni, Panorama dle la pintura argentina contempardnea, Buenos
‘ites, Paidés, 1967
Adolfo L, Ribera y Héctor H, Schenone, Ef arte de la imagineriaen ef Rio dela
Plata, Buenos Aires, Insitto de Arte Americano e Investigaciones Estticas,
1948,
Joxé Xavier Martin y José Maria Peto, La omnamentacién en la anguitectara
de Buenos Aires, 1800-1940, Buenos Aites, Instituto de Arte Americano e Ite
vestigaciones Estéieas, 1966-1967,
Francisco Cont, Vida y obra de Adolfo Belloc, Buenos Aires, Tiempo de Cul-
‘ur, 1977
[Nelly Perazzo, El arte concreto en la Argentina en la década det 40, Buenos
Aires, Gaglianone, 1983.
amin Bayén, Aventura plistica de Hispanoomériew. Plntira, cinetiomo,ar-
tes dela acelin (1940-1972), México, FCE, 1974,
“Abraham Faber, Un simbolo vive. Anputipos, historia y soctedad, Buenos Ai-
res, Pads, 1969
— 4H
Ee eee
Alberto Rex Gonzilez, Arte precolombino de la Argentina. Introduccion a i
historia cultural, Buenos Ares, Filmediciones Valero, 1977,
Carlos Vega, Panorama de a misiea popular argentina, Buenos Aites, Lose,
tad,
Carlos Vega, Las dancas populares argentinas, Buenos Aires, Intitato Nacio-
nal de Musicologia, 1986, 2 vol
Mario Garcia Acevedo, La misica angentina durante ef periado de la organi-
2zacién nacional, Buenos Aires, Ediciones Culturales Argentinas, 1961
Mario Garcia Acevedo, La musica argentina contemporinea, Buenos Aires,
Ediciones Cultural Argentinas, 1963
Jonge Novati etal, nologia det tango rioplatense (desde sus comiencos hasta
1020), Buenos Aire, Instituto Nacional de Musivologin, 1980.
Pola Suarez Umubey, Alberto Ginastera, Buenos Aires, Ediciones Cultuales|
‘Agentinas, 1967
Domingo Di Ntbila, Historia det cine argentino, Buenos Aires, Cruz de Malta,
1959-1960, 2 vol
José Agustin Mahieu, Breve historia del cine argentino, Buenos Aires, Eudeb,
1966.
Jonge Miguel Couselo eta, Historia del cine argentine, Buenos Aires, Centro
aitor de América Latina, 1984
Cérdova Hturbury, 89 anos de pintura argentina. Del preimpresionismo a la
novisina figuracion, Buenos Aires, Libreria La Ciudad, 1978,
Ronaldo Brughett, Nueva historia dela pintura ylaescultara en la Argenti-
nna, Buenos Aites, Gagianone, 1991.
Jonge Lopez Anaya, Historia del arte argentino, Buenos Aires, Emecé, 1997.
Vicente Gesualdo, Historia de la misica en fa Argentina, Buonos Aires, Beta,
1961, 3romos,
Rosa Guaycochea de Onofti, Das momentas en fa pintura argentina det siglo
20%, Mendoza, Inca, 1996,
Argentina en ef arte, Buenos Aives, Viscontea, 1965-1966, 14 fasefculos,
Pintoves argentins del siglo XX, Buenos Aires, Centro itor de Amética La-
— 4 —
‘ina, 1980-1982, Series complementaras: Escultores,grabadores, ftbgrafes.
‘Academia Nasional de Bellas Artes, Historia general del Arie en la Argentina,
Buenos Aires, 1982-1995, 7 vol
—
eee
ao
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- George Dickie El Circulo Del ArteDocument148 pagesGeorge Dickie El Circulo Del ArteSofia FasciglioneNo ratings yet
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- 10 Historia-De-Los-Estilos-Artisticos (Roma y Paleocristiano)Document22 pages10 Historia-De-Los-Estilos-Artisticos (Roma y Paleocristiano)Sofia FasciglioneNo ratings yet
- ROMA 22 YrurtiaDocument178 pagesROMA 22 YrurtiaSofia FasciglioneNo ratings yet
- Gótico 22Document95 pagesGótico 22Sofia FasciglioneNo ratings yet
- 02 Hauser-Arnold Paleo y BizantinoDocument14 pages02 Hauser-Arnold Paleo y BizantinoSofia FasciglioneNo ratings yet
- Machuca - Sofia FasciglioneDocument3 pagesMachuca - Sofia FasciglioneSofia FasciglioneNo ratings yet
- Poema PDFDocument1 pagePoema PDFSofia FasciglioneNo ratings yet
- Paleocristino MMXXIIDocument79 pagesPaleocristino MMXXIISofia FasciglioneNo ratings yet
- 03 La Historia Del Arte Capitulo 8Document13 pages03 La Historia Del Arte Capitulo 8Sofia FasciglioneNo ratings yet
- Tiempos Alterados - DUSCHOVSKYDocument4 pagesTiempos Alterados - DUSCHOVSKYSofia FasciglioneNo ratings yet
- Nastri (2007)Document4 pagesNastri (2007)Sofia FasciglioneNo ratings yet
- Las Culturas Agro AlfarerasDocument5 pagesLas Culturas Agro AlfarerasSofia FasciglioneNo ratings yet
- TP QuimicaDocument7 pagesTP QuimicaSofia FasciglioneNo ratings yet
- 01 Gombrich La Historia Del Arte Capitulo 6Document9 pages01 Gombrich La Historia Del Arte Capitulo 6Sofia FasciglioneNo ratings yet
- COLLE ResumenDocument10 pagesCOLLE ResumenSofia FasciglioneNo ratings yet
- 815-2018-06-27-Cerámica RomanaDocument3 pages815-2018-06-27-Cerámica RomanaSofia FasciglioneNo ratings yet
- Textura y TramaDocument2 pagesTextura y TramaSofia Fasciglione100% (4)
- Educador ArtisticoDocument3 pagesEducador ArtisticoSofia FasciglioneNo ratings yet
- Cultura Santa Maria AguadaDocument6 pagesCultura Santa Maria AguadaSofia FasciglioneNo ratings yet