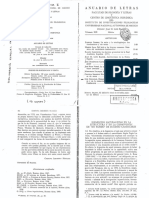Professional Documents
Culture Documents
Benito Lynch - Real. Trad. - Narrativa Rural - Cap. 38
Benito Lynch - Real. Trad. - Narrativa Rural - Cap. 38
Uploaded by
Ulises Dupuy Sueldo0 ratings0% found this document useful (0 votes)
23 views28 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
23 views28 pagesBenito Lynch - Real. Trad. - Narrativa Rural - Cap. 38
Benito Lynch - Real. Trad. - Narrativa Rural - Cap. 38
Uploaded by
Ulises Dupuy SueldoCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 28
la historia de la literatura argentina
Realismo tradicional: narrativa rural
CAPITOUD
la historia de la literatura argentina
38. Realismo tradicional:
narrativa rural
Este fascioulo ha sido preparado por ia profesora
ratio del Centra Editar
ido una leetura final a cargo del profesor
Adolfo Prieto.
CAPITULO constiturd, a través de sus 56
fasciculos, una Historia de la Literatura Ar
gentina, ordenada cronoldgicamente desde la
Conquista y la Colonia hasta nuestros clas.
El material grafico con que se iustraré la
Historia, estrechamente vinculado con el tex:
to, brindaré @ los lectores una vision viva y
‘mena de nuestra literatura y del pais. Cada
fasciculo serd, a su vez, un trabajo orgénico
completo sobre un aspect, tendencia, pe-
riodo 0 autor de nuestras letras.
En CAPITULO NO 39;
EL MOVIMIENTO DE “MARTIN FIERRO”
— POLARIZACION DE INQUIETUDES
—EL AMBITO TEMPORAL
—ESTETISMO Y FORMALISMO
— SERENIDAD EN LA QUERELLA
—MACEDONIO FERNANDEZ
— MARTIN FIERRO Y EL HUMOR
y junto con el fasciculo, ef libro
SELECCION DE ESCRITOS,
de Macedonio Fernéndez
Paral material grfico del presente fascleulo, se ha
conta on Ia cartes colaboracion det Nehio’Gético
Ge fa Naclon del Intute de Uiteratua argentina
Is Facultad. de lest y Letras de Busos: Nie,
rio El Da de Le Pita, ¥ de las ealecciones
flares oe Horacio. JorgeBecto y del igenero
ares iin
Oportunanente se sumiistrarin portadilas con tials
af fogs y cops pia ut Tne tse pant
fereuaerrarse. La Ditecion st reserva el derecho 6e
am
See ee ' ,
Archivo Histories de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar
> filiacién reaccionatia,
* hombres que la escribieron, vineul
Realismo_ tradicional:
narrativa rural
‘La narrativa rural argentina entronca
en el ciclo gauchesco rural, aunque
sus frutos son tardios respecto de la
poesia. El ciclo gaucheseo engloba
Ta literatura escrita por hombres de
ciudad que remedan el habla del
jombre de campo y lleva el propd-
sito de reflejar filmente la vida’ de
éste: su trabajo, costumbres, diver.
siones, vestimentas, idiosinerasia, sus
relaciones con el ambiente fisico, ete
Ascasubi, en el prélogo de su poema
Santos Vega o los meilizos de ta flor
dice que contar esa historia le dari
oportunidad de “bosquejar la vida
interior de In estancia y de sus ha-
bitantes y describir también las cos
tumbres ‘més peculiares de In cam-
ppafia”. Asimismo, la poesia gauchesca
tuyo un declarado propésito panfle
tario: de propaganda patriética en
Hidalgo; de critica a Rosas en Asc
subi; de denuncia politico social en
el periodo de la organizacién nacio-
nal en Herninder,
La narrativa, en cambio, més cont
minada por las ensefianzas roméu
‘cas, deforma la veracidad de los
personajes para adecuarlos-a los ar-
quetipos del género, se mantiene fel
fa Ia realidad on las descripciones,
utiliza el Ienguaje campero slo en
Tos dilogss, y no sue tener inten-
ion panfletaria aunque, por su ten-
dencia a exaltar el pasate, a pre
entarlo de manera idealizada y a
‘ponerse por lo tanto al cambio so
cial, revela una posieién politica de
Es que los
dos al campo que conoefan muy bien
por haber pasado alli su nifiez y, a
veces, su. adolescencia, pertenecfen
a In clase social del patrén, del estan-
ciero 0 del hijo del estanciero y refle
jaron con exactitud el punto de vista
de su clase, duefia de las tierras y
las haciendas.
El pasaje de la poesta a la narrat
gauchesca lo marc Eduardo Gutié
rez (1850-1889) con sus treinta y
tun vokimenes (entre ellos los popu-
Tages Jugn Cuello, Jan Moreira
Archivo Historicd
Pastor Luna), todos de tinte folleti
neseo y_confeccién apresurada. Gu-
tiéirez dejé en el camino los valores
trarios y sociales de la poesia gaw
chesca; el gaucho, rebelde por amor
ala libertad, se convierte en un pré-
fugo de la justicia, malevo y ladrén,
Los eseritores que lo continuaron no
tuvieron en cuenta su antecedente y
se interesaron con preferencia en el
televamiento de los paisajes y modos
de vida de determinadas comarcas
‘mas que en las peripecias de Ia tra
barn novelesea, nes preveupacién
de Cutidrrez. Fueron regionalistas.
La estética regionalista derivada del
romanticismo, se reconoce como. tal
cn la tiltima década del siglo XIX y
la primera del XX, en libros de indole
narrativa aunque no novelesca como
Mis montafias de Joaquin V. Gonzi
Jer, (1893), La Australia argentina de
Roberto J. Payré (1898), Un viaje al
pais de ios matreros de José S. Alva-
rez (1897), El pais de’ ta setva de
Ricardo Rojas (1907), La guerra gau-
cha de Leopoldo Lugones (1905),
Tos que hay que sumar la produceién
de Martiniano Leguizamén. Asi aso-
maron_en Ia literatura Ta lianura, la
montafa, Ia selva y Ta puna argen
tinas,
En. general, con excepcién de Payré
y Alvarez, estas obras tuvieron un
sentida ideolégico nacionalista y en
su expresién entraron por partes des-
‘iguales Ios siguientes elementos: el
realismo ~precisién documental en
tradiciones, leyendas, bailes, trajes—
el romanticismo de manera predomi
nante ~culto al pasado para enfrentar
cl presente burgués y materialista,
Iisqueda del pintoresquismo folkié-
rico y, ent algunos (Rojas y Lagones
especialmente), el modernismo —sin-
taxis ritmica, voeablos inusuales, ar-
caismos, neologismos,
Estas obras enlocan un mbito rural
pretérito como negacién ticita ante
Ja actualidad de una tierra cercadla
por las alambradas, surcada por el
ferrocarril, poblada por extranjeros,
de Revistas Argan
inas
Joaquin V. Gonzéles, autor de
Mis Montafias, obra que si bien
no es'novelesea, constituye uno de Tos
ejemplares mas valiosos de nuestra
narratica rural.
he
La obra notable de Ricardo Rojas
como historiador de nuestra literatura,
‘no llega a oscurecer su contribuctén
«la narration, sobre todo a través
‘4 Las dee oe
VWW.ahira.com.ar
‘389.
ore a8
El campo argentino. comienzos del siglo '
Archivé "Hig Ico de Revistas Argentinas www.ahira.com.ar
890
das, en Ia que el indio ya no era un
factor de peligro y riesgo, y las caba-
Iadas baguales, el faenamiento libre
y los tomneos heroicos en que se en-
frentaban hombre y naturaleza, am
bos igualmente primitivos, resultaban
mitieos.
Toda esa narrativa carece de la uni-
dad de la novela, La constituyen una
serie de cuadros, paisajes, esbozos,
impresiones y también cuentos, vasa
mente enlazados por un contexto his-
{rico y geogrifico. Nos sirve de ejem
plo la advertencia de Rojas a su libro
EL pais de la selva: “Cuento en extas
paginas la vida de nuestros bosques
mediterrincos. Refiero el paladinesco
arrojo de los conquistadores, la. fe
visionaria de los evangelists, el. cho
que violento de las razas, la sucesiva
transformacién de las épocas, la for-
macién lejana de los mitos, las exce-
lencias del hombre americano, el sen-
timiento de la poesta aborigen, y la
virtud del rancho solitario, que en
Jo apartado de las brefias, salv6 el
‘aroma, puro de las costumbres an-
tiguas’.
Ese “aroma puro de las costumbres
‘antiguas” unifica las realizaciones.
Jos propésitos de la mayoria de los
regionalistas a pesar de sus diferen-
cias notables, especialmente de estilo,
Habria que mencionar también, den-
tro de la narrativa rural, el testimonio
de los eseritores 0 cientificos que nos
visitaron, y fundamentalmente la obra
de Guillermo Enrique Hudson, escrta
en inglés, y sin embargo impregnada
de una fuerte realidad local.
Martiniano Leguizamén. ~
EL més consecuente’ de los. regio-
nalistas fue Martiniano Leguizamén
(1858-1965). Su padre, oficial de Ur-
quiza, uch en el Ejército Grande
que, a mediados del siglo XIX, uni-
fic6 a federales y unitarios contra
Rosas. Llegé a tener el grado de te-
tiente coronel, De sv mano conocis
Martiniano al caudillo’ entrerriano
‘onvertido en un patrarca, Su padri-
Archivo Historico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.s
no fue el general Galarza, que habia
combatido junto con Ramirez y Ur-
quiza. Esas circunstancias familiares
Je permitieron oir de labios de sus
imismos protagonistas, hechos que Iue-
go narr6 en fieciones histéricas muy
cereanas a la concepeién historicista
fabuladora de Vicente Fidel Lépez.
Estudié en el famoso Colegio. del
Uruguay (en Coneepeién del. Uru
guay, Entre Rios) que tuvo entre su
alumnado a Olegario V. Andrade,
Osvaldo Magnasco, Julio A. Roca,
José 8, Alvarez, Eduardo Wilde, etc.
En 1880 vino a Buenos Aires con José
S. Alvarez, el futuro Fray Mocho y
juntos se iniciaron en el periodismo
Sus caminos pronto se_bifurcaron,
Mientras Martinano vivia en casa de
su hermano mayor, Onésimo —desta-
cado hombre pablice-, trabsjaba en
el diatio de propiedad de éste, La
Raz6n y estudiaba derecho, Alvarez,
que haba cursado el bachillerato be-
ado, se alojaba en una pieza pobre
y entraba en contacto directo con las
entes y los hechos de la ciudad, lo
que le permitiria compenetrarse con
ella y_presentarla en vivisimos eua-
dros y escenas dialogadas que popu-
lerizarfan répidamente su seudénimo
a través de la revista Caras y Caretas.
Leguizamén en cambio no se adapta
a la vida ciudadana, la vive como un
exilio.
Lo dicho anteriormente respecto de
‘que los eseritores rurales pertenecen
a Ta clase social de los estancieros, se
confirma en Leguizmén. Su padre te-
nia una propiedad en Rincén de Cali
(Entre Rios) y el mismo escritor po-
seyé una estancia en Gonailez Catan
(Buenos Aires). Allf construyé un
rancho que llamé como su comarca
natal, en el que cobijé su musco y
biblioteca, los que en 1936. pasaron
a formar el Instituto Martiniano Le-
uizamén del Museo de Parané,
Aunque alejado de la politica activa
adhiri6 al partido liberal autonomista,
del que Onésimo fue dirigente. Su
actuacién publica fue le propia de
los hombres de su casta: profesor se-
Martiniono Leguizamén, una de las
expresiones mas importantes
del regionalismo literario
oe
ae
Alma nativa
Portada de Alma Nativa, dbra de
Leguizamén publicada en 1906
ccundario, periodista y ditector de dia-
rios, jefe de Registro Civil, presidente
Gel ‘Consejo Escolar N? 10, juriscon-
sulto, ete, pero sus mejores afanes,
por sobre sus labores profesionales y
Ia creacién literaria, los dedicé al es
tudio del. pasado entrerriano. Entre
otras, fue miembro de las siguientes
corporaciones: Junta de Historia. y
Numismatica Americana, Real Acade-
mia de la Historia de Madrid, Insti
tuto Geogrifico e Historica del Uru-
guay, Sociedad Chilena de Historia,
Instituto Histérico de Lima, Hispanic
Society of America.
La eoncepeién que Leguizamén tenla
de la literatura To Hlevé a despreciar
To imaginativo en aras del nativismo
y Jo. histérieo. En este sentido, su
prédica quedé rellejada en sus. na-
rraciones y en su labor de critics.
Nunca coment6 un libro que tratase
de temas ajenos al campo y la tra-
dicién, Su regionalismo alcanzé tam-
bién Ia faz historica: se. especialiaé
en las figuras de Ramirez y Urquiza,
Jos dos eaudillos entrerrianos, y sin
embargo no realizd sobre ninguno de
ellos una obra totalizadora. En la gran
trama de la historia argentina, corté
retazos, escudrifé documentos para
esclarecer hechos, a veces nimios, c9-
mo la exactitud de una fecha de
nacimiento (la de Urquiza) 0 la ve-
racidad de un retrato (el de Garay)
Leguizamén es el eseritor de Entre
Rios. La geografia y Ia historia de
‘esa provineia configuran Jas. ineas
espacio temporales que lo rigen. Pero
pretende que sus normas tengan vi
kencia para todo el pais. Coincide
‘con Rojas en que las raices hispé-
nicas e indigenas son el basamento
de la nacionalidad y se opone a la
Inteduccién asia, del inmigante
wr considerar que la amalgama de
sas rafces no estaba todavia. sulle
cientemente consolidada. En el. re-
lato “De mi tierra” incluido en Alma
nnatica, recrimina a los autores tea-
trales “que deformaban la. realidad
ccampesina cuando enlazaban a ex-
tranjeras con criollos (se refiere a
La Gringa de Florencio Sinchez)
Porque en verdad, aquéllas (piamon-
tesas, rusas, judias, especifea) eran
gemies y anstas y slo concen
lugar 4 Tos que ls hablaban ns
enguaje natal. Frente a esta opinién
es bueno emparejar la de Alberto
Gecchunoff, quien en Los
judios (1910), muestra el grado de
asimilacién de la colectividad hel
ca a Ta vida argentina. Asimilacién
de Ta que el mismo Gerchunoff fue
el ejemplo.
Cronolégieamente, los libres de erea-
cién Titeraria de Leguizamén
Recuerdos de la tierra (1890), Calan-
dria (1898 —aunque se habia repre-
sentados dos afios antes), Montaraz
(1900) y Alma nativa (1906). Eseri-
Did muchos més en los que reunié
materiales de indole hist6riea, folklé-
tea, filolégica, genealégica, iconogri-
fica, etnografica, ete. He aqui algunos
titulos: De cepa criolla (1908), Pagi
nas argentinas (1911), La cinta col
rada (1916), Hombres y cosas que
pasaron (1936).
En la faz literaria, el primero y el
Ultimo libros se eontingan por su sen=
tido compilador de estos tépicos: la
anéodota histriea, la evocacién per-
sonal y Ia leyenda. A veces, esos
cuadros alcanzan Ia urdimbre del
ccuento segiin el lineamiento clisico
de presentacion, mudo y desenlace
imprevisto © por lo menos. fuerte-
mente emocional. Los més logrador
pettenecen a Alma natioa; de ellos
“EI tiro de gracia” y “Una revancha”
son los mejores.
ara vez fija con precisién Iugar y
tiempo, prefiere apoyarse en la am-
bigtiedad de lo legendario. Con
riantes, repite frases como éstas: “La
tradicidn comarcana que yo escuché
a los aneianos de mi nifiez...”
Montaraz es una novela en la que Ta
trama hist6rica se tee sobre una leve
historia de amor de corte roméntico
convencioma lio es mantenido
jor el gaticho Apolinario Silva y
piven estanciera Malena. La diferen-
cia de clases entre los componentes
*rchivo Historico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar
de la pareja, t6pico que la preceptiva
romintica utilizS para frustrar Ia fe-
licidad, aqui no influye. Malena de-
muestra sui amor al capataz, quien lo
acepta como un favor venido de un
ser superior. Sus relaciones no legan
a desarrollarse, s6lo se ve su inicia-
cién en los capitulos segundo y ter
ero, pero bastan para la realizacién
de los actos también tipicos de la
‘conveneién romantica: intercambio de
pelo; entrevistas nocturnas en el bal-
cn, @ Ta luz de Ta luna; regalos de
flores.
La earacterizacion de Malena, muy
endeble, responde a la elisiea heroina
roméntica: su orfandad, su belleza
dealizada, su muerte, lo. testifican.
Sobre el mismo modelo esté ealeado
fl héroe Apolinario Silva: la belleza
fisica, la melancolia, la orfandad e
inclinacién a la soledad y a la refle-
xién, la valentia, el pensamiento en
€l suicidio, su condiciOn ilustre @ pe-
sar de ser pobre y asalariado, son
Tas notas que vuelven su personali-
dad completamente ficticia en un me-
dio primitivo. Tras la muerte de Me-
Tena, que se produce al promediar
Ia novela, vive recordindolaven medio
de las feroces luchas que debe librar
yal morie en terrible combate contra
@l capitanejo Pert-Cuti toda la realie
dad desaparece ante su imagen: “Mi
prenda. Ya voy —las labios descolori-
dos sonreian duleemente a la blanct
visién que le mostraba, alld arribe,
los cielos entreabiertos”
Otros tépicos romént
i restan vero-
“similitud a Montaraz. En cambio, las
* descripciones de personajes como Ra-
imirez, el capitanejo Pohi 0 el Viejo
del batard, y la delectacién en el ho-
ror (combates, matanzas) condicen
con el medio ambiente real.
Aunque no hay precisiones eronols-
etsy openns espace, tempo
jugar aparecen claramente. Es en
1820, cuando Artigas, huido de Ta
Banda Oriental tras su derrota_por
Tos portugueses, invade Entre Rios.
El propésito del caudillo era lovantar
levas de hombres y haciendas para
intentar la reconquista del suelo uru-
‘guayo, Pero sus aliados, las indiadas
mnisioneras, se dedicaron a la depre-
dacién en las estancias y_poblados,
Jo que determind el levantamiento
de los entrerrianos, organizados en
‘montoneras auténomas primero y Ine:
0 bajo el comando de Ramirez, para
enfrentarlos. Segin Leguizamén, ése
fue el origen del matrero y de la
montonera en la mesopotamia. Ade-
ris, su geografia, tierra rodeada y
surcada por rios, seria la causa del
cardcter auténomo de los nativos
del Tugar.
El simple argumento. se desvanece
entre las paginas reflexivas y_des-
cxiptivas. Bstes son lo mejor de la
novela; por momentos, la prosa de
Leguizamén juega con las impresio-
nes visuales: “claro, oscuro; luz, som-
‘bra logrando fantasmagorfas de efec-
to mis real que el que pudiera ofrecer
tuna deseripeién conereta. Magnificos
son el cuadro del incendio (Cap. 10)
y el del combate entre Apolinario y
Peri-Cuti (Cap. 12). Es éste tltimo
tun pasaje de intenso dinamismo en
contraste con el ritmo lento de toda
Ja novela
Martiniano Leguizamén ocupé un Iu-
gar importante en los inicios del tea-
fo nacional. Con su obra Calandria
finaliza el ciclo dramético gauchesco
convertido, tras el éxito del Juan Mo-
reira de Gutiérrez-Podesté, en una
repetida historia polieial con diferen-
tes titulos, y se inicia un nuevo ciclo
de teatro’ rural, Calandria se basa
fen una vida real, casi contempornea
f su traslacién artistica, la de Ser-
vando Cardoso, gaucho’ cantor que
Iuego de combatir con Lape Jordin
(hacia 1870), deserta del ejército y
se dedica a’ matrerear. Su diferencia
on los dramones al uso es que no
roba ni mata ni causa dafio alguno,
sino que se divierte burlando a las
partidas policiales. O sea, que sus de-
Titos serfan la desercién y el desacato.
Leguizamén toma esa alegee historia
y la vierte en diez cuadros que pue-
den desglosarse unos de otros pues
EI misterio de los
nacimientos
‘Tanto en Benito Lynch como en
Martiniano Leguizamén, los estudiosos
jncurren en contradiceiones al consignar
fechas y lugares de nacimiento,
To que es muy importante en el primero
Porque afecta a su nacionalidad misma
En Martiniano Leguizamén, el hombre
la obra, José Torte Revello, da como
lugar de nacimiento el pueblo de
Rosario Tala y la fecha del 28 de abril
de 1859, Otros sigueron sus datos,
salvo Julia Grifone quien al realizar
su estudio sobre Calandra mantuvo
‘comunieacién epistolar con Leguizamén
y entre las notas autobiogréficas que éste
Ie envié, consta su nacimiento
cen Ia estancia paterna, en Rineén de Calé,
‘1 28 de abril de 1858, Sin embargo,
cs creencia general en Rosario Tala
‘que ésta fue su cuna y en 1956
se colocé tna placa en Ia casa
donde supuestamente habria nacido.
A Benito Lynch siempre se lo habia dado
como nacido en Buenos Aires segin
atestigua el acta de bautisme realizado
en Ia parroquia de Nuestra Sefiora
del Sovorz, el 2 de junio de 1852
a acta dice que recibié “éleo
pote Batali ge
masculine, que nacié el dia 25
del mes de julio de mil ochocientos
‘ochenta a las doce horas de la noche,
cen el municipio de la Capital,
Repiblica Argentina...”
Recientes averiguaciones realizadas
por Ia profesora Susana Clauso Royo
en los registros civiles de Mercedes
y Fray Bentos (Uruguay), que fueron
creados en el aio 1879, le permitieron
hallar en esta dltima ciudad
la partida de nacimiento de Lynch,
asentada el 12 de agosto de 1880.
En ella los errores ortograticos
son evidentes, ef nifo figura con el nombre
de Elgardo y el apellido de la madre,
Beaulieu, esti deformado en Bolieu,
pero no puede dudarse que se trata
del futuro escritor.
Archivo Historico de Revistas Argentinas | www.ahira.comar
La obra de Martiniano Leguizamén constituye una de las vetas mds importantes de nuestra
narratica rural, aquella que podria enmarcarse dentro de los cénones del regionalismo.
Esta concepcién evs al escritor a desdeiiar lo imaginativo
on aras det nativismo lo histérico, todo ello en consonancia con una prédica que qued6 reflejada
en sus narraciones y én su labor de critico literario.
tienen unidad interna y s6lo los hila
Ta figura del protagonista, Calandia
ceanta, baila, se le de la policia y
Finalmente acepte el induto que Ie
ofrecen para easarse e incorporarse
emo tribajador a una estancin, De
Ja historia verdadera, Leguizamén
sélo descarté su final patético: la
muerte de Cardoso a manos de sus
gece plan Hes
rencién didactica ejemplifieada en
copla final: Ya este pdjaro murié. /
en la jaula de estos brazos / pero ha
nacido, amigasos, / jet eriolo traba-
jador!
Benito Lynch. — En su evoluciém,
el regionalismo abandoné su posicién
nacionalista pasatista para enfocar
realisticamente los temas rurales. Un
tinje al pais de los matreros de Fray
Mocho abrié el camino que siguieron
Payr6, Quiroga, Fausto Burgos, Juan
Carlos Divalos, ete. El gaucho nb
sade, cantor, valiente, ya pertenecta
ala mitologie argentina. En la nueva
narrativa el hombre de campo es un
paisano trabajador, sojuzgado a sus
patrones, afineado en limites precisos,
tan falto de sentido de la propiedad
como su antecesor, porque igual que
1 no tiene nada, pero es respetuoso
de la propiedad de los otros.
Benito Lynch (1885-1951), es el es-
caitor que en forma més perseverante
se dedica a narrar Ia vida de estos
gauchos sedentarios, la de las estan-
its y la de los duefios de las es-
tancias. Es el novelista de la etapa
posroquista: final del siglo XIX y
prineipios del XX, pues aunque nunca
precisa las fechas, éstas se descubren
por la problemética —enfrentamiento
de la vieja estancia criolla con la nueva
europeizada, valoracién del gringo y
esprecio del native, por ciertos de-
talles significativos —Ia instalacién de
‘molinos, el ferrocarrl— y por los afios
que Lynch vivié en el campo. Segin
Investigaciones recientes habria na-
‘ido en Uruguay. Pas6 sus primeros
aos en Buenos Aires y cuando tenia
hira.com.ar
wWWww.:
seis, la familia se trosladé a la estan-
cia patema, El Deseado, cercana al
pueblo de Bolivar, Ali vivieron hasta
que el futuro escritor cumplié trece
faios; entonces se instalaron en La
Plata para que los hijos, que ya eran
siete, estudiaran. Pero Benito Lynch
no liog6 a terminar su bachillerato;
rity joven se inicié en el periodismo,
tn el diario. de tendenciaconserva-
dora, propiedad de su padre, El Die.
Recluido en Ja casa familiar situada
en Diagonal 77, entre 8 y 9, vivid en
ella hasta su muerte. No se cas6, s6lo
viajé por Ia campafia bonaerense, no
hizo otra vida social que Ia brindada
por Ia frecuentacién del Jockey Club
y la redaccién del diario, sitios que
abandoné tras la muerte de su madre,
Ese apartamiento singular Jo mantuvo
casi desconocido para el mundillo li
terario, tanto que, al publicarse Los
Coranchos de La Florida en 1916, se
ereyé —lo atestiguan Manuel Gélvez
y Horacio Quiroga— que Ia obra per-
fenecia a un escritor norteamericano,
El érito de esta novela y de las si
@uientes no varié su modalidad de
vida. En sus dltimos aiios, lenegacién
de mismo ode un mundo, au
sentia_ajeno, Io levé a impedir In
Festicién de sus libros.
Desde 1903 a 1941 publicd seis no-
vvelas, y alrededor de ciento veinte
relatos, Algunos fueron recogidos en
Iibros, pero la mayoria andan todavia
desperdigados en’ diarios y_revistas.
Toda su obra tiene el signo comin
Goal ambien rrslen
* con excepeién de algunos cuentos
de la novela Las mal calldas (1993).
Esta novela, Ia més deficiente de su
produccién, es interesante porque
plantea dos temas claves en. Lynch:
el deber y el honor y la diferente
concepeidn que de ellos tienen varo-
nes y mujeres.
‘Los personajes centrales son dos her-
manos, Marcelo y Diego. Aquél ve
que Ia mujer de quien su hermano
est enamorado es besada por un co-
nocido, el doctor Rioja, hombre de
costumbres relajadas, Marcelo so, de-
Ar chive Istorico
Foto juvenil det padre de Benito
Lynch, dueto del diario EN Dia,
de La Plata
de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar
Benito Lynch pasé sus primeros
afios en la estancia El Deseado,
préxima a Bolivar. La foto lo
muestra a la edad de dos afios.
395
Fachada del diario El Dia, de La Plata,
al cumplir en 1964 ochenta afios
do existencia,
bate entre el imperativo moral que
lo leva a hablar y Ia pena de causar
dolor. Su rigido concepto del deber
esti unido @ un igualmente rigido
concepto del honor. $i no cumple con
su deber mancilla su honor. Afios
antes habia. sentido la obligacién de
Iuchar por Francia en la guerra mun-
ial s6lo porque su bisabuelo era de
sa nacionalidad. Por supuesto habla,
Diego, que confia en su amada, de-
ide preguntarle si le sucedié algo
ese dia pues esti seguro de que ella
Je contard el atropello de que fue
objeto y entonces matars al vil sueto
Marcelo, sin dudar de la honestidad
de la mujer, discate esa decision,
porque 4 sabe que las mujeres te-
nen un concepto de la moral diferente
el de los hombres, las mujeres no
comprenden a los hombres ni éstos a
ellas, y él se mantendri soltero por-
{que no se hace ninguna ilusin acerca
de la armonia de Ia pareja. El hom-
bre libre sabe cémo euidar su honor,
sa cualidad que le permite manejarse
con seguridad en el mando varonil,
que le otorga respetabilidad, pero si
es casado, su honor queda « merced
de su mujer, que por debiiad 0 or
coqueteria puede mancharlo. Diego,
manteniéndose en su propésito, visita
sm amada dos veces sin que ella
le cuente nada, Entonces, desespera-
do porque no puede retar a duelo a
Rioja sin hacer el ridieulo y_presu-
miendo que el individuo se andaré
jactando piiblicamente del suceso, i
Venta una maniobra para provocatlo:
enviar una carta a la mujer decla
indole su amor y pidiéndole una
celta, Poco después recibe la visita de
Rioja en su oficina. Diego lo espera
con un revélver en el cajén del eseri-
torio. El final es imprevisto e irdnico.
Rioja viene por asuntos de negocios,
No esté enterado de la carta injuriosa
También su mujer se calle.
Lynch se burla compasivamente de
Diego y de su ingenua ereencia en
la felicidad, mientras que expone con
seriedad las ideas de Marcelo y las
retoma de manera no conceptual en
sus otras obras, o sea que éstas se
‘os miestran como constantes de su
propia filosfia,
Las primeras novelas: El ciclo nove-
listico de Lynch se abre con Plata
dorada (1908). Lo mejor de esta
narracién es Ja primera parte, fuer
temente sentimental y autobiogrifica,
cuando el protagonista abandona la
estancia para ise a estudiar a Buenos
‘res y cuando describe las impresion
nes que le producen la ciudad y el
colegio. En fo demas es titubeante, 2
veces incoherente; los personajes no
viven por cuenta’ propia sino’ como
rmeros iteres en manos del autor, Hay
tum gran salto entre este libro y_ el
Segundo, Los Caranchos de La Elon
(1916). Aqof el noveista define
los. personajes en unos ‘pocos trazos
¥ luego éstos se moeven ligicamonto,
resolviendo los conflictos de acuerdo
a sus motivaciones y a su propia per.
sonalidad, La anéedota simple: narra
el enfrentamiento de padre e hijo, lor
caranchos, por una mujer. El padre
jerce una autoridad omnipotente que
nadie ora diseutir. Como padie, por
je la Familia est rigidamente cons.
titida. En todos ls estratos sociales,
sea el de los estancieros, sea el de los
peones, los padres mandan y los hijos
obedecen; el didlogo no existe, ¥ como
patron, porque la propiedad de la
tiera se extiende sobre los hombres:
El regimen es feudal. La obodiencia
se asienta en el miedo yen el cono-
cimiento de que no hay escapatoria,
ya que el poder politico y la jst
tambien pertenecen al patrén, 0a st
clase, que es lo mismo
EI hijo, a pesar de su formacién uni-
versitaria, Hone igual cardcter que
progenitor, con In diferencia de que
Ache subordinarse a dl. Apenas Tega
a Dolores tras seis fos de ansencta,
recibe la orden de que no debe pisat
€l puesto de Los ‘Toros, lo que revive
‘su resentit ito infantil.
Don Panchito trata a los peones de
la misma manera que su padre, de la
Sinica manera propia de un estanciero,
A nolpes ¢ ipstltes, pero como subor.
Agchivo Historico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar
El desconocido
Benito Lynch
La firme eelebridad de Benito Lynch
‘esti asentada sobre tres de sus novelas
(Los Caranchos de La Florida, El inglés
de los giiesos y El romance
de un gaucho) y sobre un libro de relatos
(De los campos portefios) que
también tiene algo de novela,
Pero Ia mayor
de la produccién de Lynch,
escritor bastante prolfico, permanece
de Ta Plata y Ta Nacién de Buenos Aires
y de las revistas Caras y Caretas,
Pius, Ulta, Mundo Argenting,
El Hogar y , todas de Buenos
Ria oe
reunidos en vokimenes; de ellos,
los més conocidos son “Palo verde”,
“EL antojo de Ta patrona”, “La evasién’,
“EI nene”, “El paquetito”, “Locura
de honor”, ete. Muchos tocen
los temas del amor y del honor,
ya con patetismo, ya edt humor,
pero con predominio de la visién
hhumoristica —una risa agria—
sobre Ia patética que, en cambio,
singulariza a las novelas.
Mis desconocidos atin son sus intentos
teatrales nunca representados:
El cronista social, comedia que publics
El Dia, diario de su propiedad,
fen 1811 y un ensayo dramético,
Ex ungue leonem, aparecido también
en ese diario, en 1912, Mejor suerte
corrieron las adaptaciones que otros
hicieron de sus novelas de mis éxito:
EI inglés de los giiesos, versién teatral
de Marcos Bronenberg y Arturo
Cemetant y El romance, de un gaucho,
adaptada por pase eae Plaza
7 representada en el teatro
Politesma en 1958.
Ademis, se sabe que Lynch dejs indits,
ppor lo menos, varios cuentos
¥. dos novelas terminadas.
Estas se titulan El buey solo y Patricia
Awchivo Historico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar
dinado comparte. 1a posicién de los
peones. El loco Mosca, el puestero
Sandalio Lépez, Bibiano, el capataz
don Cosme, acumulan sus rencores,
aguantan, pero no olvidan, En cierto
‘modo, cuando don Penchito mata al
ppadre todos lo matan simbélicamente
y cuando don Cosme hunde su cu-
chillo en la espalda del joven, es la
‘mano del patron la que castiga feroz-
mente al sibdito rebelde.
Los personajes no evolucionan. Son
como son, Panchito motiva su acto
final, mAs que en el estado semiin-
‘consciente de su borrachera, en el
‘eardcter impulsivo y malvado que re-
vvelé desde su nifiez. De vuelta en la
estancia, s6lo se muestra. afectuoso
con el peoncito Bibjano y con Mar-
Celina, con los otros es tan arbitrario
y violento como su padre. Tampoco
4 acepta el agauchamiento de su pri-
o Eduard, porque gauehimo’ es
sinénimo de canalla; cuando lo vista
en su estancia sélo ve abandono, su-
ciedad y derroche. Pero si Eduardito
es juzgado por los peones en la co-
cina, se elogia su generosidad para
con los pobres frente a la avaricia de
don Pancho. EI hijo del patrén tiene
grandes proyectos de mejoras: sem-
brar alfalfa, construir desagties, poner
Jecherla. Sera el perfecto continuador
de su padre y ast lo reconoce ste
‘cuando se sonrfe satisfecho de su co-
rae al enfentar con su revéves al
capataz porque el hombre no le per-
sitio un insult, También ob hijo ad-
mira Ta valentia del padre. Hay un
‘mutuo reconocimiento porque com-
parten Ia misma escala de valores.
Esto es descubierto el primer dia por
el loco Mosca: “Al patrén To apodan
el Carancho en el pueblo, y el hijo
es otro carancho; tenemos aura dos
caranchos en La Florida. /Se van a
sacar los ojost”
Marcelina, la joven que desencadena
cl conflicto, y el peoncito Bibiano son
los tinieos ‘eres puros en un mundo
donde patrones y servidores se em-
parejan por la bratalidad de sus almas
y de su comportamiento. Es que el
chico y la muchacha son vistos por
Lynch con ojos roménticos y los de-
con mirada naturalista. Marce-
Tina esté idealizada; su belleza, su
elicadeza y especialmente su ino-
cencia resultan inverosimiles en sa
rancho miserable, junto a un padre
cobarde, a una madre prostituta, a
tan patrén que la obsequia y distingue
de manera insdlita y en medio de la
‘murmuracién general que nunce llega
a sus oidos. Igualmente Bibiano, aun-
que tiene quince afios, ests deseripto
como un nifio que “hace pucheros”
‘cuando el patrén joven amaga pe-
garle. La singular ternura del autor
hhacia estos personajes los destaca de
los otros, envueltos en tintas som-
barfas: los hermanos de Marcelina son,
uno “feo y contrahecho como un pe-
quefio Cuasimodo eriollo” y_el otro
imbécit; don Cosme es un “gaucho
de aspecto taimado”, tiene unos “ojos
atravesados que nunca miran de fren-
te’; Eduardito es borracho y muje-
Fiego; Sandal, segiin su mojer, Rosa,
“es un pobre paisano ignorante, in-
apaz de atinar a nada” y segtin don
Panchito es un “gaucho degenerado”,
tun “caso elevado de exhihicionisme
tol6gico”; Juane, Ia cocinera.de La
Florida y madre de Bibiano, tuerta
¥ con una eterna lgrima en el ojo
yacio es califieada por el patrén de
“yegua galopada por toda la provin-
De ese poz0 nauseabundo, ape-
nas se salva la maestra de escuela,
descripta con realismo en el nico
episodio marginal de la novela. (Ce-
tulos XVIII y XIX).
+ La estructura de Los Caranchos de
La Florida es cerrada, todo gira en
torno de un solo conflicto, La presen-
tacién de la estancia de Eduardito
interesa como contraste con La Flo-
rida; las escenas en la cocina sirven
de mediador para lo que sucede en
Ia casa de los patrones. La violencia
entre padre e hijo, Ia huida de éste,
no aparecen directamente sino a tra-
vs do Tos peones que, formando una
especie de coro, comentan sin inter-
venir. El escamoteo de esos momen-
tos otorga un efecto més trégico al
final, tnica oportunidad en que Los
Caranchos se enfrentan,
La naturaleza aparece con una am-
plitud que no volverd a tener en otra
obra de Benito Lynch. En los capi-
tulos V y VI, de tono épico, la tor-
menta es un personaje que Icha con
ddon Panchito perdido en el campo. Ta
laguna, los fachinales, Ia anura re-
seca, stin descriptos con una bri
ante prosa modernista que da. pre-
ferencia a las sensaciones visuales y
auditivas
En Raguela (1918), Lynch desarrolla
su espordidica veta’irdnica hacia un
suave humorismo, Por eso esta nove-
lita tiene final feliz, Aqu{ asoma Ta
habitual frustracién de la pareja; al
comienzo, Raquela lucha contra sus
sentimientos porque ella no es una
pobre muchacha ignorante e ingenua,
como otros personajes femeninos de
Lynch, es la hija de un estanciero y
tiene conciencia de que no puede, no
debe enamorarse de un hombre que
no sea de su clase; pero sus desaz0-
nes hacen sonrefr al lector que sabe
que Montenegro es un gaucho disfra-
zado y que no hay impedimento al-
guno para la felicidad.
El campo es juzgado por la ciudad
desde el punto de vista del intelectual
Montenegro. Este simula ser un gau-
cho, habla y trabaja como ellos. Pero
su eleccién es temporaria, es como un
juego, como una actividad deportiva
También en Los Caranchos de La
Florida se juzgaba al campo y sein
dos criterios eontrapuestos: los Suarez
Oroiio lo preferian a la ciudad, s6lo
en el campo podian ejercer libre-
mente su autoritarismo; mientras que
otras figuras colocadas en un nivel
social infetior pero con capacidad
para juzgar —el alealde, el. resero—
vefan al campo como un lugar de
perdicién para los jévenes de clase
alta
EL inglés de los huesos: Muy pronto,
en El inglés de los giiesos (1924), ef
punto de vista se invierte: el campo
juzga a la eiviizacién urbana repzo-
poe Ane be spe
pan a es fate tH
ete a Ace ata thee,
oe hp we
‘pine Re Pan
a Ae
Una firme amistad unié a Horacio
Quiroge con Benito Lynch. El grabado
reproduce una carta de Quiroga
al autor de Los Caranchos de La Florida
Parte final de la carta de Quiroga a Lynch
Archivo Historico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.a6
La novela rural
y el cine
Igual que en nuestra literatura,
en el cine argentino de indole realista
pueden diferenciarse nitidamente
dos corvientes, Ia de tema rural
y la de tema trbano. Asiduamente,
los argumentos se busearon en el teatro
y en la novela
Benito Lynch tuvo la suerte de que
sus tres novelas mis exit
hallaran una traslacié
a Ta pantalla, Dos de esas versiones:
Los Caranchos de La Florida y
E] inglés de los giiesos, dirigidas
por Zavalia en 1988 y por Christensen
en 1940 respectivamente, respondian
una manera tradicional de narrar.
Ms recientemente, El romance de un
gaucho (Rubén Cavallotti, 1962) presenta
por primera vez. en nuestro cine
tuna version vanguardista del tema rural
Respetando la indole psicolé
de la novela, indaga el drama interior
del gauchito Pantaleéa, euya desesperada
vuelta al pago del final, esté elaborada
con imégenes alucinatorias de gran
plasticidad. Walter Vidarte en Pantale6n,
y Lidia Lamaison en dofia Cruz
realizan interpretaciones excelentes.
argentino surgieron algunas
de sus mejores peliculas:
Le guerra gaucha, sobre algunos relatos
del libro de Lugones, dirigida
por Lucas Demare (1942); Los isleros,
de Ernesto Castro, con direceiin
de Lucas Demare (1951); Las aguas
bajas turbias, de Alfredo Varela, Hevada
1 la pantalla por Hugo del Carri (1952);
Horizontes de piedra, de Atahualpa
Yupangui_y direccién de Leo Fleider
(1956) y Shunko, de Jorge W. Abslos,
con direccién de Lautaro Mura (1960);
El iiltimo perro, de Guillermo House,
direccién Demare (1956), ete.
Con frecuencia los libros de Benito Lynch sedujeron a los produetores cinema to
filmada bajo la direccién de Rubén Cavallotti, pueden verse a los actores W
) de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar
En la época posterior a Roca, un novelista representa del modo més cabal
tuna nueva forma de la narrativa rural. Es Benito Lynch,
cuya obra refleja la vida de los gauchos sedentarios, lus estancias, y los duefios
de estas estancias, todo ello montado sobre la dindmica
de un argumento casi siempre vicaz y provisto de un sostenido interés dramético.
— EL DIA — La Plata,! lunes 30° de enero de "1930 =e
"LoS CARANCHOS BE LA FLORIDA'= =“ NOVELA DE BENITO. LYNCH
| [— “|| ag les 7
Bowes co omen snr
$9 Leecaarn rte
ier ecr eer ret tc te i
eee
eee
La popularidad de Los Caranchos de la Florida se vio incrementada por su reproduccién, no sélo en la pantalla,
sino en el diario El Dia, de La Plata, donde fue publicada en forma de historieta segtin
una adaptacisn de Vietor Valdivia, quien a su vez es el autor de los dibujos
El inglés de los giiesos, 1a famosa novela de Lynch, constituyé un éxito al ser Nevada a. la pantalla. Fue protogonizade
por Enrique Garcia Buhr y Sabine Olmos, a quienes se ve en el grabado animando una de las escenas de la pelicula.
hivo co de Rev | www.ahira.com.ar
sentada por Mister James. Desde que
éste aparece ante ‘el asombro_y la
risa de la gente del puesto La Estaca
hasta el final, el foco de la narracién
cambia; ya es La Negra o dofa Ca
siana © Santos Telmo 0 Bartolo o
Deolindo los que juzgan. Todos ellos
ccomparten un mundo primitivo del
aque se muestran satisfechos. Un mun-
do cerrado y perfecto, Sus conflictos
=Ia pasién no correspondida de San-
tos, las disputas entre doiia Casiana
y su hija, la incapacidad para sufrir
de Balbina— nunca les sugieren la
posibilidad de un cambio, ni siquicra
dle una evasin. Salvo la evasién por
Ja muerte. Mister James les causa
Eracia, a veces listima, otras odio,
pero munca admiracién 0 envidia, Ei
mundo del inglés, la civilizaciOn ur
bana, no tiene nada que ver con ellos.
Por eso a La Negra no se le ocurre
pedirle que la leve com él. Todo el
verso termina en los Mimites del
‘campo conocido. Sélo en dos oper
tunidades se revierte este punto de
vista uniforme: cuando el patrén se
centera de que su recomendado fue
atacado por un gaucho y cuando
mister James reflexiona sobre su de-
dicacién a a ciencia y ese raro sen-
timiento que le despert6 Balbina
Lynch toma abiertamente partido por
el mundo primitivo a través del per-
sonaje de La Negra. Nos presenta la
civilizacién urbana como un duro tr
Jinar, un esfuerzo constante, en aras de
alguna idea abstracta como el triunfo
personal, o bien de la humanidad,
© el progreso personal 0 el progreso,
con el olvido de Ia felicidad. Porque
la felicidad no es nada més que la
fentrega al amor espontineo, a los
Aictados del instinto (pero un instinto
urificado de toda contaminacién se
sual), La razén rige la eivilizacion
urbana, la razén mata lo instintivo,
por lo’ tanto la civiizacién urbana
impide la felicidad. Sélo los seres
primitivos, simples, son capaces de
amar con el amor verdadero. Santos
‘elmo y La Negra aman asi. No en-
Una fotografia de Benito Lynch tomada
en el Jockey Club de La Plata,
Archivo Historico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.aes
Portada de Raquela
Archivo Histdérico de
tienden de cfleulos ni de razones.
Santos Telmo se destruye yendo a
parar a la circel. La Negra se mata,
Para ellos no hay concesiones. Toda
o nada,
El compromiso de Lynch con La
Negra es total desde el primer capi
tulo. Las arbitrarfedades de la mu.
chacha para con Santos Telmo y
James se nos presentan graciosamen-
te, su enamoramiento de manera con:
movedora y la subversion ante la
autoridad materna nos parece mimo,
capricho y nunca mal comportamien:
to, Lynch protege a La Negra porque
ces un ser indefenso, una “inocente”,
como dice la curandera. Ya. vimos en
Los Caranchos de La Florida la dife-
reneia que hace entre los nifios y los
adultos. Sélo Ios nifios son puros en
tun mundo oscuro e inarménieo. Este
tratamiento se extiende a algunos j6-
venes que el autor “anifia” para li-
brarlos de Ia corrupeién que trae la
adultez. La entrega al personaje deter.
‘mina la composicibn, el entramado de
Ja anéedota. La Negra domina la no-
vvela, los demas personajes interesan
en su relacidn con ella, todos depen-
den de sus alegrias, sus dolores o sus
cenojos.
Vimos en Lor Caranchos de La Flo-
rida, cémo las escenas més violentas
entre padre e hijo eran presentadas
de manera indirecta por los comenta-
ios de los peones. También en El
inglés de los guesos utiliza Lynch
teste recurso; pero su interés en re-
forzar las impresiones que la des-
ventura de La Negra deben cau
sar, To leva a repetir los hechos cul-
‘minantes, a darnos su derecho y su
revés. En el capitulo XXII, Deolin-
do, ante la expectacién morbosa de
su familia, cuenta que vio a La Negra
arrastrase suplicante por la orilla de
Ja laguna y a James que la alzaba
en brazos y Ia lievaba asi hacia la
casa, Y en el capitulo siguiente, In
misma escena nos es presentada di-
rectamente, como una vuelta atris
cen el tiempo. También en los capi-
tulos XVI, XXVIII y XXIX, nos
enteramos de modo oblieno de lo
que dofia Maria, Ia curandera, reeo-
mendé a La Negra cuando la visité
para curarla de su mal de amores
or qué Bartolo caza un sapo viejo
a pedido de su hermana, por qué
ésta le corta unos cabellos a James
y,la vemos sacar la cuchilla 'y los
fésforos con grandes precauciones
ara no ser descubierta, y con todo
reunido, ponerse a cavar un hoyo,
Ys sabetas pues que estérealizando
tan embrujamiento, pero como si no
bastara, el autor se vale de los re-
cuerdos de La Negra mientras cava
para reconstruir detalladamente el
Aislogo de aquel dia.
Exe reforzamiento de los efectos se
encaminaba hacia un desborde emo-
cional en el final, pero la. conciencia
artistica de Benito Lynch le dicté el
procedimiento contrario: a objetivi-
ad mis absoluta. El punto de vista
elegido es el de Ia perra Diamela;
ésta observa el lazo, un zapato de
Balbina y una silla caldos, levanta
Jos ojos hacia la copa del arbol y
menea la cola expresando reconoct
miento. Luego va al fondo y desen-
tierra al sapo del embrujo. Sélo la
frase: “In voz de doa Casiana le
Teg6 primero como un alarido sal-
vaje, después como el ulular de una
fiera” pone una nota emocional, pero
Ja interrumpe enseguida para des-
ceribir un amanecer esplendoroso. La
ignorancia del animal y la indiferen
cia de la naturaleza conmueven por
carencia
En esta novela, la naturaleza es un
dato lateral, no hay deseripciones
del campo, ni siguiera de Ja laguna
donde el inglés busca. sus huesos.
Pareciera que Lynch eligié un pe-
‘dazo de suelo bonaerense y lo d
mit6 encerrando Lobos, Cafuelas.y
Dolores. Una vez presentado el lu-
‘gar (en Los Caranchos de La Flori-
da lo hace) le resulta obvio repetir-
Jo, En la laguna de Los Toros, en
Lox Caranchos de La Florida, esté
situado el puesto a cargo de Sanda-
io, La pulperia de “San Luis” apa-
Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar
ece en cuatro narraciones. Los es-
tablecimientos rarales suclen llevar
el nombre genérioo de “La estencia”
“La estancia grande.
En El inglés de los giiesos, espori-
dicamente Ia naturaleza esti vista
con perspectiva roméntica, compar-
tiendo el sentir de los personajes.
También aparece el ave agorera de
dese
Los personajes se revelan en sus ac-
tos, sin que el autor acuda @ aquellas
explicaciones tan comunes en Los
Garanchos de La Florida, pero igual
que en esa novela anterior, no evo-
Iucionan en el transeurso de la na-
racién, El amor apasionado de La
Negra responde @ un caricter im-
pulsivo que no varia. Tiene el mismo
Aarrebato para odiar que para. qui
rer. Fisicamente se parece la
elina de Lor Caranchos; como ella
es anifiada e ingenna, no discierne
entre lo que esté bien y To que esta
imal, pero la personalidad de Balbina
es mas compleja y elaborada, Su in-
eapacidad para el dolor que a veces
parece humoristica y termina anras-
trindola al suicidio, esta. justificada
de modo realista con ambiguas alu-
siones a una enfermedad cardiac.
James Grey altera su impasibilidad
conmovido y arrastrado por los sen
timientos de Balbina sin que esto
signifique una transformacién de su
caricter flemético, respetuoso y tier-
no. A pesar de las burlas por su
aspecto fisico, su habla y su extrafio
comportainiento, no hay caricatura
sino simpatia en el tratamiento del
ersonaje. La precisién en los eafo-
ques narratives deja bien claro que
su ridiculez proviene s6lo de la mi-
ada de los paisanos. A medida que
pasa el tiempo y hay un acostim-
bramiento a su presencia, esos deta-
es dejan de aparecer
El romance de un gaucho: La diltima
novela de Benito Lynch, EI romance
de un gaucho (1933), es la mas ela-
orada de su produccién. Es muy
extensa, supera las quinientas pigi-
has, y su lectura, se hace mondtona
Archivo Historico de
por dos razones: 1) porque los com-
Fictos de doba Crazy s0 hips do
éste'y dona julia, se plantean en tola
su amplitad en los primeros ‘sel
sitios, mientras los elncuenta rem:
fantes los ahondan en sentido vert
cal, sin aportar cambio algono, y
2) porque ests escrita en: lengua
gauchescn y por lo tanto, fos reeusos
Expresivos que mnngja el relator Son
Gey rudeiumete qe fe
grave por it taaén primera: que la
novela es tna intospecein. Tenemos
talonces midlals petolbstios Recie
por un namador que no iene com:
Plejided lingiiticn (y gue sia om:
Borgo. debe. comunicrnos” process
eomplejs) y. sobre personajes, ana
vez) Paclégicamente,pobres
En una adverteneia previa, Lynch
atrbuye la novela aun vei paisano
aie canoes en su inftnca, quien
Habria escrito a lo largo. de muchos
aos, a lipiz y en papees diversos
Ta tarea de Lynch se habia limitado
2 arregar errores de wocabullri, &
poner el titulo y a ordenar los tro
Pye eescuble mejente fai
cin; y ‘no. porgue el. eseritor no
tenga derecho a iwentar un psou-
CH 2 eg eee ee
no hay acuerdo entre esa fabulacién
reairesiey en velo oe
Jian todos los arficios propios de la
ficeign pero impropios en sa gaucho
autor, Bete no eotacié a Pantalesn,
«l protagonist de a histori, quien
Table yids nite ela
asec eee a
Seto hacia tubs afb. Ba el alas
rao cochimeceeaie eet
Slcen que’, “asigin dicen las que
tmuetan que ol eeatie uo) paris
conocer lor colores de. hs vestidos
de dofi Julia or ejemplo o el sen
tilde ep vestosies ex eerie ne
Ientos,o escenasintimas entre Pan
falcon y dota Julia que nadie habia
cesta 7 loc eve reae Es
Famentable que una obra de tanto
aliento dondé Ta tama, el desamoll
de los personajes, y especialmente sa
enuetira clésca de jun equirio
evistas Argentinas
BENITO LYNCH
EL ROMANCE,
DE UN
GAUCHO
ta
Portada de El romance de un gaucho
www.ahira.com.ar
eas
Un estanciero argentino con su caballo, en el primer cuarto del siglo
906
perfecto delatan Ia conciencia axtis-
tica de Benito Lynch, se haya frus-
trado en parte por ese artificio na-
mative,
El tema central es el amor y el ren-
cor, la historia de malos entendidos
y disputas de doa Gruz y su hijo
Pantaleén Reyes. El tema derivado,
pero a la vez motivacién del central,
es el amor imposible de Pantaleén
por dofia Julia Fuentes, Las persona-
lidades de madre e hijo son las més
vigorosas de Ja novela y en la obra
toial de Lynch, las mejor construi-
das y las ‘inicas capaces de evolu-
cién en el proceso narrativo.
Doria Cruz es la verdader protago-
nista, porque, salvo el primer hecho
(cl enamoramiento de Pantaleén que
es atribuido a la fatalidad) ella es la
ccausante de todo lo que sucede, es
le que con. sus decisiones, eslabona
Ja eadena de desgracias que la des-
‘ruirin junto con su hijo
Pantaleén Reyes, como li Balbina de
Bl inglés de los giiesos, est anifiado,
es una “criatura", “no tiene malicia”
alguna, Su mal comportamiento se
debe a ignorancia, a ingenuidad, a
instigacién de los otros, a su deses-
peracién, Esto es verdad no sélo para
Jos ojos interesados de la madre sino
para los demés y para si mismo. Su
pasién por dofia Julia munca tiene
‘exigencias varoniles y cuando vuelve
a convivir con su madre, luego de
“conocer mundo y hacerse hombre”,
se doblega ante su autoridad como
siempre. Entre sus veinte afios y los
veintitrés de dosia Julia hay una dise
tancia sideral. Ella también se ena-
mora, pero en un proceso muy lento,
impulsada’ més por el abandono en
que la tiene su marido que por Pan-
taleén mismo.
En cuanto a la estructura de El ro-
‘mance de un gaucho, cuando madre
e hijo estin separados, el relato. va
ae vida de uno a in de I ora
casi capitulo a capftulo; y cuando los
Snfrimlentos de atnbos provienen de
causas diferentes de su_enfrenta-
Imiento, se prpducen. simulténeamen-
Archivo Historico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar
te. Mientras Pantaleén, desesperado
por haber herido aun’ viejo que lo
‘provocd y cree que se est muriendo,
se encierra en un galpin de la ex:
tancia de los Rozales, su madre esté
enferma y abandonada, sin mis aten-
cidn que la que puede brindarle el
ppeoncito Zoilo, La recuperacién tam
bign es simultinea
La linea argumental no tiene sor-
ppresas; desde el capitulo primero sa
bbemos que sucederin grandes des
gracias, pero cuando Pantaledn se
aleja de Ta estancia de los Rozales,
bre de la deuda con don Pedro que
pagé su madre y ésta se recupera
fracias a los cuidados de dovia Julia,
hhay una progresiOn hacia la felicidad
que, mediante un técnica contrapun-
tistica, se quiebra (dota Cruz echa
a dofia Julia de su lado), reaparece
(don Pedro muere y las dos mujeres
yuelven a ser amigas) y se frustra
definitivamente (Pantaleén_ muere).
En 1931, Benito Lynch publicd un
folleto, El estanciero, donde distingue
dos clases de propietarios rurales: el
gaucho y el sefor. Ambas imagenes
aparecen en El romance de un gau-
cho, Estanciero sefior es don Venero
Aguirre; estancieros gachos son don
Pedro Fuentes, dofia Gruz Reyes y
los Rozales. En el jucgo de contrastes
se advierte cSmo los segundos estin
condenados a desaparecer porque se
aferran a lo conocido, desprecian las
novedades, pero lo que es peor, se
despreocupan de la suerte de sus
campos. La estancia de los Rozales,
como la de Eduardito en Los Caren-
chos de La Florida, es el ejemplo
vivo del derroche. Los pobres est
Dlecimientos de Fuentes y de dofa
Cruz andan a los tumbos por el des.
cuido de sus duefios. Frente a este
panorama, la estancia de don Vene-
ro asombra por el orden y Ia
vaciones pero no induce a la i
cién, porque éstas vienen acompasia-
das de la pérdida de lo mis valioso:
las costumbres.tradicionales,
La derrota del estanciero gaucho en
1a obra de Lynch se produce por st
Archivo Historico
incapacidad para comprender el eam-
bio y adaptarse a él, por su suicida
manera de oponer una estructura re-
ida por valores morales a otra re-
Bida exclusivamente por valores eco-
EI “caso” Hudson. — 1 paisaje
pampeano,, a vida de los ‘gauchos
y- de las estancias, la lucha contra
1 indio, las supersticiones conta-
das en ja mueda del fozén, tu
ron desde mediados del siglo XI
singular atractivo para. viajerosex-
tranjeros que recorrieron gran parte
del pais 0 se asentaron por tempo-
radas en Ja lanura guiados unos por
interés cientifico (los ingleses Carlos
Darwin, quien recorrié las costas pa-
tagénicas y Roberto Cunninghame
Graham), otros por interés econémico
(el francés Godofredo Daireaux) y
vyolearon observaciones y_experien-
cias en libros cuyo potente valor do-
cumental oscurece el literario, cuan-
do lo hay. Daireaux, Hegado al pais
en 1868, a los veinte afios, alterné
tareasintelectuales —profesor de fran-
és, inspector de enseiianza_secun-
daria— con los negocios de hacien-
das. En su estancia, una avanzada en
a pampa, en el actual partido de
General Viamonte cuyo pueblo fun-
46, alld temas y- personajes para
sus libros El fortin y Tipos y paiso-
jes criolos; Las veladas de wn tro.
pero; Las cien hectéreas de don Pe-
dro Villegas; Recuerdos de un hacen-
dado. En ellos pinta la misma época
que evoca Lynch, la estancia alam:
rade cuyo patrén rico y culto cede
el mando al mayordomo, el asombro
el criollo ante los sembrados y su
resquemor por las nuevas costumbres
‘que le quieren imponer.
Junto con estos extranjeros debe si-
tuarse a Guillermo Enrique Hudson,
aungue es el suyo un caso tinieo
insélito dentro de la literatura. ar-
gentina, en la cual no es del todo
Tegitimo incluirlo puesto que eseri-
Did en ingles.
de Revistas Argentinas | www.ahira.com.at;
Codofreda Daireaux
Los extranjeros, ya en sus visitas o excursiones por nuestro pais o bien desde
dentro de nuestra tierra, reflejaron también la realidad del interior
en toda su dimensidn social, humana y topogedfica, Aunque nacido en la Argentina,
Guillermo Ensigue Hudson produjo en inglés una obra de alto valor
literario que no puede dejar de estudiarse al considerar nuestra narrativa rural.
Chacra Los 25 ombiies, donde nacié Hudson el 4 de agosto de 1841
998)
Habin nacido el 4 de agosto de
1641, en la estancia “Los 95 ombies"
de Quilmes; sus padres, Daniel Hud-
son y Carolina Kimble, eran norte-
americanos venidos en 1834 con el
primer hijo recién nacido, David.
Luego tendrian cinco més, dos va-
ones y tres mujeres, todos argent.
nos. En 1846, la familia se trasladé
a Chascomiis y por diez afios estuvo
cargo de un almacén de ramos
Generales. Alli los nifios recibieron
una libre educacién: —esporidicos
maestros —ingleses perdidos en la
pampa— una biblioteca de euatro-
cientos vokimenes y toda Ia natu
raleza bonaerense. Diez afios despues,
Ja ruina econémica los devuelve a
Quilmes, primera de una serie de
calamidades. El futuro eseritor, tras
un arreo de un dia entero y bajo la
luvia, padece una fiebre reumética
que, a su vez, le produce una afec-
cin cardiaca. Los médicos le augu
ran una muerte temprana que, aun-
que se demora sesenta afios, Ie pro-
voca una profunda crisis religiosa
que lo aleja del culto protestante
fervorosamente inculeado por la ma-
dre y lo conduce definitivamente ha-
cia un panteismo animista que se
reflejaré en toda su produecién.
Muertos los padres, la familia Hud-
son se dispersa. Guillermo parte para
Inglaterra en abril de 1874, Nunca
mis volveré. Cambiado el caballo
ppor la bicicleta, recorreré la campiia
_ briténica con igual entusiasmo con
que anduvo por su pampa natal, pero
las impresiones y vivencias que ésta
Ie habia producido perdurarin para
siempre en su mente y en sus senti-
dos y las evocard en cada libro como
el paraiso perdido de su ninez y
juventud
En Inglaterra pas6 grandes penutias,
Su amigo Cunninghame Graham se
maravilla por su capacidad para evo-
car los esplendores de la pampa en
primavera viviendo “en una posada
Archivo Historico
de aldea, en su pensién de Londres
© mis tarde en su propia casa tan
incémoda_y vacia que s6lo se la
puede calificar de destartalada”. En
1876 se cas6 con la duefia de la pen-
sin, Emilia Wingrave yen 1900 se
hacionalizé como inglés. Aunque des-
de temprano tuvo el reconocimiento
de los. circulos cientificos por sus
articulas sobre los péjaros riopla-
tenses, su labor de eseritor de ficcio
nes tan reales y vividas todas ellas—
sélo fue apreciada en su vejez, sin
que eso modificara su modesta exis-
tencia, Hudson murié mientras dor-
mia, el mismo dia en que habia
puesto punto final a Une cieroa en
el Parque de Richmond, el 18 de
agosto de 1922, Tenfa 81 atios,
Es dificil dividie sus obras en narra-
tivas y cientificas. Los estudios sobre
pajaros estin animados por historias
generalmente vivides por el autor 0
recogidas en sus andanzas, y las na-
rraciones estan lenas de datos y ob-
servaciones sobre la flora y Ia fauna.
El narrador y el naturalista forman
Ja personalidad total de Hudson y
no pueden verse por separado, Sin
embargo, debemos hacer un corte y
considerar aquellas obras en las que
Ja actitud del narrador domina: sus
dos novelas, La tierra purptirea y
Mansiones verdes y los euentos, “Mar-
ta Riquelme”; "ET cuento de tin ove-
10”; “EL nifio diablo” y “El omba”.
Imposible es clasficar en este corte a
Allé lejos y hace tiempo, el libro de
su vejez donde revive su infancia.
Pero tampoco es posible dejar de
considerarlo, por ser el més famoso
y el que proporciona datos sobre su
vida con més precisién, revelando la
sénesis de su personalidad de eseri
tor. En este libro hay dos temas
centrales: uno es la familia Hudson
=los acontecimientos familiares, las
casts que habitaron, los juegos de
Tos nifios, Jos maestros, los vecinos,
Ia figura’ de Ja madre; otro es la
Cémo era
Hudson
“Era un hombre muy alt, flaco, amguloso
y cargada de expaldas, buen mozo
a pesar de tener una nariz ganchuda y
torcida que debis de huberse rote
en alguna ocasién, Tenia pémulas
sites y prominentes, una pequeda barba
trecara y eabellos castaho oscuro,
oso nate may hate
ojos pardos, grandes y hundidos,
fabitutlients meoy dulocs, pero que solian
encenderse de golpe con gran fiers.
ens invarablmente' de manera
cidada , para aquella 6pcca,
corrects, con exele duro 7 patos de hilo,
Blancos y almidonades, una caseca
de “tweed” jespeedo con bolsilos
en lor faldones pantalones
haclendo juego. Con st par
de cuselentes picmatenseleariren
10 bublese parecido fuera de lugar
en una carrera de steeplechase 0
point-to-point. Era un hombre souy pobre,
pero ras ropas estabon bien
fortadas y las pocas costs
aque posela eran de buena calidad”
David Garett
de Revistas Argentinas | www.ahira.com.a&
Monumentos
a Hudson
En Hyde Park, Londres, un grupo
de amigos de Hudson le hizo erisir
‘un monumento poco después de su muerte.
Representa a una de sus heroinas,
Rima de Mansiones verdes, rodeada
de péjaros. Su escultor fue
Epstein y desperté mucha
‘oposicién entre los admiradores
del escritor, quiz’ por su concepeién
audaz. para’la época ya que todas
las figuras estn como comprimidas
dentro de un rectangulo.
Quiz més unénime ha sido
1 consentimiento para con Ia inseripeién
que tiene In lépida de su tumba |
en el cementerio de la ciudad de
Worthing: “Amé los péjaros y
los lugares verdes y ef viento en el brezal,
y vio el resplandor de la aureola de Dios.”
En Ia Argentina, Ia casa natal,
“Los veinticineo ombiies” en el actual
partido de Florencio Varela,
Buenos Aires, se conserva
‘como tinico monumento a su memaria
naturaleza: pijaros, Arboles, viboras,
ppastos, quemazones, tormenta, etc—-
La naturaleza aparece como el habi-
tat pero sin dejar de ser nunca un
especticulo maravilloso; los sentidos
del nifioaprehenden Ia belleza en
formas, sonidos, colores y movimien-
tos; aparece el conflicto de todo hom-
bbre consustanciado con lo natural,
su necesidad de matar para alimen:
tarse, pero su contemplacién de las
costumbres de los animales le pes
mite superar el enfrentamiento, nun-
ca se debe matar por goce. También
Ia naturaleza le ensefia el sentido
de la muerte, tan arraigado en Hud-
son a pesar de su intenso amor por
Ia vida,
Hudson se desinteresa de la politica,
pero sus observaciones del contexto
social no podian desconocerla. Sa
padre era rosista, lo mismo que todos
los ingleses veeinos y la sala de la
casa lucia grandes retratos del caudi-
Ilo, su mojer e hija y el de Urquiza
El enfrentamiento federal en Caseros
Tes llegé como rumor y también como
amenazas de reclutamiento de los
peones. Hudson anota lo que ve y
oye pero desconoce el relieve hi
rico de los hechos.
En La tierra purptirea aparece Ja
lucha de los blancos y los colorados
en la Banda Oriental, pero de parte
del autor sélo hay desprecio e ironfa
frente a esos hombres que matan y
roban por razones que é1 no quiere
entender. Esta fue la primera novela
que eseribié (1885) y estd relatada
fen primera persona por un viajero
inglés, Richard Lamb, quien recorre
Ja Tlanura uruguaya en busca de tra-
bajo. Sus aventuras y desventuras,
de-indole guerrera, sentimental 0 de
simple observador de la vida y cos-
tumbres de los gauchos, tejen el en
tramado més activo que haya salido
de la pluma de Hudson. Muchos
episodios configuran cuadros.cerra-
dos que pueden desglosarse del con-
texto sin perder nada de su interés;
por ejemplo, los que presentan la
colonia de caballeros ingleses, dedi-
cados al té y al ron, o el del domador
Oe caballo con singular fai
©-€l de las mmuchachas del sf0
el que trata los. bellsimos retratos
de Anita y Ménica, o también Jos del
levantamiento del caudillo blanco
Santa Coloma. La galeria de nifios
de esta novela Ia asemeja a otro libro
posterior, de misceléneas, Un vende-
dor de bagatelas, con personajes de
cinco a seis afios de edad. Hudson
tenia una rara capacidad para clabo-
rar cuentos de factura real. pero im
Bregmados “de magia, También ls
Isjeres Te merecen una especial ter-
nora y su_mundo se asemeja all in-
fantil, aunque tengan poderes extra-
‘ordinarios como la Rima de Mansio-
nes verdes, novela que transcurre en
Tas selvas de Venezuela y las Gua-
yanas. Como dice Borges, en ambas
utiliza Ja formula antigua del héroe
que se echa a andar y las aventuras
le salen al paso. En ésta, es un caba-
Mero venerolano que cuenta a un
amigo inglés su vida entre los indios
y st idiio con una muchacha, altima
ejemplar de una raza desconocida
‘que posefa un Tenguaje similar al de
Tos pijaros. No se tiene ningin dato
certero sobre Ia posible estancia de
Hudson en esos lugares, pero la nax
turaleza aparece descript con. igual
‘magaificencia y precisién que la rio-
platense.
El cuento largo 0 novela corta EL
‘ombyi (1902), es la obra mis perfecta
de Hudson en cuanto a su factura
literaria, Su tema central es Ia his-
toria de una casa y de los que en
ella vivieron. Un ombii le hace som-
bra y segiin la supersticién popular,
ejerce un influjo fatalista sobre sus
‘moradores. La historia es contada por
Nicandro, personaje que observa los
hrechos desde afuera o interviene co-
‘mo acompafiante y se dirige a un
interlocutor desconocido que espori-
icamente hace alguna. reflexién,
La historia de la casa, que abarea
desde 1808 hasta més allé del cua-
Archivo Historico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar
renta, puede dividirse en Tas de sus
tres moradores: Santos Ugarte, Vale
tio de Ia Cueva y Bruno. Las suce-
sivas situaciones histricas, el ejér-
Cito inglés en su avance sobre Buenos
Aires y la hucha contra el indio, apa
recen, segiin ya sefialamos, como sim-
ples hechos con total desinterés poli-
tico, En el primer episodio, Jos gau-
hos aprovechan las mantas que los
soldados ingleses arrojaban para li-
erar sus mochilas y en los otros, el
reclutamiento forzado de los paisanos
y el despojo y la burla que Ia orga-
nizacién militar hace de ellos, tiene
‘gual sentido que Martin Fierro pero
sin Ja finalidad de denuncia de Her-
nindez. El personaje de Valerio de
Ta Gueva gue sirve de portavoz del
reclamo de Ios reclitas por las re
compensas no cumplidas y recibe un
brutal castigo, cumple la misma od
sea de Fierro sin la robelién de éste,
La rebelién y no contra la sociedad
sino contra el coronel que castigé al
padre y le cansé la muerte, le corres-
ponde a su hijo Bruno y-tiene sen
tido de venganza personal
La lucha contra el indio aparece tam-
ign en los cuentos “El nifio diablo”
y "Marta Riquelme”. Esta ditima es
Ta patética historia de una cautiva
que tras las horrorosas_ situaciones
que padece pierde Ia razén y recluida
en un bosque se convierte en un pi-
jaro que emite largos lamentos, el
+ Kakué,
Hudson, situado en las antipodas de
Sarmiento, que odiaba el desierto y
su estilo de vida, fue sin embargo
tan rebelde como éste, pero su rebe-
Jién era contra la depredatorin cul-
tura industrial europea, expecialmen-
te inglesa, frente a la que erigia
exe desierto, negindose a ver en él
tuna edad histéricaprimitiva que,
‘cuando eseribfa sus libros, ya estaba
moditicindose de manera acelerada
yen sentido contrarip. a su,prédica.
\rchivo Fistorico
d
Guillermo Enrique
le Revistas
ee,
ER
ee
rgen
tinas | www.ahira.com.ar
mae
Bibliografia
basica
De MARTINIANO LECUIZAMON
Recuerdos de la tierra, Félix Lajouane,
Buenos Aires, 1890. Prélogo de Joaquin
V. Gonzilez.
Calandria, Buenos Aires, Ivaldi y Chee-
chi, 1898. Estrenada en 1896’ por la
compaiiia Podesti-Seotti en el Teatro
Victoria.
Monteraz, Buenos Aires, Imprenta, Li
tografia_y Encuadernacién de J. Peu.
ser, 1900,
Alma nativa, Buenos Aires, Arnoldo
Moen y Hermano Editores, 1906.
a literaria ©
y Cla, Editores, 1911.
La cinta colorada, Notas y perfiles, Bu
‘nos Aires, Compafifa Sud-Americana de
Billetes de Banco, 1916,
De cent, era, La Flat, Establec-
miento Grifico de Joaquin Sesé Edi
(ox 1908 a
Hombres y cosas que pasaron, Buenos
Aires, Félix Lajouane y Cia., 1928,
La cuna del gaucho, Talleres S, A. Pen-
ser Ltda,, Buenos Aires, 1935,
Rasgos de la vida de Urquiza, Imprenta
y Casa Editora Coni, Buenos Aires, 1920.
Papeles de Roxas, Buenos Aires, ‘Talle-
res S. A. Pousor Ltda,, 1935,
Del tiempo viejo, boceto campestre,
Buenos Aires, Solar-Hachette, 1981. Es-
‘trenada en 1915 en el Teatro San Mar-
‘tin por la Cia, Elias Alippi.
Sobre LEGUIZAMON
‘Ara, Guillermo, Prlogo a De cepa crio-
a, Buenos Aires, 1961
Canter, Juan, Bibifografia de M, Legui-
zam6n'en Boletin del Instituto de In-
vestigaciones Histéricas, afio XX, to-
mo XXVI, Buenos Aires, julio 1941
junio 1942, n? 89 a 92,
Chiano, Juan Carlos, Prologo a Calan-
dria de Leguizamén, Buenos Aires, 196].
Grifone, Jul
, Martiniano, Leguiza
Ivo Historico ie
1 su égloga Calandra, Instituto de Li-
feratura Argentina, Seecién de oritien,
tomo Il, Fac. de Filosofia y Letras, 1940.
Noel, Martin Alberto, El regionalismo
do M. Leguizamén, Buenos Aires, 19.
‘Torre Revello, José, M. Leguizamén, el
hombre y su obra. Museo de Entre Rios,
Conferencia de ss ciclo 1999, Para:
4, 1988,
De BENITO LYNCH
Plata dorada, Buenos Aires, Rodriguez
Giles, 1908.
Los Caranchos de La Florida, Buenos
Altes, Biblioteca de La Nacién n? 691,
1916.
Raguela, La evasién y El antojo de ta
patrona, Madrid, Espasa Calpe, 196
Raquela, Buenos Aires, Buenos Aires
Cooperativa Editorial Limitada (prélo-
go de Manuel Galvez, “Un novelista
argentino”), 1918,
Las mal calladas, Buenos Aires, Edito-
rial Babel, 1923,
EL inglés de los giiesos, Madeid, Espasa
Calpe, 1924.
De los campos portefios, Buenos Aires,
‘Anaconda, 1941.
Talo verde y otras novelas cortas, Bue-
nos Aires, 1940,
El romance de un gaucho,
Aires, Anaconda, 1933.
EL estanciero, Buenos Aires, Editorial
Seleceién, 1931
Cuentos eriollos, Buenos Aires, Edito-
tial Atahualpa, 1940.
Cuentos camperos, Buenos Aires, 1964.
Buenos
Sobre LYNCH
Beceo, Horacio J. y Nason, Marshall R.
Bibliografia sobre Benito Lynch, Bi
bliografia Argentina de Artes y Letras,
Buenos Aires, oct-dic., 1960.
Bonet; Carmelo, “La novela argentina
en el siglo XX", en Cursos y Conferen-
cias, aiio XXI,'vol. XLL, n° 241, 242,
243, abril-mayo-junio, 1952.
Caillet Bois, Julio, La novela rural de
B, Lynch, Va Plata, 1960.
Clauso Royo, Susana, “Nuestro Benito
Lynch", en La Prensa, Buenos Aires,
9 de enero de 1968.
mano, Eduardo, .?ébula y relato en
evistas Argenti nas
tun cuento corto de B. Lynch, Buenos
Alces, 1966.
Salama, Roberto, Benito Lynch, Buenos
Aires, 1959,
Torres Rioseco, Arturo, Grandes nove-
listas de la América Hispana, vol. I,
Berkeley, 1941
Vitias, David, “Benito Lynch: la realie
macién del Facundo", en Contorno,
n? 5.6, septiembre, 1955.
‘De GUILLERMO ENRIQUE HUDSON
Clasificacién por temas hecha por Fran-
cisco Liandrat (Tesis doctoral, 1946).
Libros sobre phjaros de Amétion del
Allé lejos y hace mucho tiempo
EI naturalista en el Plata
Péjaros del Plata
Dias de octo en la Patagonia
Libros sobre péjaros de Inglaterra:
Péjaros de la ciudad y de ta aldea
Fan
Péjaros briténicos
Péjaros de Londres
La naturalesa en la Wanura
Los pdjaros y el hombre
Dias en Hampshire
El fin de la tierra
A ple por Inglaterra
Vicia de un pastor
Aventuras entre pdjaros
El libro de un naturalista
Un vendedor de bagatelas
Una eierva en el Richmond Park
Novelas y cuentos:
La tierra. purptivea
Una edad de eristal
Mansiones verdes
EL ombit
EL cuento de un overo
Marta Riguelme
EL nifio diablo
Un viejo espino
Lugar del hombre muerto
Y ademés cartas, articulos y el poema
“Gorrién de Londres” en el que evoca
su tierra natal, paraiso del que est
exiliado como el gorrién ciudadano lo
esti del mundo natural.
www.ahira.com.ar
Este fasciculo, con el libro LOS CARANCHOS DE LA FLORIDA,
de Benito Lynch, constituye la entrega N° 38 de CAPITULO
Precio del fasciculo mas el libro: $ 160.-
sae ir toda
Pei Piet
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Ricardo Guiraldes - Don Segundo Sombra - Cap. 30Document28 pagesRicardo Guiraldes - Don Segundo Sombra - Cap. 30Ulises Dupuy SueldoNo ratings yet
- Gilman Claudia - Entre La Pluma Y El FusilDocument214 pagesGilman Claudia - Entre La Pluma Y El FusilUlises Dupuy SueldoNo ratings yet
- Presidentes ArgentinosDocument8 pagesPresidentes ArgentinosUlises Dupuy SueldoNo ratings yet
- AA - VV - Ficciones Argentinas. Antología Borges, Puig, Ocampo, ArltDocument182 pagesAA - VV - Ficciones Argentinas. Antología Borges, Puig, Ocampo, ArltUlises Dupuy SueldoNo ratings yet
- Gonzalez, I. (1981) - Elementos Naturalistas en CambaceresDocument13 pagesGonzalez, I. (1981) - Elementos Naturalistas en CambaceresUlises Dupuy SueldoNo ratings yet
- Croce, M. (2020) Provocaciones Al Cánon en La China IronDocument9 pagesCroce, M. (2020) Provocaciones Al Cánon en La China IronUlises Dupuy SueldoNo ratings yet
- Scarano, M. (2002) - Alusión y Elusión en FacundoDocument20 pagesScarano, M. (2002) - Alusión y Elusión en FacundoUlises Dupuy SueldoNo ratings yet
- Caminada Rossetti, L. Rituales Politicos, Sexuales y Sagrados en El MataderoDocument19 pagesCaminada Rossetti, L. Rituales Politicos, Sexuales y Sagrados en El MataderoUlises Dupuy SueldoNo ratings yet
- Foster, D.W. Ensayo, El Matadero, Facundo, Radiografía de La PampaDocument69 pagesFoster, D.W. Ensayo, El Matadero, Facundo, Radiografía de La PampaUlises Dupuy SueldoNo ratings yet
- Orce RL Modern As 29Document16 pagesOrce RL Modern As 29Valle81No ratings yet