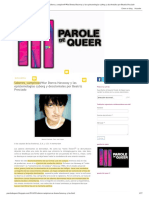Professional Documents
Culture Documents
Nodrizas - Marco Chivalán
Nodrizas - Marco Chivalán
Uploaded by
Guillermo Robles0 ratings0% found this document useful (0 votes)
17 views41 pagesOriginal Title
Nodrizas_Marco Chivalán
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
17 views41 pagesNodrizas - Marco Chivalán
Nodrizas - Marco Chivalán
Uploaded by
Guillermo RoblesCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 41
Oo
E. Nodrizas e infantes a finales del siglo XVIII:
biotanatopolitica de la lactancia
Marco Chivalén Carrillo
“Aparte de la biologfa, existen
muchas otras practicas que son potentes
constructores de raza y parentesco, como
las prisiones, los sistemas de riqueza, las
polfticas inmobiliarias, los colegios, la
cultura juvenil, los modelos de crianza
infantil y los mercados de trabajo”
Donna Haraway'/
“[...] ella, no queria venir a servir de
Chichigua a la Casa donde est4, porque tiene
tres hijos, el uno de pecho, y los otros dos
grandesitos... Pero que el Governador le
mandé obligar a servir y ella, porque no le
dijera algo el Governador, se obligé a servir”
Maria del Carmen Contén*/
“También debe haberle sorprendido oft
decir, en mitad de largas conversaciones
sobre los defectos de los indios que éstos
mamaban todo lo malo que se le atribufa
iAcaso no eran indfgenas las “nanas” o
nodrizas que amamantaban a los nifios en
muchas casas de gente rica?”
Severo Martinez Peldez*/
| Testigo_Modesto@Segundo_Milenio. HombreHembra®. Feminismo y tecnociencia.
+ Declaracién de Marfa del Carmen Contan, Nueva Guatemala, 17 de octubre de
1797, Archivo General de Centro América (AGCA en adelante), A1, leg. 154, exp.
3063, ff. 28v.-29. ("“log” se reficra a legajo, “exp” a oxpediento, “f” a folio y “ff” a
folios; siguiendo las abreviaturas del historiador Stephen Webre)
+} La patria del criollo, Ensayo de interpretacién de la realidad colonial guatemalteca.
171
1. Introduccién
La complejidad y persistencia del racismo en Guatemala
demandan la generacién de intervenciones criticas como
técnicas de desprogramacién de las subjetividades —distan-
ciamiento del proceso de subjetivaci6n dominante- mas que
limitar las “polfticas antirracistas” a la Ilana y formal punicion
de practicas y discursos de odio. Las leyes pueden tener limi
tes y pueden formar parte del estado de cosas. Una ilustracion
burda -no por ello, irrelevante- de los limites de la ley podria
ser la siguiente: personas pobres que le gritan indio a alguien,
serén sancionados (o penados) mientras que los ricos circu-
lan libremente, as{ sean responsables de genocidio. Para una
intervencién critica en las subjetividades ser4 imprescindible
irrumpir los cédigos normativos de lo que cuenta -y no sola-
mente- como humano viviente. Para ello, han de impulsarse
politicas criticas de des-subjetivaci6n e irrupcién de los idea-
les regulatorios de produccién de subjetividades y encarna-
cién normativa de la raza. No es suficiente entonces pensar
en polfticas de reconocimiento o en abordar el racismo como
un discurso materializado en ciertas prdcticas concretas sobre
ciertos sujetos en la historia pasada y reciente de Guatemala.
Los investigadores del Equipo de Imaginarios Sociales de
Avancso (EIS, en adelante) han proyectado una hipétesis,
cuya intuicién critica consiste en problematizar la nocién
de la raza no separada de otra bastante compleja como es
la del sexo. En este sentido, los investigadores han venido
reflexionando sobre la importancia de la interseccionalidad
de ambos 4mbitos de experiencia (de la raza y el sexo) en
la maquinaria de produccién subjetiva. Este dispositivo
sexo-racial o raza-sexual puede ser ttil para dar cuenta sobre
cémo estas nociones producen subjetividades e imaginarios
sociales en la sociedad guatemalteca respecto al blanquea-
miento racial como ideal regulatorio ~siguiendo la intuicién
de Judith Butler sobre la performatividad de género- 0 como
utopia de inmunidad -siguiendo una intuicién foucaultiana-.
172
La hipétesis en su proceso de corroboracién dio lugar a
la realizacién de una investigacion empfrica con estudian-
tes universitarios en tres departamentos de Guatemala. La
metodologia utilizada fue de grupos focales para establecer
charlas (entrevistas grupales) con los estudiantes en torno a
los discursos que perciben y reproducen cotidianamente en
sus casas y/o espacios de socializacién. Al tener acceso a estas
conversaciones que han mantenido los estudiantes con los
investigadores, me han llamado la atencién dos cuestiones,
cuya problematizacién me parece pertinente para analizar y
esbozar dos hipétesis de trabajo.
La primera cuestién es la presencia de una mentalidad
estrechamente vinculada con una préctica (y no solamente
discursiva) de mejoramiento/empeoramiento racial. A partir
de un continuum, ellos y ellas han establecido una taxonomia
de cuerpos -muy propia de la zoologia— en cuyos extremos
fueron ubicados el cuerpo-blanco como marca semiética de
mejoramiento y el cuerpo-indio como empeoramiento del
ideal de la blancura (la pureza racial). Mi primera hipétesis,
como propuesta, entonces es relacionar estos excesos a partir
de la norma de lo que ha de contar como cuerpo “humano”.
Mientras que los cuerpos més blancos son més humanos, los
cuerpos indios seran menos humanos. Es decir, la intensifi-
cacién de la blancura como ideal regulatorio me sugiere la
intensificaci6n de una desigual experiencia de lo que contara
como humano-viviente.
La segunda cuestién que me ha llamado la atencién es la
“distribucién” de los cuerpos en el espacio doméstico (casa
de habitacién), a la que los estudiantes hacen referencia en
sus actos de habla. Cuando se les planted cuéles serfan las
ubicaciones de ciertos cuerpos en los hogares que frecuentan,
sean los suyos o los de su circulo de sociabilidad- sobre todo,
aquellos hogares ubicados en zonas residenciales, ellos han
sefialado que dentro de ellas existe un espacio asignado a la
empleada doméstica. La distribucién espacial de los cuerpos
173
que circulan en estas casas me parecié interesante, en tanto
que la empleada doméstica es generalmente indigena, pobre,
rural; un cuerpo marcado por el sexo, la raza, el género, la clase
y la ruralidad. La segunda hipétesis que plantearfa -siguiendo
las intuiciones de Foucault- serfa la produccién de una fron-
tera entre profilaxis e inmunidad; es decir la heterotopia como
profilaxis y la utopia como inmunidad racial.*/
Para desplazar estas dos hipstesis a Jo largo del ensayo -co-
rriendo el riesgo de arrastrar intuiciones anacrénicas que, sin
embargo, me permiten llevar el anélisis a partir de cuestiones
presentes aqui y ahora~ me aproximaré a un evento acontecido
en el nada-inocente perfodo tardo-colonial sobre la nutricién y
la crianza de los infantes criollos. E] evento es una figuracién
que me hago a partir de una controversia concerniente al uso de
indias de la comunidad de Jocotenango’/ para lactar a infantes
4] Aqui sigo la Conferencia: De los espacios otros. “Des espaces autres”; pronunciada
por Michel Foucault en el Cercle d'études architecturales el 14 de marzo de 1967; pu-
blicada en “Architecture, Mouvement, Continuité, No. 5, octubre de 1984. Traduccién
al espafiol por Pablo Blitstein y Tadeo Lima. Foucault define como utopfas los empla-
zamientos sin lugar real: “Mantienen con el espacio real de la sociedad una relacién
general de analogia directa o inversa. Es la sociedad misma perfeccionada o es el
reverso de la sociedad, pero, de todas formas, estas utopias son espacios fundamental
y esencialmente irreales”. Por otro lado, menciona que existen lugares reales, lugares
efectivos, lugares que estén disefiados en la institucién misma de la sociedad. “Estos
lugares, porque son absolutamente otros que todos los emplazamientos que reflejan
y de los que hablan, los lamaré por oposicién a las utopfas, las heterotopfas; y creo
‘que entre las utopias y estos emplazamicntos absolutamente otros, estas heterotopfas,
habria sin duda una suerte de experiencia mixta, medianera, que seria el espejo”
‘Texto consultado en la siguiente direccién electronica:
hitp://es.scribd.com/doc/4650039/Foucault-M-De-los-espacios-otros.
"J Jocotenango era un nuevo pueblo situado al norte de la ciudad de Guatemala,
cuando esta fue trazada en la década de 1770. Fue un pueblo de indios-kaqchikeles,
que en 1784 sumaban 3,100 habitantes. Durante el siglo XIX, este pueblo fue absor-
bido por la continua urbanizacién de la Ciudad de Guatemala, dejando su condicién
de municipio auténomo en 1879. Hoy en dia, dicha expansién urbanfstica forma
parte del Centro Histérico de Guatemala, zona 2. Cfr. S. Webre, (2002). “Las amas
de leche de Jocotenango: género, ciencia y politica al final de la época colonial en
Guatemala”; pp. 26-48. Cfr. también Domingo Juarros, (1981). Compendio de la
historia del Reino de Guatemala, 1500-1800. Guatemala: Piedra Santa; y, G. Gellert y
J. Pinto Soria (1990). Ciudad de Guatemala: dos estudios sobre su evolucién urbana,
1524-1950. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro de Estu-
dios Urbanos y Regionales.
174
criollos en la Nueva Guatemala. Querrfa recuperar esta contro-
versia para mostrar de qué manera, la nutricién, la crianza y el
cuidado de los infantes a finales del siglo XVII estén profun-
damente supeditados a la administracion lenta de la muerte y
una gesti6n protésica de la vida./ Al mismo tiempo, quiero dar
cuenta de la intervencién médico-juridica en la produccién y
reproduccién de la vida. Mi aproximacién a esta controversia,
sobre todo a la figura de la nodriza es pertinente, porque es la
figura que me permite esbozar hipétesis y plantear problemé-
ticas al momento de pensar la interrelacién entre raza y sexo;
interrelacién que considero relevante cuando trato de plantear
una historia politica del cuerpo colonial en Guatemala.7/
En términos generales, querria inquirir sobre la proble-
miatica de la produccién de la subjetividad protésica*/ como
mecanismo de maximizacién de la vida de los cuerpos de
ciertas familias espafiolas a finales del siglo XVIII en Guate-
mala. Esta nocién de subjetividad protésica tratarfa también
de la produccién y reproduccién de la vida colonial y su vin-
culacién con las técnicas de nutricién, crianza y cuidado del
infante colonial. La crianza y el cuidado me llevan también a
problematizar las nociones de la familia, del parentesco y del
{Por gestién protésica (mi adjetivo anacrénico) quiero dar a entender las técnicas
de gestion de ciertos cuerpos que son reducidos al plano de prétesis para la maximi-
zacién de la vida de los cuerpos que cuentan como humanos viables en la sociedad
tardocolonial. Aqu{ no quiero entrar en detalles, pero seria interesante recuperar la
distincién que esgrime Agamben entre Zé (“simple hecho de vivir, coman a todos
los seres vivos”) y Bios ("manera de vivir propia de un individuo o un grupo”). Me
parece fundamental pensar la politizacién de la z06-vida-india que entra a potenciar
Ja bio-vida-criolla. Rescato la importancia de la gestién de la vida nuda no para
cuestionar la vida en tanto que vida viviente, sino la economizacién de la vida en
tanto que “recurso”, Para una problematizacién de la economizaci6n de la vida, seria
preciso un andlisis entre biopolitica y bioeconomfa
?/ Formulacién que he de tener presente en este ensayo pero que, sin duda alguna,
no haré més que dar los primeros pincelazos, evidentemente debido a la magnitud e
intensidad de una investigacién tal y los esfuerzos que ha de requerir.
*/ Actualmente estoy interesado en investigar sobre procesos de subjetivacién de
los “cuerpos degradados” para su posterior “uso” en la maximizacién de la vida de
los “cuerpos soberanos”. Lo anterior implica darse cuenta de los mecanismos de
produccién de cuerpos-protésicos.
175
espacio doméstico (espacio que considero como heteropia
profiléctica del cuerpo soberano). Ademés, me estimula a
acercarme al sistema de produccién de los juegos de verdad
y falsedad acerca de la nutricién, crianza y cuidado de los
neonatos en esa 6poca; sistemas de produccién de verdad
vinculados con la emergente ciencia médica, con las auto-
ridades médicas, eclesidsticas y juridicas. El empleo de las
indias raptadas para la nutricién-crianza-cuidado de los
neonatos-criollo-coloniales fue arbitrada por una conjuncién
realeza-médico-juridico-religiosa.
Al aproximarme a la gestién de la vida del infante indio,
no puedo dejar de pensar en los mecanismos de produccién
de la vida en condiciones de precariedad.‘/ Es importante
dar cuenta de esta situacién, puesto que como un intento de
contra-historia, persigo elaborar un registro de los modos de
la resistencia, la autogestién de los mecanismos de prolon-
gacién de la existencia y de la vida y la puesta en marcha de
formas colectivas de nutricién, crianza y cuidado. Es decir,
me interesa optar por una historia polftica de la gestién de la
vida colonial para dar cuenta de la funcién social de la femi-
nidad racializada. Pero, por otra parte, rescato los modos en
los que fueron gestionadas la nutricién-crianza-cuidado de
los neonatos-indios, que eran los que efectivamente fueron
considerados humanos-inviables, cuya experiencia de vida
ha de haber sido desestimada y, como tal, propensa hacia una
desigual experiencia de la muerte.
Cuando propongo recurrir a una genealogia critica del
fluido mamario de las indias de Jocotenango en Guatemala,
no pretendo con ello enarbolar una teoria cientificista del
fluido de la leche, puesto que no es mi trabajo procurar una
J Aqui sigo la distincién que hace Judith Butler entre precariedad y precaridad.
La precariedad como una condicién de todos los seres sintientes -humanos y no hu-
manos- y la precaridad como una condicién generada a partir de un marco politico
que distribuye desigualmente las condiciones de vida. En el caso de la gestién de
la lactancia, extraigo que las mejores condiciones de vida para unos se garantiza a
costa de la generacién de las peores condiciones para otros. Véase, J. Butler (2010)
Marcos de guerra. Las vidas Horadas. pp. 14-16.
176
explicacién bioldgica, genética, histolégica o citolégica de la
leche y del seno. Tampoco aspiro a proponer una indagacién
acerca de la recoleccién, la conservaci6n y la distribucién
industrial de la “leche humana” a través de los Bancos de
Leche Humana. Considero interesante indagar acerca del
posible desplazamiento de las nodrizas a los bancos de leche,
aunque dicho desplazamiento no puede pensarse en términos
de secuencia. Sin embargo, no es esta mi finalidad debido
al enfoque que tienen mis intuiciones y mis hipstesis. Otra
intuicién interesante a formular serfa la del desplazamiento
de la figura de la nodriza a la industrializacién de la leche
de formula y la invencién del biberon moderno;"/ plantea-
miento que tampoco forma parte de este trabajo que estoy
realizando, aunque no por ello, descarto una vinculacién
ms directa que indirecta.
Este ensayo trata de la historia de la racionalidad de la
préctica, -al parecer, frecuente- del rapto de indias para
utilizarlas como amas de leche y los procedimientos que
intervinieron para concretar tal racionalidad. Por otro lado,
deseo dar cuenta sobre cémo se articulan los discursos para
establecer la continuacién de dicha préctica por parte de los
discursos médico-juridicos-eclesidsticos. La controversia me
ha permitido, al fin y al cabo, percatarme de una racionalidad
perversa acerca de la gestién de la vida a través de la gestién
de la muerte, y como tal, una gestién biotanatopolitica del
fluido mamario.
2. A propésito de sexo, raza y naturaleza
Estas referencias, raza como categoria y raza como ficcién
somatica, se desplazan a lo largo del trabajo que desarrollo,
a pesar de que no es mi pretensién dar cuenta de las teorfas
%/ El biberén moderno se invent6, segiin Alain Grosrichard, en 1876; Manera de
amamantar los nifios con Ja mano cuando faltan las nodrizas, de Baldini. Cir. M.
Foucault (1985). Saber y verdad.
177
de la raza. Autoras y autores de todo el globo han teorizado
demasiado acerca de esta “potente” categoria.
Donna Haraway" advierte que al momento de pensar los
relatos de la nacién, la familia y la especie, hay que consi-
derar que la raza, la naturaleza y el sexo estén cargados de
rituales de culpa y de inocencia. Para el caso de los Estados
Unidos, ella formula que “la raza, como la naturaleza, trata
sobre raices, contaminaci6n y origenes”. Para este caso, no se
puede pensar las categorfas del sexo y la raza en Guatemala si
no se tienen en cuenta los efectos que han generado la pugna
por una rafz Gnica, sin contaminacién y de origen ibérica;
origen desde el mito fundante de la colonizacién. Quizé en
esto pensaba Du Bois cuando planteaba en 1897, segtin lo
cita Haraway: “que la historia del mundo es la historia de
las razas. {Qué es la raza? Es una vasta familia [...] por lo
general, de sangre y lenguaje comtin, siempre de una historia
comtn."/ Esta historia comin de no inocencia es la que se
ha planteado como tinica historia pasada y reciente de esta
Guatemala.
A propésito de la emergencia del concepto de raza, po-
demos decir que surge en 1684 y de certera vinculacién con
“La nueva divisién de la tierra para las diferentes especies 0
razas de los hombres que la habitan”, segiin cita Elsa Dorlin
para el caso francés (Dorlin, 2009: 210)"/ y para la particular
experiencia de la colonizacién francesa.
»/ Cfr. D. Haraway, (2004). “Race: Universal Donors in a Vampire Culture. I's All in
the Family: Biological Kinship Categories in The Twentieth-Century United States”
en D. Haraway, (2004). The Haraway Reader.
¥/ Traduccién libre de: “...in 1897 Du Bois wrote that the history of the world is the
history of races: “What is race? It is a vast family... generally of common blood and
language, always of common history”. (Du Bois 1971: 19).
»/ En 1684, parait anonymement dans le Journal des Scavans un text intitulé
«Nouvelle division de la Terre para les différentes espces ou races d’hommes qui
Yhabitent ». Cfr. E. Dorlin, (2009). La matrice de la race. Généalogie sexuelle et colo-
niale de la Nation francaise.
178
Por otra parte, merece la pena, pensar la nocién de la raza
como ficcién somética y politica -siguiendo la propuesta
de Beatriz Preciado-; porque permite dar cuenta de los des-
plazamientos que ha tenido tal nocién en las inscripciones
corporales y semiéticas. La blancura, por ejemplo, se ha
inscrito sobre la piel como marca somatica de los cuerpos.
En tal sentido, la blancura de la piel se hace signo que otorga
privilegio, pero también es un signo que se lee bajo las “al-
fabetizaciones”"‘/ que jerarquizan las marcas de la piel. Por
consiguiente, me interesa abordar la nocién de la raza como
ficcién somatica y politica:"7/
El sexo, su verdad, su visibilidad, sus formas de exteriorizacién,
la sexualidad, los modos normales y patolégicos del placer, y la
raza, su pureza o su degeneracién, son tres potentes ficciones
somaticas que obsesionan al mundo occidental a partir del
siglo XIX hasta constituir el horizonte de toda accién teérica,
cientifica y politica contemporénea. Son ficciones somiticas no
porque no tengan realidad material, sino porque su existencia
depende de lo que Judith Butler ha denominado la repeticion
performativa de procesos de construccién politica (Preciado,
2008: 58).
Para mi, es importante pensar la nocién de la raza, del sexo
y de la “naturaleza” como ficciones que operan espantosa
y violentamente en el relato colonial como es el caso, y no
solamente, de Guatemala. La raza, el sexo y la naturaleza
no tienen realidad empirica, son “ilusiones” que han conse-
guido inscribirse como “la realidad”. Pensar la nocién de la
raza y la del sexo como ficciones me permite des-ontologizar
cualquier ilusién por la pureza, cualquier aproximacién a
vivificar viciadas esencias y cualquier forma de restaurar
ruinosas guaridas de la “sagrada imagen de lo idéntico”. Pero
también, me siento advertido comprometidamente ano re-na-
turalizar —a través de la practica de desnaturalizacién- estas
1) Es decir, esos modos estandarizados y dominantes de “lectura dermatol6gica’’
*/ Recupero la propuesta de Beatriz Preciado, que a su vez recoge las intuiciones
de Foucault, Monique Wittig y Butler en la emergencia del capitalismo disciplinario.
179
categorias considerandolas como categorfas sociales y, en tal
caso, otorgando un privilegio de verdad absoluta a lo social;
como consecuencia tendré cuidado de reificar construccio-
nismos sociales de cualquier tipo, como si encontrara final-
mente tierra firme de la cual anclarme. Un camino delirante,
riesgoso y peligroso, en todo caso.
La humanidad del indio,**/ aunque no solamente la de él,
est4 ya signada por la raza, el sexo, el género, la nacién, la
clase y la capacidad, la especie de un viviente; en una pa-
Jabra, por la “monstruosidad”. En tal sentido, atin después
de que se le confiera la humanidad”/ al indio, ya viene esta
como una humanidad a medias, racializada, sexuada, generi-
zada, discapacitada,..."*/. La nocién de la raza, entonces, me
conduce inmediatamente a pensar la cadena de violencia, el
derrame de sangre, las violaciones de las indias, la produc-
cién de una frontera como utopia de inmunidad colonial ante
la presencia imponente del indio-atin-no-humano y en tal
caso, “zoologizado”. Por consiguiente, las nociones de raza
no son categorias inocentes de los relatos de la familia y el
parentesco ni de los fluidos humanos, ni de la produccién
*] Recupero la categoria de indio en tanto que ejercicio de politizacién una rea-
propiacién de la injuria— sin ningin interés esencialista. De modo que no emplearé
“indigena” ni “maya” debido a la complejidad que pudiera plantearse por los usos
perversos que puedan hacerse de dichas nociones. Estratégicamente, apoyo el uso
politico de “maya” e “indfgena” -como identidades polfticas criticas; sin embargo,
quiero mantener una mirada atenta a cualquier forma de pureza agria de identidad
que pueda soslayarse de ellas. Re-inscribo la categoria de indio antes que albergar
los relatos propios de las antropologias culturalistas y los del mayanismo como di-
ferencia cerrada ¢ inmutable, emergida en el marco de un multiculturalismo liberal
cual paisaje de vegetacién exética
¥/ Sin ilusiones por una especie de posthumanismo, tampoco quiero otorgarle
alguna realidad empfrica a lo humano en los relatos del humanismo, pues éste se
ha venido normalizando frente a lo no humano, a lo animal, lo irracional, lo no
Organico... En este contexto, més adelante, he de precisar un andlisis critico de lo
que ha de contar como humano y de la ineficacia de una lucha por lo humano y por
el humanismo del capitalismo blanco patriarcal
“/ Més adelante, intentaré recuperar el otorgamiento de una humanidad condi-
cionada a los indios en la clésica Disputa de Valladolid de 1550 que fue, ni mas ni
menos, la disputa por la humanidad del indio,
180
de los mecanismos de inmunidad y de profilaxis espaciales,
mucho menos de la reproduccién misma de la especie.
3. La controversia: chichiguas, amas de leche o nodrizas
entre 1797 y 1799
iPor qué pensar la gestién de la triada nutricién-crianza-cui-
dado del infante a partir de un régimen tremendamente so-
berano y, al mismo tiempo, biopolitico? Me parece pertinente
pensar la gestién publica de la vida, la salud, la crianza de
estos cuerpos en este paisaje de fin del siglo XVII, a través
de la funcién social de la feminidad racializada, funcién que
ha venido reproduciéndose y reactivandose hasta la historia
en tiempo presente. Ademés, la disputa por la nutricién, la
crianza y el cuidado del infante-criollo-colonial es una dispu-
ta por el fluido de la leche de las indias que recién han parido.
El cuerpo de la india-obligada-a-ser-nodriza como campo de
disputa por la vida y el fluido de su leche cual flujo -no de
mercancfa- en disputa para la sobrevivencia del “humano”
viable para la reproduccién colonial. La experiencia de esta
disputa pone en evidencia una desigual experiencia de la
politica de la vida sintiente
A finales del siglo XVIII tuvo lugar un evento, el cual con-
cierne a una disputa acerca del empleo de indias como Amas
de leche, chichiguas o nodrizas para la nutricién de infantes
de algunas familias criollas. Se relata que Manuel José de Pi-
neda, parroco del pueblo de Jocotenango, envio a alguaciles
indfgenas a la casa del protomédico José Antonio de Cérdoba
para escoltar a Marfa de los Santos Guerra; mujer que habia
dejado a su pequenio hijo en Jocotenango, pues estaba em-
pleada como ama de leche en la casa del protomédico; por
6rdenes del presidente de la Audiencia, José Domés y Valle."*/
Ante este hecho, José Antonio de Cérdoba presenté a su vez
una queja al presidente en mencién acerca del proceder de
¥/ Don José Domés y Valle a don Manuel José de Pineda, Nueva Guatemala, 23 de
agosto de 1797. AGCA, A 1, leg. 154, exp. 3036, f. 2
181
Manuel José de Pineda concerniente al “rapto de indias” que
tenfa lugar en el pueblo indio de Jocotenango.”/
Siguiendo el trabajo de Stephen Webre”/ y los autos con-
servados en el Archivo General de Centro América, me doy
por enterado que esta disputa duré un tiempo de dos afios.
Ademés, que con el caso de Marfa de los Santos Guerra, se
descubrié que no era la nica que estaba empleada como ama
de leche; puesto que emergié también el caso de Marfa del
Carmen Contén, quien estaba empleada en casa de Pedro de
Aycinena y Larrafn.”/ En palabras de Webre, “don Pedro de
*{ Don José Domas y Valle a don Manuel José de Pineda, Nueva Guatemala, 23 de
agosto de 1797. AGCA, A 1, leg. 154, exp. 3036, f. 2.
“1/8, Webre, (2002). “Las amas de leche de Jocotenango: género, ciencia y politica
al final de la época colonial en Guatemala’; en Anales de la Academia de Geograffa e
Historia de Guatemala. Afio LXXVI. Tomo LXXVIL (Guatemala, enero a diciembre
de 2002). pp. 26-48. Ademés de este trabajo de Webre véase —del mismo autor~:
“Las Nodrizas de Jocotenango: Un capitulo de la historia politica del género y de la
ciencia, Guatemala, 1797-1799", en V Congreso Centroamericano de Historia. San
Salvador, El Salvador, 18 a 21 de julio de 2000, Hay también una entrevista realizada
a Stephen Webre en el programa de mediateca de la Universidad Nacional de Educa-
cidn a Distancia, Espafa. La entrevista puede escucharse a través de la pagina web:
hitp://audiovisuales.uned.ac.cr/mediateca/audio/1484/historias-parale-
Jas-40-2012-las-nodrizas-o-amas-
%/ Pedro de Aycinena y Larrain no aparece en el arbol genealégico de la familia
Aycinena que presenta Marta Casais en su libro Guatemala: linaje y racismo; aun-
que de acuerdo a otra fuente, tengo conocimiento que es sobrino de Juan Fermfn
Aycinena, Marqués de Aycinena. Cfr. M. Casatis (2007). Guatemala: Linaje y racis-
mo. Cit. Belaubre, Christophe... Siguiendo la investigacién de Webre, me informo
que efectivamente, don Pedro de Aycinena y Larrain era sobrino y socio de don
Juan Fermin de Aycinena, fallecido poco antes, el primer marqués de Aycinena. Para
mayor detalle sobre la familia Aycinena, véase, Richmond F. Brown, Juan Fermin de
Aycinena: Central American Colonial Entrepreneur, 1729-1796. (Norman: University
of Oklahoma Press, 1997). Un detalle que me parece interesante sobre el marqués de
Aycinena tiene que ver con el papel que desempefié como gestor en el disefio de la
ciudad de la Nueva Guatemala. De acuerdo con Casatis, “Juan Fermin fue asignado
por el gobierno Real para la adquisicién de materiales y mano de obra con el fin
de construir la nueva ciudad después del terremoto” (Casatis: 2007: 73). Por otra
parte, me parece reveladora la cita que hace Casatis del trabajo de Otazu y Llano
“Durante una década, él {Juan Fermin Aycinena] tuvo un inmenso poder, decidiendo
los indios que debfan ser utilizados para edificar los distintos sectores de la nue-
va ciudad, asf como la tierra que seria explotada para la obtencién de materiales
de construccién y aquella que seria cultivada para obtener alimentos” (Ibid). A
mi juicio, no es extrafio considerar a Juan Fermin Aycinena disefar la ciudad de
182
Aycinena y Larrain, uno de los mas présperos y poderosos re-
sidentes espafioles de la ciudad”. (Webre, 2002: 26). Ademas
de estos dos casos icénicos, emergieron 19 mas.
Segtin informe de Diego Casanga, quien fungia como
gobernador de Jocotenango, hab{a 21 mujeres utilizadas
como nodrizas en la Nueva Guatemala. Estas mujeres en su
mayorfa, probablemente todas, fueron reclutadas-raptadas
en contra de su voluntad. Ellas dejaron un total de 28 hijos
propios; cuyas edades oscilaban entre los tres meses y los
diez afios. Es importante recalcar que estos infantes-indios
quedaban al cuidado de abuelas, tias y otras parientes.”"/ Hay
que notar que algunos de estos nifios fueron vistos con la
necesidad de circular en el poblado para conseguir nutrirse
y ser cuidados.
Privilegio el caso de Maria del Carmen Contaén -no por
ello, dejo de considerar los dems casos— para llevar a cabo
el anélisis que pretendo desarrollar a lo largo de este ensayo.
La selecci6n de este caso se relaciona con el hecho de ser el
més prominente de esta controversia; lo cual me parece que
no es un detalle menos importante, pues muestra con més
audacia la practica de la nutricion, la crianza y el cuidado del
neonato colonial.
A través del texto que contiene la queja de José Manuel de
Pineda, parroco de Jocotenango, me informo que el hijo de
Maria Contan, al ser ella raptada por el gobernador del pueblo
y conducida a la casa Aycinena, qued6 al cuidado de Marfa
Magdalena Cojti, abuela del infante indio y madre de la india
Marfa Contén. El parroco en mencién expresa que le parece
Guatemala como una ciudad profiléctica y como espacio de inmunidad criolla-es-
pafiola a finales del siglo XVIII. Serfa interesante conectar esta idea en un proyecto
futuro sobre el disefio y la construccién de espacios como topos de inmunidad
colonial
»/ Diego Casanga, informe acerca de mujeres empleadas como amas de cria en la
ciudad de Guatemala, Jocotenango; 30 de septiembre de 1797, AGCA, A1, leg, 25
exp 3060, ff. 13-13v.
183
un espectdculo lastimo el hecho que ademas de ser separada
la madre de su hijo, se descubre que la abuela-india-Ma-
ria-Magdalena esta al cuidado de ocho infantes-indios, entre
nietos e hijos. Dos de los infantes amamantan la leche de la
abuela; una “mujer anciana seré de muy poca sustancia” en
palabras del parroco.*/ Ademés, segtin el cura; Luis José, el
infante-indio, también se nutrié de la leche de otras tres amas
de crfa que fueron sustitutas de su madre, quienes perdieron
a sus tres hijos por “malnutricién”.”*/
Otra fuente que considero valiosa de esta controversia es
la del presidente de la Audiencia, José Doms y Valle. El texto
fechado el 6 de octubre de 1797 hace constar la reconciliacién
de los testimonios en conflicto vinculados con los infantes
Aycinena/Lépez; infante-espafiol/infante-indio _respectiva-
mente. En este texto, se registra la orden del presidente para
practicar una serie de ex4menes médicos a los infantes, a la
esposa de Aycinena, a la nodriza Contan y a Maria Magdale-
na Cojtf, segin la recomendacién del Fiscal de la Audiencia,
Manuel de Campo y Rivas.”*/ Lo que el presidente pretend{a
con los exémenes era saber si era seguro [para el bienestar
del infante-espaiiol] separar al infante Aycinena de la ama de
leche, de cuyo pecho se habia acostumbrado a lactarse. Por
otro lado, pretendfa saber si la ausencia de la madre habia
afectado negativamente la salud del infante-indio. Otras de
Jas intenciones de los ex4menes era determinar si era ade-
cuado que la abuela-india siguiera amamantando a su nieto
atendiendo su edad avanzada. Y de tltimo, comprobar si lo
que afirmaba Aycinena y Larrain acerca de la incapacidad de
su esposa para lactar a su hijo, era veraz. Todos estos exame-
nes fueron confiados a la emergente ciencia médica ilustrada,
%/ Don Manuel de Pineda a don José Domés y Valle, Jocotenango, 2 de octubre de
1797. AGCA, A1, leg 154, exp. 3060, £18.
*} Ibid; ff. 17-17,
*/ Don Manuel del Campo y Rivas, recomendaciones del fiscal; Guatemala, 06 de
octubre de 1797. AGCA, A1, leg 154, exp. 3060, ff, 24-25.
184
practicada por “cualificados” médicos de la época.”/ No es
nada menos importante que uno de los médicos que llevase a
cabo estos ex4menes fuese el entonces protomédico Narciso
de Esparragosa y Gallardo.”
Siguiendo los anélisis de Webre, para ilustrar la expropia-
cién de saberes locales por parte de la practica médica, me
resulta acertado re-plasmar lo siguiente:
Aunque se especificé en las instrucciones originales para la
ejecucién de los exémenes médicos, que algunas comadronas
acompafiaran a Esparragosa y su colega, don José Marfa Guerra,
no hay evidencias de su participacién. A diferencia de muchos
médicos de la época de la Ilustraci6n, Esparragosa parece haber
respetado los conocimientos y la practica de las comadronas,
buscando activamente su colaboracién en sus esfuerzos para
mejorar las practicas obstétricas. Sin embargo, el aporte de
Esparragosa a la reforma de la obstetricia fue consistente con
una campafia del siglo XVIII que pretendia que el embarazo y
el parto fueran tratados de manera més cientifica, lo que resulté
en un proceso por el que la autoridad profesional masculina
intentaba desplazar a las comadronas sin licencia (Webre,
2002: 38-39).
El resultado de los exdmenes realizados por los médicos
determiné que el infante-espafiol estaba desarrollando sus
#/ Don José Domas y Valle, respaldo a las recomendaciones del fiscal don Manuel
del Campo y Rivas, Guatemala 6 de octubre de 1797, AGCA, A1, leg. 154, exp. 3063,
£ 25y.
*/ Uno de los tres “médicos geniales”, junto a Manuel de Avalos y Porres y Joseph
Felipe Flores, segin Martinez Durén, que dominan el panorama de la Medicina (Cfr.
Martinez, 1941: 327). Este autor plantea que Esparragosa y Gallardo “es el tercer
médico genial que completa la trinidad (No es nada inocente la mencién de la “trini-
dad” como persuasién en el panorama de la Tlustraci6n, pues intuyo aqut el traslado
de la divinidad de la Santisima Trinidad a la trinidad cientifica: la divinizacién de la
medicina por sus tres dioses) cientifica y médica del final del siglo XVII y principio
del XIX” (Ibid.: 328). Y agrega que "Narciso Esparragosa es el médico més completo
que tuvo Guatemala, Su obra humana y social adquiere relieves admirables y pro-
porcionales gigantescos. Derroché su vida en aras de la Medicina, siendo a nuestro
juicio, el médico y cirujano més perfecto que conocié Guatemala. Sus obras son lo
més variado, lo constante y lo completo las més perfectas en el sentido humano y
benéfico” (Ibid.: 328-29).
185
dientes, por lo que destetarlo significarfa un riesgo para su
salud dental. Por otra parte, los médicos afirmaron que doria
Javiera de Barrutia, esposa de Aycinena estaba incapacitada
crénicamente para lactar a su hijo.”/ Ademés, los médicos
aconsejaron la inconveniencia de separar al infante-espafiol
de su nodriza actual por consecuencias negativas para el neo-
nato. Sin embargo, en el caso del infante-indio no repararon
en inconveniencia alguna para que él tuviese otra nodriza,
puesto que él se habfa acostumbrado a lactarse de diferentes
mujeres.°/
Me interesa destacar un dato atin acerca de la controver-
sia. Mas de un aiio desde que el cura Pineda presentara la
queja, se volvié a ordenar otro examen médico que incluyera
a todas las amas de leche de Jocotenango y a todos sus hijos.
Fueron los mismos médicos quienes llevaron a cabo dichos
exdmenes. Esta vez, evidenciaron las sospechas de Pineda
acerca del riesgo que corrian los infantes-indios al ser aban-
donados por sus madres, ante el rapto que sobrellevaran las
mismas. Se llegé a determinar que de 21 de las nodrizas que
se encontraban en la ciudad de Guatemala en septiembre de
1797, siete reportaron haber perdido a sus hijos.**/
Esta polémica sobre las amas de leche no llegé a ninguna
soluci6n. No obstante, me concierne aludir a dos cédulas rea-
les que atafien a la disputa. Se registra en esta controversia
una real cédula del Rey Carlos IV en junio de 1799. Esta real
cédula es la que interrumpe y da fin a dicha controversia. La
real cédula en alusién no hace més que aglutinar su aten-
cién a las demandas de Pineda; a quién considera digno de
merecer su real desagrado; ademés de reiterar la prohibicion
**{ Don José Antonio de Cérdoba a Don José Domés y Valle, Nuova Guatemala, 11
de octubre de 1797, AGCA, A1, leg. 154, exp. 3063, f. 27v,
“hid,
°Y Don Narciso de Esparragosa y don José Maria Guerra, exémenes de las mujeres
de Jocotenango, Nueva Guatemala, 16 de octubre de 1798, AGCA, A1, leg. 154, exp.
3063, ff. 72v-75.
186
de 1609* del Rey Felipe III.**/ De hecho, el parroco de Jocote-
nango habia aludido la Real Cédula de 1609, al manifestarse
en desacuerdo al rapto forzado de indias, haciendo notar
la “Obligacién Real” de proteccién a los vasallos indios. £1
habfa denunciado tal préctica como “cautiverio faraénico”.*#/
4, Leche, senos, nodrizas. Entre monstruosidad
y vampirismo
Al momento de pensar una genealogfa critica de la figura
de la nodriza, me parece ineludible hacer referencia a dos
trabajos que se dedican a elaborar la historia politica del seno
en Europa occidental.
Uno de estos trabajos es el de Londa Scriebinger quien
ha elaborado una genealogia critica de los senos o las ma-
mas, especialmente en el capitulo intitulado “iPor qué los
mamfferos se Ilaman mam{feros? [O
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- SPARGO Foucault y La Teoría Queer - Spargo - Libro CompletoDocument47 pagesSPARGO Foucault y La Teoría Queer - Spargo - Libro CompletoGuillermo RoblesNo ratings yet
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Ideas 11 Do BlesDocument172 pagesIdeas 11 Do BlesGuillermo RoblesNo ratings yet
- Barbarismos QueerDocument214 pagesBarbarismos QueerGuillermo RoblesNo ratings yet
- Nuñez Noriega, Los Discursos Dominantes Del Campo Sexual Su Visión IntegristaDocument16 pagesNuñez Noriega, Los Discursos Dominantes Del Campo Sexual Su Visión IntegristaGuillermo RoblesNo ratings yet
- Saberes - Vampiros@war Donna Haraway y Las Epistemologías Cyborg y Decoloniales Por BeatriDocument27 pagesSaberes - Vampiros@war Donna Haraway y Las Epistemologías Cyborg y Decoloniales Por BeatriGuillermo RoblesNo ratings yet
- Eduardo Mattio Programa Filosofias y Espistemologias de Género y Sexualidades 2022Document5 pagesEduardo Mattio Programa Filosofias y Espistemologias de Género y Sexualidades 2022Guillermo RoblesNo ratings yet
- Prologo Cuerpos en Escena Mauro CabralDocument9 pagesPrologo Cuerpos en Escena Mauro CabralGuillermo RoblesNo ratings yet
- Blas Radi (2019) - Políticas Del Conocimiento Hacia Una Epistemología TransDocument12 pagesBlas Radi (2019) - Políticas Del Conocimiento Hacia Una Epistemología TransGuillermo RoblesNo ratings yet
- Programa 2022 de Mauro RucovskyDocument7 pagesPrograma 2022 de Mauro RucovskyGuillermo RoblesNo ratings yet
- Giorgi Arqueología Del Odio. Escrituras Públicas y Guerras de SubjetividadDocument65 pagesGiorgi Arqueología Del Odio. Escrituras Públicas y Guerras de SubjetividadGuillermo RoblesNo ratings yet
- Manifiesto TravecoterroristaDocument20 pagesManifiesto TravecoterroristaGuillermo RoblesNo ratings yet
- Chirix EmmaDocument26 pagesChirix EmmaGuillermo Robles100% (1)
- Claudia Rodríguez - Cuerpos para Odiar - SelecciónDocument6 pagesClaudia Rodríguez - Cuerpos para Odiar - SelecciónGuillermo RoblesNo ratings yet
- Las Manzanas de SodomaDocument16 pagesLas Manzanas de SodomaGuillermo RoblesNo ratings yet
- El Futuro Ya Fue. Una Crítica A La IdeaDocument20 pagesEl Futuro Ya Fue. Una Crítica A La IdeaGuillermo RoblesNo ratings yet
- Camila Sosa Villada - Un Viaje InútilDocument10 pagesCamila Sosa Villada - Un Viaje InútilGuillermo RoblesNo ratings yet
- 11 Peri Rossi - Escala LotaDocument11 pages11 Peri Rossi - Escala LotaGuillermo RoblesNo ratings yet
- Giorgi - Kieffer - Introducción - Las Vueltas Del OdioDocument5 pagesGiorgi - Kieffer - Introducción - Las Vueltas Del OdioGuillermo RoblesNo ratings yet
- MOLLOY DesarticulacionesDocument40 pagesMOLLOY DesarticulacionesGuillermo RoblesNo ratings yet
- PERLONGHER, Néstor - CorrespondenciaDocument3 pagesPERLONGHER, Néstor - CorrespondenciaGuillermo RoblesNo ratings yet
- KÖNIG. Safere Zeiten (Historieta)Document61 pagesKÖNIG. Safere Zeiten (Historieta)Guillermo RoblesNo ratings yet
- 17 GUIBERT, Hervé. Citomegalovirus, Diario de HospitalizaciónDocument34 pages17 GUIBERT, Hervé. Citomegalovirus, Diario de HospitalizaciónGuillermo RoblesNo ratings yet
- 05 Paul B. Preciado - La Valentía de Ser Uno Mismo (Pp. 132-135)Document4 pages05 Paul B. Preciado - La Valentía de Ser Uno Mismo (Pp. 132-135)Guillermo RoblesNo ratings yet
- MANN Klaus Homosexualidad y FascismoDocument4 pagesMANN Klaus Homosexualidad y FascismoGuillermo RoblesNo ratings yet
- PERLONGHER - Historia Del Frente de Liberación Homosexual de La Argentina (Artículo)Document8 pagesPERLONGHER - Historia Del Frente de Liberación Homosexual de La Argentina (Artículo)Guillermo RoblesNo ratings yet
- Pené Legislación UniversDocument20 pagesPené Legislación UniversGuillermo RoblesNo ratings yet