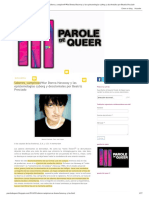Professional Documents
Culture Documents
Giorgi Arqueología Del Odio. Escrituras Públicas y Guerras de Subjetividad
Giorgi Arqueología Del Odio. Escrituras Públicas y Guerras de Subjetividad
Uploaded by
Guillermo Robles0 ratings0% found this document useful (0 votes)
22 views65 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
22 views65 pagesGiorgi Arqueología Del Odio. Escrituras Públicas y Guerras de Subjetividad
Giorgi Arqueología Del Odio. Escrituras Públicas y Guerras de Subjetividad
Uploaded by
Guillermo RoblesCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 65
ARQUEOLOGIA DEL ODIO
Escrituras ptblicas y guerras de subjetividad
GasRIEL GIORGI
“Ese negro, ge6mo
compré esa moto?,
apor qué en vez. de
moto no se arregla el
comedero? zno tienen
a de-
vergiienza s:
fender lo indefendi-
ble? a estos solo les
cabe un idioma: plo-
mo, plomo y més
plomo”.!
“Argentina, un_ pais
con buena gente. Al-
gunas ideas para con-
trarrestar los piquetes:
francotiradores bajan-
do mujecos a modo
de devolucién del
miedo,
“Limpia toda esa bosta
que nadie aguanta el
olor de esos drogones.
Saca esos adictos de
ahi, acaba con el trafico
y demuestra que quien
manda es el pueblo y
no los adictos que aca-
ban con las familias.
Hay que limpiar esa
aberracién. {Mata esa
porqueria! ES PARA ESO
QUE PAGAMOS IMPUES-
ros. Asco de este Bra-
r BSSQ>
' “Negro de KK", Diaries del odio, de Roberto Jacoby y Syd Krochmalny, Bucnos Aires, 9
direccior
2017, 2ch. ed, p. 41
“Piketeros’, Diaries del odio, ob. cit. p
“1 impa toda essa besta que ningém aguenta 0 cheiro dresses cracudos. Arranca esses vi
iados dat, acaba com o trifico € mostra que quem manda é © povo ¢ nao os viciados que
acabam com parte chs familias. Tem que limpar esse aberragao. Mata esas porra PARA
ISSO QUE PAGAMOS IMPOSTOS. Nojo desse Brasil. Nojo!”. Odioléndia, de Gi
n, Séo Paulo, n-I edigées, 2017, p. 10.
lle Beiguel-
El odio contemporaneo —su naturaleza estentorea, su cualidad
inequivocamente politica, sus temporalidades y memorias
miltiples— es fundamentalmente un odio escrito: un odio que
se escribe en nuevos territorios, especialmente los clectréni-
cos, ¥ que refleja una transformacién radical de la escritura,
de la que es inseparable. Doble inflexién del odio: la de un
afecto politico con una nueva gravitacién en las formas de ex-
presién democraticas en la conjugacién de nuevas enunci
ciones y subjetivaciones y a la vez, la de una reconfiguracién
radical del universo de lo escrito, de sus tecnologias, sus cir-
cuitos, sus enunciadores y sus ptiblicos. Si el odio es una pa-
sién inherente a lo politico, sus formas contemporineas son
indisociables de una transformacién de los sujetos y las préc-
ticas de la escritura. El odio es siempre una disputa por lo de-
cible, por los pactos de diccién que definen la posibilidad de la
vida democratica —los lugares de enunciaci6n, de interpela-
cién, de lectura- y, por lo tanto, por las formas de repartir eso
que llamamos “esfera publica’, y que necesitamos repensar en
contextos de una transformacién que es a la vez subjetiva, tec-
nolégica y politica. El odio del presente se rehace junto con
sus escrituras y pasa por las gramiticas bajas, subterrdneas, de
lo democratico. Un odio que se publica, se viraliza, se postea,
se hace cadena, en escrituras que imantan nuevas voces y lu-
gares de enunciacién, que electtiza circuitos y
cursos, que
irvita la textura de lo social y lo compartido, y donde lo que se
pone en juego es ese entre cuerpos que es lo publico: tal el pun-
to de partida de este ensayo.
Entre 2014 y 2017 —un periodo en el que tanto Argenti-
na como Brasil atravesaron transformaciones profundas en
sus prdcticas democraticas-, tres instalaciones artisticas, dos
brasilefias y una argentina, tuvieron la inteligencia y la aten-
cién necesaria para captar que algo clave se estaba jugando en
el terreno de las escrituras y concibieron obras que, funda-
mentalmente, exhiben escrituras del odio, y al hacerlo, las
20
piensan y las disputan. Se trata de los Diarios del odio, de Ro-
berto Jacoby y Syd Krochmalny (2014 y 2016), luego esceni-
ficada por el grupo orctE dirigido por Silvio Lang (2017), de
Odiolandia, de Giselle Beiguelman (2017), y de Menos um,
de Verénica Stigger (2014); obras que, como veremos, atra-
viesan y conjugan distintos formatos pero que insisten sobre
el odio escrito en territorios electrénicos, en un contexto de
transformacién tanto tecnolégica como politica, donde la
emergencia de retdricas de restauracién conservadora ¢ ima-
ginarios (neo)fascistas se lee en continuo con voces y subjeti-
vidades que encuentran en cierta transformacién de las tec-
nologias de escritura su condicién de emergencia.
Este foco de las instalaciones sobre el odio a partir de sus
escrituras me parece clave como herramienta para pensar el pre-
sente. Las instalaciones son, sin duda, reflejo 0 sintoma de una
transformacién social, pero también, y fundamentalmente, re-
pertorio de herramientas formales, ;Qué otra cosa es el arte sino
ese laboratorio de lo sensible donde se forjan las herramientas
para las luchas que nos tocan? Fl presente ensayo quiere seguir-
les el rastro a estas exploraciones en torno a estas escrituras per-
‘formédticas del odio y sus movimientos: hace de las instalaciones,
més que “obras” a interpretar, un método critico, un procedi-
miento a potenciar. Busca leer ~esto es: activar- desde ahi una
nueva reparticién de sentidos, afectos, subjetivaciones y enun-
ciaciones en la que se despliega una arqueologia en tiempo pre-
sente que encuentra en el odio escrito su linea de entrada.
“CRISPACION”: UNA REDISTRIBUCION DE AFECTOS COLECTIVOS
Durante los dos gobiernos de Cristina Fernandez de Kirchner
en Argentina (2008-2015), una palabra parecié capturar el sen-
sorium de la esfera pilica argentina: “crispaci6n’. La crispacién
definia un humor social propio de una polarizacién cada vez
21
ms intensificada en torno a politicas redistributivas del gobier-
no kirchnerista y una politizaci6n —que muchxs percibian como
demasiado agresiva, o directamente manipulatoria y enmasca-
radora de problemas reales— desde un gobierno al cual sectores
de la politica y de la prensa caracterizaban como “ideologizado”.
Dicha crispacién indicaba, para algunos sectores, una conflic-
tividad puesta al servicio del gobierno (contra ciertos actores
como la oligarquia, la prensa hegeménica, etc.) o bien, desde
otros sectores, movilizaba contra el gobierno ~y especialmente
a figura de Cristina— una violencia verbal que recuperaba to-
nos racistas, machistas y clasistas, y que abrevaba en una tradi-
cién antiperonista de larga data. En todo caso, “crispacién”
marcaba algo fundamental: el desfondamiento de las retéricas
del consenso democritico que habfan marcado el horizonte
normativo de una democracia alli donde la crisis econémica y
social generada por las politicas neoliberales desde los aftos no-
venta producia contradicciones cada vez més insolubles al in-
terior de las liturgias de lo democritico. Los afios subsiguientes,
durante la gestién de Mauricio Macri, indicaran, de modos
cada vez més intensos a medida que las contradicciones del mo-
delo econdmico se profundizan, la habilitacién de retéricas ra-
cializantes, clasistas y xendfobas como tecnologias de gobierno
en las que el horizonte de la inclusién democratica empieza a
ser disputado por imaginarios segregativos de la democracia.
En Brasil, de modos diferentes aunque comparables, las
marchas en torno al precio del transporte piblico iniciadas en
el 2013 fueron el punto de subida a la superficie de retéricas
sexistas y racistas enfocadas en Dilma Rouseff y en el gobier-
no del PT. El inconsciente colonial del que habla Suely Rolnik'
encontré alli un modo de articulacién en lenguajes puiblicos
y consolidé, en el marco de una campaiia medicitica formidable,
* Suely Rolnik, Esferas de la insurreccién, Buenos Aires, Tinta Limén, 2019.
22
un permiso y una legitimidad nueva: las latencias micropoli-
ticas que circulaban en el subsuelo de los discursos encuentran
su articulacién macropolitica en la “lucha contra la corrup-
cién’, el Lava Jato y la persecucién a Lula, proceso en torno
al cual se consolidan formulas discursivas que harin posible
la candidatura, hasta enconces més que improbable, de un Jair
Bolsonaro.
Crispacién es una palabra interesante. Una répida biisque-
dan Google nos arroja el siguiente resultad
crispacién
nombre femenino
1.1 Gran irritacién.
1.2 Contraccién brusca y momentinea de un miisculo,
nervio 0 miembro.
Por un lado, crispacién (‘nombre femenino”) pasa por el
estado psicolagico o la atmésfera emocional de un sujeto 0 un
in dada. Pero a la
vex, crispacién apunta al cuerpo: una “contraccién’”, un endu-
grupo: la “irritaci6n” que satura una situaci
recimiento, una cristalizacién nerviosa y muscular. El movi-
miento semédntico pasa por el afecto y por el cuerpo: va del hu-
mor al gesto, pasa entre terminales que son a la vez fisicas y
subjetivas, y siempre contagiosas: lo que traza un contorno de
Jos cuerpos y de sus relaciones, que no se contiene hacia el in-
terior y necesita manifestarse para afuera, hacia el entre de la
vida en comin. Nombra, dicho de otro modo, algo que Ana
Kiffer en este mismo libro llama “inscripcién” de “afecciones”
colectivas: una suerte de escritura difusa, derramada desde y
sobre los cuerpos, capaz de expresar y de canalizar energias afec-
tivas y deseantes que oscilan entre lo larentey lo dicho, entre el
rumor y la palabra articulada. Sentidos latentes, dichos a me-
dias, marginales, vocabularios que “siempre estuvieron all?”
pero que encuentran su linea de pasaje a esferas publicas que
23
los reciben con una nueva permisividad y una nueva legitimi-
dad. Lineas de paisaje y de vaivén entre micro y macropolitica:
entre la modulacién de afectos y sentidos virtuales y su formu-
lacién como plataforma politica, reclamo de derechos y even-
tualmente palabra de Estado.> Ese vaivén, ese movimiento (que
es también sacudida y sismo) entre rumor y enunciacién, entre
Jo dicho “a medias”, anénimamente, en el lenguaje de los afec-
tos y los gestos, y el discurso publico, “racional” y atribuible a
enunciadores reconocibles, adquiere aqui las tonalidades del
odio. Dicha oscilacién, dicho movimiento revela la capacidad
del afecto para condensar sentidos, y precisamente esa es su po-
tencia politica: La de yuxtaponer, como sedimentos acumulados,
sentidos poltticos, experiencias colectivas, temporalidades e historias
(de clase, identitarias, de género, etc.). El afecto es a la vez even-
to y memoria: tal su potencia expresiva en contextos de dispu-
taa la vez politica y cultural, y que adquiere una centralidad
inédita en las nuevas inflexiones de lo democratico.
Pero a la vez ~y este es el punto principal de este ensayo—
la “crispacién” se evidenciaba inseparable de otra transforma-
cidn: da de las escrituras. Toda la conversacién sobre la irritaci6n
social durante el gobierno de Cristina o de Dilma estaba anu-
dada, desde luego, al debate sobre el rol de los medios, espe-
cialmente la figura de los “medios hegeménicos” monopoli-
zando la palabra publica y cjerciendo lo que se denominé, en
el caso argentino, “periodismo de guerra’, volviéndose, para
muchxs, el rostro mismo de la oposicién real a los gobiernos.
Pero la crispacién era fundamentalmente inseparable de un
nuevo espacio de escritura, de enunciacién y de circulacién,
que censaba ¢ imantaba con un nuevo poder las practicas mis-
mas de escribir y que arrastraba hacia una nueva légica a los
> Para una reflexién sobre micro y macropolitica, ver Suely Rolnik, E
ferns de la insurreccién, ob. cit
24
medios tradicionales, previos, de lo impreso: los territories
electrénicos, que comenzaban a gravitar y a producir sus re-
gistros, sus personajes (“usuarios”, “comentadores”, “trolls”,
“bots”, etc.) desde donde se modulé un nuevo registro de lo
politico y también de las practicas del escribir. Ese espacio de
escritura —que se anuncié como “subsuelo”, literalmente aba-
jo, de los portales de noticias de los diarios, donde enmarcaba
en “foros”, frecuentemente cacofénices y violentos, las noti-
cias- fue ganando peso, potencia de expresién y focos de sub-
jetivacién. La crispacién era también, entonces, una dispersion
yun reordenamiento de las précticas de escritura: esa historia me
parece una de las claves del presente
Escricuras fragmentarias, asintécticas, anénimas, movién-
dose entre registros de lo oral, lo performatico y lo escrito,
elusivas respecto de protocolos formales de lo decible y lo es-
cribible en piblico: ahi se empezaron a consolidar lugares de
enunciacién que gravitaran de modos cada ver. més densos en
la vida politica y social. Escrituras de la ransgresién de pactos
eivindicardn la dictadura, el geno-
cidio, el machismo, el racismo. Dirdn todo lo indecible, lo
“politicamente incorrecto”: se ufanarin en el goce de ese “todo”
de lo interdicto, un todo sin fondo, insondable, donde la len-
gua quiere excavar las capas, los sedimentos, los tiempos y las
centrales a la democracia:
memorias marginadas, expurgadas o interdictas por una civ
lidad democrética tenue. Esas enunciaciones encontrarin y
cultivardn una nueva capacidad de la escritura —en su cruce
con nuevas tecnologias— para indagar, articular, “tocar” sedi-
mentos de sentidos y afectos colectivos que las democracias
postdictatoriales necesitaron despejar para trazar as coorde-
nadas de un pacto cultural y civil. Y sobre todo dispersanin la
escritura misma, sacindola de sus formatos habituales —el pe-
riddico, el libro, la revista—, indexadores y modeladoras de lo
publico, abriéndola a modos de publicacién, de circulacién y
de interpelacién inéditos.
25
No hay odio contemporineo sin esa nueva gravitacién de
Ia escritura que modula con nueva intensidad las subjetivida-
des y que disgrega sus protocolos y sus formatos previos. Ahi
despuntan nuevos agenciamientos colectivos de enunciacién: una
nueva distribucién de focos de resonancia, de voz y gestos, de
sentidos colectivos (una enunciacién es basicamente un modo
de rearticular relaciones entre palabras y cuerpos), y una nue-
va tecnologia de lo escrito y de lo publicable.
E] odio escrito es entonces el emergente de un temblor més
general y mas profundo de las esferas ptiblicas heredadas de las
tansiciones democriticas, temblor del que surgen nuevas poten-
cias de la politica, del deseo y de la subjetividad: el odio como
siomdgrafe de un reordenamiento radical de pactos y posiciones
» que son siempre también memorias, tonos, modos
de expresin. En ese reordenamiento emergen, en primer lugar,
potencias reactivas como las que analizaremos en detalle a partir
de las instalaciones, pero también potencias creadoras, emanci-
padoras, que disputan y reinventan la matriz misma de la igual-
dad, desde las que emergerén voces que dirin, por ejemplo, “al
patriarcado lo hacemos concha’: hacer concha, para revocar el or-
den patriarcal y reinventar cuerpos en nuevas formas de pricticas
democriticas. Ese espacio de disputas, de litigios, es fundamen-
talmente un terreno de luchas por la diccién democritica, por
los modos en que la democracia se efectia como disputas en tor-
no a pactos discursivos, a formas de expresién que son siempre
formas de modelar y definir el mundo en comtin, las formas de
pertenencias, los lugares o no-lugares que ocupan los cuerpos en
dl territorio compartible. En ese lugar de disputa, punto ciego y
a la vez foco de sentidos actuales y virtuales, es donde debemos
situar, quiero sugerit, el odio como disparador de afectos miilti-
ples. Y a la escritura como pedagogia —a la vez intima y colecti-
va~ de los afectos politicos,
Plebeyo/legitimo, decible/indecible, efimero/archivable,
autoridad/desautorizacién, letrado/iletrado, publicable/impu-
blicable, escritor/escriba, intimo/viral: las escrituras estallan y
dispersan reparticiones previas. Las matrices que configuraron
tradiciones enteras de lo escrito ~sus limites, sus personajes,
sus circuitos, sus incerpelaciones— se vuelven esquitlas de una
reconfiguracién radical. Las fuerzas y los tonos de esta trans-
formacidn irrumpen bajo el signo del odio pero van més all
de él. El odio es una de las tonalidades de esta reconfigura-
cién: seguirle el rastro no obedece solo al intento de mapear-
Joy encendedlo, sino también de buscar sus linea de ambiva-
lencia, sus puntos ciegos, su opacidad.
Y en el nticleo de este reordenamiento de lo escrito, esa
institucién siempre perimida y siempre futura que Hamamos “li-
venatura’”, Sila literatura es, como dice Jacques Ranciére, “ese
nuevo régimen del arte de escribir donde no importa quién
ts el escritory no importa quién es el lector”,* es decir, el ré-
gimen en cl que Ixs “cualquiera”, Ixs plebeyss, lxs no autori-
zadxs (es decir, aquellxs que no son “autorxs” ni tienen auto-
tidad), toman la palabra a través de la escritura y disputan las
enunciaciones piiblicas, estas instalaciones, moviéndose entre
artey literatura, mapean, como sismégrafos atentos, este liti-
gio por la enunciacién que es una guerra en y por Ia lengua.
Si el odio hace temblar un orden del discurso, la pregunta por
Io literario -y por la politica de la discribucién de las enun-
ciaciones, de los modos de nombrar y de tachar, de las inter-
pelaciones, de los tonos y las potencias que se albergan en la
lengua~ se vuelve una pregunta inevitable af donde la posi
bilidad misma de lo democratico se pone, una vez mas, en
juegos es decir, en peliggo, en potencia y en movimiento.
« Jacques Rancidre, Politica de la literatura, tad. M. Burello, L. Volgel-
fangy J- L. Caputo, Buenos Aires, Libros del Zorzal, 2011, p. 28
7
MATERIALES
“Que Dios bendiga a todas las personas y palos sobre los
vagos [...],
Dudo que si fuese en la época de los generales este pais
llegaria a este punto [...], Séo Paulo libre de drogas, ram-
bo al progreso familia ci
tiana y trabajo [...].
Seamos sensatos, hay que matar, si no, no se resuelve. Esta
es la nueva cara del Brasil [...]””
“Me confieso racista,
no por maldad,
simplemente est4 en mi
cédigo cultural. Me molestan los negros afticanos [...]
Buenos Aires se ha transformado
en un mercado negro
Blanqueemos el Mercado [...]
MOROCHO ARGENTINO = VIOLENCIA
AL PAN PAN Y AL NEGRO CABEZA”?
“Basta de inimputabilidad. No existe nacién indigena.
Existe nacién brasilera [...]
Basta de esa boberfa de la reserva indigena. Pongan esa
pandilla de vagos a trabajar [...]
Indios? Parecen una banda de sem-terra...””
“Que Deus abengoe todas pessoas ¢ paui nos vagabundos [...] Duvido que
se fosse na época dos generais chegaria a esse ponto neste pais. Viva a ditadural
[...] Sao Paulo livre das drogas, rumo ao progresso familia crista e trabalho [...]
Sejamos sensatos, tem que matar, scna0 nao resolve. Essa é a nova cara do Brasil
[...]”, Odiolandia, ob. cit.
* Diarios del odio, ob. cit. p. 1.
° “Chega de inimputabilidade. Nao existe nacio indigena. Existe nagao
brasileira [...] Chega dessa bobagem de reserva indigena. Ponham essa corja
28
Lo que circula, lo que se comparte, lo que se viraliza, lo que se
forwardea; lo que se publica en los muros de Facebook y en los
foros; lo que entra en las cadenas de Whatsapp: lo que pasa en-
tre los muros, los foros y las conversaciones en tertitorio elec-
trénico; lo que pasando por abi se hace, tedefiniendo lo publico
y los piiblicos. Una especie de magma (0 “cloaca’) de lenguajes
que se exhibe y se dramatiza (fig. 1) en los Diarios del odio, la
instalacién-procedimiento de Roberto Jacoby y Syd Krochmalny
del 2014, que luego se vuelve un libro de poemas (2016)
(fig, 2) y més tarde, una puesta en escena a cargo de Silvio Lang
(2017) (fig. 3.) Estos Diarias recopilan los comentarios online
de los diarios La Nacién y Clarin durante 2008 y 2015 -diarios
notoriamente opositores al gobierno kirchnerista~ en los que
se elaboraban lenguajes y afectos que se volveran lineas domi-
nantes de lo piiblico en los afos posteriores.
Fig, 1
cde vagabundos para rabalhar [...] Indios? Parecem um bando de sem-terra...”,
‘Menos um, de Verénica Stigger (2014).
29
Fig. 3
Ese magma de lenguajes se dramatiza también en Odiolan-
dia, una videoinstalacién de 2017 en la que la artista brasilena
Giselle Beiguelman'” (fig, 4) proyecta en loop frases extraidas
© Disponible en: www.desvirwal.com/portfolio/odiolandia-hateland/.
30
de foros online que apoyan la invasién de la policia militar de
Séo Paulo a la zona llamada “Cracolandia”, conocida como lu-
gar de residencia de adictos y vendedores de drogas. Las frases
se suceden scbre el fondo de una pantalla negra, acompafadas
por el sonido de la intervencién policial, grabados en vivo: gri-
un li-
tos, drdenes, ladridos, disparos. Esa instalacién se volv
bro publicado en 2017 (fig. 5), de la misma manera que los
Diarios: son obras que van mutando de formatos y de soportes,
son némades formales (donde la escritura existe e7 tnénsito).
‘Antes de estas dos piezas que ponen el odio explicitamente
en el titulo, en 2014 Verdnica Stigger habia curado una muestra
que se llamé Menos um, donde monté imagenes extraidas de in-
ternet de indigenas asesinados en Brasil, a las que exhibe junto a
Jos comentarios online que esas imagenes cosecharon, ademas de
relatos sobre los asesinatos. Imgenes y enunciados se suceden a
un mismo ritmo, con el sonido del disparo de la cdmara que sue-
na como guillotina y tiro. Esos comentarios celebratorios de los
asesinatos de indigenas vienen, literalmente, “del piblico”, se
anudan a la circulacién de las imagenes en la red. Fl “Menos um’
del titulo proviene también de esos comentarios (fig. 6).
Pe RUE Cae ULC
ese SSO Mean T?
Caecum eee nt ies
Mas como bons brasileiros, somos uns covardes
Estas instalaciones tienen la inteligencia y el poder de hacer
foco sobre la centralidad del odio como afecto politico en
las democracias contemporineas, sefialando a estridencia
inédita con la que se exhibe y reclama un lugar en el reper
torio de las enunciaciones. El odio como tonalidad preva-
lente en democracias que parecen sacudirse las retdricas (al
menos declaradas como horizonte normativo comin) de
consenso, didlogo y derechos humanos que habjan marcado
las transiciones post-dictatoriales un odio, entonces, como
marcador de otra modulacién y otto tono de lo democrati-
co-. Pero a la vez, como decfamos al comienzo, las instala-
ciones iluminan algo clave: el hecho de que ese odio es in-
separable de una transformacién del universo y las tecnologfas
de la escritura, de sus nuevos circuitos, desde donde se re-
configuran los mods de diccién, de enunciacién y de inter-
pelacién piblicos. Las instalaciones hacen de la escritura
electrénica o digital el recurso formal en el que se modula
el odio contemporaneo y en esa intersecci6n sitdan la pre-
gunta por lo democritico en el contexto de una nueva avan-
zada conservadora y/o neofascista.
Las instalaciones son, en este sentido, mdgquinas de exhi-
bicién de escrituras, indicando, de manera ejemplar, eso que
Boris Groys denomina “la topologia del arte contemporineo”:
la capacidad de la instalacién para fijar, detener y lentificar
—esto es: “instalar”— Jo que en nuestras sociedades es pura cir-
culacién y velocidad." La instalacién, dicho de otro modo
2 “La instalacién revela precisamente la materialidad de la civilizacién en la
que vivimos, precisamente porque insila lo que nuestra civilizacién simplemente
circula’ [The installation reveals precisely the matcriality of the civilization in
which we live, because it installs everything that our civilization simply cirewlates"]
Boris Groys, “The Topology of Contemporary Art”, en Olewui Enwevor, Nancy
CCondee y Terry Smith (eds.), Antinornies of Art and Culure. Moderniey Posemoder-
nity Contemporanciy, Durham &¢ Londres, Duke University Press, 2008, p. 76
33
como procedimiento de fijacién en sociedades donde el capi-
tal parece moverlo todo. En las instalaciones que me interesan,
eso que circula y que se vuelve materia de fijaci6n es la escritu-
ra electrénica, la escritura en su fase de viralizacion, de reposteo
intensificado, incesante. Eso aqui se fija, se ralentiza, se cambia
de soporte y de medio, se devuelve a una pantalla fija, a una
pared fisica, a una pagina de libro, y desde ahi se reinscribe y se
piensa. Groys dice, en este sentido, que la instalacién Ileva ade-
ante en nuestra época lo que en el siglo x1x hacfa la novela: una
maquina de absorcién de lenguajes y de formas literarias. Estas
instalaciones son ese lugar de absorcién y cruce de lenguajes
heterogéneos, que ademas atraviesan formatos diferentes, in-
dluyendo la poesia, en los Diarios o, se podria pensar, la litera-
tura de cordel en Odioléndia (la serie donde aparece cl libro
hace eco de los cordéis). Nos sittian, con ofdo bajtiniano, en la
heteroglosia —una suerte de carnaval negro que se conjuga en
torno al odio: la camara de eco del odio como aglutinador de
lenguajes y formas expresivas.
zCémo pensar esta centralidad del odio, su contagio y su
ambivalencia? ;Qué reconfiguraciones de lo ptiblico lleva ade-
lante? ;Cémo situar las modulaciones del odio —y sus varian-
tes: la bronca, la furia, la célera— en las luchas democraticas?
El odio electrifica nuevas enunciaciones que emergen en el
paisaje de lo pablico, como un contorno estridente sobre un
fondo difuso. Esas voces descartan lo que habia sido una regla
de juego de las democracias postdictatoriales: el consenso
—que se asocia con una correccién politica caricaturizada y
vaciada de contenido— como apuesta o como horizonte nor-
mativo, regulador, de lo piiblico. Apuestan al litigio como re-
configuracién radical del mundo en comin y de las imagenes
de igualdad y desigualdad. El odio indica, antes que nada, una
puesta en juego (esto es: en riesgo y en movimiento) de la pa-
labra en democracia: una redistribucién de voces, objetos, to-
nos y sentidos en la que se escenifica, fundamentalmente,
34
a disputa por lo decible y por las reglas de lo inteligible
socratico. Pensar el odio politico es, entonces, hacer una
queologia del presente: mirada tentativa y precaria sobre pro-
‘0s en formacién en torno a las reglas de lo decible y lo in-
igible en la que se trazan nuevas posiciones de enunciacién,
evos modos de subjetivaci6n politica y redistribuciones
Jo piblico que pasan por una transformacién del universo de
sescrito.
‘Ana Kiffer sefala algo clave: el odio se hace legible
imo “escrituras del cuerpo” en las que ciertos afectos su-
na la superficie de lo social desmontando los discursos
sliticos y colectivos unificados. Kiffer se enfoca en un as-
cto fundamental del odio: su capacidad para rasgar los
temas discursivos y simbélicos, que para ella se hace vi-
dle en las inscripciones corporales como el gesto (esto es,
«el revés y en tensién a la dimensién del discurso: hay
ue aprender a leer esos sentidos afectivos, corporales, ma-
riales a distancia de la cultura de la letra y de la palabra
‘ticulada). Ahi se lee, dice Kiffer, “un nuevo operador de
sbjetivacién politica”. Si Kiffer lee ese operador del lado
al gesto, como inscripcién, me parece importante realizar
operacién complementaria: leer la escritura misma como
esto, es decir, pensar el odio en sus escrituras performdti-
«as, escenificadas en su contigitidad con el afecto y el cuer-
p. El cruce entre afectos, escritura y territorios electréni-
Ds parece activar nucvos umbrales entre cuerpos y sentidos:
hi hay que situar, entonces, las reconfiguraciones contem-
vordneas del odio politico. Se trata de pensar y entender
8s potencias que en ella se activan desde nuevas tecnolo-
tias y desde el aliento renovado de su capacidad para hacer
Yo) publico. Para ello se trata no tanto de pensar cémo las
ssctituras representan y canalizan cse odio nuevo sino mas
tien de explorar qué le hace el odio a la escritura, qué po-
sencias activa en ella, como transforma sus circuitos y sus
35
escribas y lectorxs, sus interpelaciones y puntos ciegos,
dado que en esa transformacién se hacen visibles los nue-
vos escenarios de lo ptiblico en los que tienen lugar las dispu-
tas por -y el formateado mismo de- lo democratico en el
presente.
‘TRANSCRIBIR, ARCHIVAR: UNA POLETICA DE LAS ENUNCIACIONES
Es sin duda significativo que instalaciones de Jacoby/Kroch-
malny, Beiguelman y Stigger giren alrededor de un procedi-
miento similar: el que recopila, edita y archiva esas escrituras
violentas, anénimas, exasperadas a la vez que gozosas en las
que parece emerger una nueva configuracién, convulsiva y
violenta, de lo ptiblico y lo democratico. Ese procedimiento de
archivo se enfoca no solo en la materia afectiva ala que llama
“odio”, sino también en esas escrituras infimas, aparentemen-
te insignificantes, que se acumulan en territorio electrénico,
en los foros, los comentarios online, los “debates” en torno a
noticias y videos en la red. Es el territorio mismo de la escri-
tura electrénica lo que aqui se vuelve instancia de archivo.
Desde alli se iluminan enunciaciones que en el terreno apa-
rentemente efimero y residual del “muro virtual” demarcan
subjetivaciones que se revelaran més perdurables, més insis-
tentes y mds consistentes que lo que el poste instanténeo pa-
rece indicar: una sedimentacién de escrituras que, destinadas
al olvido, se volveran el paisaje espeso del presente.”
En un trabajo reciente sobre las transformaciones de la escritura, Sergio
Chejfec identifica “una pelea més o menos silenciosa” entre dos concepciones
de lo escrito:
“tuna asertiva (la fijada fisicamente por las institucioncs vinculadas al
libro y lo impreso) y otra no asertiva (de un caricter mis fluido y me-
nos definitorio, a veces conceptual, que extrae su condicidn inestable
36
Este procedimiento de archivo tiene muchas consecuen-
cias. Por un lado, el efecto de volumen: los enunciados del
odio son muchos, parecen incesantes, forman una masa dis-
cursiva que parece no contenerse (veamos las paredes llenas
de la instalacién de los Diarios, o el flujo en loop permanente de
Odioléndia). Una masa textual que gira, evidentemente, alre-
dedor del anonimato de estos enunciados, ese enmascara-
miento inédito que permite la escritura online (al menos en
algunas de sus plataformas). Este volumen produce un efecto
masivo: no son voces excepcionales, ni individualizables, ni
anémalas; son enunciados gue se exhiben en su regularidad y,
consecuentemente, en una normalidad que se instituye como
efecto mismo de su acumulacién. Un registro que ya no es el
“insulto” racista, mis6gino, etc., sino que se muestra en una
regularidad que las instalaciones agrupan bajo el signo del
odio. Los enunciados del odio saturan la pared, la pantalla, la
pagina, el escenario en la puesta escénica de Silvio Lang: son
cacofénicos y multitudinarios. La correspondencia de ese vo-
lumen con una “masa” o una “multitud” social real no puede
ser derivada del archivo: la naturaleza viral y anénima dela
escritura electronica —que se realiza en el troll y el bor~ hace
el pulso manual y del pulso electrinico)”. Sergio Chejfec, Ulkimasmo-
ticias de la escritura, Buenos Aires, Entropia, 2015.
Creo que esa “pelea” de la que habla Chejfec se escenifica de modos ejem-
plares en estas instalaciones, dado que operan sobre cierta coexistencia y tension,
‘entre la escritura electrénica y la impresa. Dicha tensién, sin duda, contrapone
ideas y resoluciones formales de lo escrito, pero también disputas sobre la vida
piblica de a escrtura, sobre sus cicuitos, sus lecrores, los modos de ler y de
Greular sentidos y afectos. La reflexién de Chejfec lumina los modas en que la
cscritura electr6nica activa o actualiza propiedadles generales de la escritura, des-
de donde se pueden ler transformaciones de lo piblico y delas producciones de
subjetividad. La escrtura electrénica como una accivacién de una flue de Ia
escritura como tal, que lo impreso tiende a ocultar o mitigar.
37
imposible trazar cualquier correspondencia entre enunciado
y hablante, entre masa textual y masa social. Dicha capacidad
de las tecnologias online para simular una multitud fraudu-
Jenta ha sido frecuentemente seftaladas, y se ha vuelto materia
de andlisis y disputa recurrente. Aqui, sin embargo, me gus-
taria sefialar otro aspecto: el hecho de que ese efecto coral,
masivo, multitudinario del propio procedimiento de archivo,
su acumulacién y exhibicién de escrituras tiene un efecto cla-
ro: el adio como norma, no como excepcién. El odio se nor-
maliza y esta nueva normalidad es un dato fundamental para
pensar la reconfiguracién de lo publico.
A | ver, estas instalaciones exhiben el odio en tanto que es-
A de la
transcripcion.” Son ejercicios de copia: reproducen y resitian
crito. Y \o hacen a partir de un ¢jercicio sistematic
8 “BI proyecto Odioldndia comenzé ante el espanco frente a las reaccio-
nes a las acciones policiales realizadas por los gobiernos municipales y provin-
ciales de un area de la ciudad de Sio Paulo conocida como Cracolindia du-
rante los dias 21 y 26 de mayo y 11 de junio del 2017 [...] Por dos meses,
segui las reacciones del piiblico a los videos de la operacién policial. Esa fue
Ja materia prima de mi
stalacién”, dice el prefacio de Giselle Beiguelman
al libro del mismo titulo que contintia la instalacién (Odioldndia, pp. 5-6)
[°O projeto Odiolandia comecou pelo espanto diante das reagbes 3s ages po-
liciais realizadas pelos governos municipal e estadual em uma drea da cidade
de Sao Paulo conhecida como Cracolindia nos dias 21 ¢ 26 de maio € 11 de
junho de 2017 [...] Por dois meses, segui as reagées do publico aos videos da
‘operagio policial. Essa foi a matéria-prima da minha instalagao").
Verénica Stigger sefiala en la descripcién de la instalacién que “Menos um
pretende ser una instanténea y una denuncia de la violencia contra los prime-
ros habicantes de lo que después fue Brasil. El trabajo aqui presentado sobre-
pone imagenes de indios asesinados y suicidados, todas extraidas de repartajes,
encontrados en internet, las frases sacadas de los foros de comentarios de los
mismos textos. La frase mas repetida por los comentaristas es exactamente
‘Menos um” (comunicacién personal de la autora) [“Menas um pretende ser
um instantineo ¢ uma deniincia desta violéncia contra os primeiros habitan-
tes do que veio a se tornar o Brasil. O trabalho aqui apresentado sobrepoe
38
materiales que encuentran online. No crean, no estilizan, no
reescriben: es todo apropiacién, copia y recontextualizacién.
Una practica heredada de la vanguardia, a la que Leonardo
Villa-Forte llama “escrituras de apropiacién” y que buscan
“colocar la literatura ya producida en lugares imprevistos 0 pro-
poner contenidos extrafios a la literatura (y sus géneros) como
siendo literatura”."' Estas practicas, que para Villa-Forte definen
mucho de la sensibilidad literaria del presente (bajo el signo de
las “escrituras no creativas” de Kenneth Goldsmith), buscan re-
definir los lugares de escritor, editor, lector, bajo nuevas condi-
ciones tecnolégicas y nuevas configuraciones de lo ptiblico.
Esta reconfiguracién de los papeles en el espacio de lo
escrito implica una dimensién intrinsecamente politica que
justamente la practica de transcripcién escenifica y piensa
de modos singulares (y por eso se revela tan central en mu-
chos materiales clave del presente: pienso, ademas de estas
instalaciones, en Sessdo, de Ruy Frankel, que transcribe dis-
cursos de la sesién parlamentaria que decidié el impeachment
de Dilma Rousseff para volverlos poemas, en un procedimiento
imagens de indios assassinados ¢ suicidados, todas elas extraidas de reporta-
gens encontradas na internet, a frases retiradas das caixas de comentarios dos
mesmos textos. A frase mais repetida pelos comentaristas é exatamente ‘Me-
nos um” ].
Por su parte, la “Nota de los autores” en el libro Diarios del odio explica:
“Todos los dias en las versiones electrnicas de los principales diarios de Ar-
gentina los lectores se encuentran habilitados para opinar libremence sobre las
noticias. Diarias del odio se basa en estos comentarios de lectores. Algunas de
estas frases fueron seleccionadas para com poner los poemas que se encuentran
en este libro” (Diarios del odio, ob. cit., p. 43).
Leonardo Villa-Forte, Excrever sem escrever. Literatura e apropiagéo no
steulo xx, Rio de Janeiro, Relicario Ed., 2019, p. 73 (“colocar a literatura ja
produzida em posig6es imprevistas ou propor conteitdos ‘estranhos 4 literatu-
ra (e seus géneros) como sendo literatura”).
39
comparable a los poemas de Diarios del odio)," dado que lo
que se pone en juego en esos ejercicios de transcripcién son,
fundamentalmente, las posiciones de autor y de piiblico. Au-
tor y ptiblico son dos categorias indiferenciadamente litera-
rias y politicas: definen la legitimidad o no de los lugares de
enunciacién; es decir, de autoridad social y cultural, el lugar
de quienes merecen o reclaman el derecho a ser escuchados
en la configuracién del mundo en comtin (Ranciére). Y de-
finen la capacidad de producir publico y lo publico, es decir,
espacio comun, colectivo, compartible, a partir de la escri-
tura: eso que llamamos “esfera publica”, nticleo de todo uni-
verso democratico, y que esta, efectivamente, bajo una re-
configuracién radical. Lo que esta en juego en la redistribucién
son, directamente, nuevas enunciaciones y nuevos pactos
enunciativos. Quién escribe, cémo, en qué circuitos, para
quién, bajo qué mediacién, segtin qué efectos: eso es lo que
aqui se escenifica y se piensa.
La practica de la transcripcién en las instalaciones esceni-
fica esta vacilacién de las enunciaciones como campo de dispu-
ta politica en el terreno de lo escrito: un terreno donde los
lugares de enunciacién se yuelven inciertos, ilegibles, donde
las voces que vienen de los territorios online, las de la misma
instalacién (artistas, editorxs, curadorxs) y los lugares de lec-
tura y recepcién se yuxtaponen y se tensan: un registro sismi-
co, vacilante de las posiciones discursivas.
Diarios del odio es, en este sentido, ejemplar. En su prime-
ra versién, como instalacién, se invitaba a amigxs a transcribir
estos enunciados con carbonilla, en la pared" (ver fig. 1). La
© Roy Frankel, Sessao, Sao Paulo, Ed. Luna Parque, 2017.
'6 Dice Roberto Jacoby cn una entrevista sobre la instalacién: “Estuvimos
tun afi pensando cémo mostrar esto, pensamos hacerlo como una cosa sonora,
que lo dijeran actores, hasta que al final legamos a la idea de escribirlo en la
40
transcripcién ahi hace varias cosas a la vez. Por un lado, lleva
adelante un salto de medios y de materialidades: pasa del
muro virtual y la escritura digital al “muro” fisico, la pared de
un centro cultural, y ala carbonilla, que evoca el trazo mas
corporal, primitivo y a a ver efimero de la escritura. De la te-
daa la mano, de la pantalla a la pared, del aislamiento del
comentador online a una practica colectiva, corporal y com-
partida. Pero al mismo tiempo, cada escriba, cada transcriptor
se vuelve un “enunciador del odio”: tiene que situarse en ese
acto enunciativo sin afadirle nada, sin otro marco que no sea
el del contexto de la instalacién como mecanismo de distan-
ciamiento. Tiene que identificarse con el odiador, volverse una
suerte de instancia de repeticién literal y a la vez de desvio,
dado que el mismo ejercicio de la transcripcién ya implica
tuna torsién y una reubicacién de los enunciados en un nuevo
marco y un nuevo circuito. La transcripcién es aqui, funda-
mentalmente, juego y punto de vacilacién acerca del sujeto y
sentido del enunciado: mas que moralizar sobre los lenguajes,
la instalacién los somete a una prictica donde el contenido
brutal, violento se vacia a partir del desvio, la repeticién, la
copia como reinscripcién del lenguaje en circulacién, Pierre
Menards del odio, las instalaciones muestran lenguajes y, al
hacerlo, los transmutan.
pared. Después vino el tema de como hacer las pintadas y de quién lo escribe. Por
‘so invitamos a diferentes amigos para que cada uno le diera su impronta”, Res-
pecto del material de a carbonilla: “Pensamos que la carbonilla era lo mejor, no
solo porque es un material que se Limpia y sale, sino porque representa la vide
uemada, es un bol quemado; hay una relacién con la oscuridad de la carbon
yel tema de los negros, se habla mucho de quemar alos negros’. Ver reportaje
en: http://wwwaelam.comar/notas/201410/82725-roberto-jacoby-presenta
diarios-del-odio-una-muestra-sobre-las-zonas-mas-oscuras-de-la-sociedad-ar-
gentina. hem.
41
Sin embargo, el punto de vacilacidn persiste. La transctip-
cidn alberga ese desafio que nuevos escribas, nuevos enuncia-
dores, nuevas voces lanzan a los prorocolos establecidos de lo
escrito: al orden de lo escribible. Juega y a la vez refleja una
disputa formidable sobre los lugares de enunciacién piiblicos,
sus liturgias escritas, sus fuentes de autoridad, sus modos de
interpretacién que son modos de relacién entre las palabras,
los cuerpos y las acciones. En tal sentido, uno de los grandes
aciertos de la puesta coreografica de Silvio Lang de los Diarios
fixe superponer el tono del “pop evangelista” de las canciones
que se escuchan con la violencia de los textos, donde convi-
ven, de modos equivalentes, la “pastoral” neoliberal —que
quiere conducir suavemente las subjetividades hacia la fun-
cionalidad del mercado, hacia la forma-empresa como matriz
del deseo y de la accién y hacia el consumo y la deuda como
hitos de la felicidad— y el odio como linea de intensificaci6n
afectiva que moviliza subjetividades y suefia con exterminios
inmunitarios, y que en la puesta en escena pasan por la horda
de cuerpos a la vez violenta y deseante. Ambas retéricas —la
pastoral y el exterminio— no se niegan una a otra: son coex-
tensivas, se pueden ver en continuidad, “en continuado”: asi
las dispone la puesta de Lang. Esa coe
sin crispaciones entre la reconciliacién pastoral y la violencia
racista y sexista despliega la vacilacién fundamental que ope-
ta desde el procedimiento mismo de la transcripcién.
Eso es precisamente lo que s
odio: una reconfiguracién de los circuitos y tecnologias de lo
escrito, de sus posiciones y sus pactos. En esa interseccién en-
tre afecto politico y tecnologias de lo escrito el odio ilumina
no solo una reconfiguracién de las subjetivaciones sino tam-
bién de lo piblico, de los modos en que eso que llamamos
“esfera ptiblica” (que implica también la “publicacién’ y la
constitucién de “ptiblicos”) se dibujan en el presente.
istencia, esa oscilacién
jumina bajo el signo del
42
Ruibo PUBLico
NEGRA PU-TA CON QUE GUITA GARPASTE LOS VIAJES?222?
«SEGURO QUE CON LA DE MIS IMPUESTOS
LA PU-TA QUE TE PA-RIO."”
Las escrituras del odio son vociferantes, cacofénicas, chillo-
has: transmiten un teatro de la voz que opera en el limite del
lenguaje articulado. Escenifican una centralidad de la voz y
del grito sobre la que me gustaria detenerme, dado que creo
que alli se juega un aspecto central del odio contemporanco:
su lugar limitrofe entre el lenguaje articulado y el ruido de la
voz, alli donde los limites mismos de lo decible entran en
cuestidn. Dado que si el odio es una disputa sobre lo decible
puiblico, entonces esa disputa tiene lugar en el limite entre la
palabra articulada, autorizada, con valor normativo, y aque-
ilegitimos, sin autoridad, insig,
llos lenguajes irreconocibles,
nificantes. Murmullo, tumulto, rumor, clamor, ese contorno
en el que las palabras se disuelven en el grito, el susurro, la
media voz, el tramo anénimo de las enunciaciones, esa zona
impersonal entre palabra y mero sonido a-significance. La fric-
cién entre voz y palabra: donde no se sabe si hay significados
vilidos, reconocibles, capaces de definir imagenes y sentidos
de lo colectivo. Abi se sittia el odio.
En este sentido se vuelve productiva la reflexién de Jacques
Rancire en torno al rwido como factor decisivo de la esfera
piiblica. Dado que més que una reflexién sobre lo piblico
como horizonte de didlogo, de disputa y de formacién de ar-
gumentos, Ranciére piensa lo puiblico —que para él es insepa-
rable del demos, y por lo tanto de la disputa por la igualdad—
a partir del ruido:
"” Diarios del odio, ob. cites p.3
43
Hay politica porque el logos nunca es meramente la palabra,
porque
mpre es
\disolublemence la cuenta en que se tiene
esa palabra: la cuenta por la cual una emisién sonora es enten-
dida como palabra, apta para enunciar lo justo, mientras que
otra solo se percibe como ruido que sefiala placer o dolor, acep-
tacién o revuelta."*
El malentendido —es decir, esa disputa por lo que cuenta
como logos o como ruido-, que Ranciére llama la mesenténte, es
el punto inicial, y esencial, de lo piiblico, y no su falla ni su mar-
gen. Para el autor, la clave es ese momento 0 ese umbral en el que
las expresiones que salen de cuerpos insignificantes politicamen-
te —que él llama “plebeyos”— reclaman su derecho a ser oidos y
reconocidos como enunciados politicamente validos, es decir,
enunciados en los que se reconoce una construccién del mundo,
en comiin, y donde esos cuerpos revelan y reclaman su capacidad
como seres hablantes; y, por lo tanto, iguales a quienes ya det
tan el derecho a la palabra y a su poder normativo, su poder de
hacer mundo.” Es, como sabemos, una disputa por las compe-
tencias, en la que Ranciére ve la legitimacion misma del poder
quién sabe, quién puede trazar los contornos del mundo en co-
n
iin sobre el que tienen lugar las huchas por la igualdad, y qui
puede decir ese mundo. En el centro de esa dispura: el grito, el
rumor, el tumulto, el murmullo, el chisme, la voz anénima,
lo que se dice a medias, lo que circula y fricciona los modos
de la diccién publica: la vor, el ruido en la lengua. En esa friccién
entre lo que puede o no ser palabra, enunciado valido, que
" Jacques Ranciére, El desacuerde, Filosofia y politica, erad. Horacio Pons,
Buenos Aires, Nueva Visién, 1996, p. 17
Como se recordar, Rancigre analiza el relato de una dispura entre pa-
tricios y plebeyos en el mundo romano: la secesién de Aventin: “La posicién
de los patricios intransigentes es simple: no hay motivo para discutir con los
plebeyos, por la sencilla razén de que estos no hablan”, ob. cit. p. 18.
44
tiene fuerza de verdad, ahi es donde Ranciére sittia el trabajo de
lo piblico, e! hacer priblico. Lo piiblico como prictica no seria
entonces solamente la circulacién y el debate de ideas, o la oferta
y el consumo de bienes simbdlicos; su punto central serfa este
deslizamiento permanente, esa tensién pero sistemética alrededor
de los limites de la palabra valida, del enunciado reconocible, de
Jas formulas de inteligibilidad a través de las cuales una sociedad
define el mundo en comtin sobre el que tienen lugar las disputas
por h igualdad.
Creo que es en esta tensién entre palabra y ruido como con-
figuradora deo ptiblico donde hay que situar la pregunta por el
odio, del odio politico en tanto que odio escrito. Me parece que
en el ruido, en la cacofonia y la vocingleria del odio como afecto
politico central en las demacracias contemporaneas se leen no solo
la emergencia de nuevas subjetivaciones politicas —que son a la
‘o también un
vex. plebeyas y conservadoras o restauradoras-, si
corrimiento del pacto de lo decible y de la distribucién de la pa-
labra piiblica, los modos de expresi6n y las formas del sentido re-
conocibles como validas: alli se juega, quiero sugerir, algo mas que
las expresiones de viejos y nuevos racismos, masculinismos, fobias,
clasismos. All se juega también una rearticulacién de pactos de-
mocriticos que pasa, fundamentalmente, por esa antiquisima tec-
20
nologia de la elacién que llamanos “escritura’-
* Bajo unaluz radicalmente distinea, la de la marea feminista y la alegeia
milcante, Maria Pia Lopez analiza también el ruido como energia politica. Lopez
piensa la emergencia de enunciaciones feministas como reordenramiento de las
vvoces y de los moos de intervenir en la lengua a partir de la palabra alganabsia
n Espafia, segin el mondrquico diccionario, llaman algarabia a un
ruido confuso |...] En nuestro castellano, el rioplatense, es griterio ale-
gre. Lo que para otros ¢s batifondo desordenado, barbara diccién del
extranjero, seresignifica en alegre polifonia, En ese leve desplazamiento
hay una promesa, la posibilidad de componer lo comin desde lo intenso
45
(GUERRAS DE SUBJETIVIDAD
{Qué se odia en estas tierras del odio (Odiolandia) y en estos
tiempos de odio (Diarias del odio)? Veamos un par de ejemplos:
“Era mejor haberlos dejado a todos juntos y probar algunas
armas quimicas en estos zombies 0 simplemente prenderles
fucgo a todos [...]
La mayoria de estos adictos son del noreste [...] El gobierno
necesita enviarlos de regreso a sus tierras”.”
“Querido negro de mierda:
‘Te deseo un verano caluroso,
ni un peso para el vino
y una bala en la cabeza.
Los papeles pueden decir una cosa
pero la naturaleza es otra!
Van a ser varén 0 mujer hasta el final de sus dfas”.”
y diference, desde lo muiltiple y heterogéneo” (Apuntes para las militan-
mn feminista aqui es reordenamiento de lugares de vor. y reorga-
nizacidn de pactos posibles como futuros democraticos. Y se conjuga en torno al
ruido: alli donde la friccién de las enunciaciones hace ruido en la lengua. Porque
entonces la pregunta general es por unas democracias cuyos pactos fundantes pos-
rerioresa las dictaduras no pueden absorber la presién de las nuevas desigualdades
y anudan nuevos puntos de enunciacién, que son voces y tonos de nuevas lu-
chas y fundamentalmente nuevos circuitos de lo escrito. Es ahi donde debemos,
creo, siuar la pregunta por las politicas de lo escrito y Jo lterario: en el trabajo, a
partir de nuevas tecnologias y circuitas, de reinvencién de lo piblico, de la publi-
cacién y de los piiblicos, alli donde los limites de lo decible estén una vez mds en
juego, en riesgo y en cuestidn. Es la existencia politica de la escrivura, el relieve per-
formitico que adquiere, lo que se escenifica en este nuevo paisaje de lo piblico.
% Odiolindia, ob. cit., pp. 12-13 [“Era melhor ter dejados todos juntos ¢
testar nesses zombis algumas armas quimicas ou simplesmente tacar foro em
todos"],
® Diarios del odio, ob. cit. p. 41.
Lo que aqui se denomina “odio”, ademas del sentido mas
clasico como afecto que degrada y violenta a un otro, leva
sdelante una operacién clésica de las sociedades modernas: la
que transcribe antagonismos de clase, de género, sexuales —anta-
gonismos de naturaleza politica— en distinciones inmediatamen-
te biopoliticas, que pasan la constitucion biolégica, anatomica
y racial, por una “naturaleza” que demarca Jos limites mismos
‘se lo hamano. La diferencia politica y cultural vuelta antago
nismo ontoldgico, que actualiza y moviliza todo el tiempo el
Limite mismo de la especie humana: pasamos de los lenguajes
de la diferencia social 0 cultural a los lenguajes de la especie
y dela “naturaleza”. Eso es lo que permea estas escrituras. La
taza, o mejor dicho la racializacién, evidentemente; pero tam-
bién el género y la sexualidad. Raza, género, sexualidad, cor-
poralidad: “cssuras biopoliticas”, podriamos decir con Giorgio
‘Agamben. Estas escrituras profiferan sobre sas cesuras sobre
ca marcacion en fa que se va hilvanando una demarcacion de
Ia ontologia de lo humano y la desagregacion de Jo menos-
que-humano, ya-no-humano, etc. El “dispositive de la perso-
Ae? del que habla Roberto Esposito”? aqui encuentra una es
pecie de festival escriturario: las operaciones de demarcacién
Ge a no-persona y su exhibicién como hecho politico se con-
jugan y hacen serie. Es esa marcacin biopolitica lo que emer-
ge bajo el signo del odio.
Y lo hace de manera proliferante en estos materiales: el “ne-
gro” o el “zumbi”, el indio, los vagabundos, la puta, el
puto, la feminazi, los nordestinos, ete. en una serie abier-
ta, potencialmente infinita, en la que se demarca el umbral
bajo de la especie. El odio, entonces, como demarcador de lo
28 Roberto Esposito, El dispositive de la persona, trad. Heber Cardoso,
Buenos Aires. Amorrortu, 2011.
a7
propiamente humano a partir de esta segregacién, poten-
cialmente infinita, de “otros”.
Estos vocabularios biopoliticos, que son recurrentes, inme-
diatamente evocan las operaciones que Foucault asignaba al
“racismo de Estado”: la demarcacién de una “sub-raza” en tor-
no a la que conjuga el trabajo del biopoder y su engranaje con
el Estado moderno, cuya eliminacién promete “mas vida” y a
la vez condensa la tarea del Estado en tanto que “defensor de la
sociedad”. En el racismo de Estado de Foucault se trata funda-
mentalmente de la construccién biopolitica del Enemigo: el
Judio, el Comunista, el Delincuente, el Terrorista, etc. Es, sin
duda, una operacién multiple, sistematica, pero que finalmen-
te se conjuga en torno al binarismo Raza/sub-raza (o Vida/sub-
vida).2* Sin embargo —y esto es crucial-, creo que seria un error
leer estas instancias del odio bajo Ia légica del racismo de Esta-
do y su matriz binaria como distribucién entre razas 0 vidas a
defender y la sub-raza, la sub-vida a combatir. Mas bien, al des-
plegarse en esta serie potencialmente infinita de figuras de sub-
humanidad, al proliferar como lo hace el odio (esa “metralla gi-
ratoria’, dice un critico brasilefio sobre la obra de Beiguelman),””
ilumina una transformacién clave. Mas que en torno al viejo
“racismo de Estado” —con su articulacién a través de un Estado
» En el racismo de Estado la raza es “la condicién que hace aceptable
dar muerte en una sociedad de normalizacién’”, constrayendo una “buena
raza’ a preservar de sus enemigos. “En otras palabras: lo que vemos como po-
laridad, como ruptura binaria en la sociedad, no es el enfrentamiento de dos
razas reciprocamente exteriares; es el desdoblamiento de una tinica raza en una
super-raza y una sub-raza. O bien, la reaparicién, a partir de una raza, de su pro-
pio pasado. En sintesis, el reverso y el fondo de la raza que aparece en ella”
(Michel Foucault, Defender la sociedad, trad. Horacio Pons, Buenos Aires,
Fondo de Cultura Econémica, 2001, p. 65).
% Ver Wisnik Guillerme, disponible en: hexps://jornal-usp.br/atualida-
des/livro-apresenta-depoimentos-de-odio-manifestados-em-redes-sociais!
48
y sus tecnologias, instituciones y saberes-, el paisaje contempo-
rineo se articula, dicen Maurizio Lazzarato y Eric Alliez, en tor-
no a “guerras de subjetividad” o “guerras en el seno de la pobla-
cién’, es decir, las guerras propias del momento neoliberal que,
segtin los autores, se vuelven indisociables de una gubermen-
talidad que opera sobre las divisiones internas de la pobla-
cién. Son guerras que funcionan como condicién permanente
de la administracién de lo social: no se apuesta a la supera-
cién del conflicto, sino a su permanente gestidn. Son proliferan-
tes dado que operan por las lineas internas de divisién de la po-
blacién: lineas raciales, de género, sexuales, de clase, religiosas,
exc. Securitizan a partir de la gestién y multiplicacién del miedo
y de la constante irtitacién de lo social, Funcionan como un re-
pertorio de focos de amenaza y malestar que se pueden activar 0
dejar latentes para usos tacticos. Y este es el punto central de
Alliez-y Lazzarato—hacen de esa gestidn su I6gica de gubermen-
talidad, Precisamente por eso son “guerras de subjetividad”: por
que hacen de esta guerra continua, cotidiana, el punto de auto-
gobierno subjetivo: el “conducir conductas” de Foucault.
El gobierno a partir del autogobierno en la inflexién contempo-
tinea de lo neoliberal pasa, entonces, por la guerra como demar-
cacién del campo de conducta de los sujetos. El objetivo de la
guerra es la subjetividad (es decir, el formateado de la libertad y
el campo de resonancia afectivo) y no la destruccién del Enemi-
go (aunque haya muchos muertos en el camino, evidentemente.)
Su punto principal es la subjetividad, y tiene lugar en un terre-
no quebradizo, recorrido por cesuras internas, por viejas y nue-
vas tensiones, en el interior de la poblacién.
Me gustar‘a pensar estas lenguas setiales del adio, su visibili-
dad “rizomatica’ en estas instalaciones, sobre el fondo de esas
26 Eric Alliez y Maurizio Lazearato, Guerre et capital, Paris, Editions
Amsterdam, 2016.
49
“guerras de subjetividad”: como dramatizaciones en y por la escri-
tura de esa incitacién permanente al conflicto como imagen de lo
social en el presente. Como si el permiso cultural, simbélico para
el odio que parece articularse en la escritura (siempre se odié, y
ese odio siempre fue hablado —pero ahora se escribe y se forwar-
dea, se circula y se multiplica-) fuese el “estado de lengua” que
corresponde a la gestién de las guerras de subjetividad: la forma
que desde la lengua misma se modela esa légica que, segrin el ar-
gumento de Wendy Brown, apunta a la destruccién de “lo social”
Interesantemente, a diferencia de las otras dos instalaciones,
la de Verdnica Stigger, Menos um, se enfoca en la figura raciali-
zada del indio, que pareceria responder mis a la légica clasica
del racismo de Estado. Sin embargo, alli mismo vemos que el
campo de accién de las “guerras de subjetividad” es el contagio,
la transferencia de la amenaza a grupos contiguos: la “raza” no
puede contener al odio, sino que se vuelve una linea de despla-
zamiento y contagio: “Indios? Parecen una banda de los sin-
tierra”, “Basta verles la cara: de indios no tienen nada’ (fig, 7),
dicen algunos de los comentarios, por ejemplo. “Encontraron
con esos indios un carnet del Corinthians. No son més que ac-
tores para ganar tierras gratis”, escribe otro.’* Los textos com-
pilados por Stigger insisten en el “falso indio”, donde el reclamo
de autenticidad se vuelve desrealizacién de la existencia indige-
na, transformdndose en una especie de figura disponible para
un repertorio més amplio de vagos, revoltosos y delincuentes.
El odio no enfoca, no individualiza; al contrario, se vuelve incre-
mental, multiplicador, disperso.
2 Wendy Brown, Jn the Ruins of Neoliberalism. The Rise of Antidemocra-
tic Politics in the West, Nueva York, Columbia University Press, 2019.
28 Verdnica Stigger, Menos Um, ob. cit. [“Indios? Parecem um bando de
sem-terra’, “Basta ver a cara: de indios nao tem nada’); [“Encontrartam com
esses indios uma carteira du Corinthians. Nao passam de atores para ganhar
terras gritis"]
Basta ver a cara.
de indio
PERE c!
Fig
Esta potencia multiplicadora del odio revela su poder mi-
cropolitico, que traza lineas de tensién y reagrupamiento a con-
‘l odio
trapelo de identidades dadas, estabilizadas, reconocidas.
como fuerza disolvente que desafia identidades, representacio-
nes colectivas y pactos. Sin embargo, esta fuerza de multiplica-
cién y desclasificacién es siempre compensada por una fijaciéa
molar en identificacione:
previas, arcaizantes, en ordenamicn-
tos duros que se activan como memoria. El odio es disolvente
ya la vez cristalizador, trabaja con la revocacién de ciertas iden-
tificaciones igualitarias para inmediatamente reponer ordena-
mientos previos, que activan sedimentos histéricos y formas de
expresin y de nombrar que son memorias culturales previas
“Los sesentones como yo también extrafarén
la vieja Policia Montada de la Federal
unos correntinos grandotes,
casi mas que sus inmensos caballos,
que ante hechos como estos
no mezquinaban
palazos en los lomos de los que se les retobaban”.
” Diarios del odio, ob. cit., p. 5.
Ahi se juega algo especifico del odio que se piensa en estas ins-
talaciones, y que pasa, interesantemente, por la temporalidad. El
odio es memorioso, dispara temporalidades latentes, © aparente-
mente superadas. Dado que su capacidad para moverse entre una
multiplicidad micropolitica y una matriz macropolitica rigida,
arcaizante, encaja con memorias tanto del Estado disciplinario
moderno como de matrices coloniales previas. El orden que pro-
mete el odio pasa por imagenes del pasado que emergen yuxta-
puestas: los militares, la inmigracién, la colonizacién, momentos
fundacionales que estas sociedades activan cuando la zozobra del
presente les aviva el mito de un orden pasado que no por ser ima-
ginario 0 mitico -como en la mayoria de estos casos pesa menos
como real, El odio acumula sedimentos del pasado y los activa en
superposicién, como temporalidad de un orden siempre ya per-
dido. Ese paraiso es siempre originario y mitico, y retorna como
acumulacién de tiempos y de historicidades. Por eso deciamos al
principio que el odio es a la vez evento y memoria: ruptura de un
orden y de un pacto y a la ver activacién de temporalidades pre-
vias. Otras politicas de la memoria, memorias a veces subterraneas,
laterales, incluso interdictas, que se identifican con un Orden per-
dido como paraiso de Ixs que se sienten amenazadxs: el odio ac-
tiva esas temporalidades. ;De qué otra cosa esté hecho un Jair Bol-
sonaro si no de fragmentos superpuestos de memorias mitificadas,
memorias de la Raza, del Macho, de la dictadura y del orden co-
lonial? El odio es un condensador de tiempos; por esos sus lenguas
son heterocrénicas, formulas afectivas para pasados vividos o ima-
ginarios, y que retornan para desafiar al presente.
‘UNA FUNDACIGON EN DISPUTA: LOS DERECHOS HUMANOS
Esta dimensién temporal e historizante del odio va directo a la
inflexién de las guerras de subjetividad de las que hablabamos an-
tes. Dado que estas “guerras de subjetividad” que pueden sonar
52
abstracus y demesiado universalizantes tienen un andlaje histéri-
co y local muy nitido en Argentina y Brasil, y que estos enuncia-
dos del odio enfocan de manera sisterndtica, casi obsesiva. Porque
1, “inet giratora’ del odio parece tener sin embargo, un fem
en comin: los derechos humanos.
“ESMA
Deberian lotear esa porqueria
Y hacer torres de viviendas
Si, con amenities y todo lo que quieras
Para sacar esa basura urgente”.”?
“Egses vermes dos dereitos dos manos”.*'
En efecto, una de las hipétesis en torno al odio es que el
“campo de resonancia” de estos enunciados es un trabajo de des-
plazamiento y eosin de cierta idea de lo democratico que en
ambos paises, de modos diferenciados pero sin duda centrales, se
gsenté en el discurso de los derechos humanos como fundamen-
to politico de las transiciones democraticas y, a Ja vez, como ho-
tizonte normative del habla democritica. El odio, més que des-
vbr una puisi6n personal o una afeccién de la vida colectiva,
estaria indicando asi una via para deshacer wn pacto cultural y
politico que es, como deciamos antes, inseparable de un pacto
de habla, un modo de diccion democratica. La disputa por lo de-
cible que se juega en toro al odio tiene a los derechos humanos
somo su campo de cjercicio y de tensién permanente. En Argen-
tina (y en este punto, elcontraste con Brasil es nitido), el discurso
» Diariosdel odio, ob. ci
% Odiolindia, ob. cit. p. 5 (“Esas lary
endl juego de palabras se vuelve “dos manos
“de los colega'")-
de los derechos humanos”, que
es decir, “de los camaradas” ©
de los derechos humanos articulé una gramatica de derechos an-
tidiscriminatorios —raciales, de género, de migracién, etc. en la
que se modulan las hablas de la democracia y por lo tanto los
modos de relacién politica, y a veces juridica, de la inclusién de-
mocratica. Ese pacto es lo que aqui se quiere erosionar; es en re-
lacién a los derechos humanos que estas enunciaciones disputan
el campo de lo decible democritico. Y esa erosién, quiero sugerir,
marca un momento limite de cierta idea de la democracia y de
su capacidad para absorber los conflictos generados por el orde-
namiento neoliberal de lo social. Es la conciencia democratica
que surge como contrapartida al terrorismo de Estado lo que
aqui se contesta sistematicamente,
Los Diarios del odio se enmarcan claramente en esta dispu-
ta. No se trata solo de la cuestién de los derechos humanos
como uno de los temas del odio; lo que estd en juego es el se-
dimento mismo de la democracia argentina, construida en el
repudio al genocidio que la antecede. Ese repudio se vuelve ob-
jeto de burla y de descarte discursivo: “No valés ni un solo de-
recho humano”, le dicen al “negro KK”, y con ello, una cierta
idea de la democracia fundada sobre el horizonte de los dere-
chos humanos. Por su parte, Odioldndia habla de “esas larvas
de los derechos humanos”: aqui los derechos humanos se ani-
malizan: “larvas”, marcandolos también como el simbolo de un
pacto legal que debe ser barrido. Significativamente (aunque,
repito, con distintas intensidades en Argentina que en Brasil)
los derechos humanos se registran como el (quizé tinico) freno
efectivo para estas fantasias de limpieza social: los derechos hu-
manos, entonces, como marcador de un pasaje o una confron-
tacién entre versiones o ideas de la democracia.
Entonces, la novedad que registran estas instalaciones es
que estos lenguajes de deshumanizacién —que obviamente no
son nada nuevo— empiezan a formar parte de los modos en que
se imagina, desde estas nuevas esferas publicas, la democracia
misma; no se quieren el opuesto de la democracia, las hablas
54
imcerdictas del pacto democritico, sino que reclaman los espa-
ios de la democracia para re-trazar el horizonte de los iguales,
sus limites y sus segregaciones; ese ¢ su desafio y su transgre-
sidn. El coro de voces que se retinen en estas instalaciones tra-
zan el espacio de lo coman a partir de la segregacion de los “ne-
gros”, de los cuerpos trans, de los “zumbis”, etc. ¥ que hacen
se esa segregacién de cuerpos, porencialmence infinita, el fun-
damento de su comin imaginado. La novedad que registran
estas escrituras del odio es que la performance verbal del racis-
mo y del masculinismo —que fueron niicleos antidemocraticos
durante décadas— empiezan @ funcionar hacia el interior de lo
democratico en la figura del “foro” publico.”
Consecuentemente, lo que aqui se registra €s el momento en
ef que las precarias matrices cfvicas que operaron como funda-
‘mento de la imaginaci6n democratica en ‘Argentina y Brasil
12 Fata rensién en tomo a lo democrético (ante hhablébamos de una demo-
cracia por segregacin) 0 a irrupeidn de Fuerza no democriticas puede leerse,
siguiendo el argumento de Wendy Brown» alrededor del araque a “lo social” como
tal, que para ella cs la naturaleza de la vveanzada neoliberal: “El araque neoliberal
‘lo social es clave para generar una culrura “antidemocritica desde abajo a la ver
que construyey legicima formas de poder esatal antidemacriticas desde arriba.
Ja sinergia entre ambas es profunda: una judadania crecientemente no-demo-
caitica y antidemocritica siempre mas dispuesta aautorizar un Estado creciente-
renee antidemocratic” [“The neoliberal attack on the social [...] is key to gene-
rating an antidemocratic culeure from ‘below while building and legitimating
cidemocraic forms oF state power from above: The synergy between the wo is
profound: an increasingly undemocratic ‘and antidemocratic dtizenry is ever more
willing to authorize an increasingly vrridemocratc state”) (Brown, ob- cit P- 28)-
Ta presi sabre lo democritic, entonces «PAS de un recorrido més amplio
reas écicas a tavs de las cules el neoliberaismo api? disolver lo social,
» eamontar laos ye tgido mismo de lo que lanamos sociedad y a liquidar ese
terreno que en Améfica Latina todavia sigue gems Y articulando luchas ¢ ima~
ginarios Ia “justicia social”. El odio, de modos bastante inequivocos, ¢s uno de
Pevronosy ls via para ee desfondamiento dela social como tejido deo colec-
tivo y horizonte de lo politico.
55
desde las transiciones postdictatoriales buscan ser dlesfondadas a
partir de un nuevo permiso compartible (“viral”) de unas escri-
turas anénimas circuladas en torno a grandes medios de difusion
y tedes sociales. Ahi se lee la emergencia de las enunciaciones y
subjetividades que buscan sacarse de encima la interpelaci6n ét-
ca de los derechos humanos, adaprarse a las exigencias de una
desigualdad social que se percibe como definitiva, y que movil
a marcadores biopolitcos y afectivos come los simbolos para las
“guerras de subjetividad” que modelan lo social.
Subrayo: el odio aqui emerge como desafo del pacto democni-
tico heredado y como imaginacién de una democracia Por segrega-
Gion, y empicza a articularse en estas escrituras infimz
, plebeyas,
asintacticas, iletradas (en contraste evidente con la tradicién “le.
ada” latinoamericana, aunque se la invoque como memoria ci-
vilizatoria), en estas voces exasperadas y andnimas. El odio es-
rito, entonces, trastoca los pactos de lo decible, y al hacerlo
transforma el terreno mismo de lo piblico democritico: relanza
ala vez los modos del decir y los modos de lo piiblico.
EscriTuRAS PERFORMATICAS
El odio politico es, fundamentalmente, cinulacién, Se mueve
y se adhiere, como dice Sara Ahmed, entre superficies;"" busca
demarcar un colectivo a partir de un odio comtin, No siempre
lo puede hacer, pero su impulso es el de operar como contagio,
Tendemos a pensar el odio como un afecto individual, privado,
a veces incluso secreto: nada mas alejado de sus efectuaciones
contemporineas. El odio ¢s aqui compartible, se quiere capar
de producir lazos en su repudio de unx “otre”, y de lo que ese
® Sara Ahmed, The Cultural Politics of Emotion, Londres, Routledge,
2004.
cuerpo representa 0 encarna. El odio quiere hacer mundo co-
ectivo, que puede durar un instante, pero eso no importa:
quiere trazar las coordenadas de un comin a partir de la segre-
gacién de unx “otrx’ siempre demasiado proximo- Su lema fun-
lamental podria ser: que ee 0 63a (0 eo, porque el odio deshuma-
niza) desaparezca de mi vista, para fundar sobre esa desaparici6n
vin territorio comin, Ahora bien: esta naruraleza contagioss de
odio ihumina dimensiones decisivas de las escrituras que convo-
ca. La pregunta por Ja escritura que surge en estos materiales,
estas escrituras que se imantan en torno al odio, es clave no so-
lamente porque sea un “medio” de expresion de ese “ugly
affect”, con toda la larga historia de odio escrito y ahora relan-
zada en clave electrnica. El odio echa luz también sobre la re-
configuracibn dc la naturaleza politica dela escritura Hay algo
central de la escritura (no de la escritura electronica, o de las
vevtes sociales: de la escritura en genera) que, quiero sugeris se
vctiva en estos enurtciados del odio. Dos puntos principales en
torno a esto.
En primer hugar, esta circulacién y contagio del odio pasa por
una intensidad afectiva muy alta (Butler habla de “excitable
speech’, esta capacidad de irritaci6n, de estimulo directo del
enunciado de odio). Esta intensidad, en el caso de la escritura
“recteéniea, se potencia dada la naturaleza elétrea de la exer
tura: el odio que es corriente afectiva, un afecto hdptico que re-
corre la red, que pasa por conexiones ¢ imagenes transmitidas
cecuBnicarnente y que va directo al cuerpo. Las figuras del odio
aqui estin hechas de retransmisiones “viralizadas’, que pasan por
Tee clicks, por “posteos”, por los foros y sus “cadens”, todo ese
vmniverso idetil o hiptice que es et de laescritura electrOnica. Odio
“en cadena” de transmisién: produce subjetivaciones ¢ imagina-
rios de comunidad porque ¢s un afecto transmitido, “viralizado”,
que opera por vias eléctricas: toca, circula, postea, reproduce.
Y quees fandamentalmente manual y tic: clckeas, pear Pos
tear, en un lenguaje en el que Jas palabras se dejan clivar hacia lo
57
que aqui resulta absolutamente fundamental: el gesto, es decir, el li-
mite con el cuerpo. La escritura electronica es una escritura de ges-
tos, que pasa por las manos ( & & &@ 6) y por los rostros
(© © @ QBS: un teatro mimiisculo y proliferante de los
cuerpos en la escritura. Este umbral del gesto, analizado por
‘Ana Kiffer como umbral de emergencia de nuevas subjetivida-
dies, aqui se enlaza al terreno de la escritura e ilumina una nue-
va contigitidad entre cuerpos, afectos y sentidos. El gesto a la
ver como inscripcién y como escritura performatica, desde
donde se desplazan los modelos unificadores de discursos co-
lectivos que matrizan la discursividad politica clisica.
‘A esto se suma, evidentemente, el anonimato: son lengua-
jes y afectos colectivizados sin rostro (sin poner la cara, como
cuando hablamos) y sin poner la firma, o alguna forma de
responsabilidad autoral. El medio electrnico potencia el ano-
nimato a escalas insospechables una década atrés, y desde ahi
se realiza en esa figura del no-rostro y de la no-firma, ese no-
autor que ¢s el comentarista online y, luego, el troll y que, pa-
radéjicamente, pasa por y toca los cuerpos. Ese enmascara-
miento que es propio de estas escenas de escritura electrénica,
va directo al cuerpo: no pasa por el “yo”, por el sujeto como
figura piblica, sino por esa figura andnima, esa figura del
cualquiera, que permite el enunciado de odio. Un circuito
impersonal y colectivo: del anonimato al cuerpo. Ese es el cir-
cuito del odio.
Esa contigiiidad entre lenguaje y gesto, o entre escritura y
gesto, se escenifica en Odiolndia en una andanada contra
Marielle Franco, justificando su ejecucién por ser defensora
% Paola Cortés Rocea lee esta figura del “cualquiera” en materiales con-
temporineos, incluyendo los Diarios del odio, en “La basura de la lengua",
presentacién en el Congreso Latin American Studies Association (LASA) seccién
Cono Sur, Buenos Aires, julio de 2019.
58
del aborto legal y parte de una banda de “bandidos”. Alli se
arma una continuidad entre palabras, rostros y revélveres:
By Cup oud rune UE PUNY, Umea ne Bun ee
Todos os politicos séo bandidos, e bandido bom é
bandido morte! @ @ROROVOVO .
A nica coisa que os esquerdistas querem é dimi-
El emoji ha sido pensado como un producto nitido del “ca-
pitalismo afectivo”, donde un modelado de las emociones busca
normalizar los flujos estandarizando la inscripcién del afecto en
el enunciado.® Lo interesante aqui es que ese affective labor se con-
juga hacia la guerra, en esa secuencia —de sintaxis bastante clara,
donde incluso hay lugar para el/la enunciadora (y quizé
enunciatario/a)— en la que el emoji teatraliza la fantasia de exter-
minio o de limpieza social: “Bandido bueno es bandido muerto”.
El emoji aqui da permiso para la risa, para cierto pacto que levan-
ta cualquier barrera ética ante la muerte: una muerte deseada
insignificante, Esa modulacién viene como gesto que modula los
enunciados y se ubica, creo, en ese umbral liminal, ambivalence,
fluido entre palabra y cuerpo que es donde pensamos los afectos
y que en la escritura electronica adquiere una visibilidad grafica y
una centralidad nueva. El emoji indica, ostensivamente (co-
mo una especie de deictico), ese espacio “entre”. Si toda escricura
es canal de afecto, la escritura electrénica en su encuentro con
el odio hace de ese trifico una funcién principal: la escritura
como canal de estimulo corporal, de friccién con el limite del
cuerpo. La clave de sentido, dicho de otro mado, pasa por esta
* Luke Stark y Kale Crawford, “The Conservatism of Emojis: Work,
Affect and Communication”, Social Media + Society, julio-diciembre de 2015,
pp. I-11.
59
nueva centralidad del espacio y la conexién entre escritura. y cuer-
po (es una escritura inseparable de su fuerza de initaciin coxporal).
Esto encuentra su punto de dramatizacién histérica. Dado
aque esta centralidad del afectoy de la conexi6n escritura/cuer-
po adquiere nueva pregnancia cuando pensamos en la signi-
ficancia que alcanzé en la campaita de Bolsonaro el gesto del
revolver o la metralla como simbolo de la afiliacién a este can-
didato: la performance del gesto activa un modo de funcio-
namiento del lenguaje en el que la palabra necesita de modos
csenciales al gesto, como si ese anudamiento entre palabra y ges-
to fuese el canal para una politica que hace del afecto su princi-
pal contenido. Bolsonaro gan una campatia electoral hablan-
‘do Jo menos posible y reiterando, de manera rautolégica, este
gesto. Esa contigiiidad entre palabras, imagenes y gestos es,
reo, nueva, y le imprime no solo una tonalidad sino un “cam-
po de resonancia” a la escritura que necesitamos repensar, por-
que ahi se jucga la intensidad afectiva que pareceser distinti-
va de estos circuitos electrénicos de lo escrito y desu capacidad
para remodelar lo piiblico.
En segundo lugar, las instalaciones trabajan con la dimen-
sién performdtica de la escritura electronica, especialmente su
desestabilizacién de la distincién entre lo oraly lo escrito,
Qué se dice oralmente, qué de lo oral (y cbmo)pasa2 la es-
critura, cudles son los registros de lo oral y de losscrito, y las
jecarquias y universos culturales que se juegan «ese dstin-
cidn: la escritura electronica es un dispositivo dsclasifcador
formidable de esas distinciones y de los ordenartientos que se
juuegan alli. Lo que antes pertenecia al reino de bhatdo, lo
susurrado, el murmullo colectivo, lo que se diceyse wpite en
la oralidad y circula “de boca en boca” se refomula,con el
surgimiento de los foros online, como registrodeexzitura,
que se archiva, deja huella “objetiva” y circulabjo k figura
de lo viral y la cadena de mensajes. Lo oral sewelve huella
reproductible: el estilo indirecto libre, que es popio de todo
60
agenciamiento colectivo de enunciaci6n, se vuelve huella “ob-
jetiva’, rastreable: el murmullo anénimo verifica la memoria
de su circulacién, de repeticién y eventual viralizacién. La re-
productibilidad se vuelve archivo y acumulacién. Es una escri-
tura rastreable en sus itinerarios y circuitos. En esa acumula-
cién, como deciamos al principio, un agenciamiento colectivo
de enunciacién encuentra su dispositivo tecnolégico 0, al
se articula en la inmanencia de un
agenciamiento en proceso de formacién. En todo caso, una
cierta co-formacién entre una tecnologia de escritura y un lu-
gar de enunciacién exhibe una novedad histérica: la de ar-
chivar el rumor, la de hacer de la variacién propia de la ci
culacién de la palabra un volumen “objetivo” que deja huella.
El rumor se vuelve escritura viral: ahi se constituye una nue-
va forma de lo colectivo.
revés, una tecnologi
Ese pasaje de lo oral a lo escrito es fundamental por un
motivo muy especifico: alli se conjuga un permiso para decir
lo interdicto, para escribir lo que antes se decia “a medias”. Y
se conjuga una masa discursiva, un archivo y un agenciamien-
to colectivo de enunciacién a partir de una tecnologia de lo
escrito que permite consolidarlo. Esto es clave: un permiso
cultural a partir de una configuracién politica y tecnolégica
de la escritura.
Yala vez, esa desestabilizacién de la frontera entre oral y
escrito abre nuevas modulaciones de los tonos y los énfasis
(singularmente relevante para estos enunciados exasperados,
donde el insulto es un elemento central). Lo performatico: el
gesto y la voz; eso es lo que encuentra una nueva expresividad
‘en la escritura electronica. Alli se juega lo que podemos llamar
“campos de resonancia” de lo escrito: modos de interfaz entre
Ja escritura y el rumor social, el murmullo de las voces que
encuentra aqui una linea de pasaje nueva a la escritura,
61
PEDAGOGIAS DE LO PUBLICO: LAS PALABRAS ¥ LOS CUERPOS,
En las escrituras del odio resuena un llamado recurrente, incluso
sistemdtico, que es quiz su principal contenido. Ese llamado tie-
ne que ver con o priblico, con sus espacios y sus demarcaciones.
Las escrituras del odio que se exhiben en las instalaciones que dis-
cutimos tienen un gesto compartido, casi obsesivo: e! de llamar a
ordenar una calle que se llené de negros, travestis, nordestinos, putas,
y un largo etcétera.* Es la calle como problema (y en el caso de
Odioléndia, es la ciudad como el escenario para el llamado al
orden).
“Bs mucha gente invadiendo la ciudad y destruyendo todo por
donde pasan. Invasién de casas, de fuentes de agua! Nosotros los
paulistanos estamos perdiendo el control de nuestra ciudad”.”
“Anoche te dejaron la ciudad/ y qué hiciste.../ La rompiste,/ y
maltrataste a su gente/ robaste y no era comida’.**
“1 EN MOTO ES ALERTA/ 2 EN MOTO ES REALMENTE PELIGROSO”.””
Una exhortacién recurrente a limitar y a restringir Ja vida
pitblica recorre estos enunciados. El objetivo no es solo el
cuerpo marcado del otro, es el cuerpo del otro en la calle y
% Enel caso de Menos um es el campo, el mundo rural, el que debe ser
ordenado, “limpiado”, para el orden y el desarrollo: “Mandenflos] a Sao Pau-
loa trabajar de sirvientes y dejen que el sur de Bahia se desarrolle” (“Mande
para Séo Paulo trabalhar de servente ¢ deixa o sul de Bahia desenvolver"|.
” Odiolandia, ob. cit., p. 27 [“E muita gente invadendo a ciudade ¢ des-
truindo tudo por onde passam. Invasio de moradias, de mananciais! Nés pau-
listanes estamos perdendo 0 controle de nossa cidade”
% Diarios del odio, ob. cit., p. 41.
» Ibid., p. 36.
en un plano de igualdad con quien enuncia: lo que se odia
es la proximidad y la igualdad entre cuerpos que se figura alli.
Porque aqui emerge lo que es quiz4 el trabajo fundamental
del odio: el de regular y disciplinar el espacio priblico, el terreno
en el que se define lo piblico en democracia, y donde se deba-
ten y se actian los planos de igualdad en el universo demo-
cratico; lo piblico no solamente como lugar de la concurren-
cia colectiva, donde los cuerpos acuden para trazar las fronteras
del mundo en comin, sino como el terreno mismo de per-
formance y disputa de igualdad democratica. La calle epito-
miza ese espacio ptiblico: es su metéfora pero también su terre-
no real de despliegue. El odio quiere que la calle se limpie y
se vuelva transparente a los cuerpos que “le corresponden’,
que esa inestabilidad que viene con la proximidad de cuerpos
racializados y sexualizados se convierta en la tautologia don-
de cada cuerpo ocupa “su lugar”. Y “su lugar” es, podemos
pensar, el mundo privado: el trabajo, la casa, Ja no participa-
cién en el mundo compartido. Que las mujeres vuelvan a las
casas, que los “negros” ¢ “indios” vayan a trabajar, que los
“viciados” vuelvan a su Nordeste natal, etc. Que estos cuer-
pos no hagan lo piiblico, que-no sean publics. El odio aqui
es privatizador. es politico porque es una forma de intervenir
sobre lo puiblico y devolver ciertos cuerpos al dominio de lo
privado (esto es: a la reproduccién social —las mujeres~ y/o
la reproduccién del capital -Ixs indixs, Ixs negexs, Ixs traba-
jadorxs, etc.).!°
4 Ep su Odio a la democracia, Ranciére argumenta que el odio a la de-
jin primera del gobernante y del
mocracia sirve para conjurar “la indist
gobernado, que se da a ver cuando la evidencia del poder natural de los me-
jores o de los mejor nacidos se encuentra despojada de sus prestigios; la au-
sencia de titulo particular para el gobierno politico de los hombres reunidos,
sino precisamente la ausencia de titulo. La democracia es, antes que nada,
esta condicién paradojal de la politica, este punto donde toda legitimidad
63
Las escrituras del odio quieren retrazar asi las fronteras de
lo ptiblico, reordenarlas, reforzando su distincién fundante
con lo privado. Y quieren suprimir el desorden, la disputa que
toda lucha por la igualdad introduce entre las palabras y los
cuerpos: que cada cuerpo esté donde le corresponde y en el
nombre y la identidad que le pertenece. Fl odio tiene, quiz
curiosamente, vocacién de transparencia: contra la inestabi-
lidad democratica inyectada, siquiera moderadamente, por las
experiencias politicas de las primeras décadas del siglo xxt,
estas escrituras sueiian con una nueva ecuacién, rigida ¢ inequi-
voca entre las palabras y los cuerpos.!
Ahora bien, este foco en lo piiblico, en sus formas y recon-
figuraciones, es indicador del terreno, mas vasto y multidi-
se confronta a su ausencia de legitimidad ltima, ala contingencia igualitaria
que sostiene la propia contingencia no-igualicaria”, Este odio a la democracia:
contintia el argumento de Ranciére, adquiere en el presente una nueva confi
guracién: el poder de los ricos no admire trabas a su crecimiento ilimitado.
Absorbié el poder estatal y no reconoce ninguna contrafuerza que lo balancee
y lo limite, Poder de la riqueza y poder estatal “se aplican conjuntamente para
reducir los espacios de la politica”. Ver Jacques Rancire, Odio a la democre
cia, trad. Irene Agoff, Buenos Aires, Amorrortu, 2006, p.
® En “Ha muerto el troll”, un poema exacto ¢ iluminador —que ademas
circulé primero por Facebook, Carlos Rios dramatiza una
jerta venganza
de la calle sobre el mundo online encarnado en la figura del troll. En el poe-
ma, el troll abandona su cubiculo para ir a comprar una hamburguesa —pasién
material si la hay— y es arrollado en la calle por un colective:
Tardé en llegar a su cubicu-
lo, mejor dicho nunca llegé:
Ja sangre del troll fij6 en el
asfalto la silueta de un mi
fieco, algo contraida, dedos
de formato irregular, produc-
to del dele que te dele sobre
el teclado de la notebook.
64
mensional, sobre el que se abren intervenciones, contestacio-
nes ¢ invenciones decisivas en el presente. Porque aqui damos
con una clave para ciertas practicas, 0 pedagogias, a la ver es-
téticas y politicas, que podemos extraer y movilizar a partir
de, y contra, esta luz contempordnea del odio. Pedagogias que
pasan por los usos de lo escrito y su potencia de hacer piibli-
co. Una clave que tiene que ver no solo con los temas, las fi-
guras, los afectos que se canalizan y se circulan en lo escrito,
sino en el poder que tiene la escritura para configurar lo pui-
blico, para trazar nuevos circuitos, para reclamar espacios:
para reinventar la vida piblica.
Las culeuras antipatriarcales, feministas y Igtbq son, proba-
blemente, el laboratorio més activo de lo puiblico en las demo-
cracias recientes, justamente porque muchas de sus expresiones
La calle (y el poema) se desquita con este personaje y su interfaz entre
lenguaje y pantallas, entre computadora y televisién, entre el troll y la “viejita
gquién tomari su
caja de adjetivos que él
sabfa colocar ‘an a me-
nudo en la boca torcida
de la viejita leuca en cu-
ya identidad de tejedora y
maestra de primaria se en-
mascaraba? Apaguen esas
méquinas, no hay nada que
leer en tales imprecaciones
que siempre son para uno,
hoy todas para él.
En el “apaguen esas méquinas” que resuena a lo largo del poema se lee ese
punto limite, ese punto inconciliable entre las escrituras, las del poema y las del
troll, esa guerra de escrituras que modcla afectos y cuerpos en el presente.
Disponible en https://www.facebook.com/1 141968292/posts/10214
411819026260/?d=n
65
van mis all4 de los reclamos de igualdad juridica y apuntan a
los modos de habitar lo publico, de ponerle el cuerpo (y de hacer
cuerpo piiblico) y a la miriada de instancias en las que se dispu-
ta la frontera entre lo ptiblico y lo privado; quizé el punto fun-
damental del ferninismo, justamente, es el foco sobre la opera-
cién de privatizacién y domesticidad como tecnologias de
disciplinamiento de lo femenino. Por eso mismo, no es sorpren-
dente que muchas de las interpelaciones mas agudas y mas po-
tenciadoras en torno al odio contempordneo vengan del femi-
nismo y del movimiento lgtbg. Y que en lugar de contraponerse
de modos binarios al odio, trabajen sobre sus ambivalencias,
sus puntos ciegos, sus lineas de inversién.
Dado que ;cémo situarse en este terreno de disputa y
emergencia de subjetividades que imaginan la democracia
como segregacién y guerra permanente? No, seguramente,
con unos textos sin odio, con escrituras del apaciguamiento
y de la educacién de las pasiones civicas. Quiz un equivoco
de nuestra época sea imaginar un sujeto democratico como
tun sujeto “libre de odio”, capaz de sublimar sus pasiones en
una practica de consenso y deliberacion, donde la escritura
cumpliria un rol fundamental en esa educacién de los afectos
para una civilidad abstracta o ideal. Pienso, al contrario, en
escrituras que movilizan el odio como afecto politico para tra
zar nuevos espacios compartibles, para producir otras image-
nes de lo colectivo, como una suerte de contraofensiva de
fuga, contra los usos del odio como reafirmacién de identids
des previas, y pura restauracién imaginaria de un orden miti
co. Un ejemplo claro viene del feminismo, no solo en térmi-
nos de las enunciaciones que conjuga sino de sus modos de
ocupacién de lo piiblico. “Al patriarcado lo hacemos concha’,
se lefa en una de las marchas de NiUnaMenos (en la fig. 8, la
escena de escritura de una pancarta por parte del colectivo
La puta que te pard. Intervencién grafica previa a la marcha
NiUnaMenos, octubre de 2016):
Fig. 8
La “concha” como reinvencién y como destruccién al mismo
tiempo, para odiar al pattiarcado, y para odiar al Macho, y ha-
cer de ese odio linea emancipatoria, una mutacién de los cuer-
pos (“hacer concha’) y de las subjetividades como ejercicio de
imaginacién democritica. Donde lo que se odia es la gramdtica
de violencia que es el patriarcado.” Y donde la escritura se si-
tia de otro modo entre los cuerpos, en el espacio de la mar-
cha, de la asamblea, aunque sin duda puede también pasar
por el terrizorio electrénico y el foro virtual pero que en la
marcha se conecta con el entre-cuerpos colectivo. Donde, en
fin, la calle se vuelve el territorio de la escritura a calle como
la inflexién colectiva de lo escrito— y no solamente el foro vit-
tual o el mensaje viral como punto de detencidn o agujero
negro de los lenguajes. Ahi la escritura exhibe el trazado de
® Pienso también en un texto de Mariana Sidoti sobre afectos feminis
, Jos odiamos”, donde el odio aparece como la respuesta afectiva al pa
a-sidotil
tas: “
triarcado. Ver: hup://lobosuelto.com/si-los-odiamos-mari
67
una nueva enunciacién colectiva, un agenciamiento y una
alianza que pasa por otros territories compartidos posibles, y
que usa el odio al Macho para conseruirse. Aca hay una poé-
tica y una politica del enunciado que pasa por la consigna,
donde la gravitacién hacia la calle es central para instituir otro
espaciamiento y anudamiento entre cuerpos y entre palabras,
que son otros modos de habitar y de ocupar lo publico. Esto
pasa por la capacidad para movilizar esa energfa afectiva sa-
cndola del gesto especular del odio reciproco y proyectivo.
Y donde se juega la invencién de un territorio colectivo nue-
vo, que son nuevos modos de relacionar palabra y cuerpos,
que trabajan sobre la reorganizacién de los nombres colecti-
vos, por oposicién a los enunciados racistas, masculinistas,
sexistas, que giran alrededor de la reafirmacién de identidades
reconocibles y de ordenamientos de cuerpos legibles. Justa-
mente, la vocacién fundamental del odio restaurador, como
deciamos, es la de hacer ~incluso, 0 sobre todo, a través de la
violenci
— que sus palabras coincidan con los cuerpos: que el
“negro” ocupe su lugar, que la “puta” se fije en el lugar que le
esté reservado, que los “nordestinos” se vuelvan a su region,
etc. Aqui, en cambio, aparece un afecto desestabilizador, por-
que su objeto es el régimen que garantiza privilegios y lugares
de cuerpos -el patriarcado—; un afecto que inventa lugares in-
éditos de enunciacién, de saber y de accién, que en el caso de
los feminismos que hablan en espafil y portugués ensaya una
palabra nueva en espafiol o portugués que es “sororidad” 0
“sororidade”, cuyo “ruido” en las lenguas habla de la friccién
que el feminismo trae a las palabras que son también nuevos
modos de ocupar el espacio puiblico y de articular el lazo po-
\itico. Esto pasa por una economia afectiva donde el odio,
como dice Ana Kiffer, es capaz de descentrarse de su impulso
de eliminacién del otro, y rearticularse como disputa a regime-
nes de explotacién y de sumisién. En este sentido, Silvio Lang
sefala que “el odio no es necesariamente de derecha. También
puede haber uno democratico, popular, que permite ciertos
vitalismos: sino hay odio de alguna situacién de saturacién
de vidas explotadas o subsumidas, no hay coraje vitalista que
intente modificar esa posicién. Asi que ponemos el odio en
juego como pasi6n politica universal”. Més que la negaci6n
y la expulsién del odio como pasién baja, reactiva, una capaci-
dad para reinscribir al odio y descentrarlo hacia regimenes
afectivos capaces de reclamar y reinventar el terreno mismo
de lo ptiblico por fuera de las retéricas dadas del consenso.
Regimenes afectivos capaces, dicho de otro modo, de dispu-
tar los pactos de dominacién y reorganizar los terrenos, los
circuitos y las interpelaciones donde tienen lugar las luchas
por la igualdad: esa es la potencia de lo piblico, y ese es el terre-
no de una politica de la escritura.
HACER PUBLICO
El odio tensiona la idea misma de lo publico: disputa, como
dijimos, los limites de lo decible y lo inteligible, pero al ha-
cerlo transforma también los modos de relacién entre palabras
y cuerpos y la forma misma del entre-cuerpos que es lo que
llamamos “espacio ptiblico”. Por eso mismo interesa interro-
gar estas prcticas de escritura que, como las de las instalacio-
nes que venimos discutiendo, capturan o potencian el impul-
so desclasificador formidable de lo electrénico o digital para
intervenir sobre las propias condiciones de circulacién y sobre
la vida publica de lo escrito, y su modo de ubicar palabras en-
tre los cuerpos.
© Silvio Lang, “El odio como pasién politica universal”, disponible en:
hhups://www.pagina l2.com.at/43213-cl-odio-como-pasion-politica-universal.
69
Volvamos brevemente a las tres instalaciones. Por un
lado, como sefialamos, exhiben los lenguajes colectivos del
odio: ponen sus piiblicos ante estos enunciados brutales
vueltos archivo masivo, donde el efecto de imagen de lo so-
cial es revelador. Entonces, mostrar los enunciados de odio
como postal intolerable de lo social. Pero las instalaciones
hacen algo més con la escritura. Jacoby/Krochmalny invita-
ban a amigxs y visitantes a escribir en carbonilla los enun-
ciados del archivo del odio: en el muro fisico, en carbonilla,
acontrapelo del muro online (fig. 1). ¥ en el gesto de “enun-
ciar” el odio, de “sumarse” al coro de odiadores, haciendo
lar, en su repeticién, al enunciado del odio, a la vez que
le devuelven cierta condicién manual, efimera, y que los re-
ubica entre cuerpos presentes, a diferencia del espacio virtual
os
del foro online. Sitéan la escritura en ¢l medio de los cuer-
pos: la reinscriben en una contigiiidad fisica y material. Bei-
guelman, por su lado, dispone estos enunciados en su at-
moésfera aural, en la referencia inmediata a la voz y al cuerpo
en la escena de la invasién policial, restandole las imagenes.
Y Stigger, al revés, reinscribe la contigiiidad entre escritura
¢ imagenes dandoles el sonido del disparo (a la yez de la cé-
mara y del arma), donde las palabras adquieren la escala de
su violencia y las confronta al relato de las victimas. Las tres
instalaciones estan haciendo algo similar: reapropian y des-
vian los enunciados y hacen que sus diversas materializacio-
nes fisicas (la carbonilla, las pantallas, los libros, la proyeccién
junto a fotografias) funcionen como ef agente de espaciamien-
to que reparte, una vez mds, lugares de sujeto, posiciones de los
cuerpos, modos de la voz y sentidos. No se trata solamente de
la conciencia sobre el odio y su violencia, sino de la capaci-
dad de la escritura para reorganizar los circuitos compartidos,
para hacer puiblico. Escrituras que no se fijan en sus marcos
habituales (el libro, la pagina), sino que adquicren multiples
formas de existencia material —de publicacién— desde donde
70
intervienen y reinventan eso que es la potencia misma de lo
escrito desde siempre: lo piblico, ese espacio, © mejor, ese
espaciamiento frigil pero insistente en el que nuestras de-
mocracias reinventan la posibilidad de una vida en comin.
Unas escrituras que son inseparables de sus précticas de pu-
blicacién, que se vuelven una suerte de “performances de
publicacién” en Ja medida en que a partir de una nueva ca-
pacidad para situar lo escrito entre los cuerpos canalizan una
potencia de reinvencidn de lo piblico. Lineas de pasaje, ¢s-
paciamientos: todo esto pasa por la escritura. Es precisamen-
te ahi, en ese punto donde reaparece la capacidad de la es-
critura para intervenir y para reinventar postbilidades de lo
democritico en la inflexion rabiosa del presente: unas seri
turas puiblicas que reinventen sus propias condiciones de circu-
lacién y, al hacerlo, trabajan nuevos espaciamientos que son
siempre nuevos modos de ocupacién -nuevos modos de poner
el cuerpo, de expresarse, de subjetivar- sobre eso que llamamos
“vida publica’.
Lionel Ruffel argumenta, en este sentido, que en socieda-
des matrizadas en torno a circuitos miltiples de interpelacion
y consumo no puede seguir pensindose en términos de una
“esfera publica” homogénea, estable, dada, de base letrada,
modelada en culturas blancas y europeas, que concibe a lo
impreso como su niicleo y su esencia, Por el contrario, dice
Ruffel, el estudio de las culruras contempordneas (y, por lo
tanto, de “lo conremporineo” en tanto que régimen de co-
temporaneidad) implica leer movimientos por fuera de esa es-
fera publica idealizada, en el terreno de una “arena conflictiva”
hecha de una “multicud de espacios publicos” y que se des-
pliegan por fuera de los circuitos editoriales tradicionales y en
tension con el mercado editorial. “La publicacién’, sostiene,
“est en vias de convertirse en uno de los conceptos clave de
Jo contemporineo” (mientras que la “literatura”, en su acep-
cién mas clésica, remitiria directamente a “lo moderno” por
contraste a “lo contemporineo”). También argumenta que
la reflexion sobre la “estructuracién del espacio piblico artis-
tico” (que absorbe las formas previas de lo literario) se vuelve
la tarea de las estéticas del presente, poniendo el foco, justa-
mente, en la reinvencién de lo piblico.
Lionel Ruffel, Browhaha, Les mondes du contemporaine, Paris, Verdier, 2016.
© Por qué volver a pensar lo piblico en a inflexién del presente? Al menos
por des razones fundamentales. En primer lugar, porque lo piblico es el lugar
donde la interfaz entre lo subjetivo y lo colectivo pasa por formas de medialidad,
es decir, por las formas de exposicién y de performance ante otrxs que son hete-
rogéneas y miiltiples. Un lugar de interfaz. mévil, inestable, de fronteras porosas:
Jo piiblico como tuna figuracién de lo que pase entre la dimensién de lo individual,
personal, propio, la de lo colectivo, lo compartido o compartible, lo que es de
rodxs y de nadie. Repensar lo piblico entonces implica ottos modos de concep-
tualizarlo colectivo a partir de instancias més
licas, efimeras, méviles, a con-
trapelo de nociones ms estables y sedimentadas como “sociedad” o “comunidad’,
0 incluso “comiin”. Lo piiblico es performativo, episidico, hecho de configu
ciones méviles que se hacen y se desarman: esa movilidad interesa para pensar di-
ndmicas de lo contemporineo. Pienso, en tal sentido, en la nocién de “contrapii-
«” en Nancy Eraser y Michael Warner, como invencién anti-normativa de
piblicos y de modos de existencia publica por parte de culturas subalternas o di-
sidentes, feministas y queer. Ver, en tal sentido, Michael Warner, Publies and
Counterpublics, Cambridge, Zone Books, 2002.
En segundo lugar, y quiza de modos mas decisivos y claves, porque lo pui-
blico es la instancia donde se disputan y sobre todo se desnaturalizan las jerar-
quias sociales y politicas dadas, y por lo tanto donde se disputan nuevas formas
de igualdad. Este es el argumento de Ranciére (ver nota 40), pensando justa-
mente el “odio a la democracia”. Dice Ranciére: en la medida en que la demo-
cracia corta todo lazo con la naturaleza para afirmar la legitimidad y autoridad
de los que gobiernan (de los titulos, la legitimidad para el gobierno: los “bien
nacidos” —los que vienen con el poder desde la cuna-, apuesta a ensanchar la
esfera piblica, que es “una esfera de encuentro y de conflicto entre las dos légi-
cas opuestas de la policfa y la politica, del gobierno natural de las competencias
sociales y del gobierno de no importa quién”. Y sigue: “Ensanchar la esfera pit-
blica [...] quiere decir luchar contra la reparticién de lo publico y lo privado
aque asegura la dable dominacién de la oligarquia en el Estado y en la sociedad”.
(Odio a la democracia, p. 46). Lo piiblico, entonces, como el terreno en el que
72
Si el odio contemporaneo tiene por objetivo, como sefialé-
bamos, reclamar lo piblico, modelarlo y matrizarlo segiin una
jerarquia y una segregacién sistematica en los que aparece ese
“odio ala democracia” del que habla Ranciére, cabe pensar en
unas escrituras puiblicas que le contraponen una reinvencién del
terreno y la posibilidad de lo ptiblico, es decir, su existencia y
su aparicién en nuevos circuitos entre cuerpos —en el temblor
y la vibracién del entre-cuerpos-, alli donde pueden imaginar
tun nuevo espaciamiento en comin, irreductible alas identida-
des, a las formas, a las imagenes vigentes, dominantes, de lo
colectivo. Escrituras que no se pueden desprender de su mate-
tializacién en medios de publicacién, o que en todo caso se
transforman junto a los soportes que no solo las ransmiten sino
que las constituyen, medios y soportes que en su configuracién
misma le dan forma a su existencia. La escritura se vuelve asi
principalmente un hecho de publicaci6n, fusionada, por asi de-
cirlo, a su medio, Y que al hacerlo pone en juego, una vez més,
se disputan las formas “naturales” de autoridad y de gobierno, que se fundan en
lainmanencia dela reproduccién. social y donde “lxs cualquieras” reclaman otros
modos de autoridad y de legitimidad. Siguiendo este argumento, lo piiblico en-
0s
tonces no es solamente el ejercicio de difusién y de construccién de mecanis
de comunicacién colectiva y de participacién abierta, sino también (y quiz
fandamentalmente) la instancia donde se disputan los lugares y los modos de
autoridad y de legitimidad. Lo puiblico es el lugar de ierupcién de bss cualquie-
rasy de sus légicas (sus lenguas, sus saberes, sus modos de poner el cuerpo entre
o«nss) a contrapelo de las formas nacuralizadas de ls jerarquia. Lo piblico como
desnaturalizacién de las jerarquias dadas: las modilidades por las cuales los que
no tienen titulo de nada reclaman su participacidn.
Lo publica, entonces, es el terreno en el quese disputan y se forman (ad-
auieren forma es consttuyente) los planos de igualdad, el plano de los igua-
les: el demos. Tiene poder formativo, de darles forma a Ixs iguales. Ese plano
se le arrebata, dice Ranciére, a la inmanencia de la reproduccién social {los
propietarios, los varones, los oligarcas: los gobernantes “naturales’) para abr
ellugar a Ixs cualquicra, a os ilegjtimxs. Lo pablico como terreno en el que
se orjan y se disputan, asi, las formas de la igualdad.
73
la naturaleza misma de lo piblico; pone la categoria de “pibli-
co” en disputa material y conceptual.
Las instalaciones llevan adelante esta operacién. En los Dia-
rios del odio, pot ejemplo, las escrituras de los comentarios on-
line en las paredes escritas con carbonilla, luego la conforma-
cién de los poemas a partir del trabajo de edicién sobre un
“parque textual” (segtin la expresin de su editor, Gerardo Jor-
go) y el pasaje al dispositivo escénico y coral, en la puesta de
Lang, que desestabiliza los modos de recepcién del piblico ante
los enunciados cantados y bailados del odio. Son escrituras que
se insertan de otros modos en los terrenos de lo piiblico. Capacidad
de la escritura para investigar la ambivalencia de los afectos a
partir de su repeti
ny desvio en el ejercicio mismo de la
transcripcién y la copia, en esa iteracién que es, para Derrida,
la ley de la escritura: repetir y diferencias, separar todo si-mi:
mo, producir espaciamiento y con ello nuevos umbrales de re-
lacién, de exposicin, de existencia compartida. Escrituras per-
formiticas y piiblicas, podriamos decir, que hacen explicitas
como parte de su procedimiento la reflexién y la intervencién
sobre el medio publico que las constituye y modula."
LITeRATURA Y DERRAME
Por eso mismo, la pregunta por el odio escrito va al nticleo de
eso que llamamos “literatura”, si entendemos por literaria esa
“ El caso del trabajo de Dani Zelko es ejemplar de esta prictica justa-
mente porque también piensa estrategias para resituar el libro dentro de un
circuito mas amplio, expandido, de circulacién de la palabra y de transforma-
cién de las pricticas performativas de la escritura. Transcribir el texto de otro,
producir un poema como espacio de encuentro, publicar como reunidn. Ver
al respecto el proyecto “Reunién’ en hteps://danizelko.com/
practica del escribir en la que xs cualquieras dispuran el poder
de enunciar, de apropiar las tecnologias de escritura y de rear-
tiaular interpelaciones piiblicas y definir desde all el mundo en
comin, La literatura, para volver a Ranciéte, como el “régimen
del arte de escribir” que se conjuga en torno al “no importa
(quién” de la esritura y la lectus y por lo tanto, en torno 2 la
disputa y reconfiguracién de ese entre-cuerpos que ¢S lo
piiblico. Es exe “no importa quién” de lo literario lo que se
rmaina en estas instalaciones a partir de la escritura electro-
nica; alli emerge el terreno -0 quizas mejor, el “tensor” de
Ta lengua, una de sus lineas de deriva, por momentos mons-
seuose a la ver que cotidiana y compartida— de wna literatu-
ra hecha, justamente, desde su afuera, sin figura de “escritor”
© de “lector”, sino con trolls, artistas, editores, directores de
escena, producida en medios electrénicos, galerias de arte y
escenarios diversos, y hecha con un tejido de voces anéni-
vas. Las instalaciones funcionan aqui, en este sentido, como
una suerte de laboratorio literario, donde los libros no son
necesariamente la terminal o el punto final sino una secuen-
via dentro de un espacio de escritura més amplio. Esta ca-
pacidad de estas escrituras para resituar el libro como tna
parte dentro de una prictica literaria més amplia donde el
¢je es la intervencion sobre y desde la escritura— es lo que,
cxeo, aqui funciona como potencia de reflexion y expansién
sobre el lugar y la naturaleza de las liceraturas del presente.
‘ahi se lee una inflexién contempordnea de la literatura, una
literatura inmersa en las guerras de lenguas, voces y enun-
ciaciones que recorren lo democratico y que opera sobre sus
afectos para trabajarlos en su potencia publica y su politici
dad, descentrindolos -como en el caso del odio— de sus pul-
siones mis letales (Kifer). Una literatura hecha del despla-
wvniento entre 10 oral ¥ 10 escrito, y que ilumina las formas
gue en nuestra época piensan la disputa por lo decible, por los
er nciados y las enunciaciones vilidas, por Jo inteligible
politico: ese es el trabajo de lo literario en el interior de los
lenguajes. Por eso Ranciére dice que el ser humano es un
animal politico porque ¢s un animal literario: un animal
con capacidad para operar en el exceso y la opacidad que
desdibuja, todo el tiempo, los contornos del lenguaje. Ahi
es donde el ruido se vuelve clave para pensar las tramas de
lo publico.”
Para terminar, una breve (y reciente) serie literaria. Hacia la
vuelta del afio 2000, en ese terreno de deslizamientos y “des-
clasificaciones” que fue la onda expansiva de la neoliberaliza-
cin de los afios noventa, Josefina Ludmer hablaba de un con-
junto de textos latinoamericanos en los que leia, o mas bien
escuchaba, “tonos antinacionales”.* Tonos, decfa, en los que
se renegaba de la nacién, donde la voz narrativa se ponia a
tono con los imaginarios (y las violencias) de la globalizacién
en curso. Estos textos —de Fernando Vallejo, Horacio Caste-
llano Moya y Diogo Mainardi- operaban sobre una misma
© Poner el oido: Gerardo Jorge, el editor de los Diarios del odio, escribe
en su “Nota del editor”: “Es que este material no quiere scr solamente cl do-
cumental de un procedimiento transtextual con valor politico y/o documen-
tal sino que quiere ser leido también como “poemas” , poniendo el ofdo en la
zona de ambigtiedad que los enunciados tienen y enfrentindonos a una cons-
ratacién incémoda, que genera malestar pero que también nos empuja a po-
ner en cuestién frecuentemente las categorias y pardmetros con que valoramos
cl arte: la de que la lengua se encarama y adopta ritmos que la comunican por
momentos con zonas vitales de nuestra literatura, incluso en la cloaca de estos
comentarios” (Diarias..., p. 45). Las comillas que modalizan la palabra poe-
ma en la cita son indicativas de este argumento: zona limitrofe encre lengua
y literatura, entre ruido y forma, entre el “oido” y los “ritmos”, donde se fil-
tran los derrames y las lineas de intensidad de un estado de lengua.
* Ludmer, Josefina, Agu América latina. Una especulacién, Buenos Ai-
res, Eterna Cadencia, 2010.
estructura: la vuelta de un intelectual (masculino) letrado, li-
terato, profesor, au pais de origen desde su vida en el Norte,
Y encontraban la materia de su desprecio: el odio, el asco (que
es el titulo del texto de Castellano Moya) ante el especticulo
dle barbarie grotesca ~para ellos, que se ven como la Cultura
aque veian en sus patrias y en sus pueblos. Escritores demasia-
“Jo cultos, citan la lengua oral de sus paises, el habla del pue-
blo, para mejor despreciarlos: exhiben la degradacién de la
lengua como su mejor argumento para odiar a la patria. El
cjemplo més nitido, claro, es Vallejo: el Gramitico y se oido
puesto en el habla que daria Ia lengua. Se odia al pueblo en su
lengua: odiar al otro (que es el compatriota con el que rompo
filiaci6n: el ex-hermano) en su propia lengua.
“Las escrituras de odio que se exhiben en la secuencia de los
Diarios del odio, en Odioléndia o en Menos um, podemos pensar,
operan exactamente al reve, Convvocan las lenguas brutales, vio-
Jentas, obscenas que vienen de los foros online, lenguas plebeyas
«en relci6n a la jerarquia de valores cultural reconocidos, para
disputar los lugares de enunciacién legtimos, las enunciaciones
sancionadas y validadas en las respectivas democracias, en sus
eiifturas, Son lenguas y voces del desafio a un conjunto de nor-
mas: la norma de la correcci6n verbal —cultivan la obscenidad, el
snsulto, Ia violencia, el grotesco més abyecto- y la correccién po-
Itica,2 a que constituyen como su enemigo fundamental, y que
asocian sistemiticamente a los derechos humanos. Contra la nor-
tna lingistice, contra la norma politica: lo ques incitaen esas
lenguas del odio no es solo la violencia y el disciplinamiento de
los cuerpos marcados; es también una disputa por jerarquias y
pactos culturales que se desafian en la lengua obscena a partir de
tea crispacién de los lnguajes que llamamos “odio”. Las esritu-
ras del odio, entonces, podriamos decir, contestan y complemen-
won fos textos “antinacionales”: sien estas obras que son, todavia,
veronociblemente litrarias, ¢s el escritor el que desprecia al pue-
blo, aqui son las voces no literarias las que les contestan a los
x4
a
lugares de autoridad cultural y politica. Lo interesante es que lo
hacen desde afuera de \a literatura -son instalaciones artisticas:
lo “inespecifico” de Florencia Garramufio— y desde los territorios
electrénicos. Si las novelas de los “tonos antinacionales” eran,
como bien lo reconocia Ludmer, un umbral limitrofe de una idea
de literatura, que venia de la cultura letrada del siglo xx y que
encontraba, en las “vueltas” de sus narradores, un ciclo terminal
de su construccién, las escrituras del odio ya sittian lo literario
por fuera de la tradicién letrada: en el cruce entre voces orales y
escrituras electrénicas. Por eso se conjugan desde pricticas artis-
ticas, desde la instalacién como “topologia” de lo contemporineo,
en Ja que se mapean los tensores que recorren las voces y las po-
siciones del presente: un reordenamiento de las relaciones entre
practicas estéticas, lugares de enunciacién y construcciones de lo
puiblico y lo comin. Una dimensién clave, sin embargo, es que
en estas instalaciones que son, como decfamos al principio,
maras de eco de lenguajes, en esa heteroglosia del odio no hay
mediaciin de la figura de escritor. Sila instalacién es el equivalen-
te contemporineo de la novela, como dice Groys, esa equivalen-
cia tiene lugar aqui al precio de la figura reconocible, clisica, de
escritor, que en cambio es ocupada por una diversidad de figuras:
el artista, el editor, el critico, el curador, el comentador online,
potencialmente el troll, etc. En esa recomposicién de la figura de
esctitor se piensan nuevas modulaciones de lo escrito, precisa-
mente en el momento en el que nuevas tecnologias transforman
las enunciacionesy los circuitos de la escritura. Alli, interesante-
mente, emerge la pregunta por lo literario: una préctica literaria
sin Literatura, de escritorxs/escribas/transcriptorxs sin Escritor,
de heteroglosia sin la Novela. Lo litenario como tensién en la dis-
tribucién politica de las enunciaciones y de lo escrito: eso emer-
geen el nticleo de estas instalaciones.
Entonces, la pregunta por el odio escrito se resuelve, fi-
nalmente, en torno a la pregunta por la relacién entre la lite-
ratura y el odio como la pregunta politica clave. Dado que eso
78
que lamamos literario registra y activa en {a lengua las lineas de
fuga de un orden social: \a instancia donde las sociedades dis-
paran sus latencias y sus memorias virtuales, sus promesas de
justicia y sus fururos fantaseados (que pueden incluir sus sue-
fios de seguridad y exterminio), las lineas de derrame desde
donde se deshace la postal fija de un orden dado. Esas lineas
pueden ser activas o reactivas, hechas de multiplicidades he-
terogéneas o de bloqueos y cristalizaciones, pero pasan sem
pre por un cierto afuera de la vida social donde se suspenden
identidades inteligibles, nombres reconocibles, sentidos do-
minantes y compartidos. No tiene que pasar por el repertorio
de los “margenes”, ni en las “voces menores” 0 subalternas, ni
en los “cuerpos abyectos”: ese derrame nos atraviesa a todxs y
nos enfrenta al umbral donde nos desdibujamos como sujetos
reconocibles. Las escrituras de odio que se escenifican aqui
marcan uno de esos umbral:
las lineas de fuga de una sociedad, mas que un afecto indivi
dual o personal. Alli el odio cumple una funcién fundamen-
tal: registra el sismo, el temblor que recorre nuestras socie-
dades, el desacomodamiento entre palabras y cuerpos que
llamamos afecto y también politica. El odio nombra ese sis-
mo: opera desde ahi y a la ver. reacciona contra él. Esa ambi-
un umbnal histérico, colectivo,
valencia ¢s su riesgo y su potencia. Esa ambivalencia lo arroja
hacia micropoliticas reactivas, hacia lugares de sujecién ya
disponibles, memorias fantascadas de un orden rigido y sus
traducciones tantas veces letales, o hacia reinvenciones de lo
colectivo, hacia nuevas configuraciones de lo publico. ¥ la es-
critura es una herramienta de esa reinvencidn porque trabaja
con y desde la ambivalencia que es especifica de los afectos:
precisamente all la escritura encuentra, una ver més, st po-
Iitica. La politica de lo literario es antes que nada una politica
de la escricura capaz de reconocer, registrar y re-direecionar
las potencialidades, las fuerzas ambivalentes y contradictorias,
vitales o letales, productoras de mundoso abismales, que habitan
79
los afectos que nos atraviesan y nos empujan, siempre un
poco a ciegas, hacia el préximo paso, hacia el salto al abismo
o hacia la construccién de espaciamientos posibles. La escri-
cura trabaja esa ambivalencia y desde ahi potencia su capaci-
dad de modelar espaciamientos, de retrazar el entre-cuerpos
en el que se gesta lo compartible y lo piblico. Esa capacidad
para inventar espaciamientos compartibles, esas nuevas gra-
miticas de lo comiin que aqui pienso bajo el signo de lo pui-
blico, es el aliento politico de la escritura en sociedades don-
de el mandato hacia la privatizacién y hacia lo privado se
intensifica hasta el paroxismo. Ms que moralizar desde cier-
ta altura y a distancia del odio (donde el que odia es siempre
el otro, donde el odio siempre esta puesto afuera, como en un
teatro proyectivo), la politica de la escritura pasa por la inmer-
sién en ese fondo opaco, esa zona de riesgo donde se trabajan
los derrames de lo social, y donde se puedan gestar lazos, nue-
vas interpelaciones, nuevas configuraciones de la vida publica.
En el corazén de ese impulso reencontramos la promesa
misma de la literatura: la de la reinvencién de lo publico, ese
entre-cuerpos miiltiple y heterogéneo, en el que se alberga,
como un llamado incesante, la disputa por la igualdad. Esa
practica, entonces, como pedagogia urgente y promesa ince-
sante para este, nuestro instante de peligro.
BrBLioGRaFiA
Aumen, Sara. The Cultural Politics of Emotion, Londres,
Routledge, 2004.
Auuinz, Eric y Maurizio Lazzarato. Guerre et capital, Paris,
Editions Amsterdam, 2016.
BEIGUELMAN, Giselle. Odiolndia, Sao Paulo, n-1 edigdes, 2018.
Brown, Wendy. In the Ruins of Neoliberalism. The Rise of
Antidemocratic Politics in the West, Nueva York, Columbia
University Press, 2019.
Corrés Rocca, Paola. “La basura de la lengua”, presentacion en
el Congreso Latin American Studies Association (LASA)
seccién Cono Sur, Buenos Aires, julio de 2019.
Grovs, Boris. “The Topology of Contemporary Art”, en Okwui
Enwezor, Nancy Conde y Terry Smith (eds.), Antinomies of
‘Art. and Culture. Modernity, Postmodernity, Contemporancity,
Durham & Londres, Duke University Press, 2008.
Foucautt, Michel. Defender la sociedad, trad. Horacio Pons,
Buenos Aires, Fondo de Cultura Econémica, 2001.
Jacosy, Roberto y Syd Krocumany. Diarios del odio, Buenos
Aires, n direcciones, 2017, 2da. ed.
Lupner, Josefina. Aqué América latina. Una especulacién. Buenos
Aires, Eterna Cadencia, 2010.
Ranctire, Jacques. Politica de la literatura, trad. M. Burello,
L. Volgelfang y J. L. Caputo, Buenos Aires, Libros del
Zorzal, 2011.
81
=. El desacuerdo. Filosofia y politica, wad. Horacio Pons, Buenos
Aires, Nueva Vision, 1996.
=. Odio a la demoeracia, trad. Irene Agoff, Buenos Aires, Amorrortu,
2006.
Rountk, Sucly. Eyferas de la insurreccién, Buenos Aires, Tinta
Limén, 2019.
Rurret, Lionel. Brouhaha. Les mondes du contemporaine, Pats,
Verdier, 2016.
Stark, Luke y Kale Crawrorn. “The Conservatism of Emojis:
Work, Affect and Communication”, Social Media +
Society, julio-diciembre de 2015.
Vinia-Forre, Leonardo. Eicreversem escrever. Literatura e apropiacdo
no século XX, Réo de Janeiro, Relicirio Ed., 2019.
Warner, Michael. Publics and Counterpublics, Cambridge, Zone
Books, 2002.
82
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- SPARGO Foucault y La Teoría Queer - Spargo - Libro CompletoDocument47 pagesSPARGO Foucault y La Teoría Queer - Spargo - Libro CompletoGuillermo RoblesNo ratings yet
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Barbarismos QueerDocument214 pagesBarbarismos QueerGuillermo RoblesNo ratings yet
- Ideas 11 Do BlesDocument172 pagesIdeas 11 Do BlesGuillermo RoblesNo ratings yet
- Programa 2022 de Mauro RucovskyDocument7 pagesPrograma 2022 de Mauro RucovskyGuillermo RoblesNo ratings yet
- Eduardo Mattio Programa Filosofias y Espistemologias de Género y Sexualidades 2022Document5 pagesEduardo Mattio Programa Filosofias y Espistemologias de Género y Sexualidades 2022Guillermo RoblesNo ratings yet
- Blas Radi (2019) - Políticas Del Conocimiento Hacia Una Epistemología TransDocument12 pagesBlas Radi (2019) - Políticas Del Conocimiento Hacia Una Epistemología TransGuillermo RoblesNo ratings yet
- Prologo Cuerpos en Escena Mauro CabralDocument9 pagesPrologo Cuerpos en Escena Mauro CabralGuillermo RoblesNo ratings yet
- Saberes - Vampiros@war Donna Haraway y Las Epistemologías Cyborg y Decoloniales Por BeatriDocument27 pagesSaberes - Vampiros@war Donna Haraway y Las Epistemologías Cyborg y Decoloniales Por BeatriGuillermo RoblesNo ratings yet
- Nodrizas - Marco ChivalánDocument41 pagesNodrizas - Marco ChivalánGuillermo RoblesNo ratings yet
- 11 Peri Rossi - Escala LotaDocument11 pages11 Peri Rossi - Escala LotaGuillermo RoblesNo ratings yet
- Nuñez Noriega, Los Discursos Dominantes Del Campo Sexual Su Visión IntegristaDocument16 pagesNuñez Noriega, Los Discursos Dominantes Del Campo Sexual Su Visión IntegristaGuillermo RoblesNo ratings yet
- Chirix EmmaDocument26 pagesChirix EmmaGuillermo Robles100% (1)
- Manifiesto TravecoterroristaDocument20 pagesManifiesto TravecoterroristaGuillermo RoblesNo ratings yet
- Las Manzanas de SodomaDocument16 pagesLas Manzanas de SodomaGuillermo RoblesNo ratings yet
- El Futuro Ya Fue. Una Crítica A La IdeaDocument20 pagesEl Futuro Ya Fue. Una Crítica A La IdeaGuillermo RoblesNo ratings yet
- PERLONGHER, Néstor - CorrespondenciaDocument3 pagesPERLONGHER, Néstor - CorrespondenciaGuillermo RoblesNo ratings yet
- Claudia Rodríguez - Cuerpos para Odiar - SelecciónDocument6 pagesClaudia Rodríguez - Cuerpos para Odiar - SelecciónGuillermo RoblesNo ratings yet
- 05 Paul B. Preciado - La Valentía de Ser Uno Mismo (Pp. 132-135)Document4 pages05 Paul B. Preciado - La Valentía de Ser Uno Mismo (Pp. 132-135)Guillermo RoblesNo ratings yet
- Camila Sosa Villada - Un Viaje InútilDocument10 pagesCamila Sosa Villada - Un Viaje InútilGuillermo RoblesNo ratings yet
- MOLLOY DesarticulacionesDocument40 pagesMOLLOY DesarticulacionesGuillermo RoblesNo ratings yet
- KÖNIG. Safere Zeiten (Historieta)Document61 pagesKÖNIG. Safere Zeiten (Historieta)Guillermo RoblesNo ratings yet
- 17 GUIBERT, Hervé. Citomegalovirus, Diario de HospitalizaciónDocument34 pages17 GUIBERT, Hervé. Citomegalovirus, Diario de HospitalizaciónGuillermo RoblesNo ratings yet
- Pené Legislación UniversDocument20 pagesPené Legislación UniversGuillermo RoblesNo ratings yet
- PERLONGHER - Historia Del Frente de Liberación Homosexual de La Argentina (Artículo)Document8 pagesPERLONGHER - Historia Del Frente de Liberación Homosexual de La Argentina (Artículo)Guillermo RoblesNo ratings yet
- MANN Klaus Homosexualidad y FascismoDocument4 pagesMANN Klaus Homosexualidad y FascismoGuillermo RoblesNo ratings yet
- Giorgi - Kieffer - Introducción - Las Vueltas Del OdioDocument5 pagesGiorgi - Kieffer - Introducción - Las Vueltas Del OdioGuillermo RoblesNo ratings yet