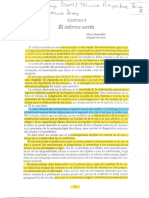Professional Documents
Culture Documents
05 UNGAR La Tarea Clínica Con Adolescentes
05 UNGAR La Tarea Clínica Con Adolescentes
Uploaded by
Fiamma Irrazabal0 ratings0% found this document useful (0 votes)
8 views16 pagesOriginal Title
05 UNGAR La tarea clínica con adolescentes
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
8 views16 pages05 UNGAR La Tarea Clínica Con Adolescentes
05 UNGAR La Tarea Clínica Con Adolescentes
Uploaded by
Fiamma IrrazabalCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 16
3. LA TAREA CLINICA
CON ADOLESCENTES, HOY
Virginia Ungar
Es¢ribir sobre. el andlisis actual con adolescentes me
ha permitido desarrollar algunas conceptualizaciones
acerca del trabajo analitico con pacientes que transitan
esa etapa de la vida, centrandome en la experiencia
obtenida en el consultorio.
En primer lugar intentaré hacer un breve recorrido
por la bibliografia psicoanalitica fundamental sobre el
tema. Luego focalizaré en la problematica actual del
adolescente, en los cambios con respecto a las genera-
ciones anteriores, para después referirme a los motivos
mas frecuentes de consulta en nuestros dias.
ADOLESCENCIA DESDE EL PUNTO DE VISTA
DEL PSICOANALISIS
En el campo psicoanalitico, la adolescencia ha sido
abordada desde variados puntos de vista. En este apar-
tado me limitaré a consignar de manera muy sintética
algunos de estos aportes.
Freud (1905) propuso que en la pubertad se subordina
la pregenitalidad —que ha estado “dormida” en el perio-
do de latencia— a la genitalidad. El desarrollo psiquico
impone establecer objetivos sexuales heterosexuales
exogamicos. Anna Freud (1958) incluyé la teoria del duelo
81
y de la conmocién en el equilibrio narcisista en su com-
prensién de la adolescencia. Cuando Melanie Klein (1932),
estudia temas técnicos en el tratamiento analitico du-
rante Ja época puberal, faltaban atin un par de afios
para que presentara su teorfa acerca del proceso de
duelo y de la posicién depresiva, completando en 1940
su crucial aporte con la teorfa de las posiciones. En la
Argentina es Arminda Aberastury quien retoma el tema
de los duelos y plantea que el adolescente tiene frente
a si la tarea de tramitar los duelos por el cuerpo de la
infancia, por los padres de la infancia y por la pérdida de
la condicién de nifio. Peter Blos (1981), por su parte, se
ocupa de las vicisitudes del complejo de Edipo y del ideal
del yo, con cl trasfondo de la teorfa de Margaret Mahler
en relacién con el proceso de separacién-individuacién. A
su vez, la teoria de la identificacién tiene su lugar, ya que
implica un severo cuestionamiento de las identificaciones
previas y también de los procesos de desidentificacién.
Finalmente, los aportes de Piera Aulagnier (1991) en
cuanto al proceso de historizacién que la adolescencia
pone en juego —desarrollado en nuestro pais por Janine
Puget (1997), Luis Hornstein (1997), Miguel Leivi (1995),
Julio Moreno (1998) e Ignacio Lewkowicz (1997)-, resul-
tan fundamentales a la hora de pensar la pubertad y la
adolescencia.
Cuando un analista lleva muchos afios de practica,
llega a tener su propia posicién avalada por las lectu-
ras, supervisiones y el intereambio con colegas, a la vez
que ésta es internalizada como algo que se aprendié de
la experiencia, en términos de Bion. En este punto debe
incluirse la historia de la propia adolescencia y el pro-
pio andlisis. Nada llega a conmover tanto a las estruc-
turas infantiles de un analista en el plano de la
contratransferencia como la turbulencia adolescente.t
1. Bion (1976) describe de manera magistral la situacién, de
turbulencia asi: “Cuando el muchacho amable, tranquilo, coopera-
dor, se vuelve ruidosa, rebelde y problematico, el trastorno emocio-
82
Los andlisis de nifios, por supuesto, también movilizan
nuestros aspectos mds primitivos e infantiles, pero en
mi experiencia esto es atin mds fuerte en la tarea con
adolescentes.
Al momento de ver en consulta a un nifio o a un
adolescente, tiendo a considerar una primera ubicacién
del paciente desde el punto de vista del desarrollo. En-
tiendo el desarrollo emocional humano como un trabajo
para un yo que, aunque incipiente y no integrado, es
capaz de llevar a cabo tareas como la de experimentar
angustia, relacionarse con sus objetos y desplegar me-
canismos de defensa. Para que pueda llevar adelante
semejante esfuerzo, es preciso que cuente con un medio
familiar ~inserto en una estructura social— que permita
un necesario sostén, tanto fisico como mental.
La vida psiquica se inicia con un encuentro funda-
cional entre el recién nacido y la madre. Este postulado,
asi enunciado, puede parecer simple, pero es de una
enorme complejidad pues cada uno de los términes
involucrados esta sujeto a multiples factores. De modo
que el desarrollo no implica un camino lineal, sino una
compleja red de conflictos que el ser en evolucién inevi-
tablemente deberé afrontar. En esa red de problemas
evolutivos, la neurosis infantil constituye un primer “or-
ganizador” (Ungar, 2004). Al plantearse el conflicto
edipico, dice Freud, todos los nifios atraviesan por una
neurosis infantil, que puede ser explicita o pasar de-
sapercibida y ser tomada por el entorno simplemente
como un “mal comportamiento”. Melanie Klein también
se interesé por el concepto de neurosis infantil y le atri-
buy6é de igual manera a la situacién edipica, sdlo que
ubicé el complejo de Edipo en una etapa mucho mas
temprana, En esta linea, podemos establecer una divi-
nal répidamente deja de estar restringido, por los limites de lo que
amamos John, Jack, Jill o Jane, al marco corporal de cada uno”.
83
sién entre nifios que ya han “logrado” armar una neurosis
infantil, construyendo una latencia, y otros que no han
podido hacerlo y nos ponen frente a una detencién del
desarrollo, una psicosis infantil o un cuadro de seudoma-
durez. Esto ultimo implicaria un trabajo aparte, pues se
trata de casos que son mucho mds graves de lo que parecen,
al tratarse, en términos metapsicolégicos, de una elusién
del conflicto edipico, lo que deja a estos pacientes, a pesar
de su apariencia, muy cerca de las psicosis.
Tal como plantean Freud y Melanie Klein, es necesa-
rio atravesar por una neurosis infantil —a la que consi-
dero un organizador del desarrollo— para armar un
periodo de latencia que tiene que ser desarmado por el
proceso adolescente, el cual, a su vez, generaré nuevas
transformaciones para arribar finalmente a la subjeti-
vidad adulta.
Me parece importante hacerle un lugar al concepto
de trauma, por lo menos para dejar abierto el interro-
gante: {seria posible concebir un desarrollo sin trauma
—tomado este concepto en su sentido amplio—? La des-
organizacién adolescente es un trauma necesario. Tam-
bién es cierto que de la intensidad del mismo va a
depender la posibilidad de su tramitacién. Francoise
Dolto (1988) propone una hermosa imagen al hablar de
la inopia (debilidad adolescente): la de las langostas y
los bogavantes que pierden su concha y se ocultan bajo
las rocas mientras segregan una nueva. La autora se-
fala que si reciben heridas durante la etapa vulnera-
ble, quedardn marcados para siempre, su caparazén
recubrird las heridas pero no las borrard. Haciendo un
paralelismo con el ser humano, podria decirse que los
adolescentes hacen lo contrario: salen al mundo y alli
pueden recibir heridas indelebles.
En el terreno de la clinica con nifios los trastornos
del desarrollo son cada vez mas frecuentes, y lo que
solemos hacer en esos casos es, precisamente, permitir
que “se arme” una neurosis infantil. Pero, por otra parte,
no es menos cierto que muchos adolescentes y adultos
84
jévenes se mantienen en cuadros de latencia prolonga-
da sin haber logrado “desarmar” aquella neurosis in-
fantil a través de la necesaria crisis adolescente.
Donald Meltzer (1967) ha iluminado mi comprensién
del trabajo con adolescentes a partir de sus medulares
aportes sobre el proceso y desarrollo de la adolescencia.
El entiende la adolescencia como un estado mental y
propone que en la pubertad se produce el derrumbe de
la estructura latente, sostenida por un severo y obsesi-
vo splitting del self y de los objetos. Tras esta conmo-
cién, reaparecen las confusiones propias de la etapa
pre-edipica (bueno-malo, femenino-masculino, nifio-adul-
to) y también la confusién de zonas erégenas. Esta si-
tuacién se agrava con la aparicién de los caracteres
sexuales secundarios ~el vello, los pechos— que hacen
que el/la joven se pregunten: jde quién es este cuerpo?
Durante una entrevista con una ptber hace algunos
afios, le pregunté si ya le habian aparecido “algunos
pelitos”. Rapidamente, y no sin cierto rubor, me respon-
dié que si y que “lamentablemente los habia tenido que
sacrificar”. La nifia, muy asustada, habia decidido elimi-
nar las evidencias de los cambios que denunciaban la
imposibilidad de sostener la idealizacién de un cuerpo
infantil con la‘suavidad caracteristica de la piel del bebé.
Otra nocién de Meltzer, que considero de suma uti-
lidad, es la de la importancia del grupo de pares en el
desarrollo del adolescente. No se refiere con ello sélo al
proceso de socializacién, sino a que el grupo sirve fun-
damentalmente para contener las confusiones determi-
nadas por el uso de identificaciones proyectivas en las
que se ponen en juego partes del self con un grado de
fuerza y violencia tal, que llevan inevitablemente a la
accién, tan caracteristico en la conducta de los jévenes.
Para este autor, el nifio atraviesa la pubertad forman-
do parte, en primer lugar, de un grupo que llama “ho-
mosexual” en sentido descriptivo, que tiene como funcién
la contencién de las confusiones y ansiedades paranoi-
des, y como preocupacién central, la confrontacién con
85
los grupos del otro sexo y Ja rivalidad con los del mis-
mo. Durante este periodo llevan adelante la “guerra de
los-sexos” y sus trofeos son las experiencias sexuales,
que exhiben y comparten. Los “traidores” son los que se
hacen amigos del otro sexo.
Si el desarrollo se produce, se pasaria luego al grupo
adolescente heterosexual, de caracteristicas mas depresi-
vas, en términos de la teorfa de M. Klein debido al aban-
dono de la actitud egoista por el destino del self, en favor
de la preocupacién por el bienestar y el destino del objeto,
Es asi que a partir de los “traidores” del grupo ptber se
van. a formar las parejas. La idea central es que el grupo
ptiber-adolescente crea un espacio en el que se puedan
experimentar las relaciones humanas, concretamente en
el mundo externo, y sin la presencia de adultos.
Meltzer (1998) considera que el adolescente se mue-
ve en tres mundos durante el proceso de desarrollo de
su estructura interna: en el de los adultos, en el de los
nifios en el dmbito de la familia, y en el de sus pares.
E] joven considera que el mundo adulto detenta el
poder y que los nifios son sus esclavos. Estos ultimos
creen que todo el saber estd contenido en sus padres,
que funcionan como garantes. As{, el piber afronta una
aguda pérdida de identidad familiar al descubrir que
sus padres no lo saben todo. Debe, entonces, hacer una
eleccién crucial: o abraza la idea de que se ha hecho
solo a s{ mismo ~—ese camino lleva a la megalomania y
a la posible psieosis— o trata de encontrar su lugar en
el mundo. Para inclinarse por esta segunda alternativa
tiene que encontrar primero su lugar en el mundo de
sus pares, en la comunidad adolescente.
LA PROBLEMATICA ADOLESCENTE
EN EL MUNDO DE HOY
En este punto me parece importante tratar de delinear
ciertas caracteristicas del mundo con que el adolescente
86
actual se encuentra, tun diferente al de las jévenes truta-
das por Freud, come Dora, Cetalina o la joven homo-
sexual. Tampoco el de hoy es e] mundo de preguerra y
posguerra ni el de nuestra propia adolescencia.
Caracterizar el mundo que nos rodea nos ayudard a
pensar con qué se encuentra un joven a quien se le impo-
ne la tarea de “emigrar” del mundo “del nifio en la fami-
lia” hacia la construccién de su subjetividad adulta. Estoy
absolutamente convencida de que el cuerpo teérico del
psicoandlisis resulta insuficiente a la hora de explicar
esta cuestidn y debe necesariamente interactuar con
otras disciplinas, tales como la historia, la sociologia, la
antropologia y las ciencias de la comunicacién.
La llamada transicién adolescente implica justamen-
te el pasaje del mundo del nifio en la familia hacia el
mundo de los pares y de alli al mundo adulto. También
es cierto que el modelo de la crisis adolescente ~a la
que ya mencioné como absolutamente necesaria— desde
siempre implic6é enfrentamiento a lo establecido.
Las instituciones, desde la familia hasta las instan-
cias educativas, actuaron como fuerzas externas
normatizadoras del sujeto y moldeadoras de identidad,
ayudando a reglamentar e)] pasaje de la nifiez a la
adultez. No se nos escapa que ambas han estado y si-
guen estando, en gran medida, produciendo un imagi-
nario armado con elementos generados a partir de las
ideologfas modernas, desde fines del siglo XVIII hasta
mediados del siglo XX.
Asistimos a una transformacién acelerada de las
instituciones. La entrada en la adolescencia produce
una colisién en el encuentro con un mundo que no esta
organizado hoy segin les pautas que le imprimian al
nifio, y en gran medida Jo siguen haciendo, las institu-
ciones. Las familias actuales, que quedan excluidas del
modelo de familia nuclear burguesa en la que la sexua-
lidad de la pareja conyugal monogdmica y heterosexual
resultaba el paradigma de la sexualidad normal, han
abierto un espacio de reflexion.
87
En este sentido, muchas de las consultas que recibi-
mos tienen que ver con jévenes que provienen de nue-
vas configuraciones familiares, por ejemplo, el ahora
clasico modelo de las familias ensambladas. También
tenemos quc mencionar a las familias monoparentales
en las que una mujer cria sola a su hijo, o en menor
proporcién estadistica en las que la crianza esta a car-
go del hombre. La crianza de chicos por madres adoles-
centes, que en general se lleva adelante en el hogar
paterno, es parte también de esta nueva situacién. Asi-
mismo, los hijos nacidos de tratamientos por fertiliza-
cién asistida nos plantean interrogantes atin abiertos.
Tampoco podemos dejar de lado la crianza de nifios por
parte de parejas homosexuales. Estamos ante un mo-
mento de crisis y cambio que, como tal, nos exige a los
psicoanalistas una actitud de profunda observacién, de
escucha atenta y de necesidad de reflexién.
Tenemos que ser sumamente cuidadosos para no caer
en posiciones extremas de idealizacién de los cambios
hacia los que nos presiona la situacién actual de crisis
de valores, derrumbe de ideologias y caida de ciertos
ideales. Tampoco tendriamos que adoptar una visién
apocaliptica que resulta ciega frente al desafio que la
aparicién de lo nuevo siempre nos plantea.
Veamos algunas diferencias entre lo que pudo ser el
mundo en que transcurrié nuestra adolescencia y aquel
con que se encuentra el joven en la actualidad. No quie-
ro ser nostdlgica, pero en mi infancia, se ensefiaba acerca
de la importancia del ahorro. {Quién podria sostener
hoy esta postura en familias que han perdido sus pocas
reservas, reunidas con el esfuerzo del trabajo diario,
como consecuencia de politicas econdémicas locales y
mundiales, que redujeron su patrimonio a cero?
Qué decir del concepto de democracia, del valor del
voto a la hora de elegir gobernantes en nuestra sufrida
Latinoamérica que ha visto caer gobiernos rapidamen-
te e implantar regimenes totalitarios con costos huma-
nos que: apenas podemos simbolizar. No parece ser una
88
nocién que el adolescente aprecie en la actualidad. Esto
puede comprobarse por la escasa participacién de los
jévenes en la politica.
El mundo externo es amenazador para el joven. No sélo
porque es nuevo y desconocido. Es realmente amenaza-
dor. En las condiciones actuales de inseguridad un ado-
lescente puede sufrir violencia de distintos grados: desde
ser victima de robo, secuestro o violacién hasta morir en
Ja estacién del tren que aguarda para llegar a la univer-
sidad. Y constituye también una amenaza para el joven el
tener un padre desocupado, a su hermano/a drogadicto o
preso, 0 vivir en un pais con altisimas tasas de pobreza o
con sistemas de corrupcién que parecen inmodificables.
Frente a este panorama el mundo adolescente expo-
ne nuevas singularidades. Pienso que la vital impor-
tancia del grupo de pares permanece vigente, no
obstante lo cual es cierto que han surgido nuevos agru-
pamientos. Aparecen nueva formas de asociacién entre
las personas y nuevos modos de identidad grupal. Pue-
den conformarse grupos por ejemplo alrededor de de-
terminados gustos musicales, 0 mediante la creacién de
clubes de fans, o a partir de la protesta contra la tala
del bosque amazénico. También la asociacién puede
tomar la forma de adoracién a dioses paganos inspira-
dos en oscuros poetas ingleses del siglo XVIII o la cons-
titucién de grupos ultrarreligiosos.
La forma de agrupacién mas vigente parecen ser las
subculturas formadas por grupos de individuos que
comparten afinidades y se retinen para intercambiar
informacién sobre graffitis, juegos de roles, tipos de mu-
sica (dance, electrénica, rap, alternativos, cumbia, etc).
Las ciencias sociales explican que la ruptura con la
cultura joven en la década del setenta aparece cuando
Ja industria del entretenimiento aprehende los usos y
los modos del punk. La oposicién al sistema se transfor-
ma en sistema y se vende precisamente a través del
sistema. El primer indicio parece ser la venta de reme-
ras con la imagen del Che a principios de los afios se-
89
tenta en Londres. ,Cémo se va a oponer un joven a un
poder representado por los padres y las instituciones si
el sistema se ha apropiado y lucra ademas con sus
emblemas?
Un tema central lo constituye el papel de los mass
media. Estos construyen Ideales del yo, a través del
producto que se debe comprar, desde el champt con el
que hay que lavarse, la ropa que hay que usar, hasta el
auto que se debe tener para pertenecer. En este sentido,
los medios estereotipan epifendmenos y los trasforman
en verdades cargadas de una moralidad difusa.
Los medios se imponen de manera directa al nifio y
al joven, atravesando toda la barrera protectora que en
otros tiempos podian ofrecer la familia, la escuela, la
religién o el Estado.
A partir de ja irrupcién de los medios masivos de
comunicacién, e{ espacio en que se desarrollan los vincu-
los ha sufrido cambios. Antes, este terreno era la fami-
lia, la escuela, el club. Ahora, se han sobreimpreso los
espacios virtuales. La modalidad en que un adolescente
de hoy atraviesa ese mundo mediatico es a través de la
Tlamada realidad virtual. El intereambio grupal puede
ser en el “ciberespacio”, a través del e-mail, el chat,’ los
juegos en red, los foros. Ahi el joven puede ser quien mas
quiere ser, Al mismo tiempo puede ocultarse: una ado-
lescente anoréxica puede ser una chica sana y fuerte, un
chico petiso con acné puede medir 1,80 y ser campedn de
bdsquet. Una chica fea puede ser linda y exitosa. Por
supuesto, los patrones estan dictados por los medios. On
line, uno es quien quiere ser de acuerdo con el patrén
social y medidtico imperante en el momento.
Por otra parte, no es necesario el encuentro personal,
se puede usar la computadora o el celular que cada vez
tienen mds funciones.
2. Este software permite formar parte de grupos, configurandose
“ciudades virtuales” con cientos de miles de habitantes, disponibles
las 24 horas.
90
En este punto resulta mds que oportuna ja pregunta que
se hace Eizirik (2004): en este escenario, al que 6] denomi-
na del “mind sharing”, je6mo queda ubicada la clinica
psicoanalitica, espacio intimo y privado por excelencia?
Mi punto de vista —insisto— es que los psicoanalistas
tenemos que evitar una posicién normativa que conde-
ne los modelos de la época. Considero que debemos
reflexionar sobre lo que ocurre y tratar de comprender.
En ese sentido, pienso que el tema de Jos vinculos on
line pueden ser una alternativa como espacio de ensayo
(gseria muy aventurado pensarlo como espacio transi-
cional?) que prepara para la salida al mundo real.
He, dejado para el final de este apartado el tema de
Ja sexualidad en la adolescencia, pues resulta crucial.
Desde Freud sabemos que el basamento de la subje-
tividad, de la identidad, se encuentra en Ja sexualidad.
También es cierto que la concepcién freudiana de la
misma, nacida en el auge del pensamiento moderno, ha
sufrido cambios. En este sentido, Julio Moreno (1998)
postula, siguiendo a Foucault, que conviene pensar la
sexualidad como un punto de pasaje para acceder a las
relaciones de poder. Estima que no habria que entender
ala sexualidad —deseo inconsciente~ como una suerte de
“emanaci6n esencial, pura e inmutable de la carne a la
que simplemente se opone lo simbélico 0 cultural por via
de la represién. La sexualidad emerge de la interaccién
del cuerpo con la reglamentaci6n social de turno. O sea,
no es el deseo y después la ley; sino que la ley y el deseo
se entraman inseparablemente”.
En esencia, las formas que asume lo sexual remiten
a las estructuras de poder de cada €poca y cultura. En
este sentido, Moreno postula que en la época de Freud
la familia era el centro de la sensualidad y a la vez la
encargada de prohibir el incesto, mientras que ahora
estos dispositivos se disipan. La idea de represién sexual,
propia de la concepci6n victoriana de la época de Freud,
en nuestros dias parece diluida. Quizas el mayor desa-
fio para nosotros, los psicoanalistas, ses el de encontrar
91
una descripcién metapsicolégica para los mecanismos
que prevalecen ahora. Lo que escuchamos en nuestros
consultorios acerca del territorio del amor adolescente
esta en parte ligado a sus experiencias, pero también
~hay que decirlo— a una libertad impostada, ec incluso
a formas de tapar lo que podria llamarse “desamor”. Es
cierto que también se ha reformulado el concepto de
amistad y compafierismo. En estos dias, por ejemplo,
dos chicas de 15 afios pueden ir de Ja mano por la calle,
dormir en la misma cama y hasta besarse. {Qué quiere
decir esto? Que son dos nenas latentes, que son lesbia-
nas, que juegan a ser amigas adultas, o que se estén
apoyando y armando juntas un muro de seguridad en
su cascarén femenino frente al mundo del otro que les
es extrafio y amenazador?
Una nifia de entre 13 y 15 afios, para ser aceptada
por su grupo de pares, debe pasar por ciertas experien-
cias —que bien podrian ser tomadas como equivalentes
a los ritos de iniciacién de otras épocas—, tales como
besarse con alguien a quien acaba de conocer (no nece-
sariamente de diferente género), tomar alcohol hasta
vomitar o fumar un cigarrillo de marihuana.
Hasta hace no muchos afos el peor insulto que pod{a
recibir un joven era ei de ser tildado de homosexual;
hoy puede no sélo no ser una afrenta, sino mas bien un
signo de cierto estatus interesante.
MOTIVOS DE CONSULTA MAS FRECUENTES
Se ha dudado sobre la posibilidad de tratar psicoana-
liticamente a adolescentes, y por varias razones. La
principal es la dificil convivencia entre el mundo ado-
lescente y el del adulto, al que pertenece el analista.
Otros motivos son los cambiantes estados mentales de
los jévenes, muchas veces con escasa relacién entre si;
la dificultad de contacto con el mundo interno, dada la
actitud predominante de volcarse al mundo exterior con
92
acciones; la nocién del tiempo, tan diferente de la de los
adultos, que los hace incluso poco incluibles en la nor-
mativa del setting analitico.
Esto ha Ilevado no solamente a la proliferacién de
propuestas de diversa indole, ajenas al psicoandlisis,
que pueden ir desde las terapias alternativas hasta la
formacién de subculturas, sino también, ya dentro de
nuestro campo, a que los psicoanalistas muchas veces
se vean en dificultades para sostener la actitud ana-
litica y se deslicen hacia actitudes de seduccién o
“adolescentizacién” que no permiten sostener un proceso
analitico.
Por otra parte, cuando el andlisis se hace posible,
puede constituir una experiencia excepcional para ambos
miembros de la pareja analitica. La disposicién al cam-
bio, la valentia para la indagacion, la pasién puesta en
ja tarea, el agradecimiento frente al alivio de la angus-
tia obtenido hacen del andlisis del adolescente una tarea
dificil, estresante y lena de sobresaltos pero grati-
ficadora como pocas para un psicoanalista. Estoy con-
vencida de que la tarea es posible, siempre que seamos
capaces de encontrar el necesario equilibrio entre una
flexibilidad necesaria tanto para el encuadre como para
nuestra manera de pensar, sosteniendo sin concesiones
nuestra actitud analitica.
¢Cémo Megan a la consulta los adolescentes? Muchas
veces son “traidos” por padres preocupados, ya sea por
dificultades en la relacién familiar, en la escuela, con
los pares, por consumo de drogas, trastornos en Ia ali-
mentacién, enfermedades corporales 0 aislamiento. Es
necesario en esos casos hacer una buena evaluacién del
adolescente y de la relacién familiar; sin apresurarse
en la indicacién de tratamiento, pues iniciar un andli-
sis para calmar la angustia de los padres con un chico
que no quiere tratarse puede tener el costo para el
joven de anular una posibilidad futura de pedir ayuda.
Pienso que hay que tomarse el tiempo necesario'en esta
etapa, que puede incluir desde entrevistas prolongadas
93
con el chico para tratar de indagar su motivacién para
el andlisis hasta entrevistas diversas con los padres 0
encuentros del joven con uno 0 ambos padres, en fin, se
trata de tomar todos los recaudos para hacer una indi-
cacién adecuada. A veces, solamente ha sido necesario
tener entrevistas con los padres, para lograr desanudar
algo. Otras veces he decidido prolongar las entrevistas
con el posible paciente hasta detectar la motivacién
para el andlisis. En otvas oportunidades he indicado
esperar hasta que la situacién del joven “empeore” en
términos de ansiedad hasta que sienta la necesidad de
pedir ayuda.
Un detalle que debe recordarse es que si bien mu-
chos cuadros son “ruidosos”, expresién de la variable
turbulencia adolescente, otros son mucho mas sutiles y
precisan de nuestra experiencia para encontrar los
matices del sufrimiento mental en esta etapa de la vida.
Los que no consultan generalmente en esta etapa,
salvo descompensaciones fisicas 0 duelos, son aquellos
incluibles en los cuadros de seudomadurez, es decir,
aquel adolescente que intenta saltear esta etapa y, mo-
vido por su ambicién, intenta entrar despiadadamente
en el mundo de los adultos, para probablemente hacer
un breakdown alrededor de sus 40 afios.
Una consulta frecuente de estos tiempos tiene lugar
a propésito de casos muy graves que !legan de la mano
de los padres ~cuadros borderline que pueden facilmen-
te llegar al mundo de la marginalidad (uso de drogas o
violencia de diverso tipo)—, 0 por latencias prolongadas:
chicos que han quedado fijados en el mundo de los nifios
en la familia. Permanecen en un estado de “espera”,
sustentados en la teoria de que todo lo que hay que
hacer es esperar a que los padres los introduzcan en el
mundo adulto.
Otro tipo de consultas es el de los jévenes que pue-
den o no pedir ellos tratamiento y que llegan a nuestro
consultorio por no poder encontrar un lugar en ef mun-
do adolescente.
94
En esta etapa de la vida, en la que una persona no
es ni un nifo ni un adulto, los motivos manifiestos y
profundos de consulta abarcan una gran variedad.
Justamente por ello es necesario que el analista que
trabaja con adolescentes tenga una especial plasticidad
para adaptar su propio estilo a estas variaciones, que
por otra parte son correlativas al proceso mismo que
vive el adolescente. Incluso tiene que estar dispuesto a
cambiar aspectos del encuadre durante el transcurso de
un tratamiento, o en unidades mds pequefias como un
periodo, semana o dentro de una misma sesi6n.
De todas maneras, si el proceso de andlisis puede
darse, la experiencia suele ser a la vez movilizadora y
de crecimiento para ambos, paciente y analista. El
adolescente suele. encontrar con mucha precisién los
puntos de resistencia del analista— a la elaboracién de
los conflictivos temas que se presentan en un anilisis.
BIBLIOGRAFIA
Aberastury, A. (1971): Adolescencia, Buenos Aires, Kargieman.
Aulagnier, P. (1991): “Construirse un pasado”, Psicoandlisis,
vol, XII, n° 3.
Bion, W.R. (1976): “Turbulencia emocional”, en Seminarios
clinicos y cuatro textos, Buenos Aires, Lugar Editorial.
Blos, P. (1981): La transicién adolescente, Buenos Aires,
Amorrortu.
Dolto, F. (1988): La causa de los adolescentes, Buenos Aires,
Seix Barral, 1990.
Eizirik, C. (2004): “Sexualidade e posmodernidade”, trabajo
presentado en el Simposio Inaugural de la Sociedad
Psicoanalitica de Porto Alegre, el 26 de marzo de 2004.
Freud. A. (1958): Psicoandlisis del desarrollo del nirio y del
adolescente, Buenos Aires, Paidés, 1980.
— (1905): Tres ensayos para una teoria sexual, Buenos Aires,
AE, vol. VI, 1976.
Hornstein, L. (1997): “Historizacién en la adolescencia”,
95
Cuadernos de APDEBA, n° 1, Departamento de Nifiez y
Adolescencia, Buenos Aires, 1999.
Klein, M. (1932): El psicoandlisis de nifios, Buenos Aires,
Hormé, 1964.
— (1940): “El duelo y su relacién con los estados maniaco-
depresivos”, Obras Completas, tomo I, Buenos Aires, Paidés,
Leivi, M. (1995): “Pubertad, historizacién actualidad y accién
en la adolescencia”, Psicoandlisis, vol. XVII, n° 3.
Lewkowicz, I. (1997): “Historizaci6n en la adolescencia”,
Cuadernos de APdeBA, n°1, Departamento de Nifiez y
Adolescencia, Buenos Aires, 1999.
Meltzer, D. (1967): El proceso psicoanalitico, Buenos Aires,
Hormé, 1976.
— (1998): Adolescentes, Buenos Aires, Spatia, 1993.
Moreno, J: (1998): “Pubertad”, Cuadernos de APdeRA, “Pu-
bertad. Historizacién en la adolescencia”, n°l, Departa-
mento de Nifiez y Adolescencia, Buenos Aires, 1999.
— (2004): “Sexualidad y posmodernidad”, trabajo presentado
en el Simposio Inaugural de la Sociedad Psicoanalitica de
Porto Alegre, el 26 de marzo de 2004.
Nemas, C. y Ungar, V. (1993): “Acerca del comienzo del
andlisis en la adolescencia”, presentado en las Jornadas
del Departamento de Nifiez y Adolescencia, APdeBA.
Puget, J. (1997): “Historizacién en la adolescencia”, Cuader-
nos de APDEBA, “Pubertad. Historizacién en la adoles-
cencia”, n° 1, Departamento de Nifiez y Adolescencia,
Buenos Aires, 1999.
Ungar, V. (2004): “La neurosis infantil como un organizador
del desarrollo”, Revista Brasileira de Psicoterapia, Centro
de Estudios Luis Guedes, Porto Alegre, marzo de 2004.
96
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5819)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- U4 Winnicott - El - Proceso - de - Maduracion - en - ElDocument24 pagesU4 Winnicott - El - Proceso - de - Maduracion - en - ElFiamma IrrazabalNo ratings yet
- Staffolani, Otros. Herramientas de Metodologia para La Investigacion en Salud Mental.-72-87Document16 pagesStaffolani, Otros. Herramientas de Metodologia para La Investigacion en Salud Mental.-72-87Fiamma IrrazabalNo ratings yet
- 01 BERTÍN Problemas Actuales de La Educación Desde El Cine-43-45Document3 pages01 BERTÍN Problemas Actuales de La Educación Desde El Cine-43-45Fiamma IrrazabalNo ratings yet
- Seminario XI Cap X y XIDocument15 pagesSeminario XI Cap X y XIFiamma IrrazabalNo ratings yet
- Celener - El Informe EscritoDocument7 pagesCelener - El Informe EscritoFiamma IrrazabalNo ratings yet
- Hammer - Tests Proyectivos Gráficos. Parte 3 - Unidad 1Document26 pagesHammer - Tests Proyectivos Gráficos. Parte 3 - Unidad 1Fiamma IrrazabalNo ratings yet
- Comentario Sobre Totem y Tabú FreudDocument3 pagesComentario Sobre Totem y Tabú FreudFiamma IrrazabalNo ratings yet
- Casullo, M. M (2002) - Las Tareas de Prevención y Los Estudios Epidemiológicos en Salud Mental. en Las Técnicas Psicométricas y El Diagnóstico Psicopatológico. Ed. LugarDocument37 pagesCasullo, M. M (2002) - Las Tareas de Prevención y Los Estudios Epidemiológicos en Salud Mental. en Las Técnicas Psicométricas y El Diagnóstico Psicopatológico. Ed. LugarFiamma IrrazabalNo ratings yet
- Celener - El Cuestionario DesiderativoDocument49 pagesCelener - El Cuestionario DesiderativoFiamma IrrazabalNo ratings yet
- Edipo y Legalidad en La Estructura Subjetiva-Alberto - UboldiDocument8 pagesEdipo y Legalidad en La Estructura Subjetiva-Alberto - UboldiFiamma IrrazabalNo ratings yet
- La Forclusión Del Nombre Del Padre Seminario VDocument9 pagesLa Forclusión Del Nombre Del Padre Seminario VFiamma IrrazabalNo ratings yet
- Seminario VIII - Cap III, X y XIDocument26 pagesSeminario VIII - Cap III, X y XIFiamma IrrazabalNo ratings yet
- La Metafora Paterna. Seminario VDocument10 pagesLa Metafora Paterna. Seminario VFiamma IrrazabalNo ratings yet
- Seminario III - Cap XXII y XIIIDocument29 pagesSeminario III - Cap XXII y XIIIFiamma IrrazabalNo ratings yet