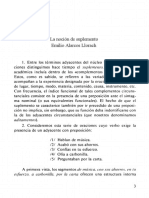Professional Documents
Culture Documents
ALARCOS LLORACH, Emilio - El Refuerzo de Las Semiconsonantes Iniciales
ALARCOS LLORACH, Emilio - El Refuerzo de Las Semiconsonantes Iniciales
Uploaded by
pistoleroovetensis0 ratings0% found this document useful (0 votes)
14 views5 pagesOriginal Title
ALARCOS LLORACH, Emilio - «El refuerzo de las semiconsonantes iniciales»
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
14 views5 pagesALARCOS LLORACH, Emilio - El Refuerzo de Las Semiconsonantes Iniciales
ALARCOS LLORACH, Emilio - El Refuerzo de Las Semiconsonantes Iniciales
Uploaded by
pistoleroovetensisCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 5
EL REFUERZO DE LAS SEMICONSONANTES INICIALES
EMILto ALARCOS LLORACH
Mi ponencia sobre los cambios fonéticos del siglo XVI, lefda en el pri-
mero de estos congresos (Actas, I p. 57), se referia a la cuestién que ahora
reconsidero, Sabido es que los diptongos [je] y [we] resultantes de las vo-
cales abiertas latinas ténicas /¢ g/ (asi como los de otros origenes con [j,
w] iniciales: hiato, hiena, hioides; huaca, huisquil), han reforzado la semicon-
sonante cuando esta comienza silaba, de manera que en la pronunciacién
general resultan [Je] y [swe], es decir, se articulan comenzando con una
oclusi6n clara o leve, 0 al menos un estrechamiento muy perceptible.
Estas articulaciones ya fueron muy bien descritas por Navarro Tomas:
«En principio de silaba la i inicial de diptongo se pronuncia general-
mente como consonante, no haciéndose, por consiguiente, diferencia nin-
guna, en cuanto al sonido inicial, entre hierba y yegua, hierro y yeso, hiena y
yema, etc.» (§ 49). «A veces la w aparece entre vocales, ahuecar, 0 en po-
sicién inicial absoluta, hueso, y en estos casos el punto de partida de su
articulacién toma atin mas cardcter de consonante que cuando va dentro
de silaba entre consonante y vocal; [...] llegando especialmente en la con-
versacion familiar a desarrollarse delante de dicha w una verdadera con-
sonante que, segiin predomine la estrechez de los érganos en uno u otro
punto, aparece como una g labializada 0, menos frecuentemente, como
una b velarizada» (§ 65).
Por consiguiente, las semiconsonantes propiamente dichas solo apare-
cen tras otro elemento del margen prenuclear de la silaba (esté 0 no ma-
nifestado en la ortografia).
Se ha pensado que este refuerzo de la semiconsonante no se produjo
hasta después de los reajustes con que se fragué el espaiiol moderno. Mar-
tinet (1955, § 3.27, p. 84) sefiala la dificultad de asignar a este endureci-
miento una fecha exacta, aunque no seria nunca anterior a la fijacion («re-
lativamente reciente», dice) de los trios del espafiol moderno /p b f; td 8;
k g x/. Martinet reconoce dos fonemas /y/ y /w/ que incluye en la serie
de consonantes sonoras /b d g/, con variacién oclusiva-espirante, de este
modo: [b~b], [d~4], [g~g], [j~y], [-w~w]. Desde siempre, quiero decir,
166 EMILIO ALARCOS LLORACH
desde la primera edicién de la Fonologia espariola, me he opuesto a la exis-
tencia del fonema /w/. Respecto de la interpretacién de /y/ algo he apun-
tado en otras ocasiones.
Como dije hace diez afios, es evidente «cl paralelismo entre el endu-
recimiento de la semiconsonante palatal en inicial de silaba y el de la se-
miconsonante velar: compran yeguas (con [9] africada) frente a compra yeguas
(con [y] fricativa); venden huevos (con [*w]) frente a vende huevos (con [w])».
Pese a ello, la interpretacién fonematica de ambas no coincide, por cuanto
la semiconsonante palatal parece funcionar como un solo fonema /y/,
mientras la velar es variante de la combinaci6n prenuclear de dos fonemas
/gtu/.
Cuando quedé fijado el refuerzo oclusivo de ambas semiconsonantes
(en la una, palatal [4]; en la otra, velar [*w], con la variante vulgar labial
(*w]), el sistema ya no ofrecia obstaculo alguno para la incorporacién de
un fonema nuevo en el orden palatal, puesto que ya se habian velarizado
las palatales /§ Z/ de la lengua medieval. En cambio, el refuerzo velar (0
labial) de la otra semiconsonante coincidia con los fonemas ya existentes
/g/ velar 0 /b/ labial y se interpreté como escisién fonematica. No ha de
extranar la diferencia de comportamiento. En Ia variante palatal, tanto el
refuerzo oclusivo como el resto de la semiconsonante se producian en el
mismo punto de articulacin (esto es, ['+j] = [¥]). Pero en la semicon-
sonante [w] donde hay doble articulacion labial y velar, se exageré la es-
trechez solo en uno de los dos puntos, y el refuerzo tuvo que identificarse
con el fonema /g/ cuando predominé lo velar 0 con el fonema /b/ cuando
predominé lo labial.
Por lo tanto, en principio de silaba solo se dan realizaciones del fonema
/y/ 0 de la combinacién /gu/, mientras la presencia de las semiconsonan-
tes se restringe al puesto segundo o tercero del margen prenuclear de
aquella: quiero, cuero, pies, pues, fiesta, fuente, miel, muerte, cierto, zueco, viento,
bueno, arpegio, juego, pliego, prieto, prueba, ebrio, refriega, trueno, atrio, bodrio,
clientela, crueldad, agrio, grueso.
En esta situacion, los fondlogos deben decidir qué relacién funcional
existe entre las realizaciones endurecidas (0 sea [j~y], [sw~w]) y las se-
miconsonantes [j w]. Ya acabo de recordar mi interpretacién de estas dos
semiconsonantes como variantes de los fonemas vocalicos /i u/, y de las
realizaciones africadas o fricativas [J~y] como aléfonos del fonema con-
sonantico /y/, mientras creo que la variacién [*w~w] manifiesta la com-
binacién prenuclear /g+u/. A ello se ha opuesto Martinez Celdran (1989,
p.84 sigs.): para él, semivocales y semiconsonantes son realizacién de dos
fonemas /j/ y /w/, y ademés (en los casos de hueso, hueco, guante etc.)
establece otro fonema consonantico Ay/ opuesto al velar /g/ (en el sentido
apuntado por Malmberg, 87-93, y Martinet, 83). Se opone con raz6n Veiga
(1994 a), aunque critica mi inclusién de las realizaciones [sw] en la norma
culta y piensa que no han de identificarse las grafias gu y hu. Creo que es
la fijacién ortografica del siglo XVIII la responsable de haber establecido
EL. REFUERZ DE LAS SEMICONSONANTES INICIALES 167
inconscientemente la diferencia artificial entre las articulaciones iniciales
de huerta y guardia.
No voy a repetir los argumentos para demostrar que las articulaciones
velares [w~*w~gw] intervocalicas de aguantar, igual, ahuect, de hueso, desa-
gud, y los sonidos [*w~gw] tras pausa o posconsonanticos de guardia, un
hueso, ungiiento, en huelga, lengua, gitisqui, mengud, no son mas que variantes
del grupo difonematico prenuclear /gu/. El primer elemento velar con-
muta con los demas fonemas consonanticos (huero, /uero, muero, suero, tuero,
duero, cuero). F) segundo elemento puede conmutar con cero y con liquidas
(guasa-gasa, hueva-gleba, huelo-grelo, guano-grano).
Solo pretendo ahora determinar, si ello es posible, cuando se introduce
y extiende en el sistema espaiiol ese comportamiento de la unidad /y/ y
de la combinacién /g+u/ prenuclear. De estas cuestiones (sobre todo en
lo referente a las palatales) ha tratado con erudici6n y buen juicio Manuel
Ariza, apurando las equivalencias y los contrastes de las variadas grafias. Yo
voy a ir por otro lado.
A veces, la grafia parece sugerir la presencia del endurecimiento desde
Ja Edad Media: en los tardios manuscritos del Libro de Alexandre consta ya
la confusion de [we] con [bwe] en palabras como auuela~ahuela 95 c,
bisaunelos~visahuelos 768a. Ello no nos asegura nada acerca del refuerzo de
[we], sino més bien de la debilitacién de la espirante labial sonora y su
fusion con la semiconsonante siguiente ([bwe>we]). De todos modos, en
la representacion del diptongo inicial alternan grafias con hu- y vu hue-
sos~vuessos 184c, vueste~hueste 420d, veste 434b, wueste 2022a, huueste 2108b,
gueste 2558a, las cuales solo atestiguan el intento de evitar la ambigtedad
con palabras empezadas con v (pues veste podria entenderse como [beste]
o como [weste].
A pesar de casos aislados citados por Menéndez Pidal en el Ganiar de
Mio Cid (1, p. 199) de fusion de vocal final con semiconsonante inicial (dio
$204 ‘di yo’, syo 1963 ‘si yo"), hay datos suficientes para pensar que los
diptongos iniciales absolutos [je, we] (y otros andlogos) , aunque no se
reforzaran, no se unian en la secuencia sintactica con los sonidos prece-
dentes tal como hacian los fonemas vocalicos iniciales: d’ore, entr’ellos, pero
de uevo, entre ierba (rar seria *d’uevo, *entrerba), es decir, el diptongo ac-
tuaba como silaba distinta de la que le precedia, aparte la concreta arti-
culacién que tuviera la semiconsonante.
Es el comportamiento que podemos observar con claridad en los poetas,
gracias al control de la métrica, Asi: por médulas y huessos discurria (Garcilaso,
Tig. 21645), por ti la verde yerua, ef fresco viento (id., Bg. 1,108); de hiedra y
lauro eterno coronado (Luis de Leén, 182, frente a Saturno, padre de los siglos
de oro, VIL 57), de mi ielo i mi lama alegre canto (F. Herrera, Obra poetica, ed.
Blecua, I. p.346). No he visto ejemplos donde se hicieran sinalefas como
diedra 0 miielo.
En Quevedo se hace a veces explicito en las grafias el refuerzo: con verde
felpa de yerbas ( ed. Blecua, n° 781.34), de peinaduras de yernos (700.16), la
168 EMILIO ALARCOS LLORACH
lengua y las palabras se me yelen (639.33), la engullidora de giiesos (684.48),
Jardin alguno ni huerto (725. 82), cuando de cerca las huelen (730.32).
De los datos de Nebrija, en su Gramdtica, parece que las variantes pre-
nucleares absolutas de los fonemas /i, u/ no hab{an alcanzado el refuerzo
de la lengua moderna. Nebrija identifica las semiconsonantes con las vo-
cales, segtin su grafia: aiais por ‘haydis’, viuela por ‘vihuela’ etc. Lo curioso
es que considera triptongo la combinacién ive de poiuelo, arroiuelo, hoiuelo,
donde fonéticamente el primer elemento palatal tendria que ser como hoy,
aunque débil, una espirante sonora [y]; pero acaso no se habia generali-
zado todavia la articulacién africada [J] tras pausa o cicrtas consonantes.
Gonzalo Correas encuentra extrafo tal triptongo y piensa que se trata
de dos diptongos seguidos: rrai.ais, poi.welo(p. 85). De todos modos, Correas
interpreta la grafia y como superflua, porque
suena por verdadera vocal, como la i pequefia. No se usa sino arri-
mada 4 otra vocal pegada con ella en ditongo, de manera que no haze
silaba por si; si esta antes, se cae i carga sobre la vocal, i pareze que hiere
en ella, i por eso la Haman consonante; si esté después, la otra vocal la
abraza i rrecoxe para si, i ella se arrima a la prezedente, como en ya, yema,
10, poyo, Garay, Rrey, Rreyna, ley, Godoy, Rruy Diaz» (p.77).
En cambio, Correas parece reconocer la interpretacion difonematica de
la semivocal velar inicial. Hablando de la letra h se refiere a que también
se usa en las palabras «que de Latin mudan la o primera en ditongo ue,
para no hazer la u consonante, como huele, huevo, huerta, hueso» [donde]
«ponemos ga para dezillos con mas descanso: guele, guevo, guerta, gueso» (p.
54). Asimismo alude a estas articulaciones con refuerzo velar al tratar de la
g (p. 52).
De estos datos, gdebemos concluir que se consolidé antes el refuerzo
de [we] que el de [je]? Creo que no. La diferente apreciacién que hace
de ellos Gorreas debe considerarse consecuencia del diferente tipo articu-
latorio de uno y otro, tal como hemos sugerido. El refuerxo de [j] no
interferia con ningtin otro fonema y por ello podia interpretarse como
simple variante del fonema /i/ en funcién consonantica. De ahi que con-
siderase la grafia y superflua, ya que #bastaba para grafiar todas las variantes
de /i/ sin peligro de confusién: pino, aire, cielo, ielo, maio. Por el contrario,
el endurecimiento de [w] colisionaba con las realizaciones preexistentes de
los grupos /gu/ o /bu/: tanto en agiero, agua, guante, como en huero. hueco,
vihuela, se producian las mismas articulaciones.
Ademiéas, otro dato corrobora el caracter monofonematico del endure-
cimiento de [j] frente al difonematico del refuerzo de [w]. Mientras el
primero ({¥]~[y]) puede ir seguido de diptongo con semiconsonante ve-
lar, el grupo [gw] no admite tras él diptongo (hay arroyuelo, rayuela, y en
las zonas de yeismo yuevg pero no existen formas tipo *[gwjelo]).
EL, REFUERZO DE 1.AS SEMIGONSONANTES INICIALES 169
BIBLIOGRAFIA
AGTAS DEL T CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA DE LA LENGUA EsPANOLA (Caceres
1987), Madrid 1988.
108 LLORACH, E.: Fonologia Espanola’, Madrid 1965.
M.: «Sobre las palatales sonoras en espaiiol antiguo», en Sobre fonética histérica del
espanol, Madrid 1994 (pags. 71-107).
GorRtas, Gonzalo: Arte de lengua espanola castellana (ed. y prél. de E. Alarcos Garcia).,
Madrid. 1954.
MALMBERG, B.: Etudes sur la phonétique de Vespagnol parlé en Argentine, Lund, 1950.
MARTINET, A.Economie des changements phonétiques, Berna 1955.
MARTINEZ CELDRAN, E.: Fonologia general y espatiola, Barcelona 1989.
MENENDEZ Pipat,, R: Cantar de Mio Cid, Madrid 1944,
Newrwa, E.A.: Gramdtica de la lengua castellana, (Ed.A, Quilis), Madrid 1992.
NAVARRO, Tomas: Manwal de pronunciacién espanola’, Madrid, 1950.
Vetca, Alexandre: «Un pretendido monofonematismo del grupo [gw] en espaiiol>,
ALHA, Univ. de Valladolid, 10 (1994), 389-406.
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5819)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- ARROYO, Blas de (2011) - From Politeness To Discourse MarkingDocument20 pagesARROYO, Blas de (2011) - From Politeness To Discourse MarkingpistoleroovetensisNo ratings yet
- MIGUEL APARICIO, Elena de (2015) - Lexical Agreement ProcessesDocument23 pagesMIGUEL APARICIO, Elena de (2015) - Lexical Agreement ProcessespistoleroovetensisNo ratings yet
- José Antonio Palomo Calcatierra (2007) - El Rincón de La Norma - Vacilaciones y Discordancias, IDocument4 pagesJosé Antonio Palomo Calcatierra (2007) - El Rincón de La Norma - Vacilaciones y Discordancias, IpistoleroovetensisNo ratings yet
- ACUÑA-FARIÑA, Juan Carlos (2009) - The Linguistics and Psycholinguistics of Agreement - A Tutorial OverviewDocument36 pagesACUÑA-FARIÑA, Juan Carlos (2009) - The Linguistics and Psycholinguistics of Agreement - A Tutorial OverviewpistoleroovetensisNo ratings yet
- GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ, Salvador (1994) - El Artículo Sí SustantivaDocument25 pagesGUTIÉRREZ ORDÓÑEZ, Salvador (1994) - El Artículo Sí SustantivapistoleroovetensisNo ratings yet
- GUTIÉRREX RODRÍGUEZ, Edita y Pilar PÉREZ OCÓN (2022) - El Sujeto de Las Formas No PersonalesDocument28 pagesGUTIÉRREX RODRÍGUEZ, Edita y Pilar PÉREZ OCÓN (2022) - El Sujeto de Las Formas No PersonalespistoleroovetensisNo ratings yet
- Julio Borrego Nieto - La Incidencia Del Adverbio Sobre Los Sustantivos - El Caso de ASÍDocument6 pagesJulio Borrego Nieto - La Incidencia Del Adverbio Sobre Los Sustantivos - El Caso de ASÍpistoleroovetensisNo ratings yet
- TANGHE, Sanne (2013) - El Cómo y El Porqué de Las Interjecciones Derivadas de Los Verbos de MovimientoDocument30 pagesTANGHE, Sanne (2013) - El Cómo y El Porqué de Las Interjecciones Derivadas de Los Verbos de MovimientopistoleroovetensisNo ratings yet
- OJEA, Ana (1994) - Adverbios y Categorías Funcionales en EspañolDocument25 pagesOJEA, Ana (1994) - Adverbios y Categorías Funcionales en EspañolpistoleroovetensisNo ratings yet
- GRIJELMO, Álex - La Palabra PUTA Fue Un EufemismoDocument2 pagesGRIJELMO, Álex - La Palabra PUTA Fue Un EufemismopistoleroovetensisNo ratings yet
- EufemismosDocument5 pagesEufemismospistoleroovetensisNo ratings yet
- TUBAU - EufemismosDocument1 pageTUBAU - EufemismospistoleroovetensisNo ratings yet
- BAJO PÉREZ, Elena (2019) - El Antropónimo SustitutivoDocument47 pagesBAJO PÉREZ, Elena (2019) - El Antropónimo SustitutivopistoleroovetensisNo ratings yet
- LANARDUZZI, René (2001) - El Adjetivo Calificativo - Un Estudio Contrastivo Español-ItalianoDocument12 pagesLANARDUZZI, René (2001) - El Adjetivo Calificativo - Un Estudio Contrastivo Español-ItalianopistoleroovetensisNo ratings yet
- (Supuestas) Impropiedades LéxicasDocument1 page(Supuestas) Impropiedades LéxicaspistoleroovetensisNo ratings yet
- ALARCOS LLORACH, Emilio - La Filología Española ActualDocument6 pagesALARCOS LLORACH, Emilio - La Filología Española ActualpistoleroovetensisNo ratings yet
- ÁLVAREZ-PRENDES, Emma (2018) - Polyfonctionnalité Adverbiale, Grammaticalisation Et SubjectivationDocument17 pagesÁLVAREZ-PRENDES, Emma (2018) - Polyfonctionnalité Adverbiale, Grammaticalisation Et SubjectivationpistoleroovetensisNo ratings yet
- ALARCOS LLORACH, Emilio - La Noción de SuplementoDocument14 pagesALARCOS LLORACH, Emilio - La Noción de SuplementopistoleroovetensisNo ratings yet
- Maquillaje Lingüístico - Los Eufemismos - en La Luna de BabelDocument1 pageMaquillaje Lingüístico - Los Eufemismos - en La Luna de BabelpistoleroovetensisNo ratings yet
- ALARCOS LLORACH, Emilio - Gallego-AsturianoDocument5 pagesALARCOS LLORACH, Emilio - Gallego-AsturianopistoleroovetensisNo ratings yet
- ALARCOS LLORACH, Emilio - Cómo y Cuándo Enseñar GramáticaDocument9 pagesALARCOS LLORACH, Emilio - Cómo y Cuándo Enseñar GramáticapistoleroovetensisNo ratings yet
- ALARCOS LLORACH, Emilio - La Lingüística HoyDocument21 pagesALARCOS LLORACH, Emilio - La Lingüística HoypistoleroovetensisNo ratings yet
- ALARCOS LLORACH, Emilio - en El Homenaje A Ricardo SenabreDocument6 pagesALARCOS LLORACH, Emilio - en El Homenaje A Ricardo SenabrepistoleroovetensisNo ratings yet
- ALARCOS LLORACH, Emilio - Estructuras EcuacionalesDocument11 pagesALARCOS LLORACH, Emilio - Estructuras EcuacionalespistoleroovetensisNo ratings yet
- COSERIU, Eugenio (1989) - Principios de Sintaxis FuncionalDocument36 pagesCOSERIU, Eugenio (1989) - Principios de Sintaxis FuncionalpistoleroovetensisNo ratings yet
- ALARCOS LLORACH, Emilio - Enunciados Sin VerboDocument10 pagesALARCOS LLORACH, Emilio - Enunciados Sin VerbopistoleroovetensisNo ratings yet
- ALARCOS LLORACH, Emilio - Estertores Latinos y Vagidos RomancesDocument13 pagesALARCOS LLORACH, Emilio - Estertores Latinos y Vagidos RomancespistoleroovetensisNo ratings yet
- LEONETTI, Manuel y Victoria ESCANDELL-VIDAL (2018) El Foco Es RelativoDocument13 pagesLEONETTI, Manuel y Victoria ESCANDELL-VIDAL (2018) El Foco Es RelativopistoleroovetensisNo ratings yet
- VILLALBA, Xavier - La Estructura Informativa en La Interfaz Entre La Sintaxis y La SemánticaDocument24 pagesVILLALBA, Xavier - La Estructura Informativa en La Interfaz Entre La Sintaxis y La SemánticapistoleroovetensisNo ratings yet
- ALARCOS LLORACH, Emilio (1987) - Enunciados Sin VerboDocument6 pagesALARCOS LLORACH, Emilio (1987) - Enunciados Sin VerbopistoleroovetensisNo ratings yet