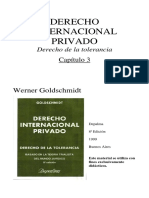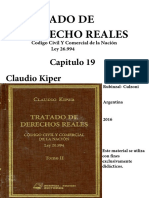Professional Documents
Culture Documents
Capitulo 01-13-34
Capitulo 01-13-34
Uploaded by
roberto vivar0 ratings0% found this document useful (0 votes)
9 views22 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
9 views22 pagesCapitulo 01-13-34
Capitulo 01-13-34
Uploaded by
roberto vivarCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 22
Carfruto I
CONCEPTO, CIENCIA, AUTONOMIA Y NOMBRE
DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
A) Concepro DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIvADO
1.—El Derecho Internacional Privado (DIPr.) es el conjunto
de los casos jusprivatistas con elementos extranjeros y de sus solu-
ciones, descritos casos y soluciones por normas inspiradas en los
métodos indirecto, analitico y sintético-judicial, y basadas las solu-
ciones y sus descripciones en el respeto al elemento extranjero.
1) Dimensidn socioldgica
1) Casos jusprivatistas con elementos extranjeros
2,—El DIPr. comparte con cualquier otra materia juridica el
hecho de que comprende una congerie de casos. El (caso) es una
controversia entre dos o mas personas sobre el reparto de potencia
y de impotencia, pudiendo ser la controversia actual o eventual.
Si las partes discuten en torno del pago de una cantidad de dinero, en
realidad luchan por Ia conquista o Ia conservacién de la potencia que el valor
adquisitivo de la cantidad de dinero significa. Si las partes se enfrentan en un
proceso de anulacién de matrimonio, militan, en el fondo, el actor por su libertad
personal, y la parte demandada por su poder de mantener al demandante dentro
de la unién matrimonial.
La controversia puede ser actual, judicial o extrajudicial. Pero la pro-
Dlematica del DIPr. surge ya si la controversia es eventual; asi, por ejemplo,
si un testador medita sobre su ultima voluntad poseyendo bienes en diferentes
paises.
3.—E] caso debe pertenecer al Derecho: Privado, o sea, al
Derecho Civil 0 Comercial; el DIPr. no se ocupa, en cambio, de
casos que pertenezcan al Derecho Publico. La razén est4 en que
4 DerecHo INTERNACIONAL PrivaDo
sdlo en la érbita del Derecho Privado rige todavia el principio de
la extraterritorialidad pasiva, consistente en que en un pais no se
aplica solamente el Derecho Privado propio, sino igualmente, en
su caso, Derecho Privado extranjero, y en que el DIPr. estA indiso-
lublemente unido al principio de la extraterritorialidad pasiva del
Derecho.
Extraterritorialidad pasiva significa que a un caso aplicamos Derecho
extranjero; extraterritorialidad activa alude, en cambio, al supuesto de que apli-
camos a un caso mixto excepcionalmente Derecho propio, conforme ocurre en
el orden piblico internacional.
Derecho Privado y Derecho Publico se distinguen el primero del segundo
por la preponderancia del reparto auténomo en aquéf y la del reparto autori-
tario en éste. Desde este angulo visual todos los derechos del mundo reflejan
esta dicotomia, ya que ningtin Derecho, por muy totalitario que fuere, resulta
capaz de eliminar del todo la autonomia de las partes y de sustituirla por la
reglamentacién gubernamental. Los derechos liberales y totalitarios, al contrario,
discrepan en cuanto al fundamento del Derecho Privado, El liberalismo sostie-
ne que el Derecho Natural requiere la existencia de un Derecho Privado,
mientras que el totalitarismo cree que el Derecho Privado no es sino una
concesién graciosa del gobierno hecha a necesidades técnico-pricticas.
(La _extraterritorialidad pasiva del Derecho Privado significa que un
pais ayuda a los particulares vinculados a él de algin modo, aun con miras a
casos relacionados con otros paises.) La territorialidad del Derecho Publico,
a su vez, quiere decir que ningin pafs desea colaborar con el gobierno de otro.
En efecto, castigar en la Argentina a una persona por un delito cometido en
Venezuela, ayuda al gobierno venezolano a reprimir la delincuencia en Ve-
nezuela; estimar nula una letra de cambio emitida en Inglaterra sin haberse
pagado alli el impuesto correspondiente, constituye una cooperacién con las
autoridades impositivas inglesas; reputar en la Republica nulo un contrato de tra-
bajo celebrado en Francia por un extranjero sin el permiso pertinente del Ministe-
tio de Trabajo francés, importa un auxilio al gobierno francés en su politica
laboral de defender a los empleados franceses contra el desempleo y el sub-
empleo. Ahora bien, el egoismo estatal era el unico principio del Derecho
Internacional Publico a partir de su nacimiento en el siglo xvi hasta hace
poco, mientras que vivia en el signo del lema de la soberania, En la medida
en que avanza, a costa de la soberanfa, la cooperacién internacional y la
integracién, la territorialidad del Derecho Publico cederé poco a poco a la
extraterritorialidad pasiva; entonces el DIPr. se ensanchara a un Derecho de
Ja Extraterritorialidad Pasiva del Ordenamiento Juridico en general. Ya hoy
en dia se aplica Derecho Piblico extranjero cuando se trata de averiguar si
una pretendida persona juridica de Derecho Publico extranjero tiene realmente
capacidad juridica (224); y desde luego habriamos de aplicar Derecho Penal
extranjero si denegamos la extradicién de un argentino por un pretendido delito
perpetrado en el extranjero, aunque en este supuesto se aplica el Derecho
Penal argentino (430). También el art. 1208, C.C., conduce a la aplicacién
del Derecho Piiblico extranjero.
INTRODUCCION 5
También habria extraterritorialidad del Derecho Publico extranjero, si
concehimos las prohibiciones del art. 985 del Cédigo Civil como Derecho
Publico, en razén de que con miras a un instrumento publico extranjero ha-
briamos de aplicar las prohibiciones‘extranjeras analogas, pertenecientes, pues,
al Derecho Publico extranjero (v. Alicia Perugini de Paz y Geuse, El articulo
985 del Cédigo Civil argentino y los instrumentos publicos autorizados por
oficiales piblicos extranjeros, en “La Ley”, t. 148, p. 1164, y en la “Gaceta del
Notariado”, n° 58, del Colegio de Escribanos de la provincia de Santa Fe,
1972, p. 115).
Los acuerdos de Bretton Woods (vigentes desde el 27/XII/1945) impo-
nen en su articulo vin, seccién 2, b, la extraterritorialidad pasiva de disposi-
ciones de control cambiario (v. Philippe Drakidis, Du caractére “non exécutoire”
de-certains “contrats de change”, en “Revue Critique”, t. 59, 1970, ps. 363 y ss.).
V.: Antonio Boggiano, El acto administrativo extranjero, en “J.A.”, Doc-
trina; 1973, p. 485; el mismo autor, Las obligaciones en moneda extranjera ante
el DiPr., en “J.A.”, Doctrina, 1973, p. 349; el mismo autor, La doble nacionali-
dad en DIPr., Depalma, Buenos Aires, 1973, n°. 101 a 128. V. también Johannes
Schulze, Das 6ffentliche Recht im IPr., Frankfurt a.M., Metzner, 1972.
Sobre la aplicacién de Derecho Publico extranjero v. la resolucién del
Instituto de Derecho Internacional dictada en Wiesbaden en 1975 (v. “Revue
Critique de Droit International Privé”, 1976, p. 423).
4, ~El ‘caso jusprivatista) debe incluir un elemento extranjero
para que surja el problema de la aplicabilidad del Derecho propio
o de un Derecho extranjero; en otras palabras, para que el supuesto
pertenezca al DIPr. El elemento extranjero, por lo dem4s, puede
ser personal, real o conductista.
Elemento extranjero personal: uno de los protagonistas es extranjero,
sea que ostente una nacionalidad extranjera, sea que no tenga ninguna; 0 uno
de ellos posea un domicilio o una residencia extranjeros. Elemento extranjero
real: el negocio juridico recae sobre un bien sito en el extranjero o inmatricu-
lado en un registro extranjero. Elemento extranjero conductista: el delito, el
cuasidelito, el negocio juridico se Mevan a cabo en el extranjero; mut
veces coincide el elemento extranjero conductista con el personal, ya que
normalmente la conducta efectuada en el extranjero supone una residencia
en el extranjero, no habiendo, sin embargo, coincidencia si el negocio se lleva
a efecto por representantes (en el matrimonio celebrado por poder en Méjico
la ceremonia se realiza en Méjico, mientras que los contrayentes tienen domi-
cilio y residencia en la Argentina).
(Como los casos, ademas de elementos extranjeros, deben conte-
ner elementos argentinos, seria licito afirmar que nuestros casos son
siempre mixtos)
2) Soluciones de los casos jusprivatistas con elementos extranjeros
5.—Las soluciones de los casos jusprivatistas con elementos
extranjeros pueden ser de dos tipos. Las soluciones, en efecto,
6 Derecuo INTERNACIONAL PRIVADO
pueden 0 inspirarse en el Derecho propio del pais en el que la con-
troversia surge (solucién territorialista) o elegir entre los diversos
derechos en tela de juicio aquel en el que el caso tenga su sede, su
centro de gravedad (soluciones extraterritorialistas).
Las soluciones territorialistas, a su vez, pueden aceptar o un. territoria-
lismo extremo u otro mitigado. Ellas pecan de un territorialismo total si
aplican el tinico Derecho Privado del pais a cualesquiera casos que se Presenten,
tengan o no elementos extranjeros (territorialismo total). El territorialismo es,
en cambio, mitigado si aplica a los casos jusprivatistas con elementos extran-
jeros un Derecho Privado especial creado al efecto (territorialismo diferen-
ciador). El territorialismo mitigado a su vez puede o hacer uso de un
Derecho Privado especial de fuente nacional (Derecho Privado de extranje-
tla) o emplear un Derecho Privado de fuente internacional (Derecho Privado
Internacional), sea consuetudinaria (el Ius gentium romano), sea convencional
(las numerosas convenciones actuales unificadoras del Derecho Civil y Co-
mercial).
Sobre nuevas orientaciones en el DIPr., v. por ejemplo a Gonzalo Parra
Aranguren, Recientes tendencias en el DIPr. norteamericano: Cavers, Currie,
Ehrenzweig (Caracas, 1978); Ferrer Correia, ¢Nuevos rumbos para el DIPr?
(Valladolid, 1978); Adolf Schnitzer, Das heutige und zukiinftige Recht der
internationalen privaten Sachverhalte, en “Revue Hellénique de Droit Inter-
national”, 298me. année, 1976, ps. 19 y ss; Andreas Bucher, Grundfragen der
Ankniipfungsgerechtigkeit im IPr. (aus kontinental-europiischer Sicht), Helbing
und Lichtenhahn, Basilea y Stuttgart, 1975, y “Revue Critique de DIPr.”,
t. 67, p. 231.
Ciuro Caldani afiade a las categorfas de las soluciones territoriales y
extraterritoriales las no territorializadas, entendiendo por ellas las que pro-
Porcionan las partes de un contrato internacional mediante el uso de la auto-
nomfa universal (182) (Ciuro Caldani, Métodos constitutivos del DIPr., Rosa.
rio, Fundacién para el Estudio del DIPr., 1978; el mismo autor, Derecho
Privado de la integracién: DIPr.- Derecho Privado Unificado, en “Rev. de
Derecho Internacional y Cs. Diplomaticas”, no 43/45, ps. 95 y ss.).
II) Dimensién normolégica
6.—La norma es la captacién légica y neutral de un reparto
proyectado. Como tal, la norma se compone de dos partes: En la
primera la norma describe la situacién social que reclama un reparto
(tipo legal), mientras que en la segunda -esboza la solucién de ella
(consecuencia juridica).
Algunas veces la norma asocia un Teparto a otro, por ejemplo, el castigo
al delito; otras veces me el reparto a una distribucién, verbigracia, a la
Hegada a cierta edad una capacidad.
InrTRopuccION 7
La norma puede ser general o individual. Todo caso se solu-
ciona, finalmente, por una norma individual.
1) El tpo legal
7.—El tipo legal de la norma jusprivatista internacional (o de
la norma de colisién) describe el caso jusprivatista con elementos
extranjeros, mientras que su consecuencia juridica pone de realce
su_solucién.
No obstante, es evidente que si se adopta la solucidn territorialista total,
como la solucién no distingue entre casos sin y con elementos extranjeros, el
tipo legal no alude a esta circunstancia, aunque la realidad social la contiene
o no Ja comprende.
(La diferenciacién de las normas jusprivatistas internacionales
se produce con miras a la territorialidad o extraterritorialidad de
sus consecuencias juridicas.
2) La consecuencta juridica
8,—La consecuencia juridica emplea un método diferente se-
gin que la solucién adoptada sea la territorialista o la extraterri-
torialista. En el primer caso la consecuencia juridica resuelve inme-
diatamente el problema suscitado en el tipo legal (método directo);
en el segundo supuesto, al contrario, la consecuencia juridica, lejos
de enfrentar el problema planteado en el tipo legal, se contenta con
indicar el Derecho que lo debe resolver (método indirecto), método,
este Ultimo, que segin las circunstancias requiere a veces comple-
tarse mediante métodos auxiliares.
a) El método directo
9. — El-método directo consiste en que la norma, en su conse-
cuencia juridica, resuelve el problema planteado en su tipo legal.
El método directo es el que emplean normalmente las normas
de Derecho Privado y de Derecho Publico. :
Una norma dé. Derecho de Familia que suscita el problema de los
efectos personales del matrimonio, lo resuelve al declarar que consisten en
el cumplimiento’ del débito matrimonial y en la fidelidad. Una norma de
Derecho Comercial pregunta por los deberes especificos del comerciante, y
responde que debe Ievar libros determinados. Una norma de Derecho Penal
cuestiona: el tratamfento del hurto, contestando la consecuencia que provocaré
uma pena de privacién de libertad de determinada duracién, Una norma
de Derecho Procesal desea saber lo que ha de hacerse con la demanda dedu-
8 DerecHo INTERNACIONAL PRrIvVADO
cida, estatuyendo la consecuencia de que el juez correrd traslado de ella
al demandado,
Pero del método directo hacen igualmente uso las soluciones
territorialistas. El territorialismo total que sencillamente se diluye
en el Derecho Privado general, maneja el método directo de este
ultimo. Pero también el territorialismo diferenciador se inspira en
el mencionado método directo. Tanto las normas del Derecho de
extranjeria, como el Ius gentium, como, en fin, el Derecho Privado
convencional unificador (5), son de aplicacién inmediata.
Si, por ejemplo, en un litigio comparece un extranjero, se aplica sin mas
el art. 100 de la Constitucién nacional, que dispone la competencia del fuero
federal (Derecho de extranjeria). Si en Roma se trataba de una contro-
versia entre dos peregrinos 0 un peregrino y un romano con respecto a una
compraventa, se aplicaba inmediatamente el Ius gentium ante el praetor
perégrinus, que puede concebirse como una parte del Derecho basado en la
naturalis ratio. Por ultimo, las convenciones unificadoras sobre Derecho Pri-
vado descartan el DIPr., y son, por.ende, de inmediata aplicacién.
INo se confunda el ambito espacial pasivo de una regla (45) con su
extraterritorialidad! Dentro del primer orden de ideas se pregunta: ¢Dénde
debe haberse realizado el caso para que la regla le sea aplicable? Desde la
segunda éptica se cuestiona: gQué regla es aplicable al caso dondequiera
se haya Ilevado a cabo? El primer problema se plantea con respecto a
cualquier regla, el segundo sdlo si se admite la extraterritorialidad.
b) El método indirecto y sus secuelas
10.—Una vez que se adopte una solucién extraterritorialista,
siempre estén en tela de juicio ante un caso jusprivatista con ele-
mentos extranjeros varios Derechos como posiblemente aplicables:
siendo ello asf, Ja norma debe elegir cudl de estos Derechos ha de
ser aplicado, y esta eleccién es la que leva a efecto el método indi-
recto, Extraterritorialidad del Derecho Privado extranjero y método
indirecto son, por ende, anverso y reverso. de la misma medalla, y
ambos nacen en la misma ocasién, 0 sea, en 1228, en la Glosa de
Acursio, al sugerir aquel jurista que el juez de Médena hubiese
de aplicar al demandado bolofiés el Derecho de Bolonia. Desde
entonces distinguen los especialistas, a diferencia de los legos y de
muchos abogados no especializados, entre Derecho aplicable y juez
competente.
Dirigiéndose al legislador (87), el método indirecto inspira también el
DIPr. argentino. Este método orienta tanto el art, 12 del Cédigo Civil al
someter la forma de los contratos al Derecho del lugar de su celebracién, como
el art. 10 al aplicar a inmuebles argeutinos el Derecho de la Republica (94),
UNTRODUCCION 9
aunque en el primer ejemplo el Derecho aplicable se determina de modo
abstracto, y en el segundo, de suerte nominativa.
11.—'El método indirecto es univoco con miras a casos relati-
vamente internacionales, mientras que resulta multivoco con res-
pecto a casos absolutamente internacionales. |
Los casos pueden dividirse en absolutamente nacionales, relativamente y
absolutamente internacionales. Un {caso es absolutamente nacional si todos sus
elementos en el momento critico se vinculan a un solo pais; ejemplo: contro-
versia sobre la validez o nulidad de un matrimonio celebrado en la Argentina
entre argentinos con domicilio argentino.) Es evidente que el Derecho aplicable
es el argentino.- El caso absolutamente nacional no forma parte sistemdtica-
mente del DIPr.; pero su concepto es pedagégicamente imprescindible porque
es necesario para comprender el del caso relativamente internacional. (El caso
relativamente internacional es aquel que nace como caso absolutamente nacio-
nal, pero que por una circunstancia sobrevenida recibe el tinte internacional;
ejemplo: controversia sobre la validez o nulidad de un matrimonio celebrado
en Espajia entre espafioles con domicilio espafiol, pero viviendo en esta fecha
de la deduccién de la demanda el matrimonio en la Argentina, ya que este
caso nace como un caso absolutamente nacional (espafol), al que, no obstan-
te, se aiiade por el traslado del domicilio conyugal a la Argentina un elemento
internacional.) También en estos casos relativamente internacionales es obvio
que el Derecho aplicable a la validez o nulidad del matrimonio debe ser el
Derecho espafiol, en razén de que sdlo éste pudo-ser tenido en cuenta por los
cényuges al celebrar el matrimonio. Si hablamos de “Derecho espafiol”, no
nos referimos necesariamente al Derecho Civil espaiiol, pero si a aquel Derecho
Givil declarado aplicable por el DIPr. espafiol.C El caso absolutamente inter-
nacional) es aquel que ya en su génesis muestra diversos elementos nacionales;
ejemplo: controversia sobre validez o nulidad de un matrimonio celebrado en
Roma entre un francés ¥ una espafiola domiciliados en aquel momento el pri-
mero en Inglaterra y la segunda en Alemania, plantedndose el juicio en la
Argentina donde en este momento poseen su domicilio conyugal. En un supues:
to de esta especie el método indirecto sigue en pie, pero no arroja una solucién
univoca, en razén de que no menos que seis diversos Derechos reclaman
su_intervencién.
12. —Por esta raz6n, la multivocidad del método indirecto en
los casos absolutamente internacionales reclama la presencia de un
método auxiliar que es el método analitico. El método analitico, a
fin de dirimir las pretensiones de varios Derechos sobre una sola
controversia, la despedaza mediante su andlisis sometiendo a cada
uno de los Derechos cuya intervencién se estima legitima, uno de
los elementos de la controversia en los que su anilisis la des-
compone.
10 Derecuo INTERNACIONAL PRIvVADO
Con un simil se puede comparar el comportamiento del método indirecto
en presencia de casos relativamente internacionales con el de un padre: que
entrega la manzana a su tiico hijo; si, en cambio, el padre tuviese varios hijos,
necesita Ia ayuda de una navaja que corta Ja manzana en varios trozos, de los
cuales entrega uno a cada uno de los hijos.
E] andlisis de la controversia se lleva a cabo utilizando anald-
gicamente las categorias analfiticas del Derecho Civil; por esta razén,
el método analftico en DIPr. es un método analitico-analégico.
En Derecho Civil se emplea, en efecto, un método analitico. Si se desea
saber si un contrato es vilido o nulo, el civilista no echa sobre el caso una
mirada sintética, sino que analiza la validez del contrato desde el punto de
vista de la capacidad del derecho y de hecho de las partes, desde el angulo
visual de la forma solemne del contrato y con miras a la validez intrinseca de
éste (consentimiento sin vicios, licitud de la causa, etc.), Este mismo
método analitico es trasladado analégicamente al DIPr.; y asi se somete la
capacidad de las partes a un Derecho (por ejemplo, el Derecho domiciliario),
la forma del negocio a otro (por ejemplo, al Derecho del lugar de su cele-
bracién) y la validez intrinseca tal vez a un tercero (verbigracia, el Derecho
nacional de las partes). Con respecto a la forma, ver, sin embargo, 235, pentl-
timo pérrafo,
KEI método analitico-analégico busca la solucién del caso, y es
por consiguiente un método constitutivo. Como tal, ‘se dirige, en
primer término, al legislador, y sélo derivadamente al juez.
Dirigiéndose al legislador (87) el método analitico-analégico inspira
también el DIPr. argentino. Si, por ejemplo, una compraventa toma el cardcter
de un caso absolutamente internacional, hay que aplicar a la tapacidad de
derecho y de hechojde las partes sus Derechos domiciliarios (arts. 6, 7 y 048
del Cédigo Civil), @ la forma) el Derecho del pais de su celebracién (arts.
950 y 12) y {a su validez intrinseca) a veces el Derecho del lugar de su
ejecucién (arts. 1209 y 1210 del Cédigo Civil),
Si el andlisis conduce a separar la validez o nulidad de un
contrato de sus efectos, aplic4ndose, pues, diversos Derechos a la
primera y a los segundos, la literatura francesa habla de la “grande
coupure” (corte grande), mientras que denomina “petite coupure”
(corte chico) si diferentes Derechos se aplican a facultades y obli-
gaciones de las diversas partes., Se podria también Hamar el primer
supuesto “corte objetivo” y el segundo “corte subjetivo”.
Un ejemplo de corte objetivo lo hallamos en el matrimonio: v., por un
lado, art. 2, L.M., y, por el otro, arts. 3, 5 y 6 de idéntica ley. El corte subje-
tivo aparece, verbigracia, en el art. 1214, C.C.
IntRopucciON 1
Excepcionalmente, el Cédigo Civil descarta el método analitico-analégico;
asi en el art. 10 por considerar que la soberanfa territorial exige que cuanto se
relaciona con los inmuebles argentinos haya de someterse al Derecho argentino,
y en el art, 2 de la Ley Matrimonial con miras al favor matrimonit, ya que es
razonable suponer que si se juzga la validez de un matrimonio en casi todos
sus aspectos (capacidad nupcial, forma, validez intrinseca) por el Derecho
elegjdo por los novios por ser ellos quienes eligen el lugar de la celebracién de
la boda, éste saldré victorioso del examen. En ambos supuestos nos encontramos,
pues, con un método sintético-legislativo, originario (v. 119).
~ Resumiendo lo dicho de modo grafico, se puede afirmar que los casos
mixtos son normalmente poligamos: un caso y varios derechos, siendo sélo
excepcionalmente monégamos: un caso y un derecho.
13. — El método analftico en el Derecho Privado funciona satis-
factoriamente, siempre que el legislador controle el anilisis por la
pertinente sintesis. Andlisis y sintesis se contrabalancean.
Asi, por ejemplo, descompone el legislador el caso de la muerte de una
persona casada mediante el andlisis en dos problemas: liquidacién del régimen
matrimonial de bienes y sucesi6n mortis causa; pero a renglén seguido compara
los dos resultados y adapta uno al otro. Si, verbigracia, el régimen de bienes es
el de la separacién, el cényuge supérstite hereda una porcién considerable; si,
en cambio, el régimen es de comunidad de gananciales, el cényuge sobrevi-
viente a lo mejor queda excluido en Ia herencia de los gananciales del pre-
muerto en concurrencia con descendientes. _
Al trasladar analégicamente el método analitico al DIPr., des-
aparece la sintesis del legislador que era la correccién del anilisis,
por la sencilla razén de que ningtin legislador nacional ni interna-
cional puede prever las incoherencias en las cuales el método anali-
tico lo puede enredar. El método analitico sale del control, y pro-
duce un efecto desintegrador.
Supongamos, por ejemplo, que al régimen de bienes se.aplica el Derecho
inglés como Derecho del primer domicilio conyugal, y a la sucesién el Derecho
argentino como Derécho del ultimo domicilio del causante; entonces puede
ocurrir que el cényuge supérstite carezca de toda participacién en la liquida-
cién del régimen de bienes por tratarse del régimen de separacién y que
tampoco herede por constituirse la herencia mediante los bienes ganados por
el cényuge premuerto durante el matrimonio en los cuales suceden exclusiva-
mente sus descendientes. En el supuesto inverso, al contrario, podria acaecer
que al cényuge sobreviviente tocara primeramente la mitad de los bienes
gananciales, y que luego heredara una porcién considerable en concurrencia
con hijos comunes de Jos gananciales del cényuge premuerto.
Un caso claro de efecto desintegrador del método analitico nos lo pro-
porciona el caso “Grimaldi” (116). La CAmara aplica a la adopeién Derecho
12 Derecuo INTERNACIONAL PrivADo
italiano que la autoriza. Pero luego se aplica a la vocacién sucesoria de la hija
adoptiva Derecho argentino, que no la reconoce por la sencilla razén de que
el Derecho sucesorio argentino se basa el Derecho argentino de Familia
que en aquel entonces repudiaba la adopcién. Si la Camara se hubiese dado
cuenta de la situacién y hubiese- manejado el método sintético-judicial, ella
habria aplicado el Derecho sucesorio que la Argentina habria tenido si hubiese
aceptado la adopcién, teniendo en cuenta el Derecho anterior al CC., los
proyectos de reforma, la ley 13.252 y el Derecho Comparado.
Con un simil se puede comparar el método analitico en el Derecho
Privado con la compra de una mAquina completa en una fabrica: el fabri-
cante la descompuso, pero luego la compuso y, por ende, es de suponer que
funcione. En el DIPr., en cambio, Ja situacién es comparable a varias compras
de partes de la maquina en diversos establecimientos; en esta hipéfesis puede
ccurrir que las diversas piezas no casen e inclusive que el establecimiento
al que pedimos una determinada rueda, carezca de existencias. Otro simil:
Un autor compone una novela yuxtaponiendo trozos de tres novelas diferentes
con respecto al encuentro, al conflicto y a la reconciliacién de la pareja
Protagonista.
14. — Entonces nos vemos obligados a acudir a un tercer método
que debe suministrar la sintesis; pero esta sintesis en el DIPr. no la
puede brindar el legislador a priori, sino que nos la debe propor-
cionar_él juez @ posteriori. Por ello, se habla del método “sintético-
judicial”,
En el ejemplo descrito el juez habria de impedir tanto que el cényuge
por la combinacién caprichosa de mosaicos de diversos ordenamientos reciba
demasiado pogo, como que logre demasiado mucho. 7
El método sintético-judicial busca una solucién del caso; por
ello es un método constitutivo, y como la solucién que busca es
material, se trata de un método constitutivo-material. Por lo demés,
no se dirige al legislador, sino, como pone-de realce su propio
nombre, al juez.
Desde que elaboré la metodologia especifica en el DIPr. (v. mi estudio:
Derecho Internactonal Privado y Derecho Comparado, en “Informacién Juri-
dica”, n° 45, febrero 1947, ps. 84 a 86, y primera edicién de mi Sistema y
filosofia del DiPr., t. 1, Bosch, Barcelona, 1948, ps. 29 y ss.) nunca pudo haber
duda alguna de que el método sintético-judicial buscaba la solucién del caso
con arreglo a “su entelequia particular” o conforme a “la idea de justicia”
¥ que es, por ende, un método material. No obstante, Antonio Boggiano puso
énfasis sobre este particular; y ello no deja de ser un mérito.
E] método sintético-legislativo, originario (12) no es en el fondo sino
el método indirecto integral por ser preanalitico; no es sintético en sentido
estricto por ser este dltimo necesariamente posanalitico. Relacionéndose con
este hecho resulta que el n:étodo indirecto integral es un método indirecto
InTROpDUCCION 13
tendiente a indicar’el Derecho aplicable al fondo. Al contrario, el método
sintético-judicial acopla los diversos fragmentos de derechos materiales sefia-
lados por el método analitico y elabora, por consiguiente, la solucién de fondo.
En lugar, pues, de hablar de un método sintético-legislativo (12), se hablaria
tal vez con mayor precision del abandono del método analitico (251 y 252).
‘Sobre soluciones indirectas o materiales en el problema de la adap-
tacién, v. Kegel, Kommentar zum EGBGB., Kohlhammer, 1970, ps. 36 y 37,
Vorbem, 74 2 78 al articulo 7.
‘Vz Antonio Boggiano, La doble‘nacionalidad en DIPr., Depalma, 1073,
no. 152 a 155; el mismo autor, La unificacién internacional del derecho privado
aerondutico y el DIPr. aerondutico, en “IV Jornadas Nacionales -de Derecho
‘Aerondutico y Espacial”, Instituto de Derecho Aerondutico, Morén, 1970, n¢ 13,
nota 32.
V.: Miguel Angel Ciuro Caldani, Métodos constitutivos del DIPr., Fun-
dacién para el Estudio del DIPr., Rosario, 1978.
IIL) Dimensién dikelégica
15.—Los casos pertenecen, segtin los diversos elementos que
los componen, a un pais o a otro, o a varios a Ja vez. Su trata-
miento debe tener en consideracién esta su pertenencia, tanto por-
que sus protagonistas muchas veces durante el desarrollo del caso
la tienen en cuenta y lo adaptan al Derecho del pais, como porque
cada pais posee un derecho a reglamentar los casos que a él se
vinculan. En otras palabras, urge distinguir entre casos (o elemen-
tos de casos) propios, y casos (o elementos de casos) extranjeros,
y icon miras a estos ultimos respetar el Derecho del pais al que
ellos pertenecen. La justicia exige, por ende, el respeto al caracter
extranjero de un caso.
El mencionado principio de justicia, si bien asequible directamente a una
intuicién eidética, puede igualmente deducirse de los tres principios funda-
mentales de la justicia formuladas por Ulpiano. El principio del “neminem
laedere” (no lesionar a nadie) impone el respeto al Derecho objetivo extran-
jero, en razén de que su repudio perjudicaria al pais extranjero. EI principio
del “suum cuique tribuere” (a cada uno atribuir lo suyo) exige en nuestro
pais reconocer los derechos subjetivos adquiridos en otro, puesto que rechazar
este reconocimiento dafaria a sus titulares. Por ultimo, el principio del “ho-
neste vivere” (hay que vivir honestamente) limita tanto el respeto al Derecho
objetivo, como el respeto de los derechos subjetivos extranjeros, por considerar
como Hmite de ambos lo que nosotros estimamos la honestidad de Ja vida social.
16.—En primer lugar, es necesario distinguir entre casos pro-
pios y casos extranjeros. A este efecto, cada pais debe, indicar qué
elementos de un caso se estiman como decisivos desde el indicado
14 Derecuo INTERNACIONAL Privapo
Angulo visual. len este orden de ideas se encuentran en el campo
del DIPr. Comparado diferencias de criterios. Sobre todo, hay que
mencionar\la controversia sobre si la nacionalidad o la extranjeria
del caso depende de la nacionalidad o del domicilio de los prota-
gonistas. También procede recordar, otra discrepancia sobre el ca-
rActer decisivo que debe darse en materia de contratos al lugar
de Ia celebracién o al lugar del cumplimiento. Con respecto a estas
discrepancias, es lcito considerar algunas conexiones como més
justas que otras; pero no seria posible negar que todas se producen
dentro de una sincera busqueda de Ja solucién més justa.
Alemania, por ejemplo, considera una herencia como alemana, si el
causante era aleman, aunque su tltimo domicilio y los bienes relictos estan
en el extranjero; en cambio, estima una herencia como extranjera, si el cau-
sante tenia una nacionalidad extranjera, si bien poseia su tltimo domicilio
y los bienes relictos en Alemania. En la Argentina se lega, al contrario, a
tesultados opuestos: Si el causante muere con ultimo domicilio en la Rept-
blica, Ia herencia es argentina, aunque el causante morfa con una nacionalidad
extranjera, inclusive si los bienes relictos estan en el extranjero; a la inversa,
si alguien fallece con ultimo domicilio en el extranjero, la herencia se somete
al Derecho extranjero, aunque el causante era argentino, inclusive estando
sitos los bienes relictos en la Argentina. En materia de contratos internacionales
tenemos en el propio DIPr. argentino los dos criterios mencionados. La
validez intrinseca de un contrato celebrado en Madrid que debié cumplirse
en Paris, se rige por el Derecho espafiol, mientras que un contrato celebrado
en Buenos Aires que debié ejecutarse en Santiago de Chile esti supeditado
al Derecho chileno (arts. 1205, por un lado, y 1209 y 1210, por el otro)
En otras hipétesis, en cambio, la eleccién del factor decisive
para resolver sobre Ja nacionalidad o extranjerfa del caso no descansa
en el afin de hacer justicia, sino en el anhelo chauvinista de anexio-
nar cualesquiera casos que Iegan a nuestra esfera de influencia, por
muy evidente que fuese su cardcter de extranjeria.
Desde este punto de vista, el chauvinismo juridico puede utilizar o
conexiones de secuestro 0 conexiones de destrozo. Entendemos por conesiones
de secuestro aquella por las cuales un pals secuestra un caso extranjero para
su propio Derecho. A este efecto, se elige entre todos los contactos del caso
aquel que conciemne al propio pais, y se le aplica por ello el propio Derecho.
Tal secuestro se opera siempre a través del orden piblico (nocién, ésta, que
acertadamente se podria Hamar la “malquerida” de las jurisprudencias’ nacio-
nales) aplicéndolo aprioristicamente. También secuestra un pals casos que
no le pertenecen si aplica a los efectos personales del matrimonio el Derecho
de su residencia (quiere decir, el Derecho propio, ya que sélo si los cényuges
residen en el propio pais, en él van a plantearse controversias sobre este
tema) 0 si aplica a la separacién o al divoréio la lex fori, aunque supedite
la competencia del fuero al hecho de que en el momento de entablarse la
INTRODUCCION 15
demanda los cényuges tengan alli su domicilio, Entendemos por conexiones
de destrozo aquellas que atomizan o fraccionan una relacién que habria sido
considerada como tnica, si se hubiese colocado en un solo territorio, arranc4n-
dole aquel trozo que cae dentro del propio territorio suponiendo que otro
tanto harén los demés paises. He aqui el campo de aplicacién de todas las
teorias de fraccionamiento, por ejemplo en materia de herencia.
El principio del fraccionamiento no debe confundirse con el método and-
su unidad; el método analitico procede a una divisién légica del concepto y
salva asi el respeto al elemento extranjero en los casos absolutamente interna-
Gionales. Si una persona muere y deja bienes en diversos paises, el principio del
fraccionamiento forma tantas herencias cuantos paises hay con bienes relictos
en ellos situados, sometiendo cada una de ellas a su propio Derecho, con lo cual
destroza la unidad del caso real en holocausto de 1a divisién politica del mundo
en estados soberanos. Al contrario, si dentro del concepto de validez de un
contrato se distingue, en seguimiento al método analitico, entre capacidad de
las partes de derecho y su capacidad de hecho, entre Ia forma del contrato, su
validez intrinseca y, en su caso, sus efectos y sus consecuencias y se aplica a
cada uno de estos aspectos su propio Derecho, no se detroza el caso, sino que
se trata cada uno de sus aspectos con arreglo al Derecho de aquel pais con el
que mayor cercania guarda.
17.—En segundo lugar, y una vez que hayamos caracterizado
un caso (0 uno de sus elementos) como extranjero, es preciso darle
el tratamiento que en justicia corresponde. Este tratamiento debe
basarse en el respeto al elemento extranjero; y el respeto, a su vez,
consiste en hacer con el caso lo que presumiblemente con él harfan
en el pais al que pertenece.
La justicia consiste siempre en el respeto a lo ajeno. Pero este respeto
puede ser, conforme a la regla de oro de la justicia, 0 respeto negativo (no
hacer a los demds lo que no se quiere que hagan a uno) 0 respeto positivo
(hacer a los demés lo que quisiéramos que hiciesen a nosotros). La justicia en
el Dir. finca en el respeto positivo. Se trata el caso extranjero como el pais al
que pertenece y, en determinadas circunstancias, sus protagonistas desean que
lo tratemos.
Como en el pais al que el caso pertenece le aplicarfan su propio
Derecho, el medio del que disponemos para rendir el debido respeto
a la extranjeria del caso, es la Iamada aplicacién del Derecho extran-
jero. Aplicando, pues, en nuestro pais Derecho Privado extranjero,
éste resulta extraterritorial. Por ende, es igualmente correcto sostener
que el medio por el que tributamos respeto a la extranjeria del caso,
es el reconocimiento de Ja extraterritorialidad del Derecho Privado
extranjero. A Ja inversa, el respeto negativo nos hace reconocer la
territorialidad del Derecho Publico extranjero.
16 Denecuo INTERNACIONAL Privapo
EI respeto al pais extranjero y, en su caso, a las personas que en él han
actuado, exige que “apliquemos” el Derecho extranjero tal cual lo aplicarian
en el pais respectivo. Lo que nosotros hacemos, no es, pues, en realidad “apli-
cacién”, sino que es “imitacién del Derecho extranjero” (teoria del uso juridico).
El art. 2 de la Convencién Interamericana sobre Normas Generales del DIPr.
y el art. 1 del Convenio argentino-uruguayo sobre aplicacién e informa-
cién del Derecho extranjero del 20/XI/1980 (ley 22.411), ratificado el 12
de mayo de 1981, se basan en la “teoria del uso juridico”. Al declarar aplicable
Derecho extranjero, la referencia no se hace a las normas juridicas extranjeras
sino a la sentencia que con el mayor grado asequible de probabilidad dictaria el
juez extranjero con miras al particular sometido a su Derecho, en la hipétesis de
que este particular realmente se hallase radicado en sus estrados. Por otro
lado, no se debe olvidar que el juez extranjero no aplicaria al caso directa-
mente su Derecho Privado, sino su DIPr. y sélo después aquel Derecho Pri-
vado que su DIPr. le indique como aplicable (problematica del reenvio).
18.—Vemos, por consiguiente, que la justicia rechaza las solu-
ciones territorialistas con su traduccién normafiva del método direc-
to, y que legitima las soluciones extraterritoriales con su secuela
normativa del método indirecto. EI territorialismo total es totalmente
injusto al no distinguir entre casos Propios y casos extranjeros. El
territorialismo moderado es moderadamente injusto en cuanto Ileva
a cabo la distincién mencionada y trata los casos extranjeros con
cierto respeto; pero este respeto es indiscriminado en cuanto s6lo
tiene en consideracién la extranjeria del caso sin matizarla, segan su
procedencia politica, como francesa, inglesa, etc.
V.: Miguel A. Ciuro Caldani, El DiPr., rama del mundo juridico, Rosario,
1965; el mismo autor, Aspectos axioldgicos del DIPr., Rosario, Fundacién para
las Investigaciones Juridicas, 1979,
Entre DIPr. y Dintertemporal existe afinidad (v. 64, 65 y 322).
Sobre el DIPr. de paises en desarrollo, v. Istvan Szaszy, The conflict of
laws in the Western Socialist and developing countries, Akadémiai, Kiad6,
Budapest, 1974,
Sobre DIPr. e Integracién, v. Eduardo Leopoldo Fermé, La compren-
sign internacional, el DIPr. y la paz mundial, en “El Derecho", t. 33, p, 863,
Femando J. Diaz Ulloque, El Derecho de la Integracién y el DIPr., en “Temis””
Corrientes, diario del 20 de febrero de 1971, aio xt, n? 215,
Sobre “aplicacién”: del Derecho extranjero, v. Carlos N. Cattari, El juez,
el notario y el derecho extranjero, Buenos Aires, 1974.
B) La ciencra vet DIPR.
19. — Toda ciencia es ciencia de alguna materia. La ciencia del
DIPr. es obviamente ciencia del DIPr. Como el DIPr. posee una
estructura trialista, su captacién cientifica tiene que reflejarla, y
INTRODUCCION i7
habré, pues, de describir cada problema jusprivatista internacional
de modo trialista.
Pero una ciencia no se compone de una yuxtaposicién de des-
cripciones de problemas. Para que las descripciones de problemas
formen una ciencia, ellas deben formar un sistema. Por otro lado,
el sistema es el producto de un método que indica cémo deben
ordenarse los problemas al hilo de un determinado criterio. El
método sistematizador de la descripcién de una materia no es un
método constitutivo de esta ultima, ya que no proporciona solucio-
nes; este método sistematizador es un método expositivo, y como tal
no se dirige ni al legislador, ni tampoco al juez, sino que tiene por
destinatario al hombre de ciencia.
Como la ciencia capta la realidad de manera Iégica y neutral,
y como la captacién légica y neutral de la realidad juridica se leva
a cabo por medio de la norma, el método sistematizador de la cien-
cia del DIPr. ha de partir de la norma jusprivatista internacional.
He aqui lo que se llama la concepcidén normolégica de la ciencia del
DiIPr., la cual consiste en hacer del andlisis de la estructura de la
norma jusprivatista internacional el punto de partida de la ciencia
del DIPr.
E] anidlisis de las normas jusprivatistas internacionales nos hace
ver normas individuales, conforme se hallan por ejemplo en las
sentencias que resuelven controversias sobre problemas del DIPr.,
:normas generales que son las que suelen hallarse en los textos legales,
como, verbigracia, en los arts. 6 a 12, 1205 a 1214, etc., del Cédigo
Civil, y por ultimo, una norma generalfsima, obra de la abstraccién
cientifica y que sistematiza los problemas que sin excepcién pueden
surgir tanto en las normas generales como en las individuales.) Con
miras a estos tres tipos de normas, la ciencia del DIPr. se estructura
en dos partes: una Parte General y otra Especial. La Parte General
se dedica al estudio de la norma generalisima, mientras que la Parte
Especial esta consagrada a la descripcién de las normas generales
e individuales.
20.—¥] DIPr. nace en 1228 con la Glosa de Acursio, cuando
la sensibilidad dikelégica despierta en presencia de casos juspriva-
tistas internacionales y sugiere una solucién respetuosa; la Glosa
contiene una norma individual. Mucho mis tiempo trascurre hasta
que encontramos normas generales en nuestra disciplina. No obs-
tante, relativamente pronto se decreta cl dominio de la lex situs rei
4+ Goldschmidt, DIPr.
18 Derecuo INTERNACIONAL Privapo
(ley de la situacién de la cosa) para los inmuebles, el imperio de la
ley domiciliaria para cuestiones personales, y la observacién de la
ley local en lo que concierne a Jas formas de los actos. Lo ultimo que
entré en el campo visual de los juristas fue la norma generalisima;
sin embargo, antes de su descubrimiento no era posible elaborar
una Parte General, y una ciencia sin Parte General es como una
persona sin cabeza. La norma generalisima del DIPr. que com-
prende los grandes problemas de nuestra disciplina, aparece poco a
poco a partir de 1849 y cobra su forma completa en 1935. En efecto,
en 1849 Savigny (1779 a 1861) enuncia por primera vez el problema
del orden piblico internacional. En 1878, con motivo de dos senten-
cias francesas, se llama la atencién sobre el fraude a la ley (caso
de la condesa de Charaman-Chimay) y el reenvio (caso Forgo).
En 1897 presenta Bartin, de nuevo con motivo de una sentencia
francesa (caso de Ja llamada viuda maltesa), el problema de las cali-
ficaciones. En 1931, a la luz del caso Ponnoucannamalle, se trae a
colacién el problema de la cuestién previa. Por ultimo, en 1935,
cuando el autor elaboré la concepcién normolégica del DIPr. y,
simultd4nea y consustancialmente, su sistema cientifico, surgié a la
luz de la conciencia teérica el problema de Ja aplicacién del Derecho
extranjero, que hasta aquella fecha hab{fa sido confundido tenaz-
mente con el problema del tratamiento del Derecho extranjero en
el proceso.
Hay materias que casi simult4neamente encuentran su elaboracién cienti-
fica. El Derecho Internacional Piblico, por ejemplo, nace en el siglo xv1, cuando
por primera vez coexisten estados entre si independientes y respetuosos de esta
su independencia, en un contacto tan frecuente y estrecho que reclama reglas
jurfdicas; y casi simultineamente florece la Escuela Espafiola que entre Vitoria
y Su&rez elabora la ciencia del Derecho Internacional Publico, que en 1625
sistematiza Hugo Grocio en su inmortal obra Derecho de la guerra y de la paz.
Otras disciplinas son casi simultineas con los albores de la Humanidad,
mientras que la ciencia pertinente es un tardio fruto de la civilizacién, Aun en
las tribus més primitivas —inclusive en manadas de elefantes y monos— se
Practica cierta justicia penal, y se expulsa o se mata a miembros asociales de
la comunidad. Sin embargo, la ciencia del Derecho Penal es obra del libera-
lismo politico y aparece en 1763, con la obra de César Beccaria, De los delitos
y de las penas,
‘Con respecto al DIPr. la situaci6n es equidistante entre el Derecho Inter-
nacional Publico y el Derecho Penal. La materia del DIPr. se hace visible
en 1228, mientras que su ciencia se constituye entre 1849 y 1935.
V.: Didégenes de Urquiza y Anchorena, Inezistencia actual del DIPr. como
ciencia, Buenos Aires, Jestis Menéndez, 1928.
INTRODUCCION 19
‘c) La avtonomia pet DIPR. x DE SU CIENCIA
1) Dimensién normoldgica
21. — El DIPr. disfruta en Ja Argentina de autonomia académica.
Ello significa que en todos los planes de estudio, tanto de las univer-
sidades nacionales y provinciales, como de las privadas, DIPr. cons-
tituye una asignatura independiente que se halla al final de la
carrera.
Parece que por primera vez la materia fue introducida en el
reglamento de los estudios por el decreto del 5 de marzo de 1857,
firmado por Pastor Obligado y Dalmacio Vélez Sarsfield, hallandose
las CAmaras en receso.
~ Esta independencia estuvo a veces en peligro. Siempre, cuando las auto-
ridades desean introducir una nueva asignatura y los alumnos protestan por el
aumento de las exigencias, se intenta contentarlos aboliendo la materia de DIPr.
y diluyéndola entre el Derecho Civil, Comercial y Procesal.
22,—En la Argentina no existe, en cambio, autonomia legisla-
tiva. Las disposiciones referentes al DIPr. se hallan dispersadas en
el Cédigo Civil y en el Cédigo de Comercio, y también, por cierto,
en leyes complementarias como la Ley Matrimonial, el decreto-ley
referente a cheques, etc. Este colonialismo se debe al hecho de que
nuestra legislacién es anterior a Ja elaboracién de la Parte General
de nuestra disciplina, e ignoraba, por ende, su personalidad cienti-
fica. Sin embargo, el Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil,
reunido en Cérdoba en 1961, resolvié al menos codificar en lo por-
venir las disposiciones jusprivatistas internacionales en el Titulo
Preliminar del Cédigo Civil; y el mensaje de elevacién de la ley
17.711 da inclusive lugar a la esperanza de que ser posible realizar
el ideal de una ley especial sobre DIPr.
El anhelo de codificar y actualizar el DIPr. y el DIProcesal de la Repti-
blica, no es nuevo, En 1955 publicé el autor un trabajo en la “Revista Facultad
de Derecho” de la Universidad Nacional de Tucum4n, n° 12, 1955, intitulado
Reforma del DIPr. argentino (ps. 169 a 213), que comprende un proyecto de
codificacién, En el Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil, reunido en
Cérdoba desde el 9 al 14 de octubre de 1961, se resuelve la necesidad de una
codificacién del DIPr. argentino, asi como la conveniencia de encomendarla a
los s de esta materia (Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil,
Universidad Nacional de Cérdoba, t. 1, 1962, ps. 91 a 109 y 121 a 129) (sobre
el ultimo particular, v. el trabajo del autor, ;Que se entregue a los especialistas
la aplicacién practica del DiPr.!, en “El Derecho”, t. 33, p. 775). En recuerdo
20 DerECHO INTERNACIONAL PRIVADO
de esta sugerencia, al actualizarse el Cédigo Civil por la ley 17.711, la nota
elevatoria de la Comisién redactora declara expresamente que es preciso “reunir
en una ley especial las normas del derecho internacional privado, consultando
con especialistas de esa materia” (v. texto, por ejemplo, en “El Derecho”, t. 21,
p. 964). En 1969 actué el autor como relator general en el Séptimo Congreso
del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional, que tuvo lugar
en Buenos Aires desde el 3 al 12 de agosto, con la misién de presentar una
“Exposicién de Motivos y Anteproyecto de bases de una ley uniforme o de un
convenio unificador normal o de una ley-tipo de DIPr.” (publicada, ademés, en
las Actas del Congreso, en “Jurisprudencia Argentina”, Serie Contemporinea,
Doctrina, 1969, ps. 28 a 40). Con miras a este Anteproyecto encomendé la
“Asociacién Argentina de Derecho Internacional”, en su segundo Congreso en
Tucumén a fines del mes de abril de 1973, al autor a presentar un nuevo pro-
yecto tomando como base de trabajo el elaborado en su momento para el
Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional. Andloga misién le
fue confiada en octubre del mismo aiio por la Procuracién del Tesoro de la
Nacién, a cargo del doctor don Adalberto Enrique Cozzi. El proyecto del autor
fue registrado en los libros de los dictamenes de la Procuracién en virtud de su
resolucién 53 del 28 de noviembre de 1973 (“Coleccién de Dictamenes”,
tomo 127, ps. 369 a 424). Haciéndose eco de estas iniciativas se cred por
tesolucién 425 del 21 de agosto de 1973, del ministro de Justicia de la Naciéu,
doctor don Antonio J. Benitez, una Comisién destinada a estudiar y elaboraz
un anteproyecto de la Ley Nacional de Derecho Internacional Privado. La
Comisién estaba integrada por representantes de la Universidad N. del Nordeste
(Fernando J. Diaz Ulloque), la de Cérdoba (Celestino Piotti, h.), la de
Tucuman (Carlos Malfussi), la de La Plata (Juan Carlos Smith), la de Buenos
Aires (Werner Goldschmidt) y por dos representantes del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores y Culto (Amoldo M. Listre y Carlos Alberto Pigretti), quienes
no asistieron a las reuniones. El hecho de que la Comisién no comprendia a los
profesores de la materia de las universidades nacionales del Litoral y de Rosario
se explica por haber sido el autor en aquel momento profesor titular de DIPr.
en las citadas casas de altos estudios. El 2 de diciembre de 1974 se adopté con
Jos votos de los profesores Diaz Ulloque, Malfussi y del autor el texto del
“Proyecto del Cédigo de Derecho Internacional Privado”, que fue elevado al
ministro de Justicia, El texto fue publicado en la “Gaceta del Notariado”,
publicacién del Colegio de Escribauos de la Provincia de Santa Fe, n? 65, Ro-
Sario, 1975, y en Makarov (42), ps. 40 y ss. Smith publicé un Anteproyecto
de ley nacional de DIPr., en “La Ley”, diarios del 10 y 17 de marzo de 1976,
basado en un robusto neoterritorialismo, V. el interesante estadio de Eduardo y
Graciela Fermé en “La Ley”, t. 154: La ciencia del DIPr. tras una de sus mds
caras metas: la codificacién,
23.—Un corolario de la falta de autonom{a legislativa es la
ausencia de la autonomia literaria, En efecto, civilistas y comercia-
listas, al tropezar en sus trabajos sobre Derecho Civil y Comercial
con disposiciones referentes al DIPr., las incluyen en la érbita de sus
intereses, de suerte tal que al lado de libros exclusivamente dedi-
cados al DIPr., nos encontramos con numerosos pasajes pertinentes
IntTRODUCCION 21
dentro de la literatura jusprivatista.. Los trabajos de civilistas y
comercialistas pueden, por cierto, constituir una valiosa colaboracién
para los especialistas del DIPr., si aquéllos tuviesen en cuenta la
Parte General de nuestra disciplina. Es indudable que en la medida
en que avanza el tiempo y el conocimiento de esta nueva adquisi-
cién cientifica se expande, la condicién indicada se cumplir4 cada
vez con mayor frecuencia; pero tampoce es dudoso que en la época
de trdnsito los jusprivatistas que siendo estudiantes no aprendieron
la Parte General del DIPr., emitiran juicios que muchas veces iran
a la zaga del progreso cientifico y que también es un progreso
humano.
24, — Tampoco podemos vanagloriarnos de una autonomia judi-
cial. Los mismos jueces en lo Civil y Comercial, exclusivamente
preocupados de casos internos y volcados sobre su Derecho nacional,
deben de repente hacerse cargo de supuestos internacionales y
enfrentar los problemas del Derecho Comparado.
Autonomfa judicial pide, verbigracia, Adolf Schnitzer (Die Anwendung
einheimischen oder fremden Rechtes auf internationale Tatbesténde, en “Ztschrft.
fir Rechtsvergleichung”, 1969, ps. 81 y ss.), siguiendo una sugerencia hecha
en 1883 por Pierantoni, yemo de Mancini. En la Republica Federal Ale-
mana se ha presentado un proyecto tendiente a multiplicar y mejorar le
aplicacién del Derecho extranjero (v. “Rabels Ztschrft.”, 1971, ps. 323 a 331).
Il) Dimensién socioldégica
25, — Numerosos son en la Argentina los casos jusprivatistas con
elementos extranjeros. Este hecho se desprende con facilidad de la
jurisprudencia, de la practica de los registros del estado civil, de
comercio, etc., de los problemas de este tipo que surgen en la Admi-
nistracién Central, de las experiencias de las escribanfas y de otros
conductos. Por otra parte, no podria ser de otro modo, dada la
composicién cosmopolita de la poblacién.
No obstante, poquisimos son en la Argentina los casos juspriva-
tistas con elementos extranjeros que reciben un tratamiento respe-
tuoso por medio de la imitacién del Derecho extranjero. Los jueces,
en todos los paises del mundo, estan dominados por el afan inven-
cible de someter todos los casos exclusivamente al Derecho propio,
Mamado “afdn hacia sus pagos” o “tirada hacia la querencia” (“Heim-
wirtsstreben”); este afan se basa sobre todo en el temor de equivo-
carse en la aplicacién del Derecho extranjero. Pero mientras que en
muchos paises los jueces, pese a su animadversién contra el Derecho
22 Derecuo INTERNACIONAL Privapo
extranjero muchas veces frente a la unanimidad doctrinal no tienen
mas remedio que acudir a la extraterritorialidad pasiva, en la Ar-
gentina el juez siempre encuentra la opinién de un civilista o de
un comercialista de fuste que defiende una solucién territorialista.
As{, la jurisprudencia argentina en materia de DIPr. puede inter-
pretarse como un conjunto de incesantes variaciones de un solo
tema: evitar Ja aplicacién del Derecho extranjero.
No pecamos, por consiguiente, de exageracién si sostenemos
que la jurisprudencia, secundada por las opiniones de civilistas y
comercialistas en materia de DIPr., ha sofocado la vida plena del
DiPr.
II) Dimension dikelégioa
26.—La sistemtica eliminacién del Derecho extranjero reali-
zada por la jurisprudencia, conculca Ia sensibilidad dikelégica, cuya
conservacién y promocién es la base del progreso de una comunidad.
A fin de remediar esta situacién, necesitamos autonomfa legis-
lativa y autonomfa judicial. Mientras que el DIPr. no disponga de
su propia ley, vive como un pueblo némada sin: territorio donde
asentarse. Por otro lado, cualquier ley quedarfa letra muerta si no
fuese aplicada por jueces especializados en el DIPr., y Derecho Com-
parado. Hay razones mds poderosas para que los casos jusprivatistas
con elementos extranjeros sean levados a tribunales especiales, que
las que militan en favor de un fuero especial para los casos penales,
los casos comerciales, los en lo contencioso-administrativo, los fisca-
les, ete.
Una vez que tengamos autonomifa legislativa y judicial, la auto-
nomfa del DIPr. basada en la extraterritorialidad del Derecho
extranjero, y la de su ciencia consistente en que sélo ella estudia los
problemas del orden publico internacional, el fraude a la ley, el
reenvio, las calificaciones, la cuestién previa y la aplicacién del
Derecho extranjero, quedardn garantizadas conforme lo reclama
inalienablemente la justicia.
D) Nose DE LA DISCIPLINA
27.— En el ordenamiento normativo argentino ninguna norma
bautiza nuestra materia con un nombre espectfico.
InTRODUCCION 23
Desde luego usualmente se denomina la congerie de casos y
soluciones que nos interesan, con el nombre de “Derecho Interna-
cional Privado”.
El nombre es ambiguo. Pero lo que realmente importa es que
se sepa lo que dicho nombre significa, Hélo aqui: “Derecho de la
extraterritorialidad del Derecho Privado extranjero”. Este tema nc
se debe confundir con el de la delimitacién del 4mbito espacial del
propio Derecho Privado (9, 45), el cual no es sino una parte del
anterior. Otra cosa, a su vez, es un Derecho Privado comtn a varios
paises: Derecho Privado Internacional cuya existencia haria super-
flua la del DIPr. Por ultimo, el DIPr. es igualmente distinto de un
Derecho Privado propio especial para casos con elementos extran-
jeros (Derecho de extranjeria), que si bien respeta el elemento
extranjero como tal, no le tributa el debido respeto por no conside-
rarlo en su individualidad como elemento inglés 0 francés 0 norte-
americano, etc.
28,—Nombres especiales se conocen para especies del DIPr. Se habla,
por ejemplo, de D. Interprovincial o Interregional. Como en la Argentina a
Derecho Privado es tinico, en principio no puede haber tal clase de DIPr. No
obstante, en casos excepcionales se dan atisbos de él. V.: C.C. 1#, Cap. Fed.,
caso “Aznar c, Urquiza”, en “J.A.”, t. 42, p. 694, s. del 23/VI/1933: “En
materia de juego realizado dentro del territorio de la Republica, cumple, de
acuerdo a nuestro régimen constitucional, aplicar la ley del lugar del naci-
miento de Ia relacién juridica, cualquiera sea la lex fori, para saber si estd
prohibido o no demandar deudas de juego, toda vez que el cambio de domi-
cilio de los contratantes de una provincia a otra o a la Capital Federal no
bastarfa para prescindir de resolver con arreglo a la ley de la provincia donde
se celebré el contrato aleatorio de juego. La tesis contraria importaria erigir
a cada provincia en Estados independientes, debiendo aplicarse las reglas
del Der. Int. Priv., conf. Fiore, ob. cit., t. rv, p. 333, Del contrato de juego
y de la apuesta”. V.: Rodolfo De Nova, Diritto interlocale diritto inter-
naztonale privato: ancora un soffronto, en Homenaje a Albert A. Ehrenzweig,
C. F. Miiller, 1976, ps. 109 y ss.
Jan Kropholler, Internationales Einheitsrecht. Allgemeine Lehren, Tii-
bingen, Mohr, 1975, y “Revue Critique de Droit Int. Privé”, t. 67, p. 238.
Existe también un DIPr. Notarial. Este ha sido creado en el seno de ls
“Unién Internacional del Notariado Latino” a través de los Congresos Interna-
cionales realizados por aquélla: Buenos Aires, 1948; Madrid, 1950; Paris, 1954;
Rio de Janeiro, 1956, Roma, 1958; Montreal, 1961; Bruselas, 1963; Méjico,
1965; Munich-Salzburgo, 1967; Montevideo, 1969 (v. Alberto Villalba ‘Welsh,
Congreso y Jornadas, “Doctrina Notarial”, Ediciones Repertorio Notarial, La
Plata, 1969); Atenas, 1971; Buenos Aires, 1973; Barcelona, 1975; y Guatema-
la, 1977. Existe ya una rica bibliografia, de la cual mencionamos, a titulo
de ejemplo, Vicente L. Simé Santonja, Derecho sucesorio comparado, Tecnos,
Madrid, 1968, con prélogo de Juan Vallet de Goytisolo; Juan Vallet de. Goyti-
24 Derecuo INTERNACIONAL PRIVADO
solo, Conflictos de leyes en materia de regimenes matrimoniales y sucesiones,
Madrid, 1965; Juan Vallet de Goytisolo, Ramén Fraguas Massip, José Luis
Martinez Gil, Vicente Luis Simé Santonja, Conflicto de leyes en materia de
sucesién por causas de muerte: cuestiones preliminares e incidentales, orden
péblico, capacidad, trasmisién y adquisicién, Madrid, 1967; Doelia ‘Terre
Corbo de Leén, Las normas de Derecho Internacional aplicables en la tras-
misin y en la particién de la herencla, Montevideo, 1969; Berard Jourdain,
Les ségles du droit international privé applicables 2 la transmission et au
partage de la succession, Montevideo, 1970. En Ia Argentina comp. Alicia M.
Perugini, Repercusién del VII Congreso del Instituto Hispano-Luso-Americano
de Derecho Internacional sobre el X Congreso Internactonal del Notariado
Latino, en “El Derecho”, t. 28, p. 883; la misma, El DIPr. en el X Con-
&reso Internacional del Notariado Latino, en “El Derecho”, t. 29, p. 853; la
misma, DIPr. Notarial, “Cuadernos Notariales”, 1970, y “Revista Notarial”,
provincia de Buenos Aires, n? 790, ps. 795 y ss. Resefias de estas publica-
ciones las ha realizado Alberto Séve de Gastén, en “Rev. de Der. Int. y Cs.
Diplométicas”, Rosario, n° 41/42, 1972, afio xx, ps. 334 y ss.
~ Con respecto al espacio ultraterrestre y los cuerpos celestes, los
problemas se plantean si hay relaciones privadas entre miembros de
expediciones organizadas por diversos paises, ya que, en caso con-
trario, hay que aplicar el Derecho Privado del pafs organizador.
Ahora bien, habiendo relaciones interexpedicionarias, y teniendo en
cuenta el Tratado de diciembre de 1966, “Sobre los Pprincipios que
deben regir las actividades de los Estados en la exploracién y utili-
zacién del espacio ultraterrestre e incluso la Luna y otros cuerpos
celestes”, ellas se regir4n por un Derecho Privado Comin basado
en la justicia y el Derecho Natural. Esto se desprende de la exclu-
sién de la soberania en aquellas regiones (arts. 2 a 4) y de su
pertenencia a la Humanidad (art. 1). Una Humanidad organizada
(por ejemplo, en la Organizacién de las Naciones Unidas) puede,
sin problema alguno, actuar como sujeto de derecho, o sea, tener
personalidad jurfdica, capacidad de derecho. Otros convenios refe-
rentes a esta materia son el Acuerdo sobre el salvamento y Ja devo-
lucién de Jos astronautas y la restitucién de objetos lanzados al
espacio ultraterrestre (1972), el Convenio sobre la responsabilidad
internacional por dafios causados por objetos espaciales (1972) y
el Convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultra-
terrestre (1974).
Stephen Gorove, Studies in Space Law: its challenges and prospects
(Sijthoff, Pafses Bajos, 1977); Manfred Lachs, The Law of Outer Space, an
experience of contemporary law-making (Sijthoff, Paises Bajos, 1972); Nan-
dasiri Jasentuliyana, Manual on Space Law (Sijthoff, Paises Bajos, 1979).
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Formulario Beca MunicipalDocument4 pagesFormulario Beca Municipalroberto vivarNo ratings yet
- Ig129 PDFDocument19 pagesIg129 PDFroberto vivarNo ratings yet
- Programa de La MateriaDocument12 pagesPrograma de La Materiaroberto vivarNo ratings yet
- SESIÓN 4-Ciudadanías, Derechos y Ambientes (GUDYNAS)Document9 pagesSESIÓN 4-Ciudadanías, Derechos y Ambientes (GUDYNAS)roberto vivarNo ratings yet
- Capitulo 03Document15 pagesCapitulo 03roberto vivarNo ratings yet
- Ley 13634 Del Proceso de FamiliaDocument36 pagesLey 13634 Del Proceso de Familiaroberto vivarNo ratings yet
- Programa Catedra CDocument6 pagesPrograma Catedra Croberto vivarNo ratings yet
- Capitulo 05Document21 pagesCapitulo 05roberto vivarNo ratings yet
- Analisis Del FalloDocument18 pagesAnalisis Del Falloroberto vivarNo ratings yet
- Cómo Cambiar - Correa Poli V - RENAULT Sandero - Stepway II (B8 - ) - Guía de SustituciónDocument11 pagesCómo Cambiar - Correa Poli V - RENAULT Sandero - Stepway II (B8 - ) - Guía de Sustituciónroberto vivarNo ratings yet
- Programa Derecho Internacional Privado Catedra C 2023Document10 pagesPrograma Derecho Internacional Privado Catedra C 2023roberto vivarNo ratings yet
- Modulo Derecho Internacional PrivadoDocument70 pagesModulo Derecho Internacional Privadoroberto vivarNo ratings yet
- Derecho Civil Sucesiones ProgramaDocument8 pagesDerecho Civil Sucesiones Programaroberto vivarNo ratings yet
- Derecho Internacional Privado - Goldschmidt Marca de AguaDocument615 pagesDerecho Internacional Privado - Goldschmidt Marca de Aguaroberto vivarNo ratings yet
- Capitulo IV Derechos RealesDocument71 pagesCapitulo IV Derechos Realesroberto vivarNo ratings yet
- Prog Dºcivil Reales Nvvaldez2021actualizado Cod Civil y ComDocument17 pagesProg Dºcivil Reales Nvvaldez2021actualizado Cod Civil y Comroberto vivarNo ratings yet
- Capitulo 02Document27 pagesCapitulo 02roberto vivarNo ratings yet
- George C Musters Vida Entre Los PatagoneDocument271 pagesGeorge C Musters Vida Entre Los Patagoneroberto vivarNo ratings yet
- Acciones Posesorias y Acciones RealesDocument10 pagesAcciones Posesorias y Acciones Realesroberto vivarNo ratings yet
- Capitulo 19Document44 pagesCapitulo 19roberto vivarNo ratings yet
- Gaudium Et SpesDocument49 pagesGaudium Et Spesroberto vivarNo ratings yet
- El Agua en La Doctrina Social de La Iglesia - Ecologie Et Jésuites en CommunicationDocument7 pagesEl Agua en La Doctrina Social de La Iglesia - Ecologie Et Jésuites en Communicationroberto vivarNo ratings yet
- Cartilla de SicDocument24 pagesCartilla de Sicroberto vivarNo ratings yet
- Conyuge SuperstiteDocument3 pagesConyuge Superstiteroberto vivarNo ratings yet