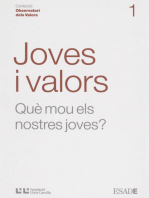Professional Documents
Culture Documents
Psic Desenvolup Adolescència PDF
Psic Desenvolup Adolescència PDF
Uploaded by
KatKatKatOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Psic Desenvolup Adolescència PDF
Psic Desenvolup Adolescència PDF
Uploaded by
KatKatKatCopyright:
Available Formats
UOC 2003-2004 / 2 Gemma Prez
http://gemma.atipic.net
Psicologia del Desenvolupament II
AC1 Adolescncia
Entrega 27/03/04
GUIA MDUL I
DUBTES DELS MDULS
EXERCICIS DE CLASSE
PRESENTACI PAC 1
CORRECCI PAC1 (Consultor: Maria Dolores Varea Santiago)
GUIA MDUL I EL DESENVOLUPAMENT DURANT LADOLESCNCIA:
1. LA NOCI DADOLESCNCIA
La noci dadolescncia depn en gran part de lenfocament, la cultura i el moment histric:
Etapa de canvis que t com a nota diferencial respecte a altres etapes el fet de conduir-nos a la maduresa (per
exemple, maduresa biolgica, entesa com lxit dun desenvolupament fsic i sexual complet; maduresa psicolgica,
caracteritzada per la construcci duna nova identitat; maduresa social vinculada al procs demancipaci que permet
que els joves accedeixin a la condici dadults).
Perode de transici entre la infncia i ledat adulta que transcorre entre els 11-12 anys i els 18-20 anys
aproximadament (adolescncia primerenca entre els 11-14 anys; adolescncia mitjana, entre els 15-18 anys i
adolescncia tardana o joventut, a partir dels 18 anys).
Ladolescncia primerenca es constitueix com un moment despecial singularitat, ja que shi esdevenen un bon nombre
de canvis fsics i contextuals (per exemple, el comenament de leducaci secundria).
Entenem pubertat com el conjunt de transformacions fsiques que condueixen a la maduresa sexual i, per tant, a la
capacitat de reproduir-se. Ladolescncia inclou, a ms, significatives transformacions psicolgiques, socials i culturals.
Daltra banda, hi ha continutats importants entre la infncia i ladolescncia, i entre aquesta i ledat adulta.
2. APROXIMACIONS A LESTUDI DE LADOLESCNCIA
2.1. Enfocaments terics
Rousseau: Canvi turments, domini de les passions, inestabilitat emocional, indisciplina, rebelli.
Stanley Hall: Sturm un Drang. Perode decisiu de la vida humana, perqu marca una transici tan fonamental com el pas del
salvatgisme a la civilitzaci. Mant posicions recapitulacionistes, la qual cosa significa en essncia afirmar que el
desenvolupament ontogentic repeteix el desenvolupament filogentic. Etapa que es diferencia qualitativament de la
resta detapes anteriors i que comporta un segon i definitiu naixement, ja que representa la culminaci del
desenvolupament hum. Moment de conflictes i tensions importants.
Piaget: Les operacions formals impliquen la culminaci del desenvolupament intellectual individual, per tamb la forma de
raonar genuna de lespcie humana en la seva expressi ms avanada, el pensament cientfic.
2.1.1. Enfocaments terics clssics
Enfocament psicoanaltic:
Autores i autors importants: S. Freud, A. Freud, P. Blos, H.S. Sullivan o E. Erikson.
Letapa genital implica, duna banda, reviure els conflictes edpics infantils i, de laltra, la necessitat de resoldrels amb
una independncia ms gran dels progenitors i un trasps dels llaos afectius a nous objectes amorosos.
En ladolescncia sorgirien lascetisme i la intellectualitzaci, dues formes de mantenir controlats els impulsos o b per la
via de negar el plaer o per la via de convertir conflictes concrets en problemes abstractes.
P. Blos va encunyar el concepte de separaci-individuaci que dna compte dels sentiments contradictoris dels
adolescents a lhora daconseguir lautonomia davant els progenitors.
Davant la divisi freudiana del desenvolupament en estadis psicosexuals, Erikson ens presenta un conjunt destadis
psicosocials que inclouen des del naixement a la vellesa. Aquest canvi dadjectivaci psicosocial enfront de psicosexual-
reflecteix la importncia fonamental que aquest autor concedeix a lentorn cultural a lhora dexplicar el desenvolupament
hum.
Psicologia del Desenvolupament II AC1 Pgina 1
UOC 2003-2004 / 2 Gemma Prez
http://gemma.atipic.net
La descripci que Erikson fa del desenvolupament psicosocial es basa en la noci de crisi. Aquest terme no conserva dins
daquesta teoria els aspectes negatius que li atribum en la vida quotidiana. Al contrari, la presncia dun conflicte
constituiria un esper per a progressar en levoluci.
Perspectiva Psicosocial:
En ladolescncia, el problema central que haur dafrontar la persona es relaciona amb la construcci duna nova identitat
davant el risc de caure en la confusi de papers. Si ladolescent supera aquesta crisi, obtindr un fort sentit
dindividualitat i dacceptaci social, mentre que, si fracassa, en la seva vida adulta quedaran senyals dimmaduresa.
La tasca fonamental en ladolescncia consistir a desenvolupar nous papers socials, que comprendran nous
comportaments, actituds, valors i tamb una nova definici de si mateix. Aquest aprenentatge social pot resultar font de
problemes o produir-se sense greus tensions dependent de les institucions socialitzadores.
Si els adolescents han tingut oportunitat daprendre en la famlia i en lescola comportaments que els ajuden a ser
independents, es rebaixar la possibilitat de conflictes.
La forma ms o menys reeixida en qu ladolescent senfronta als nous problemes, guardar relaci amb els models que els
entorns familiars i escolars proporcionen.
La marca que distingeix el raonament adolescent est constituda per la capacitat acabada destrenar danar ms enll del
present i elaborar teories sobre si mateix, i la realitat fsica i social.
2.1.2. Enfocaments terics ms recents
La importncia dels nous enfocaments rau en lestudi de ladolescncia sense perdre de vista els diferents contextos en
qu es desenvolupa.
Perspectiva del Cicle Vital:
Autors destacats sn Baltes, Reese i Lipsitt.
Influncies evolutives:
Influncies normatives dependents de ledat: diferents tipus de determinants biolgics i ambientals relacionats amb
ledat cronolgica que afecten de manera similar a molts individus. En ladolescncia: maduraci biolgica,
desenvolupament cognitiu o nivell escolar corresponent a ladolescncia.
Influncies normatives dependents de la histria: processos biolgics i ambientals que es produeixen en un moment
histric concret. En ladolescncia: els adolescents nascuts en una poca determinada han pogut viure determinats
esdeveniments histrics (guerres, canvis poltics, situacions econmiques diverses) o evolucions culturals (canvis en
les normes de relaci amb els progenitors o amb el sexe oposat) que afectin la seva conducta i pensament de manera
diferent als adolescents nascuts en una altra poca.
Influncies no normatives relacionades amb esdeveniments vitals: esdeveniments importants en la vida duna persona
particular. En ladolescncia: esdeveniments vinculats al mateix adolescent un canvi de collegi o residncia, una
experincia amorosa- o al seu entorn social la prdua duna amic o la mort dun avi.
Components de la teoria del curs-vital sociohistrica :
Estudi de lestabilitat social i el canvi social.
Influncia del moment i el lloc.
Mitjancers pares, germans, companys, docents, vens, mitjans de comunicaci- entre els subjectes i les
caracterstiques socials.
Histries evolutives individuals.
Perspectiva ecolgica:
Es proposa estudiar els individus dins un context compost per nivells de coordinaci mltiples i integrats entre els quals
sinclouen el biolgic, lindividual-psicolgic, linter-personal-social, linstitucional, el cultural i lhistric.
2.2. Aspectes metodolgics
Tcniques que recullen informaci subministrada pel mateix adolescent:
Qestionaris
Entrevista clnica: sestructura entorn dunes preguntes bsiques, comunes per a tots els subjectes, per, a
diferncia de lhomogenetat que es pretn en laplicaci dels qestionaris, la persona que fa lentrevista modifica les
seves preguntes i nincorpora daltres de noves segons les respostes que dna el subjecte.
Estudi de casos o investigaci clnica: es recullen informacions procedents de fonts diverses com ara proves
estandarditzades, entrevistes clniques i observacions en relaci amb un nic subjecte.
Psicologia del Desenvolupament II AC1 Pgina 2
UOC 2003-2004 / 2 Gemma Prez
http://gemma.atipic.net
Observaci: observaci estructurada, o observaci naturalista. Els mtodes observacionals han donat lloc a un
enfocament teoricometodolgic, letnografia.
Limitacions relacionades amb el disseny general de les investigacions sobre ladolescncia:
Les hiptesis explcites estan determinades pel marc teric escollit i al costat daquestes podem trobar altres
suposicions que no expressa la persona que fa lestudi i que provenen de la seva experincia individual i la seva
adscripci a un grup social i cultura determinat.
El problema ms destacat pels especialistes en adolescncia rau en la selecci de mostres representatives.
El desequilibri entre el percentatge destudis transversals i longitudinals.
3. EL DESENVOLUPAMENT FSIC EN LADOLESCNCIA
3.1. La pubertat
Manifestacions principals de la pubertat segons Marshall i Tanner, 1986:
Lestirada adolescent: una acceleraci seguida duna desacceleraci del creixement en la majoria de les dimensions
de lesquelet i en molts rgans interns.
Desenvolupament de les caracterstiques sexuals primries: aquelles implicades directament en la reproducci, per
exemple, el desenvolupament dels rgans sexual o la primera menstruaci en les noies i la primera ejaculaci en els
nois.
Desenvolupament de les caracterstiques sexuals secundries: aquells trets importants per a distingir homes i dones
per que no sn claus per a la reproducci. En lhome podem esmentar laparici de borrissol a la cara o al pubis o els
canvis en la veu; en la dona, laparici del borrissol pubi o laugment del pit.
Canvis en la composici corporal: en la quantitat i la distribuci de greix en associaci amb el creixement de
lesquelet i la musculatura. Les variacions en la forma del cos fan que les proporcions relatives de les seves parts
experimentin un canvi important respecte a la infncia. Aix ens sembla que els adolescents barons tenen unes cames
molt llargues respecte al tronc o que els noies han augmentat clarament el dimetre dels seus malucs.
Desenvolupament dels sistemes circulatori i respiratori que condueix a un augment de la fora i la resistncia.
3.2. Variacions en el desenvolupament puberal
En general, les noies arriben a la pubertat un o dos anys abans que els nois (com a norma, el procs pot comenar en
els noies als deu-onze anys i en els nois als onze-dotze anys).
Les diferncies en la manifestaci de la pubertat sembla que estan lligades a components gentics i poc associades a
factors tnics. Tanmateix, en aquestes diferncies s que influeixen els factors ambientals. Entre aquests,
lalimentaci exerceix un paper fonamental. En concret, la mala alimentaci retarda el creixement i la pubertat,
encara que no ho impedeix. El desigual nivell de riquesa explicaria lavanament o retard de la pubertat quan fem
comparacions entre pasos o entre classes socials.
El progressiu avanament en la maduraci fsica ha rebut el nom de tendncia secular.
3.3. Canvis fsics i canvis psicolgics
La forma en qu es viuen les novetats respecte al cos s influda no sols per laparici daquestes sin per altres trets
psicolgics de ladolescent, per les reaccions de la famlia i els companys i pels patrons culturals generals.
La major part dels treballs estan dacord a afirmar que la primera menstruaci comporta un cert impacte emocional
per a les noies i que el signe daquestes emocions s lambivalncia. Limpacte de la primera menstruaci ve moderat al
seu torn pel moment en qu apareix, les reaccions de la famlia, de les altres persones que envolten ladolescent i del
medi cultural.
La percepci que tenim del nostre propi cos forma part important del nostre autoconcepte i, alhora influeix en la
nostra autoavaluaci o autoestima. Fonamentalment, per no exclusivament, en les adolescents, la comparaci amb
cnons de bellesa absurds i inabastables pot conduir a una imatge distorsionada delles mateixes que, en el seu
vessant ms greu, pot ser un dels smptomes dels trastorns dalimentaci anomenats anorxia i bulmia nerviosa.
Les diferncies entre nois i noies respecte a la imatge corporal i lautoestima, ens condueixen al problema de la
identitat de gnere i els papers sexuals.
Les definicions de la naturalesa dhomes i dones es transmeten des de la socialitzaci ms primerenca i es
manifesten en els mbits familiars, de relacions entre companys i en els entorns educatius.
Psicologia del Desenvolupament II AC1 Pgina 3
UOC 2003-2004 / 2 Gemma Prez
http://gemma.atipic.net
3.4. La sexualitat en ladolescncia
Encara abans de la pubertat, apareixen les fantasies i somnis ertics. En ladolescncia, aquestes fantasies impliquen
un mitj dexperimentaci mental sense riscos i es poden utilitzar per a potenciar lexcitaci sexual (Moreno i altres,
1995, pg. 29).
La masturbaci, present ja en la infncia com a autoestimulaci dels genitals i altres zones ergenes, s la principal
manifestaci sexual en ladolescncia. Malgrat els tabs que han envoltat la seva prctica, lautoerotisme exerceix
funcions positives: ajuda a conixer el propi funcionament sexual i s un mitj per alleugerir tensi sexual. La
freqncia de la masturbaci sembla estar subjecta a diferncies culturals i de gnere: els barons ms que les dones
i, per exemple, els llatinoamericans menys que els suecs (Centerwall, 1996, pg. 82).
Les carcies constitueixen una forma diniciar les relacions sexuals i permeten de conixer-se i conixer laltre.
En general, nois i noies mostren patrons tradicionals estereotipats respecte a la sexualitat que es veuen temperats a
mesura que augmenta el nivell destudis i ledat de la mostra.
4. EL DESENVOLUPAMENT COGNITIU EN LADOLESCNCIA
4.1. El pensament adolescent des del punt de vista dInhelder i Piaget: lestadi de les operacions formals
La novetat central en el pensament de ladolescent ser la capacitat de reflexionar ms enll del present, s a dir,
prendre com a objecte del raonament situacions que poden no haver-se encarnat encara en la realitat.
Diferncies versus etapes anteriors:
Raonar sobre possibilitats. El nen saproxima a bona part dels problemes conceptuals manejant directament les
dades concretes i tan rpid com sigui possible. Soluciona les tasques concentrant-se principalment en el que s
perceptible, comena treballant sobre la realitat propera i noms es mou amb dificultat cap al que s virtual.
Ladolescent examina el problema curosament per intentar determinar totes les solucions possibles i, noms en un
segon moment, tractar de descobrir quina daquestes sha convertit en real en aquest cas particular. Per a un
raonador formal el que compta s el que pot ser i no solament el que s.
Raonar sobre el futur. El futur sinclou en el mn de les possibilitats i, per tant, aix facultar ladolescent a pensar
ms i amb ms sistematicitat en ell. A ms, aix implicar ms capacitat de planificar abans dactuar i de controlar
el seu comportament a partir daquestes reflexions prvies.
Raonar sobre hiptesis. Els nens estableixen les proves a partir de les dades concretes proporcionades i elaboren
les conclusions com una generalitzaci parcial dels resultats concrets trobats. Els adolescents parteixen, sens
dubte, duna inspecci de les dades del problema, per a continuaci el seu raonament gira al voltant duna teoria o
explicaci hipottica que pugui ser la correcta. Daquesta manera, el que se sotmet a la prova no s ja una
representaci concreta de la realitat sin una elaboraci conceptual. A partir daquesta es dedueix prviament quins
fenmens emprics shan de donar o no lgicament en la realitat, i desprs es passa a comprovar si els fets predits
es donen efectivament. Si en lexplicaci del fenomen poden estar implicats diversos factors, el subjecte dur a
terme un control de variables, s a dir, variar sistemticament un factor mentre la resta romanen constants.
Raonament sobre el raonament. Les operacions formals es basen fonamentalment en el llenguatge. Les hiptesis, les
elaboracions conceptuals, noms es poden expressar en frases. Aix podrem dir que ladolescent no raona sobre la
realitat sin sobre el seu propi raonament tradut a proposicions lingstiques. Per aix es parla del pensament
formal com dun pensament de segon ordre. Aquests enfocaments o estratgies generals a lhora de solucionar un
problema reben, dins de la teoria piagetiana, el nom de caracterstiques funcionals. El raonament formal es defineix
igualment per unes caracterstiques estructurals i per la utilitzaci dun conjunt desquemes operacionals formals.
Raonament sobre premisses falses. Algunes investigacions han trobat que els adolescents manifesten menys
problemes que els nens a lhora de raonar sobre proposicions com ara si es posa un objecte en aigua bullent, es
refredar o si es colpeja un vidre amb una ploma, es trencar (Markovits i Vachon, 1989, pg. 41).
4.2. El pensament adolescent des del punt de vista del processament de la informaci
La quantitat dinformaci processada, la velocitat de processament i el funcionament estratgic es relacionen
estretament amb els canvis en el coneixement.
Dacord amb Bjorklund, el coneixement afecta el record en tres formes: augmenta laccessibilitat a tems especfics,
augmenta el processament automtic de relacions entre informaci i facilita ls destratgies intencional.
La importncia del coneixement ressalta encara ms quan ens referim en quina mesura depn la resoluci duna tasca
de les seves teories prvies sobre aquest domini
Psicologia del Desenvolupament II AC1 Pgina 4
UOC 2003-2004 / 2 Gemma Prez
http://gemma.atipic.net
Aquestes conceptualitzacions tenen diversos trets fonamentals.
Solen romandre implcites. Ladolescent les posa de manifest en la seva actuaci i pot ser capa de verbalitzar-les en
alguns casos encara que no sn matria de reflexi conscient.
Com a producte daquesta falta de presa de conscincia, aquestes teories poden resultar incoherents i caure en
contradiccions.
Sn resistents al canvi. El seu paper com a guies de lacci, el seu carcter implcit i els valors que puguin comportar
determinen que no es canvin si no en troba daltres ms satisfactries en els aspectes intellectuals o vivencials.
Tenen un origen individual i, alhora, social.
Sn homognies respecte a un determinat nivell de desenvolupament. s a dir, no posseeixen un carcter
idiosincrtic sin que la seva construcci es veu limitada per les caracterstiques del mn objectiu i pels instruments
intellectuals que les persones tenen en cada moment.
4.3. El coneixement social
Aspectes fonamentals relatius a levoluci en el coneixement:
Coneixement del jo i els altres. Els adolescents no sols sn capaos dintegrar a la descripci de les altres persones
trets externs i interns sin que sn conscients que en cada individu la barreja de caracterstiques s singular, i
tamb que qualsevol personalitat pot presentar aspectes contradictoris o pot donar lloc a impressions falses.
Processament de la informaci social. Una actuaci social competent o un procs dinadaptaci social es pot
relacionar amb la forma en qu es processa la informaci social. Segons Coie i Dodge (1998) :
o codificaci dels ndexs interns i situacionals;
o representaci i interpretaci daquests ndexs;
o aclariment i selecci duna meta;
o elecci duna resposta en el repertori ja existent o construcci duna nova resposta;
o selecci de la resposta;
o resposta efectiva (Crick i Dodge, 1994, pg. 76).
Coneixement de les institucions i costums socials.
Desenvolupament moral. Al llarg de la nostra evoluci no sols progressem en el coneixement dels altres, els grups i la
societat en el seu conjunt sin tamb en relaci amb els criteris que adoptem per decidir qu s bo o dolent, qu s
just o injust, o quins principis generals creiem que han de guiar la nostra prpia conducta i laliena.
Estadis del desenvolupament moral de Kohlberg (sagrupen en tres nivells):
Preconvencional (estadis 1-2): les regles i expectatives socials sn una mica externes al jo, els individus actuen
moguts per la intenci devitar els cstigs i obeir acrticament lautoritat.
Convencional (estadis 3-4): el jo sidentifica amb les regles i expectatives dels altres o les interioritza.
Postconvencional (5-6). els valors es defineixen segons els principis escollits per la prpia persona, sense pressi de
lautoritat o les regles.
4.4. El desenvolupament cognitiu en context
Amb independncia de variables individuals i socials, els ltims nivells de desenvolupament intellectual els assoleixen
una minoria dadolescents. Sabem, daltra banda, des de fa temps que el desenvolupament intellectual es veu influt,
si no determinat, per les experincies socials i culturals de les persones (Luria, 1976; Cole, 1985; Rogoff, 1982).
El desenvolupament intellectual tamb es pot veure afectat per un ambient ms proper, el de la famlia. Alguns
estudis (Schmid-Kitsikis, 1977) han relacionat el rendiment en proves de raonament formal i els estils educatius dels
pares. Podrem dir, resumidament, que el raonament formal correlacionaria amb pautes de relaci familiar
democrtiques mentre el raonament concret ho faria amb estils permissius o autoritaris.
Resulta bvia laportaci que poden realitzar els entorns educatius formals al progrs en el desenvolupament
intellectual. De fet, un bon nombre de treballs en lrea educativa van tenir i continuen tenint com a objectiu
optimitzar aquest rendiment a partir de teories psicolgiques com la piagetiana, o teories basades en la importncia
del coneixement i les teories prvies.
Psicologia del Desenvolupament II AC1 Pgina 5
UOC 2003-2004 / 2 Gemma Prez
http://gemma.atipic.net
5. DESENVOLUPAMENT PSICOSOCIAL EN LADOLESCNCIA
5.1. El desenvolupament de la identitat
La construcci de la identitat sassocia a processos que comencen en la primera infncia i prossegueixen al llarg de
tota la vida.
La formaci de la identitat en ladolescncia ser una meta que tardar un temps a assolir-se, ja que implica fer
eleccions sobre qestions fonamentals.
La construcci duna identitat no rau noms en lindividu sin que es veu afectada per la seva xarxa de relacions
familiars, damistat, del seu entorn educatiu i cultural.
La crisi didentitat adolescent no s sinnim de patologia. Aix no obstant, comporta un perode de desequilibri
momentani en qu t cabuda la inseguretat, la por i lansietat.
5.1.1. Lautoconcepte i lautoestima en ladolescncia
Una autoestima positiva implicaria el segent:
o En relaci amb un mateix, seguretat i confiana i, per tant, benestar emocional.
o En relaci amb els altres, facilitat per a relacionar-shi des de lautonomia i basant-se en la confiana en
els altres i en el fet que aquests taprecien.
o En relaci amb les metes educatives i professionals, aspiracions ms altes i ms probabilitats dxit.
Una autoestima negativa es relacionaria al seu torn amb els aspectes segents:
o En relaci amb un mateix, inseguretat, autocrtica exacerbada i, per tant, ansietat i problemes
psicosomtics.
o En relaci amb els altres, dificultats per a establir-hi relacions que es manifestarien de dues maneres
ben diferents: per mitj de la submissi al grup o b per mitj de lautoritarisme i la dominaci.
o En relaci amb les metes educatives i professionals, podria ocasionar un rendiment baix.
5.1.2. Els diferents estatus didentitat
La noci didentitat fa referncia a tres elements principals respecte al jo: la unitat, la diferncia i la continutat.
Dacord amb el model dErikson les persones shan denfrontar al llarg del seu cicle vital a crisis psicosocials que
representen oposicions entre les exigncies de la societat i les seves necessitats biolgiques i psicolgiques.
Alguns adolescents no aconsegueixen formar un autoconcepte de si mateixos que encaixi de manera realista amb les seves
caracterstiques personals i amb el medi en qu viuen. Diem, en aquest cas, que ladolescent es troba en un moment de
difusi de la identitat.
Aquest estatus difs de la identitat sassocia a diverses conseqncies en la vida del noi o la noia:
Pot experimentar un sentiment dallament. no aconsegueix establir relacions ntimes i desitja distanciar-se dels
altres com una forma de combatre la por a perdre la seva identitat.
Pot significar la prdua de la perspectiva temporal. Tem el canvi i es resisteix a planificar el futur, fet que
desemboca o b en una parlisi absoluta o en la recerca daccions immediates.
Es pot sentir incapa daprendre. Mostra una escassa concentraci en lestudi o en la feina o b se centra
exclusivament en una activitat.
Pot adoptar una identitat negativa. Rebutja els valors transmesos fins aquest moment per la seva famlia o pel seu
entorn social.
Identitat hipotecada. Els adolescents no shan plantejat opcions, per han pres decisions basades en les fetes per
altres persones significatives per a ells.
Moratria o ajornament. Els adolescents estan travessant la crisi i encara no han establert un comproms ferm amb
cap opci.
Tant les persones amb difusi didentitat com amb una identitat hipotecada aconsegueixen nivells de raonament moral
inferiors als que es troben en moratria o consecuci didentitat. En el mateix sentit, la dependncia est ms lligada a
les dues primeres categories i lautonomia a les dues ltimes. Igualment, lautoestima s inferior o est subjecta a ms
canvis en la identitat hipotecada o difusa que en laconseguida o en moratria.
Psicologia del Desenvolupament II AC1 Pgina 6
UOC 2003-2004 / 2 Gemma Prez
http://gemma.atipic.net
5.2. Les relacions familiars en ladolescncia
Els pares en concret, la mare- segueixen ocupant un paper privilegiat entre les figures dafecci dels adolescents.
Una de les metes principals en aquest perode adolescent consisteix a emancipar-se de la tutela paterna i materna.
Aquesta transformaci de les relacions entre les adolescents i els seus pares est marcada per lambivalncia.
En relaci amb els estils deducaci paterna i la consecuci de la independncia:
Els progenitors amb autoritat proporcionarien suport i control.
Els progenitors autoritaris se centrarien noms en el control
Els indulgents proporcionarien suport sense control
Els negligents, ni suport ni control.
5.3. Les relacions amb els amics
En el mn socioafectiu de ladolescent preval el seu inters per fer noves amistats, sentir-se b en el seu grup de
companys i, per descomptat, aprendre a relacionar-se amb individus del sexe oposat.
La interacci amb els iguals beneficia el desenvolupament personal i social en els aspectes segents:
Respecte al desenvolupament intellectual. Ladopci de la perspectiva de laltre i la necessitat de solucionar els
conflictes fa avanar el desenvolupament intellectual, coopera en el coneixement dun mateix i els altres, a
laprenentatge destratgies dinteracci social i a lautonomia moral.
Respecte als desenvolupament social. La interacci promou el desenvolupament de competncies socials, estimula
lautoregulaci de la prpia conducta, socialitza lagressivitat i coopera en la transmissi de les normes culturals.
5.4. Problemes psicosocials en ladolescncia
En general, les diferents investigacions fetes sobre la inestabilitat adolescent rebutgen que aquesta sigui normativa i
troben que les crisis didentitat que impliquen una ruptura de la personalitat sn infreqents.
En sentit qualitatiu, lansietat i la depressi serigeixen com els problemes caracterstics de ladolescncia.
Caldria distingir entre dificultats transitries i normatives, duna banda, i problemes psicolgics seriosos, de laltra.
Sha de discernir entre els problemes amb un origen i comenament en ladolescncia i aquells que enfonsen les seves
arrels en la infncia. Els primers tenen un pronstic millor ja que solen desaparixer a mesura que ladolescent
madura; els segons solen desembocar en problemes greus donada la persistncia de les condicions desfavorables en
qu sha criat la persona.
La conducta desadaptada mai no s una conseqncia directa dels canvis normatius de ladolescncia sin que alguna
cosa no funciona b.
Sembla que hi ha una correlaci significativa, encara que no necessria, entre els diversos tipus de problemes. Les
explicacions daquest fet sn variades i van des de lallusi a problemes hereditaris fins a la immersi del jove
inestable en medis que faciliten laparici de ms problemes encara.
5.5. Desenvolupament psicoafectiu i context
Les relacions familiars contribueixen a desenvolupar autoconcepte i autoestima, i a assolir la identitat en general.
Lambient educatiu, en el sentit que s entorn preeminentment social, influeix tamb de manera important en el
desenvolupament personal dels adolescents.
Assoliments autoassertius: es refereixen al propi jo i comporten, fonamentalment, aconseguir una definici de la
prpia identitat mitjanant el desenvolupament de patrons de funcionament que no depenguin del criteri allat
daltres individus i permetin de mantenir el control sobre els aspectes importants de la vida.
Assoliments integradors: es relacionen amb el fet dobtenir i proporcionar suport, mantenir els grups dels quals es
forma part i promoure la igualtat.
Assoliments de tasques signifiquen influir en el desenvolupament de les activitats i evitar circumstncies de perill.
Desenvolupament de lautoestima i la identitat. En el marc escolar podrem fer servir les vies segents per a la seva
promoci:
Donar la possibilitat destablir una vinculaci afectiva.
Incloure en el currculum activitats que permetin als adolescents de conixer-se millor a si mateixos i com a grup.
Proporcionar oportunitats de manifestar-se com a persones niques i ser tractades com a tals.
Psicologia del Desenvolupament II AC1 Pgina 7
UOC 2003-2004 / 2 Gemma Prez
http://gemma.atipic.net
Dissenyar activitat que desenvolupin la seva autonomia i responsabilitat i que permetin la possibilitat delegir entre
diferents opcions.
Treballar una autoestima positiva individual i grupal en proposar tasques adaptades a les seves capacitats, sobre les
quals puguin exercir algun control i eliminar crtiques destructives.
Psicologia del Desenvolupament II AC1 Pgina 8
UOC 2003-2004 / 2 Gemma Prez
http://gemma.atipic.net
DUBTES DELS MDULS:
Data: 18:28:19 05/03/2004
Tinc un dubte ...en la pagina 13 dels mduls , quan parla sobre R. Benedict comenta el grau de discontinutat, i mes avall
comenta que "....en la nostra cultura prevaldria la discontinutat, per tant, ladolescncia comportaria dificultats
importants". Alg em podria explicar aix ???no ho acabo d'entendre.
Data: 14:32:32 06/03/2004
Bsicament el que vol dir s que en les societats occidentals, normalment volem que els individus passin de l'etapa
de la infantesa a uns comportaments ms adults de cop, per aix passen de tenir que complir poques regles a un
mn ple de regles i que els demana molts esforos.
Psicologia del Desenvolupament II AC1 Pgina 9
UOC 2003-2004 / 2 Gemma Prez
http://gemma.atipic.net
EXERCICIS DE CLASSE :
Textos per a identificar des de quin enfocament teric que est escrit.
Texto 1: "Los adolescentes pueden aparecer como excesivamente egostas, considerndose abiertamente el centro del
universo; al mismo tiempo, en ningn otro momento de la vida sern capaces de mostrar tanta capacidad de entrega y
devocin a los dems. Pueden tambin enamorarse del modo ms apasionado, para romper estas relaciones en forma
repentina. Se involucran entusiastamente en la vida de la comunidad y, por otro lado, tienen una tremenda necesidad
de estar solos".
Texto 2: "Los adolescentes son un problema para los adultos, pero no para ellos mismos, aunque esto no les quita las
complejidades propias de la etapa. Independientemente del contexto histrico, la adolescencia se caracteriza por un
fuerte cambio en la forma de expresin de las emociones y en la elaboracin del pensamiento, por lo que es
fundamental conocer qu pasa en la mente de los jvenes para entenderlos. Algo a lo que estn poco acostumbrados
los padres, porque la mayora de ellos se encuentran inmersos en su propia crisis, la de los 40. La adolescencia es por
definicin un perodo de crisis y conflictos, en el que se debe transitar de la niez a la adultez y terminar con un plan de
vida e identidad personal, que no es otra cosa que algo as como "quin soy yo" y "qu lugar ocupo en este mundo".
Este proceso se inicia alrededor de los 11 aos en las nias, con la aparicin del botn mamario como primera
manifestacin externa, y en los varones -dos aos ms tarde- con el aumento de los testculos y del saco escrotal. Y
culmina cuando se ha completado el crecimiento del vello pubiano y el individuo est frtil. El factor biolgico tiene un
correlato psicolgico importante. Este se inicia con la aparicin del pensamiento formal o abstracto y con los primeros
acercamientos hacia personas fuera de la familia y culmina con un plan de vida o formacin de identidad y la capacidad
de elegir pareja, alrededor de los 20 aos.
Texto 3: La conquista definitiva del "s mismo" acontece all por la adolescencia. Por ejemplo, indica que la "conciencia
de s mismo" es una adquisicin que se inicia gradualmente durante los cinco o seis primeros aos de la vida, siendo en
el segundo ao cuando avanza con especial rapidez a causa de los primeros balbuceos del lenguaje. Y as, en los tres
primeros aos se desarrolla el "sentido de s mismo" desde su dimensin corporal y de auto estimacin, para despus,
de los cuatro a los seis, agudizarse en la formacin egocntrica de una imagen de s. Posteriormente, y hasta los doce
aos, el "s mismo" toma la forma de cierta reflexin racional con el fin de ubicarse en la vida. Por ltimo, en la
adolescencia tiene lugar una renovada bsqueda de la identidad de s mismo, que consiste en el esclarecimiento del
"qu soy yo?" y en la eleccin de una ocupacin y meta en la vida.
Texto 4: Los jvenes su honor su lucha por ideales superiores y su deseo por participar en acciones nobles. Son
confusos, rebeldes, calientes, impetuosos y adolecen de la constancia. en un estado deseable para cualquier edad.
Resposta exercici enfocaments
Text 1: Aquest text el podem situar en lenfoc psicoanalista, concretament en els autors que situen uns estadis
psicosexuals. Hi ha un pargraf en el mdul que diu: La lluita en la separaci afectiva dels pares comporta una srie de
tensions i conflictes que es podien expressar com ambivalncia i inconformisme. Aquest text reflects aquesta
ambivalncia (egostas-capacidad de entrega, enamorarse apasionadamente-ruptura de relaciones, entusiasta en la vida
de la comunidad-necesidad de estar solos).
Text 2: Aquest text el podem situar en lenfoc Piageti, per la importncia que li dna al desenvolupament intellectual,
a laparici del pensament formal que far que canvi la seva forma de afrontar-se a les situacions quotidianes. En el
mdul quan fa referncia a aquest enfocament diu: Origen de la rebelli adolescent est en lavan en el
desenvolupament intellectual.
Text 3: Si ens fixen en el que he ficat en negreta podem situar aquest text dins de lenfoc psicoanalista, concretament
correspon als arguments que esposa Erikson: En ladolescncia el problema central que haur dafrontar la persona es
relaciona amb la construcci duna nova identitat davant el risc de caure en la confusi de papers. Si ladolescent supera
aquesta crisi, obtindr un fort sentit dindividualitat i dacceptaci social, mentre que si fracassa, en la vida adulta
quedaran senyals dimmaduresa.
Text 4: Aquest text el podem situar dins del que exposem Rousseau i Hall: personalitat adolescent: canvi turments,
domini de les passions, inestabilitat emocional, indisciplina, rebelli. Etapa de tempesta i tensi.
Psicologia del Desenvolupament II AC1 Pgina 10
UOC 2003-2004 / 2 Gemma Prez
http://gemma.atipic.net
Article per al comentari a lespai de Debat.
Adolescencia en Espaa a principios del siglo XXI
ALFREDO OLIVA
Universidad de Sevilla
Resumen
En este artculo hemos pretendido analizar los cambios sociales que est experimentando la sociedad espaola y su
posible repercusin sobre el desarrollo de los chicos y chicas que realizan su trnsito a la adultez en los albores del siglo
XXI. As, hemos considerado los efectos de la globalizacin, los movimientos migratorios, la mayor presencia de los
medios de comunicacin, las nuevas tecnologas, el descenso el ndice de natalidad o los cambios en la estructura de la
familia. Esta transformacin social va a presentar nuevos retos a adolescentes y jvenes que pueden hacer ms
compleja la transicin a la adultez y hacer aparecer nuevos problemas, por lo que creemos necesaria la adopcin de
polticas imaginativas y globales encaminadas a su prevencin.
Palabras clave: Adolescencia, cambio social, jvenes.
Adolescence in Spain at the beginning of the 21st century
Abstract
In this paper, we wished to analyse the social changes that are taking place in Spanish society and the possible
repercussions on childrens development as they go through the transition to adulthood at the dawn of the 21st Century.
We consider the effects of globalisation, migratory movements, the increased presence of the media, new technologies,
the drop in the birth rate and changing family structures. This social transformation presents young people and
adolescents with new challenges, which could make the transition to adulthood yet more complex and create new
problems. That is why we believe in the need for imaginative and all-encompassing policies to counteract these new
forces.
Keywords: Adolescence, social change, youth.
2003 by Fundacin Infancia y Aprendizaje, ISSN: 1135-6405 Cultura y Educacin, 2003, 15 (4), 373-383
La adolescencia como una difcil etapa en el desarrollo
Uno de los principales debates tericos en el campo de la psicologa evolutiva es el referido a la consideracin de la
adolescencia, bien como un periodo de frecuentes conflictos familiares y de intensos problemas emocionales y
conductuales, bien como una transicin evolutiva tranquila y sin especiales dificultades. Los planteamientos iniciales de
autores como Stanley Hall o Anna Freud se situaron en la visin catastrofista del storm and stress (tormenta y drama).
Sin embargo, autores ms recientes y con acercamientos ms empricos, como Coleman (1980), presentaron una visin
ms favorable de la adolescencia. No obstante, en las ltimas dos dcadas ha venido acumulndose una cantidad
importante de datos que tambin han cuestionado esa imagen optimista de la adolescencia. Como ha planteado Arnett
(1999), la concepcin de storm and stress precisa ser reformulada a partir de los conocimientos actuales, ya que aunque
no pueda mantenerse la imagen de dificultades generalizadas, s hay suficiente evidencia acerca de una importante
incidencia de problemas relacionados con tres reas: los conflictos con los padres (Laursen, Coy y Collins, 1998) la
inestabilidad emocional (Buchanan, Eccles y Becker, 1992), y las conductas de riesgo (Arnett, 1992).
Las razones de estas dificultades tienen mucho que ver con el carcter transicional de la esta etapa, con los cambios
fsicos y psquicos que conlleva y con los nuevos roles que se deben asumir. No es infrecuente que en algunos casos el
estrs generado por estos cambios lleve al surgimiento de problemas de conducta o trastornos emocionales. A pesar de
la mayor vistosidad de los primeros, las mayores amenazas para la salud de los adolescentes parecen estar ms en el
plano emocional que en el fsico, ya que los trastornos depresivos, que suelen comenzar en la adolescencia, van a
convertirse en las prximas dcadas en la segunda enfermedad con mayor impacto y carga social en los pases
desarrollados (WHO, 1998; Call et al, 2002).
Hoy da, los modelos contextuales o ecolgicos (Bronfrennbrenner, 1979; Lerner, 1991) representan un importante
marco terico de cara a explicar el desarrollo y sus problemas. Segn este enfoque, los factores macrosistmicos
sociales, culturales y econmicos pueden tener una influencia directa sobre lo que ocurre en los contextos inmediatos o
microsistmicos de nios y adolescentes, por lo que terminarn influyendo sobre su desarrollo y su ajuste psicolgico.
Por lo tanto, creemos que es un modelo que puede resultar muy til para analizar el impacto sobre la adolescencia del
contexto socio-histrico actual. Vivimos en un mundo caracterizado por la globalizacin, los movimientos migratorios, los
cambios sociales y demogrficos, y el uso de nuevas tecnologas, y resulta bastante improbable que nuestros jvenes y
adolescentes no vean afectadas sus trayectorias vitales por estas transformaciones. En este trabajo hemos pretendido
mirar hacia el presente y hacia el futuro inmediato, y basndonos en la cada vez mayor cantidad de datos de que
disponemos sobre el desarrollo adolescente, y en los cambios sociales, econmicos, tecnolgicos y demogrficos que
estn teniendo lugar, anticipar un diagnstico sobre los problemas que estn afrontando los chicos y chicas espaoles en
este comienzo de siglo. Una pregunta esencial que tendremos que hacernos es si estos cambios van a facilitar el paso
por la adolescencia, o si, por el contrario, generarn nuevos retos y dificultades que harn ms probable la aparicin de
problemas. Sin duda, hacer predicciones de este tipo resulta altamente arriesgado por la alta imprevisibilidad de los
sistemas sociales, no obstante, nos arriesgaremos a hacer algo de futurismo (Boulding y Boulding, 1995; Larson,
2002) y trataremos de prever la influencia que estas tendencias sociales tendrn sobre el desarrollo adolescente.
Igualmente haremos algunas sugerencias acerca de intervenciones que pueden servir para promover una mayor
integracin social y una mejor transicin hacia la adultez de nuestros jvenes.
Ampliando las fronteras de la adolescencia
A lo largo de las ltimas dcadas se ha venido produciendo un adelanto gradual en la edad de inicio de la pubertad, de
tal forma que algunos de los primeros cambios fsicos comienzan a edades tan tempranas como los 8 aos. Las mejores
condiciones de vida, pero tambin la influencia de ciertos agentes contaminantes sobre el sistema endocrino pueden
tener la responsabilidad de este adelanto.
Psicologia del Desenvolupament II AC1 Pgina 11
UOC 2003-2004 / 2 Gemma Prez
http://gemma.atipic.net
Diversos estudios han encontrado relacin entre la pubertad muy precoz y el uso de pesticidas en la agricultura
intensiva y de hormonas en la alimentacin y engorde del ganado (Herman-Giddens et al, 1997; Herman-Giddens, Wang
y Koch, 2001).
Este inicio ms precoz de los cambios puberales tiene su influencia sobre aspectos emocionales y comportamentales. Por
una parte, vamos a encontrarnos con nios y nias que an muestran una gran inmadurez psicolgica pese a haber
alcanzado una avanzada maduracin fsica, circunstancia que diversos estudios han considerado como un importante
factor de riesgo para su ajuste psicolgico y conductual, especialmente en el caso de las chicas (Flannery, Rowe y
Gulley, 1993; Graber, Lewinsohn, Seely y Brooks-Gunn, 1997). Por otro lado, muchos comportamientos que hasta hace
poco eran propios de jvenes y adolescentes estn empezando a ser frecuentes en la niez tarda: inicio de relaciones
de pareja, conductas consumistas, uso de nuevas tecnologas, etctera (Coleman, 2000). No obstante, adems de los
factores fisiolgicos relacionados con la pubertad, en la anticipacin de estos comportamientos propios de la
adolescencia a los ltimos aos de la niez pueden estar implicados factores sociales como la influencia de las series y
programas televisivos. Las relaciones familiares pueden verse afectadas por este cambio en el calendario con que tienen
lugar una serie de comportamientos, ya que la mayora de padres de adolescentes va a considerar demasiado precoz la
edad con la que sus hijos e hijas pretenden iniciarse en actividades como salir en pareja, mantener relaciones sexuales,
permanecer en la calle hasta altas horas de la noche, o beber alcohol. Como han encontrado algunos estudios (Casco,
2003; Dekovic, Noom y Meeus, 1997) los adolescentes suelen mostrar expectativas ms precoces que sus padres, lo
que contribuir a aumentar la conflictividad parento-filial.
Pero no slo se ha adelantado de forma sensible la edad de inicio de la pubertad, adems nos encontramos con un
retraso en la edad a la que los adultos jvenes comienzan a trabajar y se independizan de sus padres. Aunque en pases
de nuestro entorno la situacin es similar, Espaa ocupa junto a Italia una de las ltimas posiciones en cuanto a la
independencia con respecto a la familia de origen y al inicio de la actividad profesional (Coleman y Schofield, 2001). La
edad media para el matrimonio es de 30,1 aos para los hombres y de 28,1 para las mujeres, mientras el primer hijo se
tiene con 30,7 aos, lo que ha supuesto un retraso de 2 aos en el ltimo cuarto de siglo (INE, 2002). Las dificultades
para encontrar empleo, la caresta de la vivienda y las buenas relaciones con unos padres que distan mucho de mostrar
el estilo autoritario de generaciones precedentes podran justificar esta larga estancia. El periodo comprendido entre los
18 y los 25 aos, que tradicionalmente supona la adquisicin de responsabilidades y roles que marcaban el inicio de la
adultez, se ha transformado en una etapa de prolongacin de la adolescencia que Arnett (2000) ha denominado adultez
emergente. Alejados de las responsabilidades propias de la adultez, estos jvenes muestran un estilo de vida con
bastantes similitudes al de los adolescentes, como son las conductas de bsqueda y exploracin o la asuncin de
riesgos. Aunque este estilo de vida supone una oportunidad para alcanzar una mayor madurez psicosocial, tambin
puede representar un problema, en la medida en que siguen estando presentes algunas de las conductas de riesgo
tpicas de la adolescencia. Por otra parte, el hecho de que estos jvenes no hayan alcanzado an su independencia
econmica y prolonguen su estancia en el domicilio familiar va a suponer para sus padres una carga y un factor de
estrs que puede aadirse a otros problemas propios de la mediana edad: enfermedades, padres incapacitados, etc. Sin
olvidar lo difcil que puede resultar asumir un rol tan ambiguo como el de ser padre o madre de un joven de casi
treinta aos que contina dependiendo econmicamente de su familia.
Medios de comunicacin y representacin social de la adolescencia
Sin duda, los medios de comunicacin han jugado un papel fundamental en la difusin de una imagen conflictiva de
adolescentes y jvenes, ya que las noticias que difunden suelen establecer una asociacin estrecha entre adolescencia o
juventud y crimen, violencia o consumo de drogas (Casco, 2003; Dorfman y Schiraldi, 2001; Males, 2000). Esta imagen
estereotipada divulgada por los medios ha contribuido a crear actitudes de miedo y de rechazo hacia este grupo de
edad. Es de esperar que este fenmeno no slo se mantenga sino que tienda a aumentar por la mayor presencia de los
medios de comunicacin en nuestra sociedad. Resulta muy llamativo el contraste entre las representaciones sociales
acerca de la infancia y la adolescencia: mientras que el nio o nia es considerado vulnerable, indefenso, inocente,
vctima y necesitado de afecto y apoyo, el adolescente es visto como invulnerable, autosuficiente, conflictivo, culpable,
trasgresor y agresor. Investigaciones realizadas tanto en Norteamrica (Buchanan y Holmbeck, 1998; Holmbeck y Hill,
1988) como en nuestro pas (Casco, 2003; Oliva y Casco, 2002) ponen de relieve la vigencia actual entre los
profesionales y en la ciudadana de las concepciones sobre la adolescencia cercanas a los planteamientos del storm and
stress.
Esta imagen desfavorable puede generar un intenso prejuicio social hacia este colectivo que influya negativamente sobre
las relaciones entre adultos y jvenes, aumentando la conflictividad intergeneracional, especialmente en el contexto
familiar y en el escolar. Adems, puede constituir un marco de referencia para la interpretacin de determinados
problemas sociales y para la justificacin de algunas decisiones a nivel poltico y legislativo. Por ejemplo, si los
adolescentes son inestables y conflictivos por causas naturales el control estricto por parte de los adultos parece una
respuesta inevitable. Igualmente, si los alumnos de educacin secundaria presentan problemas de indisciplina, falta de
motivacin y escaso rendimiento escolar, el problema estara en unos adolescentes conflictivos e incapacitados para
asumir responsabilidades y realizar tareas escolares exigentes, y no en las limitaciones que pueda presentar la
institucin escolar para adaptarse a las cambiantes necesidades del alumno.
Medios de comunicacin, nuevas tecnologas y socializacin
Tambin en la vida de los jvenes la presencia de los media ha alcanzado unas cotas nunca antes conocidas. En Espaa,
el 99% de los hogares dispone de uno o ms televisores la media es de 1.71, y jvenes y adolescentes dedican cerca
de 2 horas diarias a ver la televisin. Adems, el 43% de jvenes tiene en casa un ordenador, y el 24.7% acceso a
Internet, acceso que es de esperar que se generalice en la prxima dcada, ya que en el contexto escolar cada vez se
exige ms su uso (Martn y Velarde, 2001). En la actualidad, un 55.3% de chicos y chicas de 14 a 18 aos utiliza
internet para chatear, y un 57.5% para navegar. El uso de videojuegos tambin est muy generalizado, ya que un
58.5% de los adolescentes espaoles los utilizan, un 26% casi a diario (Rodrguez, Megas, Calvo, Snchez y Navarro,
2002).
Psicologia del Desenvolupament II AC1 Pgina 12
UOC 2003-2004 / 2 Gemma Prez
http://gemma.atipic.net
Tambin las revistas para adolescentes han alcanzado una gran difusin, y escuchar msica es una de las actividades
ms habituales entre los adolescentes (Elzo et al., 1999). Ante esta creciente inmersin en los medios de comunicacin
y las nuevas tecnologas, ha aumentado la preocupacin social por su influencia sobre sobre el desarrollo adolescente,
ya que suele considerarse que esta influencia es negativa. As, a la televisin se le atribuye una responsabilidad directa
en la promocin del consumo de tabaco y alcohol, la actividad sexual precoz, y los roles de gnero muy estereotipados.
Pelculas y videojuegos compiten por el primer lugar como instigadores de las conductas violentas, mientras que la
imagen ideal del cuerpo femenino difundida por las revistas para adolescentes tendra responsabilidad en muchos
trastornos en la alimentacin y problemas de autoestima. Tal vez convenga desdramatizar y ser ms exigentes a la hora
de considerar probables consecuencias negativas, ya que la evidencia emprica no siempre apoya esta idea, y algunos
estudios han encontrado efectos positivos sobre el desarrollo adolescente derivados del uso de videojuegos (Phillips,
Rolls, Rouse y Griffiths, 1995; Durkin y Barber, 2002), de la exposicin a programas televisivos (Mares, 1996), o de la
utilizacin de Internet (Conde, Torres-Lana y Ruiz, 2002; Hellenga, 2002). No obstante, lo que parece indudable es que
han aumentando sustantivamente las influencias a las que estn expuestos nuestros adolescentes, y ya no se limitan a
los clsicos contextos de familia, escuela e iguales. Esta nueva situacin supone ms tarea para los padres, que no
deben limitarse a controlar las amistades de sus hijos, sino que tambin deben supervisar programas de televisin,
videojuegos, revistas, etc.
La rapidez de los cambios sociales
Los ya clsicos trabajos de las antroplogas Margaret Mead y Ruth Benedict pusieron de manifiesto que en sociedades
tradicionales, las relaciones entre padres e hijos son menos tumultuosas que en la sociedad occidental. Estas culturas
tradicionales se caracterizan porque nios y adolescentes viven desde pequeos insertos en actividades significativas
que presentan una gran similitud con las que realizarn durante la adultez, mientras que en las sociedades escolarizadas
permanecen un largo periodo segregados del mundo adulto y realizando actividades que tienen muy poco que ver con
las propias de la adultez. Por otra parte, en las culturas tradicionales hay una importante continuidad entre el pasado, el
presente y el futuro, como consecuencia de la lentitud con la que se producen los cambios en costumbres, estilos de
vida o valores. Sin embargo, si hay algo que claramente caracteriza a nuestra sociedad es la rapidez vertiginosa con la
que se producen los cambios. Todo resulta tan efmero que en un periodo de 30-40 aos, que suele ser el que separa a
una generacin de otra, se producen importantes innovaciones que transforman el mundo. La poca en que nuestra
generacin vivi su adolescencia tiene poco que ver con la actual, y muchas de las cosas por las que vivimos y luchamos
no dicen nada a nuestros hijos, lo que puede suponer un aumento de la brecha generacional, con el consiguiente
deterioro de la comunicacin parento-filial. A ello hay que aadir la cada vez mayor globalizacin cultural, con la
consiguiente alteracin de los gustos y estilos de vida tradicionales. Si tenemos en cuenta que una de las tareas que
debe afrontar el adolescente tiene que ver con la adquisicin de una identidad personal, que hace referencia al
compromiso con una serie de valores ideolgicos, religiosos y vocacionales (Erik-son, 1968), podemos adivinar que esta
tarea no se ver facilitada por tanta mudanza, y puede llevar a muchos jvenes a la incertidumbre, la alienacin o la
renuncia al compromiso personal. Contrariamente a lo que podra parecer a primera vista, esta no es una poca fcil
para hacerse adulto, al contrario, la sociedad occidental actual es mucho ms complicada que cualquier cultura
tradicional que ofrece un abanico de opciones muy reducido, y en la que se mantienen a lo largo de generaciones los
mismos valores y los mismos estilos de vida. Por lo tanto, no debe sorprendernos una mayor problemtica adolescente
en relacin con la adquisicin de la identidad personal, que puede llevar a chicos y chicas a diversos trastornos
emocionales y conductuales (Jones, 1992).
Cambios socio-demogrficos
Menos jvenes y ms personas mayores
No todos los cambios juegan en contra de nuestros jvenes: as la tendencia de crecimiento demogrfico que se
manifest de forma llamativa a partir de los ltimos aos del franquismo y durante la transicin, comenz a invertirse en
Espaa en la dcada de los 80. En los ltimos 10 aos, el nmero de menores ha descendido en dos millones (INE,
2002). Teniendo en cuenta esta tendencia, resulta evidente que los jvenes espaoles que actualmente tienen en torno
a 30 aos formaron parte de una generacin muy numerosa que pas por la niez y la adolescencia en unas condiciones
poco favorables, ya que estuvieron escolarizados en aulas masificadas, tuvieron ms dificultades para acceder a las
carreras universitarias que deseaban y para encontrar trabajo e independizarse de sus padres. A principios del siglo XXI,
el panorama es bien distinto, con una tendencia demogrfica a la baja Espaa es junto a Italia el pas con el menor
ndice de natalidad de la Unin Europea, que se sita en 1,2 (INE, 2002) que va a suponer que en los prximos aos
los adolescentes espaoles sern un bien cada vez ms escaso que la sociedad deber cuidar con esmero. Este bajo
nmero podra suponer una mayor disponibilidad de recursos, y una menor competitividad para acceder a plazas
universitarias o puestos de trabajo que llevara a una transicin a la adultez ms cmoda y libre de problemas. No
obstante, ello requerira que se mantuviesen o incrementasen los presupuestos dirigidos a este segmento poblacional.
La realidad, que ya se adivina, puede ser bien distinta, ya que parte importante de los recursos antes destinados a
jvenes pueden derivarse hacia las personas mayores, un colectivo cada vez ms numeroso y con muchas necesidades.
A diferencia de las personas mayores, los adolescentes no suelen votar, bien por ser menores de edad, bien por
indiferencia hacia esta forma de participacin poltica (Mateos y Moral, 2001), por lo que tal vez no generen tanta
preocupacin a nuestros gobernantes, que podran ignorar el papel prioritario que los adolescentes actuales juegan en el
futuro de nuestra sociedad.
Diversidad tnica y cultural
Junto a esta tendencia a la disminucin del nmero de jvenes, hay que sealar el aumento de la diversidad tnica que
se est produciendo en Espaa con la llegada de inmigrantes que ya representan un 3,8% de la poblacin de nuestro
pas (INE, 2002). Hasta hace poco, Espaa era un pas de una gran homogeneidad tnica, cultural y religiosa; sin
embargo, estas poblaciones de inmigrantes muestran un ndice de natalidad muy elevado y estn acercando a Espaa a
una situacin de multiculturalidad que conocen bien pases europeos como Francia, Holanda o Inglaterra.
Psicologia del Desenvolupament II AC1 Pgina 13
UOC 2003-2004 / 2 Gemma Prez
http://gemma.atipic.net
Sin duda, estamos ante un fenmeno que va a tener su repercusin sobre las experiencias que vivirn los adolescentes
y jvenes en el futuro inmediato. Por un lado, podemos encontrarnos con una parte importante de adolescentes hijos de
inmigrantes que vivan en situaciones de margi nacin, pobreza y exclusin social que faciliten el surgimiento de
problemas emocionales y comportamentales.
Es probable que al igual que est ocurriendo en EEUU y otros pases europeos, la delincuencia juvenil termine estando
protagonizada en gran parte por jvenes procedentes de estas minoras marginadas. Este hecho puede llevar a que las
polticas de justicia centradas en la rehabilitacin, como la reciente Ley de Responsabilidad Penal del Menor, sean
sustituidas por una filosofa que priorice la proteccin a la sociedad ante la amenaza que suponen los jvenes
delincuentes. Tambin es de esperar una menor empata ante las dificultades de los jvenes, y un menor deseo de
intentar la reeducacin cuando un porcentaje importante de los delincuentes son jvenes de otras razas o culturas. No
obstante, hay que sealar que cada vez es mayor el nmero de datos que indican el fracaso de las medidas punitivas
frente a las rehabilitadoras (Cullen y Wright, 2002). Por otro lado, nos encontraremos con la aparicin de nuevos valores
procedentes de estas minoras, que enriquecern nuestro acervo cultural, pero que pueden hacer ms difcil la
consecucin de la identidad personal, generando situaciones de identidades hipotecadas o en difusin, especialmente
entre aquellos chicos y chicas que tengan que compatibilizar los valores propios de su cultura de origen con los del pas
de adopcin. Por todo ello, creemos necesario que se destinen recursos encaminados a conseguir una mejor integracin
de estas minoras, con las polticas sociales, laborales y educativas necesarias. Nos gustara destacar la importancia de
incluir en los currcula escolares contenidos relacionados con la interculturalidad que sirvan para promover actitudes de
aceptacin y para desterrar los prejuicios y el rechazo injustificados.
Cambios en la familia
Muchos de los cambios sociales mencionados van a tener su repercusin en el contexto familiar, que no es ajeno a esta
evolucin social, y est experimentando su propia metamorfosis. Una tendencia observada en nuestro pas y en la
mayor parte de los pases desarrollados es que las familias son cada vez menos numerosas, ya que en veinte aos el
tamao medio de la familia espaola ha pasado de 3,81 en 1970 a 3,28 en 1991 (INE, 1998), lo que supone una menor
disolucin de los recursos que se destinan a cada hijo y una mayor dedicacin y atencin por parte de los progenitores.
Adems, cabe suponer que de forma paralela a nuestra sociedad, la familia espaola se ha hecho mucho ms
democrtica e igualitaria, lo que ha podido tener una influencia muy positiva sobre la autoestima y satisfaccin de los
adolescentes. En este sentido, la mayora de los estudios disponibles, que encuentran una relacin positiva entre los
estilos parentales democrticos y el ajuste psicolgico y comportamental (Steinberg, 2001; Oliva, Parra y Snchez,
2002; Steinberg y Silk, 2002). Sin embargo, tambin es cierto que en bastantes ocasiones los padres, ms que
democrticos se muestran excesivamente permisivos o incluso indiferentes, actitudes que cada vez son ms frecuentes
no slo en los sectores ms desfavorecidos, sino tambin entre aquellas familias de clase media-alta en las que padre y
madre tienen profesiones que exigen mucho tiempo y dedicacin. Estos estilos excesivamente indulgentes van a afectar
negativamente el desarrollo y ajuste adolescente, haciendo ms probables los problemas emocionales, los
comportamientos antisociales y el consumo abusivo de drogas y alcohol (Fuligni y Eccles, 1993; Kurdek y Fine, 1994;
Steinberg, 2001)
Por otra parte, estn teniendo lugar importantes cambios en la estructura de la familia con el surgimiento de nuevos
tipos de familia monoparentales o reconstituidas que pueden resultar ms complicadas (Iglesias, 1998). Estas nuevas
situaciones familiares pueden suponer una mayor complicacin a la hora de ejercer los roles parentales, y en algunas
ocasiones surgirn conflictos importantes durante la adolescencia. Por ejemplo, la reconstitucin familiar, cuando tiene
lugar en el momento en el que el chico o chica estn atravesando el proceso de desvinculacin emocional, puede
resultar especialmente traumtica, haciendo muy complicadas las relaciones entre el adolescente y la nueva pareja de
su progenitor (Buchanan, Maccoby y Dombusch, 1996; Hetherington, Henderson, Reiss, Anderson y Bray, 1999). Con
respecto a la ausencia de la figura paterna en un hogar monoparental, los datos son menos concluyentes, aunque
algunos estudios encuentran que esta ausencia puede suponer un dficit en control y supervisin y una falta de modelos
masculinos que contribuya al surgimiento de comportamientos antisociales (Amato y Keith, 1991; Dornbusch et al.,
1985).
Preparando un mejor futuro para los adolescentes
En las pginas anteriores hemos realizado un recorrido por muchos de los retos que estn afrontando nuestros jvenes y
adolescentes como consecuencia de las transformaciones que est experimentando nuestra sociedad. Creemos que
estos cambios sociales estn haciendo de la adolescencia una etapa ms complicada puesto que traen de la mano
nuevos retos y riesgos, y van a demandar una exigente poltica social y educativa de atencin a los adolescentes y a sus
familias si queremos que realicen una transicin saludable a la adultez. A continuacin, apuntamos algunas sugerencias
que pueden servir para apartar algunos riesgos y promover un mejor desarrollo en nuestros adolescentes.
Debera equilibrarse la atencin prestada a la salud fsica y al bienestar emocional de los adolescentes, ya que un nfasis
excesivo en los problemas fsicos y conductuales lleva a ignorar dificultades que pueden resultar muy preocupantes
desde el punto de vista de la salud mental. Por otra parte, estos trastornos emocionales van a estar relacionados con
problemas de comportamiento tales como el consumo de drogas, la iniciacin sexual precoz o las tentativas de suicidio
(Haugaard, 2001).
La mayor parte de investigaciones e intervenciones sobre adolescentes estn centradas en el estudio, la prevencin o el
tratamiento de problemas en el desarrollo y el comportamiento delincuencia, consumo de drogas, problemas de
alimentacin, embarazo adolescente, siendo muy escasos los que se ocupan del desarrollo positivo o saludable durante
la adolescencia o juventud (Larson, 2000; Rich, 2003). Sin embargo, es importante resaltar la importancia que tiene el
estudio de aquellas experiencias positivas que sirven para promover un desarrollo ptimo en adolescentes y adultos. Es
conveniente considerar la adolescencia no como un problema que hay que abordar, sino como un recurso a desarrollar.
As, creemos que es preciso que, adems de los programas dirigidos a prevenir los comportamientos de riesgo, se
destinen recursos a promover en los adolescentes actitudes y habilidades como la iniciativa, la competencia cvica, el
sentido crtico y la participacin social. Algunos estudios han puesto de manifiesto la importancia de las actividades
estructuradas voluntarias para el desarrollo de estas competencias (Dworkin, Larson y Hansen, 2003; Larson, 2000).
Psicologia del Desenvolupament II AC1 Pgina 14
UOC 2003-2004 / 2 Gemma Prez
http://gemma.atipic.net
El voluntariado tiene un enorme potencial formativo, y va a permitir que chicos y chicas participen, empiecen a asumir
responsabilidades y se sientan parte de nuestra sociedad, por lo que deben contemplarse no slo desde el punto de vista
de la labor social desarrollada, sino tambin como un recurso fundamental para promover la competencia de los jvenes
(Youniss et al., 2002).
En relacin con lo anterior, conviene aclarar que cuando se piensa en la participacin poltica de la juventud, la primera
impresin que surge es la de apata y pasotismo. Esa idea puede parecer cierta si consideramos vas tradicionales de
participacin ciudadana como votar en las elecciones, sin embargo, si utilizamos unos criterios menos restrictivos el
panorama resulta bien diferente. Pensemos, por ejemplo, en la implicacin de los jvenes en protestas ciudadanas,
como en los recientes movimientos en contra de la L.O.U. o de la guerra en Irak, o ante la marea negra ocasionada en
Galicia por el hundimiento del Prestige.
Los medios de comunicacin son un elemento clave para mejorar la imagen y favorecer la integracin social de
adolescentes y jvenes, ofreciendo una visin ms positiva y menos sesgada hacia los comportamientos antisociales.
Ello contribuira a eliminar muchos de los prejuicios existentes hacia este colectivo y a mejorar las relaciones
intergeneracionales. Igualmente, la limitacin de la violencia y de los comportamientos de riesgo, y la inclusin de
actitudes y conductas saludables en los programas televisivos para jvenes han mostrado ser un mtodo muy eficaz
para la promocin de la salud (Call et al., 2002). Tambin se pueden promover valores cvicos como la tolerancia entre
grupos tnicos, la colaboracin intergeneracional o la supresin de actitudes y comportamientos sexistas.
Uno de los elementos claves de los modelos ecolgicos y contextualistas es el importante papel que juegan los
individuos en su propio desarrollo. En esta lnea, hay que destacar que los adolescentes pueden desempear un papel
muy activo en su desarrollo saludable, colaborando como mediadores sociales y agentes activos en la implementacin
de programas dirigidos a ellos mismos. Un claro ejemplo sera la utilizacin por parte de la Consejera de Salud de la
Junta de Andaluca en su programa Forma Joven de jvenes voluntarios como mediadores formados para intervenir en
la prevencin de problemas de consumo de drogas, de sexualidad, alimentacin o seguridad vial (Consejera de Salud de
la Junta de Andaluca, 2001).
Hay muchas razones que justifican que ser padre o madre de un adolescente sea ms complicado que serlo de un nio o
nia de menor edad: por su mayor capacidad cognitiva que le hace un adversario duro y difcil de convencer en las
discusiones, por su mayor poder tanto fsico como de influencia en las decisiones familiares, y porque el adolescente se
encuentra en un proceso de desvinculacin emocional que le lleva a mostrarse especialmente crtico con sus
progenitores, haciendo ms complicadas las relaciones familiares. As, la mayora de estudios indica un aumento en la
conflictividad entre padres e hijos al inicio de la adolescencia (Laursen et al., 1998; Parra y Oliva, 2002), y aunque
suelen ser conflictos relacionados con asuntos cotidianos y no demasiado graves, su efecto acumulativo suele afectar el
ajuste emocional de los padres. Resulta paradjico que en estas edades difciles disminuyan los recursos destinados a la
familia programas de educacin de padres, escuelas de padres o servicios de orientacin y apoyo. Desde nuestro punto
de vista esto es un error, ya que, si tenemos en cuenta las muchas necesidades que presentan los padres de
adolescentes, parece necesario que dispongan de recursos que le permitan relacionarse con sus hijos de forma adecuada
y les ayuden en su tarea educativa (Coleman y Roker, 2001). Esto podra contribuir a la reduccin de muchos de los
problemas de ajuste interno y externo caractersticos de este periodo evolutivo y facilitara una transicin ms saludable
al mundo adulto. No olvidemos que la familia contina siendo un contexto fundamental de desarrollo, y en ella tienen su
origen muchos de los comportamientos de riesgo propios de los adolescentes.
Como ya hemos tenido la ocasin de sealar, los cambios demogrficos que han supuesto el aumento del sector
poblacional de edad avanzada y la disminucin del nmero de adolescentes pueden ser aprovechados por los poderes
polti- cos para recortar la asignacin presupuestaria destinada a la juventud, y destinar esos fondos a satisfacer las
muchas necesidades de los mayores. Sin embargo, no debe perderse de vista la importancia de optimizar el desarrollo
adolescente, ya que la sociedad futura ser compleja y abrir nuevas posibilidades, pero va a plantear tambin nuevos
retos que precisarn de una generacin de adultos muy formados y preparados para afrontarlos con xito. Sin duda, van
a ser necesarias polticas de juventud imaginativas, que empleen recursos variados y se lleven a cabo en escenarios
diferentes. El futuro de nuestra sociedad estar en manos de esas nuevas generaciones, y su fracaso ser el fracaso de
todos.
Notas
* Alfredo Oliva Delgado es profesor titular del Departamento de Psicologa Evolutiva y de la Educacin de la Universidad
de Sevilla.
Sus investigaciones estn centradas en el estudio del desarrollo adolescente, prestando especial atencin a los cambios
que se producen en las relaciones parento-filiales y al anlisis de la familia como contexto de desarrollo. Tambin lleva a
cabo programas de apoyo a padres de adoelscentes.
Referencias
AMATO, P. R. & KEITH, B. (1991). Parental divorce and the well-being of children: A meta- analysis. Psychological
Bulletin, 110, 26-46.
ARNETT, J. (1992). Reckless behavior in adolescence: A developmental perspective. Developmental Review, 12, 339-
373.
ARNETT, J. (1999). Adolescent Storm and Stress, Reconsidered. American Psychologist, 54, 5, 317-326.
ARNETT, J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American
Psychologist, 55, 469-480.
BOULDING, E. & BOULDING, K. (1995). The future: Images and processes. Thousand Oaks, CA: Sage.
BRONFRENBRENNER, U. (1979). The Ecology of human development. Cambridge: Harvard University Press. (Trad. cast:
La ecologa del desarrollo humano. Barcelona: Paids Ibrica, 1987).
Psicologia del Desenvolupament II AC1 Pgina 15
UOC 2003-2004 / 2 Gemma Prez
http://gemma.atipic.net
BUCHANAN, C. M., ECCLES, J. S. & BECKER, J. B. (1992). Are adolescents the victims of raging hormones: Evidence for
activational effects of hormones on moods and behavior at adolescence. Psychological Bulletin, 111, 62-107.
BUCHANAN, C. M. & HOLMBECK, G. (1998). Measuring beliefs about adolescent personality and behavior. Journal of
Youth and Adolescence, 27, 609-629.
BUCHANAN, C. M., MACCOBY, E. E. & DORNBUSCH, S. M. (1996). Adolescents after Divorce. Cambridge, MA: Harvard
University Press.
CALL, K. T., RIEDEL, A., HEIN, K., MCLOYD, V., PETERSEN, A. & KIPKE, M. (2002). Adolescent Health and Well-being in
the 21st Century: A Global Perspective. Journal of Research on Adolescence, 12, 69-98.
CASCO, F. J. (2003). Ideas y representaciones sociales de la adolescencia. Universidad de Sevilla: Tesis no publicada.
COLEMAN, J. (1980). The nature of adolescence. Londres: Methuen (Ed. cast: Psicologa de la Adolescencia. Madrid:
Morata, 1985).
COLEMAN, J. (2000) Young people in Britain at the beginning of a new century, Children and Society. 14, 230-242.
COLEMAN, J. & ROKER, D. (Eds) (2001). Supporting Parents of Teenagers: A Handbook for Professionals. Londres:
Jessica Kingsley.
COLEMAN, J. & SCHOFIELD, J. (2001). Key data on adolescence (3 ed.). Brighton: Trust for the Study of Adolescence.
CONDE, E., TORRES-LANA, E. & RUIZ, C. (2002). El nuevo escenario de Internet: las relaciones parasociales de
adolescentes y jvenes en la red. Cultura y Educacin, 14, 133-146.
CONSEJERA DE SALUD DE LA JUNTA DE ANDALUCA (2001). Plan de atencin a los problemas de salud de los jvenes
en Andaluca. Sevilla: Consejera de Salud. Junta de Andaluca
CULLEN, F. T. & WRIGHT, J. P. (2002). Criminal justice in the lives of american adolescents: choosing the future. En J. T.
Mortimer & R. Larson (Eds.), The changing adolescent experience. Societal trends and the transition to adulthood (pp. 8-
28). Nueva York: Cambridge University Press.
DEKOVIC, M., NOOM, M. J. & MEEUS, W. (1997). Expectations regarding development during adolescence: Parental and
adolescent perceptions. Journal of Youth and Adolescence, 26, 253-272.
DORFMAN, L. & SCHIRALDI, V. (2001). Off balance: Youth, race & crime in the news.Washington, DC: Building Blocks
for Youth.
DORNBUSCH, S. M., CARLSMITH, J. M., BUSHWALL, S. J., RITTER, P. L., LEIDERMAN, H., HASTORF, A. H. & GROSS, R.
T. (1985). Single parents, extended households, and the control of adolescents. Child Development, 56, 326-341.
DURKIN, K. & BARBER, B. (2002). Not so doomed: computer game play and positive adolescent development.. Applied
Developmental Psychology, 23, 373-392.
DWORKIN, J. B., LARSON, R. & HANSEN, D. (2003). Adolescents accounts of growth experiences in youth activities.
Journal of Youth and Adolescence, 32, 17-26.
ELZO, J., ORIZO, F.A., GONZALEZ-ALEO, J., GONZALEZ, P., LAESPADA, M.T. & SALAZAR, L. (1999). Jvenes espaoles
99. Madrid: Fundacin Santa Mara.
ERIKSON, E. H. (1968). Identity: Youth and Crisis.Nueva York: Norton.
FLANNERY, D. J., ROWE, D. C. & GULLEY, B. L. (1993). Impact of pubertal status, timing, and age: Adolescent sexual
experience and delinquency. Journal of Adolescent Research, 8, 21-40.
FULIGNI, A. J. & ECCLES, J. S. (1993). Perceived parent-child relationships and early adolescents orientation toward
peers. Developmental Psychology, 29, 622-632.
GRABER, J. A., LEWINSOHN, P. M., SEELEY, J. R. & BROOKS-GUNN, J. (1997). Is psychopathology associated with the
timing of pubertal development? Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36, 17681776.
HAUGAARD, J. J. (2001). Problematic behaviors during adolescence. Nueva York: McGraw-Hill.
HELLENGA, K. (2002). Social space, the final frontier: Adolescents on the Internet. En J. T. Mortimer & R. Larson
(Eds.),The changing adolescent experience. Societal trends and the transition to adulthood (pp. 208-249). Nueva York:
Cambridge University Press.
HERMAN-GIDDENS, M. E., SLORA, E. J., WASSERMAN, R. C., BOURDONY, C. J., BHAPKAR, M. V., KOCH, G. G. &
HASEMEIER, C. M. (1997). Secondary sexual characteristics and menses in young girls seen in office practice: A study
from the pediatric research in office settings network. Pediatrics, 99, 505-512.
HERMAN-GIDDENS, M. E., WANG, L. & KOCH, G. (2001). Secondary Sexual Characteristics in Boys. Archives of Pediatric
Adolescent Medicine, 155, 100-22-1028.
HETHERINGTON, E. M., HENDERSON, S. H., REISS, D., ANDERSON, E. R. & BRAY, J. H. (1999). Adolescent siblings in
stepfamilies family functioning and adolescent adjustment. Monographs of the Society for Research in Child
Development: 64, no. 2, serial 257. Mauldon, MA: Blackwell.
HOLMBECK, G. & HILL, J. (1988). Storm and stress beliefs about adolescence: Prevalence, self-reported antecedents,
and effects of an undergraduate course. Journal of Youth and Adolescence, 17, 285-306.
IGLESIAS, J. (1998). La familia espaola en el contexto europeo. En M. J Rodrigo & J. Palacios (Eds.), Familia y
desarrollo humano (pp. 91-114). Madrid: Alianza.
INE (1998). Espaa en cifras, 1998. Madrid: Instituto Nacional de Estadstica.
INE (2002). Avance del censo de poblacin de 2001. Madrid: Instituto Nacional de Estadstica.
JONES, R. M. (1992). Ego identity and adolescent problem behavior. En G. R. Adams, T. P. Gullotta & R. Montemayor
(Eds.), Adolescent identity formation (pp. 216-230). Park, CA: Sage Publications.
KURDEK, L. A. & FINE, M. A. (1994). Family warmth and family supervision as predictors of adjustment problems in
young adolescents: Linear, curvilinear, or interactive effects? Child Development, 65, 1137-1146.
Psicologia del Desenvolupament II AC1 Pgina 16
UOC 2003-2004 / 2 Gemma Prez
http://gemma.atipic.net
LARSON, R. (2000). Toward a Psychology of positive youth development. American Psychologist, 55, 170-183.
LARSON, R. (2002). Globalization, social change and new technologies: What they mean for the future of adolescence.
Journal of Research on Adolescence, 12, 1-30.
LAURSEN, B., COY, K. & COLLINS, W. A. (1998). Reconsidering changes in parent-child conflict across adolescence: A
meta-analysis. Child Development, 69, 817-832.
LERNER, R. M. (1991). Changing organism-context relations as the basic process of development: A developmental
contextual perspective. Developmental Psychology, 27, 27-32.
MALES, M. (2000). Kids and guns: How politicians, experts, and media fabricate fear of youth. Monroe, ME: Common
Courage Press.
MARES, M. L. (1996). Positive effects of television on social behavior: A meta-analysis (Annenberg Public Policy Center
Report Series, No. 3). Philadelphia: Annenberg Public Policy Center.
MARTIN, M. & VELARDE, O. (2001). Informe Juventud en Espaa. Madrid: Instituto de la Juventud.
MATEOS, A. & MORAL, F. (2001). El comportamiento electoral de los jvenes espaoles en elecciones generales. Madrid:
Instituto de la Juventud.
OLIVA, A. & CASCO, F. J. (2002). Beliefs about adolescence: A study on parents, teachers,elders and adolescents.
Poster presentado en el VIII Biennial Congress of the European Association for Research on Adolescence, celebrado en
Oxford (UK) en septiembre de 2002.
OLIVA, A., PARRA, A. & SNCHEZ, I. (2002). Relaciones con padres e iguales como predictoras del ajuste psicolgico
durante la adolescencia. Apuntes de Psicologa, 20, 225-242.
PARRA, A. & OLIVA, A. (2002). Comunicacin y conflicto familliar durante la adolescencia. Anales de psicologa, 18, 215-
231.
PHILLIPS, C. A., ROLLS, S., ROUSE, A. & GRIFFITHS, M. D. (1995). Home video game playing in schoolchildren: A study
of incidence and patterns of play. Journal of Adolescence, 18, 687-691.
RICH, G. J. (2003). The positive psychology of youth and adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 32, 1-3.
RODRGUEZ, E., MEGAS, I., CALVO, A., SNCHEZ, E. & NAVARRO, J. (2002).Jvenes y videojuegos. Madrid: FAD,
INJUVE, 2002.
STEINBERG, L. (2001). We know some things: Parent-adolescent relationships in retrospect and prospect. Journal of
Research on Adolescence, 11, 1-19.
STEINBERG, L. & SILK, J. (2002). Parenting adolescents. En M. Bornstein (Ed.), Handbook of parenting: Volume 1.
Children and parenting (2 ed.) (pp. 102-133). Mahwah, NJ: Erlbaum
WORLDHEALTH ORGANIZATION. (1998). The world health report 1998: Life in the 21st century. Ginebra: Author.
YOUNISS, J., BALES, S., CHISTMAS-BEST, V., DIVERSI, M., MCLAUGHLIN, M. & SILBERESEIN, R. (2002). Youth civic
engagement in the twenty-first century. Journal of Research on Adolescence, 12, 121-148.
Idees clau del debat de lArticle:
Intervencions que podem fer des de la societat i la famlia per ajudar a l'adolescent en el seu desenvolupament:
Mostrar als nostres adolescents la realitat tal i com s, amb les seves avantatges i inconvenients, raonar-la amb el,
fer-li veure els pros i contra, fomentar una actitud crtica envers les coses que els diuen i els ensenyen (sobretot
pels mitjans de comunicaci)......
Dialogar sovint i lliurement amb els nostres adolescents (fills, alumnes...)
Dins de la famlia fer-li participar de totes les necessitats, problemes, decisions... No amagar-li cap acci que afecti a
la famlia. Donar-li responsabilitats envers la famlia.
Des de la famlia anar donant-li certa llibertat personal.
Paper actiu tant del pare com de la mare.
Donar al fill un suport i seguiment continuat (encara que a distncia).
Hi ha d'haver una estabilitat familiar, encara que els pares estiguin separats.
No tan sols fer servir el cstig, sin que s'han de premiar les conductes adients que fa el nen, per tal d'aconseguir
que aquestes es mantinguin.
Els pares han d'actuar en el seu paper de pares, no han d'assumir el rol d'amics, aix no vol dir que no puguin
mantenir una bona, lliure i distesa relaci amb els seus fills, per sempre com pares. (Heu de tenir en compte que hi
ha un estils educatius adequats i altres no).
En la famlia deuen existir unes normes, que han de ser acceptades per tots els membres, poden ser dialogades, per
s'ha de tenir en compta que els responsables ltims de les mateixes han de ser els pares.
S'ha de fomentar el valor per les coses tant materials, com pels pensaments, conductes adients...
Els pares ha d'intentar conixer com s la realitat de l'poca en la que est vivim en el seu fill.
Psicologia del Desenvolupament II AC1 Pgina 17
UOC 2003-2004 / 2 Gemma Prez
http://gemma.atipic.net
Han d'existir uns moments temporals que s'han de compartir per tota la famlia: sopar, caps de setmana, dies
festius, vacances..
En la mesura que es pugui fer que el nen/a tingui un paper actiu en diferents organitzacions del seu barri: centre
cvic, agrupacions diverses....
Psicologia del Desenvolupament II AC1 Pgina 18
UOC 2003-2004 / 2 Gemma Prez
http://gemma.atipic.net
Article per al comentari a lespai de Debat.
MALTRATO ADOLESCENTE
Alfredo Oliva Delgado
Universidad de Sevilla
Resumen
La sensibilizacin respecto a la magnitud y gravedad del maltrato infantil ha aumentado mucho en Espaa durante los
utimos aos, lo que ha llevado a una mejora del sistema de proteccin a la infancia. Sin embargo, no ha ocurrido lo
mismo con el maltrato adolescente, al que se le ha prestado mucha menos atencin. Contrariamente a lo que podra
pensarse, las situaciones de malos tratos durante la adolescencia son tanto o ms frecuentes que en etapas anteriores,
y tienen una enorme influencia sobre muchos de los problemas tpicos de este periodo evolutivo que generan mucha
preocupacin social, como la conducta antisocial, el consumo abusivo de alcohol y otras drogas, los trastornos
emocionales y las tentativas de suicidio. El hecho de que el maltrato adolescente tenga unas secuelas fsicas menos
graves y ocurra en familias con menos dficit socioeconmico, unido a la menor sensibilizacin entre profesionales y
poblacin general, hace que su deteccin sea muy complicada. La normalidad de las familias maltratantes hace que
exista un pronstico ms favorable para la intervencin, por lo que se recomienda realizar esfuerzos dirigidos a mejorar
la deteccin del maltrato y a aumentar la disponibilidad de servicios centrados en el tratamiento de chicos y chicas
adolescentes.
Palabras claves: maltrato adolescente, incidencia, deteccin, consecuencias
ADOLESCENT MALTREATMENT
Alfredo Oliva Delgado
Univesity of Sevilla
Abstract
The awareness of the magnitude and gravity of child abuse and neglect has increased in Spain during the last years,
leading to an improvement of the child protection services. Less attention has been paid to the maltreatment of
adolescenta and there is a spread belief that it is less serious, less pervasive , and less damaging than the
maltreatment involving younger children. On the contrary, incidence of adolescent abuse equals or excedes the
incidence of child abuse, and it has devastating consequences on development, influencing the emergence of problems
causing large social concern as antisocial behaviors, alcohol and other drugs abuse, emotional disorders and suicide
attemps. In comparison with child abuse, adolescent maltreatment causes less serious physical injuries, and affects
more boys and girls living in families with average incomes. These facts together with the lack of professional awareness
of the problem explain the difficulties to detect more cases. But as maltreatment of adolescents happens in less
impoverished environments, intervention might be more successful, so efforts are recommended aiming at improving
this maltreatment detection as well as at increasing the availability of services for the treatment of abused adolescents.
Key words: adolescent maltreatment, incidence, detection, consequences
Maltrato infantil y maltrato adolescente
La idea de que el maltrato hacia los adolescentes es menos frecuente, serio, persistente y daino que el maltrato de
nios y nias ms pequeos est muy extendida, y tal vez por ese motivo son escasas las investigaciones que se han
centrado en analizar los malos tratos durante esta etapa evolutiva. Tras muchos aos de esfuerzos por parte de
profesionales y asociaciones relacionadas con la infancia, al menos en el mundo occidental, existe una clara
sensibilizacin hacia las necesidades de la infancia, y est asumida la responsabilidad de los adultos de cuidar de los
nios y nias y de satisfacer esas necesidades. Los nios evocan una respuesta de empata y proteccin y son
considerados vulnerables, indefensos y necesitados de ayuda. Siempre son vctimas inocentes. En cambio, cuando se
trata de adolescentes la situacin es bien distinta, y no slo son considerados como menos vulnerables y ms capaces
de defenderse a s mismos, sino que existen numerosos estereotipos negativos asociados a esta etapa. Tendemos a
verlos como provocadores, indisciplinados, violentos, desafiantes e irresponsables, y es ms fcil para la sociedad
empatizar con los padres y considerar a los adolescentes antes perpetradores que vctimas, y cuando lo son, atribuirles
la responsabilidad de la situacin de violencia que haya podido surgir en relacin con adultos. El origen de estos
estereotipos est tanto en la imagen distorsionada y dramtica ofrecida por los medios de comunicacin, como en los
primeros planteamientos tericos surgidos en el campo de la psicologa, que consideraban la adolescencia como un
periodo dramtico y turbulento, o en la psicopatologa o problemtica propia de esta etapa que resulta muy llamativa y
preocupante (consumo de drogas, delincuencia, suicidio) (Palacios y Oliva, 1999).
Estos estereotipos pueden llevar tanto a la poblacin general como a los profesionales a pasar por alto muchas
situaciones de maltrato que estn producindose. Esta falta de atencin puede llegar a ser muy preocupante si tenemos
en cuenta que, lejos de lo que podra pensarse, el maltrato adolescente puede tener importantes consecuencias
negativas, especialmente en las reas de la salud mental y la adaptacin social. Problemas tpicos de la adolescencia
tales como el suicidio, el consumo de drogas, la violencia y delincuencia juvenil, o los embarazos adolescentes guardan
una estrecha relacin con situaciones de maltrato y negligencia (Manion y Wilson, 1995; Eckenrode, Powers y Garbarino,
1997).
Psicologia del Desenvolupament II AC1 Pgina 19
UOC 2003-2004 / 2 Gemma Prez
http://gemma.atipic.net
El adolescente, lejos de ser invulnerable, est atravesando una etapa de serias dificultades en la que chicos y chicas
tienen que resolver de forma secuencial muchas tareas evolutivas fundamentales para el desarrollo posterior, como
desvincularse de los padres, establecer relaciones de amistad y de pareja, o lograr una identidad personal (Havighurst,
1972). Cuando estas tareas se afrontan en un contexto familiar y social favorable caracterizado por el afecto y el apoyo,
es probable que el adolescente las resuelva de forma exitosa y salga fortalecido y preparado para iniciar la transicin a
la vida adulta. Sin embargo, cuando la falta de atencin y apoyo, o incluso el abuso y la violencia caracterizan las
relaciones familiares es muy probable que surjan importantes problemas que comprometan seriamente el desarrollo,
tanto actual como futuro, del adolescente.
Las necesidades del adolescente
Los nios no tienen la misma capacidad de autoproteccin que los adultos y dependen directamente de ellos para la
satisfaccin de sus necesidades. Las ms evidentes son las necesidades fisiolgicas, como estar bien alimentado, dormir
suficiente tiempo, tener una higiene adecuada, recibir cuidados sanitarios, o estar protegidos de distintos peligros que
pueden atentar contra su salud. Otras necesidades son de carcter cognitivo; entre ellas podemos encontrar la
necesidad de estimulacin sensorial, o de explorar el mundo fsico y social y de comprender la realidad. Por ltimo,
tendramos que sealar las necesidades emocionales y sociales, entre las que la seguridad emocional proporcionada por
el establecimiento de un vnculo de apego con las personas responsables de su cuidado ocupa un lugar preferente,
siendo tambin muy importante el establecimiento de relaciones con los iguales (Lpez y otros, 1995). Estas
necesidades irn cambiando a lo largo de la infancia y lo harn especialmente con la llegada de la pubertad y el inicio
de la adolescencia. Aunque las mayores competencias del adolescente le dotarn de una mayor autonoma y harn que
muchas de las necesidades de la infancia desaparezcan o pueda satisfacerlas por s mismo, surgirn otras nuevas cuya
satisfaccin ser muy importante para que el adolescente pueda convertirse en un adulto saludable y ajustado. A
continuacin pasamos a detallar algunas de estas necesidades.
An hay importantes necesidades fsicas durante estos aos: tener una alimentacin y un consumo adecuado,
dormir suficientes horas, realizar actividad fsica, acudir a controles exploratorios y recibir atencin sanitaria. Sin
embargo, nos encontramos con que a partir de la pubertad chicos y chicas duermen menos (en parte como
consecuencia de los cambios en los patrones de sueo), se inician en el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas no
institucionalizadas, y que muchos de ellos abandonan la prctica deportiva como consecuencia de la mayor
competitividad asociada a dicha actividad. Por otra parte, los controles mdicos son menos frecuentes y los servicios
sanitarios destinados a esta etapa ms escasos que en la infancia.
Las necesidades psicolgicas tambin son importantes, como se mostrar a continuacin. Adems, tras los cambios
de la pubertad se intensifica el deseo sexual de chicos y chicas, que poco a poco empezarn a sostener sus primeras
relaciones sexuales en el contexto de las relaciones de pareja (Martn y Velarde, 1996; Oliva, Serra y Vallejo, 1997). A
pesar de esta evidencia, y de que vivimos en una sociedad muy erotizada que estimula los comportamientos sexuales,
no se reconoce que los adolescentes sostienen relaciones sexuales, y no se les proporciona la formacin y los recursos
necesarios para que puedan desarrollar esta actividad sin riesgos.
Aunque a partir de la pubertad se produce un relativo distanciamiento de los padres (Steinberg y Silverberg, 1986),
los adolescentes an necesitan su cario y apoyo para afrontar los numerosos retos de estos aos con la suficiente
seguridad emocional. Tambin precisan de la supervisin y el control que permitan detectar el surgimiento de algunos
problemas que pueden llegar a ser importantes y que con frecuencia aparecen asociados a la negligencia parental. Sin
embargo, y como comentaremos ms adelante, es frecuente que las relaciones familiares se deterioren durante estos
aos y algunos padres desarrollen hacia sus hijos estilos educativos que se caracterizan por carecer del apoyo o de la
supervisin necesarias.
Tambin manifiestan los adolescentes la necesidad de disponer de una mayor autonoma y unas mayores
posibilidades de tomar decisiones y participar de forma activa tanto en el entorno familiar como en el escolar y social.
Estas mayores capacidades y esta bsqueda de una mayor autonoma no siempre se ven facilitadas por los adultos, que
tienden a considerar amenazante la libertad y autonoma del joven. As, algunos estudios encuentran que la llegada a la
pubertad puede acarrear, especialmente para las chicas, un aumento de las restricciones por parte de padres y
educadores (Noller, 1994; Simmons y Blith, 1987), lo que suele llevar al surgimiento de conflictos tanto en el entorno
familiar como en el escolar.
Por ltimo, hay que sealar las importantes necesidades que aparecen a nivel intelectual como consecuencia de los
cambios que el desarrollo del pensamiento formal trae consigo. La capacidad de pensar sobre lo hipottico, de buscar
alternativas o de planificar sus actuaciones llevan a chicos y chicas a mostrarse crticos e inconformistas, y a demandar
actividades acadmicas estimulantes que supongan un desafo para sus habilidades cognitivas recin adquiridas. No
obstante, no suele ocurrir as, y la escuela o instituto ofrecen al estudiante actividades memorsticas y rutinarias que con
frecuencia llevan a la falta de motivacin hacia lo escolar (Eccles y otros, 1997).
Como han sealado Garbarino, Eckenrode y Powers (1997), el maltrato adolescente tiene sus races en la falta de
adecuacin cultural y familiar a las necesidades del adolescente. Los dos aspectos estn relacionados, pero mientras que
tal vez haya una mayor conciencia sobre las deficiencias o desajustes en el entorno familiar, a nivel social y cultural
estas deficiencias son de ms difcil reconocimiento. Podemos tender a pensar que muchas de estas necesidades son
ms o menos superfluas, y que no satisfacerlas no va a tener repercusiones importantes sobre el chico o chica; sin
embargo, nuestra tesis es la de que muchos de los problemas psicolgicos y conductuales propios de la adolescencia y
que suscitan tanta alarma social, tienen su origen en esta inadecuacin e insatisfaccin.
Psicologia del Desenvolupament II AC1 Pgina 20
UOC 2003-2004 / 2 Gemma Prez
http://gemma.atipic.net
Patrones de maltrato durante la adolescencia
No todos los casos de malos tratos detectados durante la adolescencia tienen el mismo perfil, y junto a chicos y
chicas que son maltratados por primera vez durante la adolescencia encontramos casos en los que los abusos y malos
tratos vienen teniendo lugar desde la infancia. Podramos definir tres diferentes patrones de maltrato:
1. Maltrato que comienza en la infancia y contina en la adolescencia
Se trata de unos malos tratos que son continuacin de los que comenzaron en algn momento de la infancia, y por
lo tanto no son nuevos en la familia y no estn relacionadas con el periodo evolutivo del menor. Evidentemente, donde
el sistema de proteccin a la infancia funcione de forma eficaz sern situaciones muy poco frecuentes, ya que se habrn
tomado medidas para proteger al nio o nia maltratados. Es ms probable encontrarnos este patrn cuando se trata de
tipos de maltrato de ms difcil deteccin, como el abuso sexual o el maltrato emocional.
2. Maltrato que comienza en la adolescencia
Se tratara de familias que, aunque ya tenan algunos problemas, haban mantenido cierto equilibrio en las
relaciones padres-hijo; sin embargo, con la llegada de la adolescencia se rompe este equilibrio y aumentan el estrs y
la conflictividad familiar hasta alcanzar lmites intolerables.En algunos casos puede tratarse de padres que se han
mostrado indulgentes y que esperan de sus hijos una dependencia que hasta ese momento han obtenido. Sin embargo,
a partir de la pubertad pueden sentirse irritados y reaccionar con agresividad cuando sus hijos empiezan a madurar y
luchan por su independencia. Tambin puede ocurrir en familias con padres rgidos y autoritarios que incluso han
utilizado castigos fsicos leves o moderados y que con la llegada de la adolescencia van perdiendo el control en la
medida en que aumenta el tamao y la fuerza de su hijo. Los padres piensan que es preciso emplear ms fuerza para
controlar y castigar, lo que sin duda genera reacciones hostiles y rebeldes en sus hijos, inicindose un ciclo de violencia
cada vez ms severo. Hay que tener en cuenta que los estilos autoritarios son poco eficaces para que los nios
desarrollen controles internos y slo funcionan cuando los adultos estn presentes. Dado que durante la adolescencia
chicos y chicas pasan mucho tiempo fuera de casa alejados del control paterno, puede ocurrir que empiecen a
manifestar comportamientos problemticos que irritarn a sus padres, quienes pueden pensar que deben utilizar ms
fuerza. En otros casos nos encontramos, coincidiendo con la llegada a la adolescencia, con un cambio de una disciplina
fsica a un castigo o maltrato de tipo psicolgico, especialmente en el caso de las nias. En el caso de los abusos
sexuales, los cambios fsicos y el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios asociados a la pubertad aumentarn
el atractivo sexual del chico o de la chica ante los abusadores no estrictamente paidfilos, haciendo ms probable el
surgimiento de comportamientos abusivos antes inexistentes. No hay consenso respecto al porcentaje de casos de
maltrato adolescente en los que no hay una historia previa de maltrato durante la infancia, y las cifras oscilan entre el
50% y el 90% (Garbarino y Gilliam, 1980; Berdie, Berdie, Wexler y Fisher, 1983; Pelcovitz, Kaplan, Samit, Krieger y
Cornelius, 1984).
3. Maltrato que representa una vuelta a conductas anteriores
En este caso se establece un cierto paralelismo entre la adolescencia y los terribles 2 aos, por ser etapas en las
que nios y nias inician procesos de desvinculacin o individuacin y bsqueda de autonoma que generan mucho
estrs en los padres. As, los padres que tuvieron dificultades con sus hijos durante esta etapa, es probable que vean
renacer estos conflictos pero de forma ms acusada con la llegada de la adolescencia.
Incidencia del maltrato adolescente
Si es difcil conocer con exactitud la incidencia del maltrato en nios, an resulta ms complicado cuando se trata
de adolescentes. El hecho de que las lesiones provocadas sean ms leves, unido a la menor sensibilizacin social hacia
este tipo de maltrato, hace que sea ms difcil de detectar. Si se observan los datos de un pas con buenas estadsticas,
como Estados Unidos, se estima que mientras que durante la infancia slo un 76% de los casos graves detectados son
comunicados a los servicios y agencias de proteccin, cuando se trata de adolescentes el porcentaje desciende al 39%
(American Medical Association, 1993).
Los datos de los distintos estudios nacionales de incidencia llevados a cabo en Estados Unidos (National Incidence
Studies of Child Abuse and Neglect) entre el ao 1980 en que se llev a cabo el primer estudio y 1996 en que tuvo lugar
el tercero, indican que los casos de maltrato detectados en la adolescencia representan un porcentaje que supera el
40% del total de casos. Esta cifra supone una incidencia del 25 por mil, por encima del 19 por mil encontrada en nios
de menos edad. Sin embargo, las cifras oficiales de casos notificados es ms baja, lo que indica que aunque el maltrato
tiene una elevada incidencia durante la adolescencia, es menos probable que se notifique un caso de maltrato cuando
afecta a un adolescente (Hutchinson y Langlykke, 1997).
Las investigaciones realizadas en Espaa indican una incidencia durante la adolescencia algo ms baja que en
Estados Unidos. As, un estudio realizado a nivel nacional sobre expedientes de menores (Jimnez, Oliva, Saldaa,
1996) encontr que un 23% de los casos de maltrato correspondan a chicos y chicas de 12-17 aos. Otro estudio
realizado en Andaluca utilizando diversas fuentes de informacin encontr que un 25% de los casos detectados
correspondan a adolescentes de edades comprendidas entre los 12 y los 17 aos (Jimnez, Moreno, Oliva, Palacios y
Saldaa, 1995). En Catalua el porcentaje hallado es algo menor, slo un 19% de los nios maltratados tenan ms de
11 aos (Ingls,1991, 1995). Estos datos indican unas cifras de incidencia ms bajas que en edades inferiores, ya que el
tanto por ciento de poblacin menor de edad que tiene entre 12 y 17 aos supera claramente esos porcentajes. Aunque
a partir de estos datos podemos pensar en una menor incidencia de maltrato a partir de la pubertad, tenemos la
sospecha de que lo que realmente ocurre es que nos encontramos ante casos de maltrato que ofrecen una mayor
resistencia a la deteccin.
Psicologia del Desenvolupament II AC1 Pgina 21
UOC 2003-2004 / 2 Gemma Prez
http://gemma.atipic.net
Cuando se tienen en cuenta los tipos de maltrato, parece que son el abuso sexual y el maltrato emocional los ms
frecuentes, que alcanzan durante la adolescencia la mayor incidencia. En cuanto al maltrato fsico, su incidencia parece
depender de la definicin que se utilice; as, cuando se emplea una definicin amplia que no se limita a la evidencia de
daos fsicos, la incidencia tambin es bastante elevada. Aunque la negligencia disminuye algo por las mayores
competencias que tienen los chicos y chicas mayores para cuidar de s mismos, algunos subtipos de negligencia son ms
frecuentes. Tal es el caso de la negligencia educativa, que podramos definir como la permisividad de los padres ante
comportamientos de sus hijos como el absentismo escolar. Los datos del estudio llevado a cabo en Andaluca apuntan
claramente en estas direcciones,ya que del total de casos de abuso sexual, el 43% correspondan a nios y nias de
edades comprendidas entre los 12 y los 17 aos. En los casos de maltrato emocional el porcentaje de adolescentes era
del 26%, mientras que cuando se trataba de malos tratos fsicos o de negligencia los porcentajes eran del 23% y 20%
respectivamente.
Caracterizacin del maltrato adolescente
El dato ms llamativo relacionado con las caractersticas de las familias de los adolescentes maltratados es su
mayor nivel socio-econmico en relacin con las familias de nios maltratados. As, los datos del primer Estudio Nacional
de Incidencia llevado a cabo en Estados Unidos indican que los porcentajes de familias con ingresos medios son bien
diferentes segn la edad del nio maltratado: 11% para edades por debajo de los 12 aos; 26% cuando la edad del nio
est comprendida entre los 12 y los 14 aos; y 39% para la etapa 15-17 aos.
Tambin haba en estas ltimas etapas un menor porcentaje de padres en situacin de desempleo, menos familias
recibiendo ayudas econmicas y un mayor nivel educativo. Igualmente, cuando el maltrato afectaba a adolescentes era
menos frecuente que sus padres hubieran sufrido malos tratos en su infancia (Garbarino, Eckenrode y Powers, 1997).
Analizando los datos anteriores resulta evidente que en el maltrato adolescente tienen menos importancia los
factores de riesgo relacionados con la pobreza y el bajo nivel socio-cultural, y podramos pensar que cobran un mayor
peso los factores de tipo interpersonal. En este sentido hay que mencionar las importantes disfunciones que presentan
las familias de estos adolescentes: poca cohesin emocional, uso incoherente de la disciplina, estilos parentales muy
autoritarios o indiferentes, altos niveles de conflictividad interparental, presencia de padres no biolgicos, etc.
(Hutchinson y Langlykke, 1997;Williamson, Borduin y Howe, 1993). Es decir, se trata de familias que a pesar de
disponer de suficientes recursos econmicos representan un contexto problemtico por la existencia de una elevada
conflictividad, surgida o acentuada a partir de la llegada del hijo/a a la pubertad.
En cuanto a las diferencias de gnero, al contrario de lo que ocurre con nios ms pequeos, el maltrato
adolescente suele afectar ms a chicas que a chicos (Garbarino y Gilliam, 1990; Jimnez, Oliva y Saldaa, 1996). Tal
vez ello se deba a la mayor preocupacin que suelen mostrar los padres por los asuntos relacionados con la autonoma y
la sexualidad cuando se trata de chicas, lo que lleva a un mayor control y restriccin, o por el mayor tamao y fuerza de
los varones. Tambin podramos pensar en una mayor aceptacin de la violencia fsica hacia los chicos, y por eso se
detectara menos que cuando la agresin es hacia una chica. Cuando se trata del abuso sexual, parece claro que hay
una incidencia mayor entre chicas, aunque tambin hay que sealar que los varones son mucho ms reacios a admitir
haberlo sufrido, ya que muchos de estos abusos suelen ser de carcter homosexual (Lpez y otros, 1994). Tambin hay
diferencias entre el maltrato adolescente y el infantil en cuanto al gnero de los perpetradores, ya que mientras que
cuando se trata de nios pequeos las madres aparecen ms frecuentemente como responsables del maltrato, durante
la adolescencia la situacin se invierte (Garbarino, Eckenrode y Powers, 1997). Probablemente, por la mayor incidencia
del abuso sexual, y tambin por el hecho de que los padres varones tienen un papel ms relevante a la hora de
controlar y disciplinar a sus hijos e hijas adolescentes. A veces, los abusos sexuales tienen lugar en el contexto de una
cita con un chico conocido, y en estos casos la mezcla de culpa y ambivalencia puede llevar a la chica a no reconocer
como abuso esta relacin sexual indeseada y por lo tanto a no denunciarla.
Consecuencias del maltrato en los adolescentes
Evidentemente, encontraremos diferencias en las consecuencias del maltrato en funcin del momento en que haya
comenzado. Si tenemos en cuenta que el impacto de las experiencias sobre el desarrollo ser mayor cuando estas son
continuadas a lo largo del tiempo, resulta lgico esperar que cuanto ms tarde comiencen los malos tratos menos
problemas tendrn las vctimas, ya que habrn cubierto una mayor parte de su desarrollo. No obstante, cometeramos
un gran error al pensar que los malos tratos sufridos por un adolescente no tienen importantes consecuencias. Durante
estos aos el desarrollo dista mucho de estar concluido, y, como ya hemos mostrado, son muchas e importantes las
tareas evolutivas a las que el adolescente debe hacer frente.
Los daos fsicos son menos graves que durante la infancia, y aunque son muy frecuentes las lesiones moderadas,
las consecuencias peores son los trastornos socio-emocionales y los problemas de conducta, que a su vez pueden tener
importantes repercusiones sobre la salud (American Medical Association, 1993; McClain, Sacks, Froehkle & Ewigman,
1993).
Los daos a nivel emocional son importantes; as, la autoestima de estos chicos y chicas suele estar muy
deteriorada, sobre todo por la tendencia que muestran a desvalorizarse a s mismos para tratar de justificar el maltrato
parental. Si tenemos en cuenta que la autoestima suele resentirse bastante durante la transicin a la adolescencia como
consecuencia de los cambios y retos que chicos y chicas deben afrontar, y que es un importante predictor del grado de
ajuste psicolgico en los aos posteriores (Dumont y Provost, 1999; Offer, Kaiz, Howard y Bennet, 1998), esta influencia
negativa del maltrato sobre la autoestima resultar bastante preocupante y estar relacionada con trastornos de
ansiedad y sntomas depresivos (Singer, Anglin, Song y Lunghofer, 1995).
Psicologia del Desenvolupament II AC1 Pgina 22
UOC 2003-2004 / 2 Gemma Prez
http://gemma.atipic.net
Tambin a nivel social vamos a encontrar importantes problemas en los adolescentes maltratados. El rechazo
parental no slo provoca daos cuando se trata de nios pequeos; cuando tiene lugar durante la adolescencia, tiende
a provocar conducta antisocial y una excesiva dependencia de los iguales en una bsqueda del apoyo emocional que no
encuentran en los padres. As, estos chicos se mostrarn excesivamente conformistas ante el grupo, lo que puede llevar
a ciertos comportamientos de riesgo cuando los iguales presentan conductas inapropiadas (Berndt, 1996). La mayor
conformidad se dar entre hijos de padres indiferentes o muy autoritarios (bajo afecto o apoyo). A pesar de la necesidad
que suelen mostrar estos adolescentes de establecer relaciones con los iguales van a encontrarse en clara desventaja,
por su baja autoestima y sus escasas habilidades sociales. Tampoco podemos olvidar los procesos de identificacin y de
modelado de la conducta agresiva que suelen tener lugar en familias conflictivas y violentas, y que harn que estos
adolescentes muestren comportamientos violentos hacia los iguales, lo que provocar su rechazo por el grupo. Sus
dificultades para procesar la informacin social les llevan a mostrarse excesivamente sensibles a las actitudes y
comportamientos de los dems, atribuyendo intenciones hostiles a seales neutras o ambiguas (Dodge, Pettit, Bates y
Valente, 1995). Con frecuencia van a mostrar comportamientos muy violentos y antisociales, por lo que es frecuente
que aquellos adolescentes que son detenidos por actos delictivos tengan una historia previa de maltrato, y aunque no
todos los nios maltratados se convierten en jvenes delincuentes, entre estos chicos encontramos una incidencia de
maltrato muy superior a la de la poblacin joven general. Son muy abundantes los estudios que encuentran relacin
entre la delincuencia juvenil y la conducta de rechazo y maltrato por parte de los padres (Yoshikawa, 1994), aunque hay
que sealar que delincuencia y maltrato comparten muchos factores de riesgo y ambos comportamientos surgen con
frecuencia en el mismo ambiente familiar. Una revisin de las caractersticas familiares de los acusados de asesinar a
uno de sus padres encontr historias de abusos sexuales, violencia parental y malos tratos fsicos por parte de los
padres (Hutchinson y Langlykke, 1997). Ford y Linney (1995) encontraron que la exposicin del adolescente a la
agresin en el entorno familiar como vctimas o como testigos influa claramente en su uso de la violencia. El abuso o
maltrato durante la infancia o adolescencia incrementaban en un 53% la probabilidad de arresto juvenil.
Tambin la falta de supervisin y de apoyo suele ser un factor de riesgo para el surgimiento de conductas
antisociales, bien porque sus padres muestran un estilo indiferente que se acerca a la negligencia, bien porque se trata
de familias con menos posibilidades de supervisin, como puede ocurrir an algunas familias monoparentales. La
ausencia del padre es un factor muy determinante, ya que adems de la falta de control y supervisin que suele
conllevar, puede generar en los hijos una personalidad muy masculina y agresiva como forma de compensar el entorno
femenino en el que han sido criados. Aunque muchos adolescentes se implican en comportamientos antisociales, una
caracterstica comn de los adolescentes maltratados es que su actividad delictiva tiene mayor continuidad, comenzando
antes y prolongndose en la edad adulta, probablemente por el fracaso a la hora aprender alternativas prosociales a la
conducta delictiva, y por quedar atrapados en un estilo de vida desviado (Maxwell y Widom, 1996; Moffitt, 1993).
En ocasiones, la agresividad es dirigida hacia ellos mismos, llevando a las tentativas de suicidio. Muchos chicos y
chicas que intentan o consiguen suicidarse viven en entornos familiares caracterizados por los malos tratos, el abuso
sexual o la negligencia, y el suicidio es un buen indicador de unas relaciones familiares muy deterioradas. Suele tratarse
de familias muy conflictivas caracterizadas por la falta de afecto hacia los hijos, el rechazo y un control muy autoritario,
de forma que se ha establecido entre padres e hijos un crculo de ira del que el adolescente espera escapar mediante el
suicidio. El intento de suicidio suele ser ms una bsqueda desesperada de ayuda que de autodestruccin por parte de
chicos y chicas que tienen dificultades en sus relaciones sociales, y que no son capaces de encontrar en los iguales o en
otros adultos el apoyo emocional necesario para superar sus problemas familiares. Si el intento de suicidio es una forma
de escapar para siempre, el consumo de drogas o alcohol es una huida temporal de situaciones familiares problemticas,
por lo que tambin va a ser frecuente entre adolescentes maltratados (Manion y Wilson, 1995).
Deteccin del maltrato adolescente
Sin duda, el problema ms arduo del maltrato durante la adolescencia tiene que ver con su deteccin. El hecho de
que los indicadores fsicos sean menos evidentes y los daos menos severos, unido a la menor sensibilizacin de la
poblacin, la escasa formacin de los profesionales, y los estereotipos negativos asociados a la adolescencia dificultan la
deteccin de chicos y chicas que estn sufriendo malos tratos. Por ello, es menos probable que se notifiquen los casos
de adolescentes (y, por lo tanto, que reciban tratamiento) que cuando de trata de nios ms pequeos. Adems, hay
que recordar que estas familias maltratantes no suelen tener un perfil socio-econmico muy desfavorecido, lo que las
sita fuera del campo de visin de los servicios sociales. En general, podemos decir que la sensibilizacin y las
respuestas empticas ante las vctimas suele ser inversamente proporcionales a su edad. Es mucho ms probable que
un nio de 2 aos sea percibido como dbil e indefenso, mientras que cuando se trata de adolescentes sus declaraciones
son recibidas con escepticismo y suelen ser considerados responsables de su situacin y merecedores del castigo. Por
ejemplo, si un adolescente ya es activo sexualmente se le considera de forma diferente a un nio tras recibir abusos
sexuales, aun cuando su implicacin haya sido involuntaria y el abuso pueda tener unas consecuencias incluso ms
negativas que en aos anteriores. El adolescente dista mucho de ser invulnerable, y la madurez fsica de muchos de
estos adolescentes no suele ir pareja a la madurez psicolgica, sobre todo si tenemos en cuenta el adelanto que se ha
dado en la edad a la que se produce la pubertad, que suele estar en torno a los 12 aos en las chicas y uno o dos aos
ms tarde en los chicos. Considerando el importante impacto social de los problemas de ajuste y comportamiento
derivados de las situaciones de maltrato adolescente, es evidente que estamos ante un problema social y de salud de
primer orden, y que la deteccin debe ser un objetivo prioritario.
Si tenemos en cuenta la fuerte asociacin que existe entre el hecho de haber recibido malos tratos y la
manifestacin de comportamientos antisociales, es ms probable que los adolescentes maltratados entren en contacto
con el sistema judicial, o incluso con servicios de salud mental, que con el sistema de proteccin. Por ello, es muy
recomendable que los adolescentes detenidos sean explorados con el objetivo de identificar historias previas de malos
tratos. En un estudio llevado a cabo en Connecticut se encontr que un 25% de los casos de maltrato adolescente
fueron detectados a partir de denuncias de la polica de casos de agresiones de adolescentes a sus padres (Paulson,
Coombs y Landsverk,1990). Tambin los trabajadores del campo de la salud mental deberan estar alerta ante la
posibilidad de que muchos de los chicos y chicas que atienden debido a problemas de ajuste psicolgico (tentativas de
suicidio, consumo de drogas, depresin, conducta violenta) hayan sufrido malos tratos.
Psicologia del Desenvolupament II AC1 Pgina 23
UOC 2003-2004 / 2 Gemma Prez
http://gemma.atipic.net
El contexto escolar tambin resulta clave para la deteccin, y es importante que en el marco de exploraciones de
tipo psicolgico o sanitario, los adolescentes sean preguntados sobre posibles malos tratos sufridos, ya que la deteccin
precoz resulta fundamental para evitar daos mayores, y la autorrevelacin quiz sea la principal va para la deteccin.
Los orientadores de centros de educacin secundaria se encuentran situados en una posicin inmejorable para detectar
situaciones de maltrato, ya que suelen tener contacto con aquellos chicos y chicas que muestran comportamientos
problemticos, que bien pueden ser debidos a los malos tratos sufridos. En cuestionarios o entrevistas rutinarias pueden
incluirse algunas preguntas sobre este tema.
Sin duda, si queremos mejorar la deteccin del maltrato es importante mejorar la formacin tanto bsica como de
post-grado de profesionales y paraprofesionales que trabajan en relacin con adolescentes. Ello servir para aumentar
tanto la toma de conciencia del problema, como las habilidades para ayudar a las vctimas. Un aspecto clave el
entrenamiento debera consistir en el conocimiento de tipos de maltrato ms especficos de la adolescencia, as como de
sus indicadores. Muchas de las definiciones de tipologas de maltrato suelen ser demasiado genricas y de difcil
aplicacin a partir de la adolescencia temprana. Adems, existen situaciones que pueden resultar aceptables en la
infancia, pero que se tornan abusivas cuando el protagonista es un adolescente: azotes, especialmente en pblico; un
control muy estricto de los horarios y las actividades del joven; algunos tipos de contactos fsicos ntimos entre padres e
hijas, etc.
Intervencin
Como ya hemos tenido ocasin de comentar, aquellas familias en las que aparecen malos tratos durante la
adolescencia de los hijos presentan unas caractersticas diferentes de las familias en las que se detectan malos tratos
hacia nios ms pequeos. Por lo general, se trata de familias menos desfavorecidas, pero en las que con la llegada de
alguno de sus hijos a la adolescencia surgen o se agudizan algunos conflictos familiares como consecuencia de los
cambios aparejados a esta transicin evolutiva y de la falta de habilidades para hacerles frente.
Estas caractersticas pueden suponer un pronstico ms favorable para la intervencin. Cuando se trata de nios ms
pequeos, es frecuente que el entorno familiar sea tan deficitario y resulte tan complicado modificar las condiciones
familiares que haya que tomar medidas de proteccin que impliquen la retirada del menor. Sin embargo, en el caso de
adolescentes la intervencin puede ser ms exitosa a la hora de modificar las condiciones familiares, y la retirada del
menor slo ser necesaria en algunas ocasiones en que el adolescente est en serio riesgo de sufrir daos importantes.
El tratamiento suele requerir un compendio de terapias individuales, familiares y grupales, y la orientacin a los padres
resulta clave en este proceso. Resulta necesario proporcionales informacin sobre las necesidades de los chicos y chicas
en estas edades, dotarles de estrategias que les permitan adoptar un estilo disciplinario ms adecuado, cambiar las
pautas de interaccin en el seno de la familia, etc. Sin duda, sabemos bastante sobre cmo responder al maltrato
adolescente y podramos resolver muchas situaciones, pero el problema se presenta por la negligencia de la sociedad
hacia los adolescentes, que se refleja en los limitados recursos destinados a la deteccin y tratamiento del maltrato, los
escasos servicios para jvenes, la escasez de centros de tratamiento, los insuficientes recursos de salud, etc. Los
servicios de proteccin suelen estar saturados por la demanda, lo que con frecuencia lleva a que se prioricen los casos
ms severos y de nios ms pequeos, con la consiguiente falta de atencin a los casos de adolescentes maltratados.
La vinculacin que los malos tratos presentan con conductas antisociales har que con frecuencia estos
adolescentes sean detenidos y colocados en centros de detencin, donde no siempre reciben el tratamiento necesario.
Sin duda, la sancin por s sola no va a solucionar el problema del comportamiento antisocial. La nueva ley de
responsabilidad penal del menor nace con un espritu reeducativo que es necesario para afrontar en profundidad este
problema. Se precisa de centros en los que estos chicos y chicas reciban el tratamiento adecuado para su rehabilitacin.
Si los malos tratos suelen ser comunes en la historia familiar de esos jvenes antisociales, y la sociedad no ha sido
capaz de proteger a estos menores, creemos que s tiene la obligacin moral de hacer todo lo posible por favorecer su
rehabilitacin y posterior integracin social. La negativa representacin social que existe de la adolescencia, y la presin
de la opinin pblica lleva en ocasiones a que prime la necesidad social de proteccin ante las conductas violentas y
antisociales sobre el objetivo de reeducacin del menor. As, ha sido frecuente que estos delincuentes juveniles pasasen
a centros de detencin donde la atencin y el tratamiento psicolgico estaban ausentes. En algunos pases, adolescentes
de menos de 15 aos han sido juzgados como adultos y enviados a instituciones penitenciarias ordinarias.
Evidentemente, el pronstico de estos jvenes es mucho peor que el de aquellos otros que han sido dirigidos a centros
de menores, y tendrn menos probabilidades de rehabilitarse, y muchas ms posibilidades de volver a delinquir cuando
queden en libertad, con lo que no se resuelve el problema, sino todo lo contrario (Mendel 1995).
Referencias Bibliogrficas.
American Medical Association. Council of Scientific Affairs (1993). Adolescents as victims of family violence. Journal of
the American Medical Association, 270 (15); 1850-1856.
Berndt, T.J. (1996). Transitions in friendships and friends influence. En J.A. Graber, J. Brook-Gunn y A.C. Petersen
(Eds.), Transitions throuhg adolescence: Interpersonal domains and context (pp. 57-84). Mahwah, NJ: Lawrence
Erlbaum Associates.
Dodge, K.A., Pettit, G.S., Bates, J.E. y Valente E. (1995). Social information-processing patterns partially mediate the
effect of early physical abuse on later conduct problems. Journal of Abnormal Psychology, 104, 632-643.
Dumont, M. y Provost, M.A. (1999). Resilience in adolescents: protective role of social support, coping strategies, self-
esteem and social activities on experience of stress and depressin. Journal of Youth and Adolescence, 28, 343-364.
Eckenrode, J. Powers, J.L. y Garbarino, J. (1997). Youth in trouble are youth who have been hurt. En J. Garbarino y J.
Eckenrode (Eds.), Understanding abusive families (pp. 167-193). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Havighurst, R.J. (1972). Developmental tasks and education. Nueva York: Mckay.
Ford, M. E. y Linney, J. A. (1995). Comparative analysis of juvenile sexual offenders,violent non-sexual offenders, and
status offenders. Journal of Interpersonal Violence, 10, 56-70.
Garbarino, J. y Gilliam, G.(1980) Understanding Abusive Families. Lexington, MA: Lexington Books.
Psicologia del Desenvolupament II AC1 Pgina 24
UOC 2003-2004 / 2 Gemma Prez
http://gemma.atipic.net
Moffitt. T.E. (1993). Life-course-persistent and adolescence-limited antisocial behavior: A developmental taxonomy.
Psychological Review, 100, 674-701.
Noller, P. (1994). Relationships with parents in adolescence: Process and outcome. En R.Montemayor, G.R. Adams y T.P.
Gullotta (Eds.). Personal relationships during adolescence (pp. 37-77). Thousand Oak, CA: Sage.
Offer, D., Kaiz, M., Howard, K.I. y Bennett E.S. (1998). Emotional variables in adolescence, and their stability and
contribution to the mental health of adult men: Implications of early intervention estrategies. Journal of Youth and
Adolescence, 27, 675-690.
Oliva, A., Serra, L. y Vallejo, R. (1997). Patrones de comportamiento sexual y contraceptivo durante la adolescencia.
Infancia y Aprendizaje, 77, 19-34.
Palacios, J. y Oliva, A. (1999). La adolescencia y su significado evolutivo. En J. Palacios, A. Marchesi y C. Coll (Eds.).
Desarrollo psicolgico y educacin. 1. Psicologa Evolutiva, (pp.433-451). Madrid: Alianza.
Paulson M.J.,Coombs R.H. y Landsverk. J. (1990).Youth who phsysically assault their parents. Journal of Family
Violence, 5, 121-33
Pelcovitz, D., Kaplan, S., Samit, C., Krieger, R. y Cornelius, P. (1984). Adolescent abuse: Family structure and
implications for treatment. Journal of Child Psychiatry, 23, 85-90.
Simmons, R.G. y Blith, D.A. (1987). Moving into adolescence: The impact of puberal change and school context.
Hawthorn, NY: Aldine de Gruyter.
Singer, M., Anglin, T., Song, L. y Lunghofer, L. (1995). Adolescents' exposure to violence and associated symptoms of
psychological trauma. Journal of the American Medical Association, 273, 477- 482.
Steinberg, L.D. y Silverberg, S.B. (1986). The vicissitudes of autonomy. Child Development, 57, 841-851.
Yoshikawa, H. (1994). Prevention as cumulative protection: Effects of early family support and education on chronic
delinquency and its risks. Psychological Bulletin, 115, 28-54.
Williamson, J.M., Borduin, C.M. y Howe, B. A. (1993). Ecologa de los malos tratos infligidos a los adolescentes: Anlisis
mltiple de los abusos de carcter fsico y sexual y del abandono que sufren los adolescentes. Revista de Psicologa
Social Aplicada, 3 (1), 23-49.
Psicologia del Desenvolupament II AC1 Pgina 25
UOC 2003-2004 / 2 Gemma Prez
http://gemma.atipic.net
PRESENTACI PAC 1 ADOLESCNCIA REFLEXI APLICADA :
Aquesta activitat demana un treball individual.
Per fer-ho, es partir de la informaci aportada en el mdul 1 de lassignatura: Adolescncia.
Es planteja una realitat hipottica que origina diferents situacions. Per a cadascuna delles es proposa una reflexi que
implica utilitzar el material teric; no nhi ha prou amb fer un plantejament coherent o fins i tot noveds.
Aix doncs, S IMPRESCINDIBLE FONAMENTAR LES RESPOSTES EN LA INFORMACI APORTADA PER
LASSIGNATURA.
Situaci hipottica
El Departament de Justcia de la teva comunitat autnoma, organisme competent en matria de
delinqncia juvenil, considera preocupant la denncia persistent dorganismes educatius i socials sobre
conductes delictives de joves.
Per tal de muntar un equip de peritatge professional, que actu prviament a les sentncies i resolucions
judicials, el Departament decideix realitzar una srie de proves prctiques a un grup de psiclegs. Amb aix
pretn determinar qui arribar finalment a formar part de la plantilla de tcnics en aquests peritatges.
Lencrrec t una part delaboraci conceptual i una altra de resoluci prctica en un cas de robatori en una
farmcia per part dun grup de joves de 17, 16 i 13 anys. En aquest robatori, a banda dels medicaments
sostrets, va haver-hi trencament de vidres i intimidaci al personal farmacutic.
La demanda del Departament es concreta de la manera segent:
Pregunta 1
El primer encrrec que et fan, demana que demostris els teus coneixements sobre letapa adolescent, ja que sespera que
gran part de lactuaci del psicleg contractat sigui per a treballar amb joves daquesta etapa.
Partint del coneixement de les circumstncies evolutives de ladolescncia et demanen que assenyalis aquelles que, al teu
parer, puguin tenir incidncia en laparici de conductes delictives.
s a dir, indica quins aspectes del desenvolupament fsic, emocional, cognitiu i social que es produeixen a
ladolescncia poden tenir relaci amb laparici daquest tipus de conductes.
Pregunta 2
En segon lloc, i centrant la demanda en el cas del robatori a la farmcia per part dels joves, es considera important
conixer el tipus de perfil cognitiu a ladolescncia amb la finalitat dentendre el seu tipus de raonament. Ms enll que
apliquis proves de habilitats intellectuals a cadascun, per a redactar linforme que et demanen et bases en els teus
coneixements sobre el desenvolupament cognitiu a ladolescncia.
Explica las caracterstiques principals del pensament en aquesta etapa evolutiva i, si ho consideres oport, illustra
les teves explicacions amb algun exemple.
Pregunta 3
Indubtablement lhabilitat de diferenciar entre all que est b i all que no ho est s un element fonamental a lhora
doptar per realitzar conductes adaptatives o antisocials. Aquesta capacitat es va formant al llarg del desenvolupament,
fonamentalment durant la infncia i ladolescncia.
Considerant les edats dels joves (17, 16 i 13 anys) comenta breument les caracterstiques bsiques de les diferents
etapes del desenvolupament moral i tamb les fases devoluci de les relacions damistat entre els joves. Mira de
situar cadascun dels tres joves infractors all on els correspongui, tant pel que fa a letapa de desenvolupament
moral, com a la fase de relaci damistat.
Pregunta 4
Ats que no podem obviar la importncia de lentorn, el Departament de Justcia pretn saber quines sn les teves
habilitats en la valoraci dun grup familiar. Fas entrevistes als pares per per fer-ho, prviament elabores un petit
informe sobre els diferents estils educatius que esperes trobar.
Assenyala els estils educatius que poden exhibir els pares que entrevistars i que, si ms no en part, podrien
contribuir a laparici de conductes antisocials en els seus fills.
Psicologia del Desenvolupament II AC1 Pgina 26
UOC 2003-2004 / 2 Gemma Prez
http://gemma.atipic.net
CORRECCI PAC1 (Consultor: Maria Dolores Varea Santiago):
1. Es tracta, com es pot veure, duna pregunta que es presta a donar molta informaci. Cal tractar de valorar-ne
lessencial. Al meu entendre aquesta hauria de ser la segent:
Canvis hormonals (pubertat) en ladolescncia que poden originar un augment de les conductes impulsives i
agressives.
Dificultats a nivell dautoestima (producte dels canvis fsics des que poden generar necessitats dautoafirmaci i, al
seu torn, respostes dissocials destinades a guanyar prestigi personal dins el grup, etc. Tamb, com a conseqncia
de la problemtica dautoestima, autoritarisme i dominaci com a conductes connectades a la problemtica dissocial
Pressi de conformitat grupal, conductes imitatives en experimentar la necessitat dafermar el sentit de pertinena.
Especialment en lestadi convencional de raonament moral en que sinterioritzen com a prpies les normes del grup.
Tamb en fases de relaci de lamistat en que ss acrtic en relaci a les normes grupals
Difusi de la identitat amb adopci duna identitat negativa que rebutgi valors tramesos familiar o socialment
(Erikson i Marcia)
Estils familiars de caire negligent (representen un comproms a nivell de desenvolupament psicosocial i poden
comportar problemes de conducta)
Ladolescncia- en el context general de la construcci de la identitat- s un perode procliu a lexperimentaci vital.
Tamb s adequat apuntar que ladolescncia com a tal s un perode on augmenta la probabilitat que es produeixin
conductes de risc com ara la delinqncia.
2. En tractar-se duns nois adolescents, caldria esperar a nivell de perfil cognitiu, laparici dels trets significatius del
pensament formal:
reflexi ms enll del present
construcci de teories i sistemes organitzats
raonament possibilstic
raonament sobre hiptesis
metaraonament (raonament sobre el raonament)
Tamb es pot valorar com a resposta adequada a aquesta pregunta, una exposici sobre el pensament adolescent a la llum
de la teoria del processament de la informaci:
augment de la capacitat de processament de la informaci: quantitat dinformaci, velocitat de processament
canvis en ls destratgies cognitives: millora en estratgies atencionals i de memria
canvis en el coneixement: coneixements especfics
Tampoc no seria desencertat parlar en aquest apartat del desenvolupament en el coneixement social (coneixement del jo i
dels altres, de les institucions i costums socials, model de processament de la informaci social, desenvolupament moral).
Tot i aix aquesta seria una informaci complementria ja que fa referncia a aspectes ms socials i no pas tan
intrnsecament intellectuals- del desenvolupament cognitiu.
3. La resposta hauria de contenir una descripci breu de les diferents etapes del desenvolupament moral segons Kohlberg
(etapes preconvencional, convencional i postconvencional) aix com de les fases de desenvolupament de les relacions
damistat en ladolescncia (primerenca, intermdia i final), bo i explicant en cadascun dels casos les seves
caracterstiques:
Pel que fa al desenvolupament moral:
preconvencional: Regles i expectatives socials externes al jo, obedincia acrtica a lautoritat, conducta motivada
per levitaci del cstig
convencional: Jo identificat amb les regles i expectatives dels altres que sinterioritzen
postconvencional: els valors es defineixen segons els principis escollits per la prpia persona, sense pressi de
lautoritat o les regles.
Psicologia del Desenvolupament II AC1 Pgina 27
UOC 2003-2004 / 2 Gemma Prez
http://gemma.atipic.net
Pel que fa a les etapes devoluci de les relacions damistat:
primerenca: (amics=persones amb qui es poden fer coses, amistat centrada en lactivitat, no hi ha nocions
dintensitat o reciprocitat, ni sentiments propis de la relaci damistat)
intermdia: Explosi del sentiment damistat, lamic es caracteritza per la lleialtat i la confiana, alg amb qui es pot
parlar amb sinceritat i de qui es pot rebre suport i consell
final: continua sent important la confidncia per la forma de viure lamistat es mes relaxada, sense lobsessi de
ser abandonat o trat. Mes grau dindependncia en el jove, formaci de relacions de parella
4. Una resposta adequada seria parlar dels quatre grans estils educatius familiars (progenitors amb autoritat,
progenitors autoritaris, progenitors indulgents, progenitors negligents). Descriure les seves caracterstiques i explicar
els efectes possibles que aquests estils poden tenir en el comportament i la personalitat dels fills.
Com que es tracta de nois que presenten una problemtica conductual de tipus dissocial, s necessari que lestudiant parli
especficament dels pares negligents, els fills adolescents dels quals presenten menys desenvolupament psicosocial,
problemes de conducta i escs benestar emocional. Tamb, en menor mesura, els pares indulgents i autoritaris com a
inductors de problemes conductuals en els fills
Psicologia del Desenvolupament II AC1 Pgina 28
You might also like
- Resum Tema 6Document13 pagesResum Tema 6xun-li100% (1)
- T. 1Document6 pagesT. 1Gorka Martín Girón100% (1)
- reTEMA 56 I 57 (11pg)Document10 pagesreTEMA 56 I 57 (11pg)Anna MartinezNo ratings yet
- Tema 3 Ed - Infantil CatalunyaDocument17 pagesTema 3 Ed - Infantil CatalunyaA.R.BNo ratings yet
- TEMA 1 Educació Infantil OPOSICIONS DOCENTSDocument8 pagesTEMA 1 Educació Infantil OPOSICIONS DOCENTSOLGA POTTI SELLARESNo ratings yet
- Tema 1Document10 pagesTema 1AidaNo ratings yet
- TEMARI INFANTIL OPOS - TEMA 1 Al 12Document110 pagesTEMARI INFANTIL OPOS - TEMA 1 Al 12estherpuch100% (1)
- 1.4. La Formació de La Identitat Individual I Social 1.5. Les Diferències I Dificultats PDFDocument37 pages1.4. La Formació de La Identitat Individual I Social 1.5. Les Diferències I Dificultats PDFDavid KurtelnNo ratings yet
- Tema 1Document4 pagesTema 1Maria BigiNo ratings yet
- T-3 Desenvolupat de PTSCDocument10 pagesT-3 Desenvolupat de PTSCBielNo ratings yet
- Desenvolupament Socioafectiu IDocument25 pagesDesenvolupament Socioafectiu Iid00901262No ratings yet
- Conceptos Del Desarrollo en La InfanciaDocument5 pagesConceptos Del Desarrollo en La InfanciaItziar TorreNo ratings yet
- Bloc 3 - EnvellimentDocument13 pagesBloc 3 - Envellimentnereamartinc04No ratings yet
- TEMA-1 - Oposiciones MagisterioDocument10 pagesTEMA-1 - Oposiciones MagisterioTeri Haba BernardoNo ratings yet
- Apunts Psicologia Del DesenvolupamentDocument51 pagesApunts Psicologia Del DesenvolupamentMaría Moreno PérezNo ratings yet
- V3. Bloc IV - El Desenvolupament Durant La JoventutDocument35 pagesV3. Bloc IV - El Desenvolupament Durant La JoventutDavid Gonzalez GomezNo ratings yet
- Tema 2. Socialización AdolescenteDocument43 pagesTema 2. Socialización Adolescentemunozsanzainhoa2003No ratings yet
- Desarrollo Físico y Cognitivo Durante La AdolescenciaDocument29 pagesDesarrollo Físico y Cognitivo Durante La AdolescenciaAndres CaroNo ratings yet
- Psicologia Del DesenvolupamentDocument34 pagesPsicologia Del DesenvolupamentNoa De VeiNo ratings yet
- Pid 00274897Document26 pagesPid 00274897alain garciaNo ratings yet
- Tema 1 Bloc 2Document12 pagesTema 1 Bloc 2núria_sans_3No ratings yet
- BlocA Grup5Document54 pagesBlocA Grup5J DracoNo ratings yet
- Alumnat Dsa Bloc 1 Ampliació DonesDocument9 pagesAlumnat Dsa Bloc 1 Ampliació DonesSergi LópezNo ratings yet
- 23-24 Introducció A La Dinàmica SocialDocument27 pages23-24 Introducció A La Dinàmica SocialVeronicaNo ratings yet
- T-01. L'estudi Dels Processos de Canvi en El DesenvolupamentDocument14 pagesT-01. L'estudi Dels Processos de Canvi en El DesenvolupamentMalena LiNo ratings yet
- Tema 1Document10 pagesTema 1bertaNo ratings yet
- Tema 3 L'adolescènciaDocument8 pagesTema 3 L'adolescènciaAdria Garcia AguilaNo ratings yet
- Para @ULES - UD 1 - 3Document12 pagesPara @ULES - UD 1 - 3luisa atienzarNo ratings yet
- Apunts Psi EvolutivaDocument9 pagesApunts Psi EvolutivaBilal Montsech UbachNo ratings yet
- Canvis EvolutiusDocument19 pagesCanvis EvolutiusMartaNo ratings yet
- La Adolescencia CATDocument109 pagesLa Adolescencia CATElena CalcanNo ratings yet
- T 3Document6 pagesT 3EvelynNo ratings yet
- Apunts 1er Parcial D Cog ItivoDocument65 pagesApunts 1er Parcial D Cog Itivoid00901262No ratings yet
- Examen Psicologia Del Desenvolupament PDFDocument55 pagesExamen Psicologia Del Desenvolupament PDFSara Sánchez TrujilloNo ratings yet
- 01 - El Desenvolupament SocialDocument64 pages01 - El Desenvolupament SocialnuriamolasroviraNo ratings yet
- Tema 1Document3 pagesTema 1Escola Mossèn Ramon Muntanyola - ZER Riu CorbNo ratings yet
- Tema 1Document5 pagesTema 1Javierin De Los GomezNo ratings yet
- Bloc 1 - Treball Relacions Entre Desenvolupament I EducacióDocument7 pagesBloc 1 - Treball Relacions Entre Desenvolupament I Educaciótgygr4twtqNo ratings yet
- Desenvolupament Psicològic DefinitiuDocument15 pagesDesenvolupament Psicològic DefinitiuSara López LlanosNo ratings yet
- Tendències PedagògiquesDocument4 pagesTendències PedagògiquesFrancisca Cintas GrisNo ratings yet
- Desenvolupament Durant L'adolescènciaDocument16 pagesDesenvolupament Durant L'adolescènciaCarlos MayoNo ratings yet
- Sosa Acerca Del Consumo de Tóxicos en La AdolescenciaDocument45 pagesSosa Acerca Del Consumo de Tóxicos en La Adolescenciapatrikale0% (1)
- CurrículumDocument7 pagesCurrículumMONICA OLIVER MUÑOZNo ratings yet
- Adultesa Noció I Desenvolupament FísicDocument8 pagesAdultesa Noció I Desenvolupament Físicannamarti171298No ratings yet
- Resumen Final de EducacionalDocument133 pagesResumen Final de EducacionalMartina GodoyNo ratings yet
- Portafoli Psicologia NievesDocument73 pagesPortafoli Psicologia NievesSevein_5No ratings yet
- 566 - M201 - Aprenentatge I Necessitats Educatives EspecialsDocument15 pages566 - M201 - Aprenentatge I Necessitats Educatives EspecialsPepe PepeNo ratings yet
- Tema 1. Temario Oposiciones 2021Document21 pagesTema 1. Temario Oposiciones 2021africalorente00No ratings yet
- La Influencia Sociocultural en L'aprenentatgeDocument16 pagesLa Influencia Sociocultural en L'aprenentatgeSergi Allés DopicoNo ratings yet
- Tema 1Document8 pagesTema 1Serge DemNo ratings yet
- ElstrastornsdeconductaDocument59 pagesElstrastornsdeconductamickyvallsNo ratings yet
- Apunts - Pe1 Bloc-EDocument12 pagesApunts - Pe1 Bloc-EIngrid GazquezNo ratings yet
- Tema 3Document6 pagesTema 3Neus ASNo ratings yet
- Psicologia Del Cicle VitalDocument13 pagesPsicologia Del Cicle VitalLucia Milà GonzalezNo ratings yet
- Activitat (Maduresa Personal) - Activitat Sense QüestionariDocument2 pagesActivitat (Maduresa Personal) - Activitat Sense QüestionariMónica Albarracín CarmonaNo ratings yet
- De la picaresca als videojocs: La infància com a mirall de la societatFrom EverandDe la picaresca als videojocs: La infància com a mirall de la societatNo ratings yet